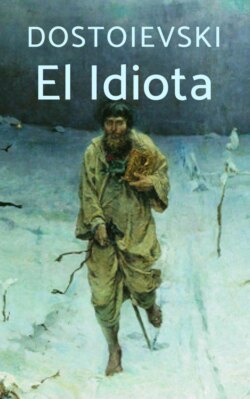Читать книгу El Idiota - Fiodor Dostoievski, Fiódor Dostoievski - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XII
ОглавлениеKolia condujo a Michkin a la Litinaya. Allí, en un café con billar anexo, situado en un piso bajo, Ardalion Alejandrovich se hallaba en un reservado del rincón derecho, con el aire de un parroquiano habitual. Tenía una botella ante sí y leía un ejemplar de la «Indépendence Beige», mientras esperaba al príncipe. Viéndole entrar, dejó el periódico y se entregó a una explicación prolija y verbosa de la que Michkin no comprendió casi nada, porque el general distaba mucho de hallarse sereno.
—No llevo diez rublos sueltos —atajó Michkin—. Tome este billete de veinticinco, cámbielo y déme los quince que sobran, porque si no me quedo sin un groch.
—Por supuesto. Ahora mismo...
—Aparte eso quiero pedirle un favor... ¿No ha estado usted nunca en casa de Nastasia Filipovna?
Ardalion Alejandrovich sonrió con irónica y triunfal fatuidad.
—¿Que si no he estado en su casa? ¿Es posible que me lo pregunte? ¡Varias veces, querido, varias veces! Pero finalmente he dejado de visitarla porque no quiero formar una unión inadmisible. Usted mismo lo ha visto y ha sido testigo de ello esta mañana. He hecho cuanto debe hacer un padre... pero un padre indulgente y benigno. Ahora va usted a saber cómo obra un padre deferente, y entonces veremos si un militar veterano y benemérito de su patria triunfa de la intriga o si una desvergonzada mujerzuela entra a viva fuerza en una familia noble.
—Quería preguntarle si, como conocido, podía usted presentarme esta noche en casa de Nastasia Filipovna. Es absolutamente preciso que la vea hoy, porque necesito hablarle. Pero no sé cómo hacerme presentar en su casa. Cierto que ya me conoce; mas no he sido invitado a la reunión de hoy, y hoy precisamente la reunión es privada. Desde luego estoy dispuesto a prescindir de ciertas conveniencias... Si logro entrar en la casa, me tiene sin cuidado que luego se burlen de mí.
—Su idea, joven amigo, coincide en todos los puntos con la mía —exclamó el general, encantado—. No ha sido sólo con motivo de esta pequeñez por lo que le he llamado —añadió, sin dejar por eso de embolsarse el billete—. Precisamente le quería proponer una expedición a casa de Nastasia Filipovna, o, mejor dicho, contra Nastasia Filipovna. ¡El general Ivolguin y el príncipe Michkin! ¡Habrá que ver el efecto que le causa! Con el pretexto de una atención, la visitaré hoy, día de su cumpleaños, y entonces le haré saber mi voluntad... Indirectamente, claro, pero para el caso será lo mismo. Entonces Gania comprenderá cuál es su deber, y veremos si un padre anciano, encanecido al servicio de la patria y... y todo eso... impone la razón, o si... En fin: lo que haya de ser, será. Ha tenido usted una idea luminosa. Iremos a las nueve; nos sobra, pues, mucho tiempo.
—¿Dónde vive Nastasia Filipovna?
—Bastante lejos. En la casa Mitovtzov, cerca del Gran Teatro, en el primer piso. A pesar de ser el día de su cumpleaños, no habrá mucha gente y todos se retirarán pronto.
Había anochecido hacía rato y aún continuaba el príncipe allí, escuchando la charla del general, quien iniciaba infinitos relatos sin terminar ninguno. Al llegar Michkin, Ivolguin había encargado una botella más, que bebió en una hora. Luego pidió otra, que vació igualmente. Era presumible que en el curso de sus libaciones el general habría tenido tiempo de narrar toda su historia.
Al fin, el príncipe se levantó diciendo que no podía esperar más. Ardalion Alejandrovich bebió las últimas gotas restantes en la botella y salió, tambaleándose, de la habitación.
Michkin se sentía desesperado. No acertaba a comprender cómo había tenido la necia ocurrencia de confiar en el general. En el fondo nunca aguardó de éste sino que le introdujera en casa de Nastasia Filipovna, aunque fuese a costa de cierto escándalo, pero el escándalo amenazaba sobrepasar las calculadas previsiones de Michkin. Ardalion Alejandrovich, perfectamente ebrio, dirigía a su compañero toda clase de discursos facundiosos y sentimentales, desbordándose en recriminaciones contra su familia, ya que el mal arrancaba, a su juicio, de la mala conducta de todos ellos, y había llegado el momento de poner límites a la situación.
Al cabo, se hallaron en la Litinaya. Continuaba el deshielo. Un viento tibio e insalubre azotaba las calles. Los vehículos salpicaban pelladas de barro. Los cascos de los caballos herían el suelo con metálico rumor. Una multitud de gentes mojadas y cabizbajas circulaba por las aceras. De vez en cuando cruzaba algún beodo.
—¿Ve usted esos pisos principales tan brillantemente iluminados? —dijo Ivolguin—. Todos pertenecen a camaradas míos, y yo que he servido y sufrido más que cualquiera de ellos, voy a pie hasta el Gran Teatro para visitar a una mujer de reputación dudosa. ¡Un hombre que tiene trece balas en el pecho...! ¿No lo cree? Pues, sin embargo, fue exclusivamente por mí por quien el doctor Pirogov telegrafió a París, abandonando adrede Sebastopol en la época del sitio. Nélaton, el médico de la Corte de Francia, obtuvo un salvoconducto en nombre de la ciencia y entró para curarme en la ciudad asediada. Los primeros personajes del Imperio supieron lo que ocurría: «¡Ah —dijo—, Ivolguin tiene trece balas en el pecho!» ¡Así se hablaba de mí! ¿Ve esta casa, príncipe? En el primer piso habita un antiguo camarada mío, el general Sokolovich; en unión de su familia, muy noble y numerosa, por cierto. Esta familia, con otras tres de la Perspectiva Nevsky y dos de la Morskaya, son todas las relaciones que conservo ahora... Quiero decir relaciones personales. Nina Alejandrovna se ha sometido hace tiempo a las circunstancias. Yo continúo acordándome..., y, por así decirlo, desenvolviéndome en un círculo escogido, compuesto por antiguos compañeros y subordinados que me veneran, literalmente. A este general Sokolovich hace algún tiempo que no le visito, como tampoco a Ana Fedorovna. Usted sabe, querido príncipe, que cuando uno mismo no recibe en su casa se abstiene, aun sin darse cuenta, de acudir a las de los demás. Pero observo que parece usted dudar de lo que digo. Y, sin embargo... ¿Qué inconveniente puede haber en que yo presente en casa de esta amable familia al hijo del compañero de mi infancia? ¡El general Ivolguin y el príncipe Michkin! Conocerá usted a una joven impresionante... ¿Qué digo una? Verá dos, tres incluso, que son la flor de la sociedad y la crema de la capital. Apreciará en ellas hermosura, educación, inteligencia, comprensión de la cuestión feminista, poesía... Y todo reunido en una mezcla feliz. Sin contar con que cada una de ellas tiene lo menos ochenta mil rublos de dote, lo cual no estorba nunca, pese a las cuestiones feministas o sociales... En resumen, es absolutamente necesario que le presente en esta casa; ello constituye para mí un deber, una obligación... ¡El general Ivolguin y el príncipe Michkin. ¡Figúrese!
—Pero, ¿ahora? ¿Ha olvidado usted...? —comenzó Michkin.
—¡Venga, venga, príncipe! No olvido nada. Es aquí, en esta soberbia escalera. Me extraña no ver al portero; pero es fiesta y debe de haber salido. ¿Cómo no habrán despedido aún a ese borracho? Sokolovich me debe a mí, a mí solo, todo su éxito en la vida y en el servicio... Ea, ya estamos.
El príncipe, sin objetar más, siguió dócilmente a su compañero, tanto por no incomodarle como con la firme esperanza de que el general Sokolovich y su familia se desvaneciesen totalmente cual un engañoso espejismo, lo que pondría a los visitantes en la precisión de tornar a descender la escalera. Pero, con gran horror suyo, esta esperanza comenzó a disiparse cuando notó que el general le guiaba peldaños arriba con la precisión de quien conoce bien la casa en que entra, dando, por ende, de vez en cuando algún detalle biográfico o topográfico matemáticamente preciso. Cuando llegaron al piso principal y el general empuñó la campanilla del lujoso piso de la derecha, Michkin resolvió huir a todo evento. Pero una extraña y favorable circunstancia le detuvo.
—Se ha equivocado usted, general —dijo—. En la puerta se lee «Kulakov», y a quien busca usted es a Sokolovich.
—¿Kulakov? Kulakov no significa nada. Este piso pertenece a Sokolovich, y es por Sokolovich por quien preguntaré. ¡Que cuelguen a Kulakov! Ea, ya abren.
Se abrió la puerta, en efecto, y el criado anunció desde luego a los visitantes que los dueños de la casa estaban ausentes.
—¡Qué lástima, qué lástima! ¡Qué desagradable coincidencia! —dijo Ardalion Alejandrovich, con muestras de vivo disgusto—. Cuando sus señores vuelvan, querido, dígales que el general Ivolguin y el príncipe Michkin deseaban tener el gusto de saludarles, y que lamentan muchísimo...
En aquel instante apareció en la entrada otra persona de la casa. Era una señora de sobre cuarenta años con un traje de color oscuro, probablemente ama de llaves, o acaso institutriz. Oyendo los nombres del general Ivolguin y el príncipe Michkin, se acercó con desconfiada curiosidad.
—María Alejandrovna no está en casa —dijo, examinando especialmente al general—. Ha ido a visitar a la abuela con la señorita Alejandra Mijailovna.
—¿También ha salido Alejandra Mijailovna? ¡Dios mío, cuánto lo siento! ¡Imagine usted, señora, que siempre sucede lo mismo! Le ruego encarecidamente que se sirva saludar de mi parte a Alejandra Mijailovna y darle recuerdos míos... En resumen, dígale que le deseo de todo corazón que se realice lo que ella deseaba el jueves por la noche, mientras oíamos tocar una balada de Chopin... Se acordará muy pronto... ¡Y lo deseo sinceramente! Ya sabe: el general Ivolguin y el príncipe Michkin.
—No lo olvidaré —dijo la señora, inclinándose, con expresión más confiada.
Mientras descendían, el general manifestó lo mucho que lamentaba que Michkin hubiese perdido la oportunidad de conocer a aquella encantadora familia.
—Yo, ¿sabe querido?; soy en el fondo un poco poeta. ¿No lo había observado? Pero... pero —añadió de improviso— creo que nos hemos equivocado. Ahora recuerdo que los Sokolovich viven en otra casa, e incluso, si no me engaño, deben hallarse en Moscú en este momento. Sí, he cometido un pequeño error. Mas no tiene importancia.
—Quisiera saber —dijo el príncipe, desalentado—, si no debo ya contar con usted y si he de ir solo a casa de Nastasia Filipovna.
—¿No contar conmigo? ¿Ir solo? ¿Cómo puede usted preguntarme tal cosa cuando eso constituye para mí una empresa importantísima, de la que depende la suerte de todos los míos? Conoce usted mal a Ivolguin, joven amigo. Decir Ivolguin es decir «una roca». «Ivolguin es firme como una roca», decían en el escuadrón donde inicié mi servicio. Pero vamos a entrar primero por unos instantes en la casa donde, desde hace algunos años, mi alma reposa de sus inquietudes y se consuela en sus aflicciones.
—¿Quiere usted subir a su domicilio?
—¡No! Quiero... visitar a la señora Terentiev, viuda del capitán Terentiev, mi antiguo subordinado... y mi amigo. En casa de esta señora recupero el valor, hallo fuerzas para soportar las penas de la vida, los sinsabores domésticos... Precisamente hoy llevo sobre mi alma un gran peso moral, y...
—Temo haber cometido una ligereza entreteniéndole esta noche —murmuró Michkin—. Además usted, ahora... En fin: adiós...
—¡No puedo dejarle marchar así, joven amigo! ¡No, no puedo! —exclamó el general—. Esta señora es una viuda, una madre de familia, de cuyo corazón brotan afectuosos ecos que repercuten en todo mi ser. Visitarla es cosa de cinco minutos. Aquí no tengo que andar con cumplidos. Estoy en mi casa, como quien dice. De modo que me lavaré un poco y luego iremos al Gran Teatro en un coche de punto. No puedo abandonarle en toda la noche. Ya estamos. Pero, Kolia, ¿qué haces aquí? ¿Está en casa Marfa Borisovna? ¿O acabas de llegar?
—Llevo aquí mucho tiempo —repuso Kolia, quien se hallaba ante la amplia puerta cuando llegaron su padre y el príncipe—. He estado haciendo compañía a Hipólito, porque no se encuentra bien. Ha pasado en cama todo el día. ¡En qué estado llega usted, papá! —dijo, refiriéndose al aspecto del general y a su paso titubeante—. Vamos arriba.
El encuentro con Kolia decidió a Michkin a acompañar al general a casa de Marfa Borisovna (aunque resuelto a no permanecer allí más que un instante), porque necesitaba del muchacho. Respecto al general, Michkin se proponía dejarle plantado en la casa y se reprochaba con viveza el haber pensado antes en utilizarle. Subieron por la escalera de servicio hasta el piso cuarto, donde habitaba la señora Terentiev.
—¿Va usted a presentar al príncipe? —preguntó Kolia, mientras subían.
—Sí, hijo mío, quiero presentarle. ¡El general Ivolguin y el príncipe Michkin! ¡Figúrate! Pero, ¿por qué?... ¿Cómo?... ¿Es que Marfa Borisovna...?
—Valdría más que no la visitase hoy, papá. ¡Le va a armar un escándalo! Desde anteayer no ha asomado usted por aquí y ella esperando dinero. ¿Por qué se lo prometió? ¡Siempre es usted el mismo! Ahora a ver cómo se arregla para salir de esto...
Se detuvieron en el cuarto piso ante una puerta muy baja. Ardalion Alejandrovich, evidentemente desanimado, hizo ponerse al príncipe ante él.
—Yo me quedaré aquí —balbució—. Quiero dar una sorpresa.
Kolia fue el primero en entrar. La dueña de la casa lanzó una mirada al descansillo y entonces se produjo la sorpresa esperada por el general. Marfa Borisovna era una señora de cuarenta años, exageradamente pintada, vestida con una camisa moldava y calzada con pantuflas. Llevaba peinado el cabello en varias trenzas pequeñas sobre la cabeza. Apenas advirtió la presencia de Ivolguin rompió a gritar:
—¡Aquí está ese hombre vil y malvado! ¡Me lo decía el corazón!
Ivolguin trató de poner a mal tiempo buena cara. —Esto no tiene importancia. Entremos —cuchicheó al oído de Michkin.
Pero la cosa tenía más importancia de la que él quería atribuirle. Cuando los visitantes, atravesando el recibimiento bajo y sombrío penetraron en una angosta sala amueblada con media docena de sillas de enea y dos mesitas de juego, la señora Terentiev prosiguió sus invectivas con la voz quejumbrosa peculiar en ella:
—¿No te da vergüenza, salvaje, tirano de mi familia, déspota, monstruo? ¡Me has despojado de todo, me has comido hasta la médula de los huesos! ¿Hasta cuándo he de ser tu víctima, hombre sin vergüenza y sin honor?
—¡Marfa Borisovna, Marfa Borisovna! Te... presento al príncipe Michkin. El general Ivolguin y el príncipe Michkin... —balbució Ardalion Alejandrovich; desconcertado y tembloroso.
—¿Quiere usted creer —interrumpió la señora Terentiev dirigiéndose al príncipe— que este hombre sin pudor no ha respetado siquiera la orfandad de mis hijos? Todo me lo ha robado, se lo ha llevado todo, lo ha vendido todo, hipotecado todo, sin dejar nada. ¿Y qué voy a hacer ahora con tus pagarés, hombre sin conciencia, pérfido? Responde, embustero; responde, monstruo insaciable. ¿Con qué voy a dar ahora de comer a mis hijos huérfanos? Ahora llega borracho como una cuba, y no puede ni sostenerse sobre las piernas... ¡Oh! ¿Por qué habré incurrido por culpa tuya en la ira divina? Contesta, malvado, hipócrita.
El general no acertó a ponerse a la altura de la situación.
—Marfa Borisovna, ahí van veinticinco rublos. Es todo lo que puedo. Y aun esos los debo a la generosidad de mi noble amigo, el príncipe. Me he equivocado dolorosamente... ¡Así es la vida! Y ahora... dispénsenme, pero... me siento débil —dijo Ardalion Alejandrovich mientras, en pie en medio de la sala, saludaba en todas direcciones—. Me siento débil, sí... Dispénsenme... Lenotchka, hijita, un almohadón.
Lenotchka, una niñita de unos ocho años, corrió a buscar una almohada y la puso sobre un duro sofá de desgarrado cuero. El general se proponía decir muchas cosas, pero, apenas instalado en el sofá, volvió la cara a la pared y se durmió con el sueño de los justos. Marfa Borisovna, con talante ceremonioso y afligido, ofreció una silla al príncipe junto a una mesita de juego, sentóse frente a él, apoyó la barbilla en la mano y, mirándole fijamente, comenzó a suspirar. Dos niñas (la mayor de las cuales era Lenotchka) y un niño pequeño se acodaron en ella y contemplaron a Michkin. Kolia salió del cuarto contiguo.
—Me alegro mucho de haberle encontrado, Kolia —dijo el príncipe—. ¿Podía prestarme un servicio? Necesito a toda costa ver a Nastasia Filipovna. Había pedido a su padre que me llevara, pero ya ve que se ha dormido. ¿Quiere servirme de guía? No conozco el camino; sólo sé que Nastasia Filipovna habita cerca del Gran Teatro, en la casa Mitovtzov.
—¡Pero si Nastasia Filipovna no ha vivido nunca ahí! Además, papá no ha estado jamás en su casa. Me extraña que se haya confiado usted a él. Nastasia Filipovna habita cerca de la calle Vladimirsky, en Cinco Esquinas, que es un sitio mucho más cercano. Ahora son las nueve y media. Si quiere, le acompañaré.
Y Kolia y el príncipe salieron. Michkin no tenía siquiera dinero para tomar un coche y hubieron de encaminarse a pie.
—Quisiera —dijo Kolia— haberle presentado a Hipólito, que es el hijo mayor de la señora que acaba usted de conocer. Está enfermo y ha pasado en cama todo el día. Pero como es muy sensible, me ha parecido que le disgustaría verse con usted. Ha llegado en tan mal momento... A mí eso me avergüenza menos que a él, porque se trata de mi padre, y en el caso de Hipólito, de su madre. La cosa es distinta; pues lo que deshonra a una mujer no afecta al honor de un hombre. Quizá la sociedad haga mal condenando en un sexo lo que disculpa en el otro. Hipólito es un muchacho muy inteligente, pero esclavo de ciertos prejuicios.
—¿Dice que está tuberculoso?
—Sí, y creo que le valdría más morir cuanto antes. Yo, en su lugar, desearía la muerte con toda mi alma. Sufre mucho pensando en la suerte de sus hermanos, que son los niños que ha visto usted. Si él y yo tuviésemos dinero, abandonaríamos los dos a nuestras familias y nos instalaríamos en una casa para los dos. Ése es nuestro sueño. A propósito, ¿sabe una cosa, príncipe? Hace poco, cuando le hablé de su caso con Gania, Hipólito se ha enojado, y dice que ha perdido usted el honor, pues cree que quien recibe una bofetada y no lleva a su agresor al terreno es un cobarde. Y como es muy irascible he dejado de discutir con él... ¿Así que está usted invitado por Nastasia Filipovna?
—A decir verdad, no.
—Entonces, ¿cómo va a visitarla? —exclamó Kolia, deteniéndose, sorprendido, en medio de la acero—. Y además ¿piensa presentarse en una reunión con ese traje?
—Realmente, no sé cómo me arreglaré para entrar. Si me reciben, bien. Y si no, habrá sido un asunto fracasado. En cuanto a mi traje, ¿qué le parece que puedo hacer?
—¿Tiene algo que resolver en casa de Nastasia Filipovna? ¿O no va más que pour passer le temps en buena compañía?
—Mi visita tiene por objeto... Es decir, voy por un asunto que... Es difícil explicarlo, pero...
—Sea lo que fuere, no tengo por qué entrar en ello. Lo importante para mí es saber que no va usted allí por el mero placer de pasar el rato en una fascinadora reunión de mujeres fáciles, generales y usureros. De ser así, permítame que le diga, príncipe, que me parecería usted ridículo y comenzaría a despreciarle. Aquí las personas honradas escasean terriblemente. Incluso no hay una que merezca absoluta estimación. Uno no puede prescindir de mirar a todos con desdén, aunque todos exigen el mayor respeto, empezando por Varia. ¿Ha notado usted, príncipe, que en nuestra época no se encuentran más que aventureros? Y sobre todo en Rusia, nuestra querida patria. Cómo se haya organizado todo esto, no lo sé. Los cimientos de las cosas parecen firmes, pero ¿qué sucede? Se descorren todos los velos, se pone el dedo sobre todas las llagas, asistimos a una orgía de relaciones escandalosas. Los padres son los primeros en rectificar sus principios, sintiéndose avergonzados de su moral a la antigua. En Moscú ha habido un padre que exhortaba a su hijo a no retroceder ante nada para ganar dinero. La Prensa lo ha hecho público. Fíjese en mi padre, y vea en lo que se ha convertido. Aunque, por otra parte, le tengo por un hombre honrado. Se lo digo de verdad. No se le puede reprochar más que su afición al vino y a las irregularidades. ¡Sí; es como le digo! Papá incluso me da lástima, aunque no me atrevo a decirlo, porque todos se burlan de mí; pero me da lástima. ¿Y qué son los demás, los que se juzgan inteligentes? ¡Todos usureros, del primero al último! Hipólito elogia la usura, afirmando que es necesaria, hablando de movimiento económico, de afluencia y reflujo de capitales y del diablo sabe qué más. Me duele mucho oírle decir esas cosas, pero como sé lo amargado que está... ¡Imagine que su madre obtiene dinero para papá y luego se lo presta a intereses semanales exorbitantes! ¿No es una vergüenza? ¿Y sabe usted que mamá proporciona a Hipólito toda clase de auxilios, dinero, ropa blanca, vestidos? También a través de Hipólito ayuda a los pequeños, en vista de que su madre los desatiende en absoluto. Varia hace lo mismo.
—Usted decía que no existen más que usureros. Vea, sin embargo, que hay también personas de carácter vigoroso: su madre y Varia. Socorrer al prójimo en tales condiciones, ¿no es acaso una prueba de fuerza moral?
—Varia obra así por amor propio, por ostentación, por no ser menos que mi madre. En cuanto a mamá... sí, realmente, mamá merece respeto por ello. La apruebo y estimo su conducta en lo que vale. El mismo Hipólito lo reconoce por muy endurecido que tenga el corazón. Al principio se burlaba diciendo que eso era una bajeza por parte de mamá, pero ahora hay veces en que se siente realmente enternecido. ¡Hum! ¿Llama usted a eso fuerza moral? Lo tendré en cuenta. Gania no cree lo que usted. Diría que eso es favorecer el vicio.
—¿Gania no cree lo que yo? Parece que hay varias cosas que Gania no cree —dejó escapar Michkin, que había quedado pensativo oyendo la última frase de Kolia.
—Usted, príncipe, me agrada mucho. No se me va de la cabeza el modo que ha tenido de proceder antes.
—También usted me es muy simpático, Kolia.
—Dígame: ¿qué propósitos tiene para en adelante? Yo pienso buscar pronto ocupación y ganar algo. Si quiere, podemos vivir los tres juntos, usted, Hipólito y yo. Alquilaremos un piso y nos llevaremos a mi padre con nosotros.
—Sería un gran placer para mí... En fin, ya veremos... Yo ahora me siento muy... muy confuso.., ¡Ah! ¿Ya hemos llegado? ¡Qué magnífica escalinata! Y veo un portero... No sé qué va a resultar de aquí, Kolia.
Michkin parecía muy inquieto.
—Ya me lo contará usted mañana. No se asuste. Le deseo mucho éxito. Yo comparto las opiniones de usted. Adiós. Voy a referir a Hipólito la proposición que le he hecho hace poco, príncipe. En cuanto a que le reciban, no tema: le recibirán. Nastasia Filipovna es originalísima. Suba esa escalera; es en el primer piso. El portero le orientará mejor...