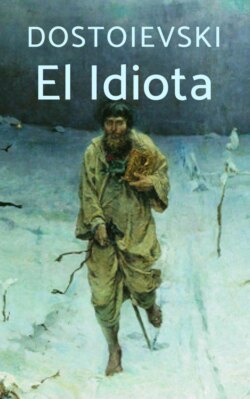Читать книгу El Idiota - Fiodor Dostoievski, Fiódor Dostoievski - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеLisaveta Prokofievna estaba muy orgullosa de su noble cuna. ¿Cómo reaccionaría cuando supiese a quemarropa, sin la menor preparación, que el último representante de su raza, aquel príncipe Michkin de quien oyera hablar alguna vez, no era más que un pobre idiota, un pordiosero necesitado de la caridad ajena? El general, temiendo un interrogatorio sobre las perlas, había premeditado este efecto teatral que dirigiría la atención de su mujer en otro sentido.
Cuando sucedía algo extraordinario, Lisaveta Prokofievna abría mucho los ojos, recostábase en su asiento y miraba vagamente en torno suyo. Era una mujer alta y ancha de formas, pero delgada, de la misma edad que su marido, con una cabellera negra que empezaba a encanecer, aunque fuese abundante todavía. Tenía la nariz algo aquilina, mejillas hundidas y macilentas y delgados labios plegados hacia dentro. Su frente era alta, si bien estrecha, y sus grandes ojos pardos mostraban a veces las más inesperadas expresiones. Antaño había tenido la creencia de que sus ojos eran subyugadores y desde entonces nada había podido disipar su convicción.
—¿Recibirle? ¿Recibirle ahora?
Y abriendo mucho los ojos miraba a su marido, que paseaba de un lado a otro de la habitación.
—No tienes por qué enojarte en lo más mínimo, querida —se apresuró a declarar Ivan Fedorovich—. No lo recibas a no ser que verdaderamente te complazca verle. Es realmente un niño, y un niño que da lástima. Padece accesos de cierta enfermedad y en este momento llega de Suiza. Ha venido a casa en seguida de apearse del tren. Va vestido un poco extravagantemente, algo a la usanza alemana. Y lo principal es que no tiene un kopec. ¡No creas que exagero! Poco le falta para que se le salten las lágrimas. Le he dado veinticinco rublos y quiero buscarle un empleo de escribiente en nuestro ministerio. Os ruego, mesdames, que le invitéis a almorzar, porque sospecho que debe de estar hambriento...
—Me asombras —contestó la generala, sin cambiar de tono—. ¡Hambriento y sufriendo accesos! ¿Qué clase de accesos?
—¡Bah! No son frecuentes y además, lo repito, es como un niño, y está bien educado. Os agradeceré, mesdames, que le sometáis a un examen —añadió el general volviendo a dirigirse a sus hijas—. Conviene conocer sus aptitudes.
—¿Someterle a un examen? —murmuró su mujer, pronunciando lentamente cada sílaba y dirigiendo alternativamente la mirada a sus hijas y a su marido. —Querida, no lo tomes a mal... En fin, haz lo que quieras. Yo me proponía tratarle con benevolencia, introducirlo en casa... Casi sería una buena acción. —¿Introducirlo en casa?... ¿Y dices que acaba de llegar de Suiza?
—Eso no es obstáculo... Pero repito que como quieras. Se me ha ocurrido la idea porque lleva tu mismo apellido y acaso sea tu pariente, y además porque no tiene ni donde reposar la cabeza. He juzgado también que, como miembro de nuestra familia, despertaría en ti algún interés.
—Por supuesto... Maman, no hay que enojarse con él —dijo Alejandra—. Además llega de viaje y está hambriento. ¿Por qué no darle de comer si no tiene adónde ir?
—Además, es un niño completo. Hasta se puede jugar con él al escondite...
—¿Jugar al escondite? ¿Qué quieres decir?
—¡Oh, maman, deja ya de ponerte interesante! —interrumpió Aglaya, molesta.
Adelaida, la hija segunda, que era de carácter alegre, no pudo contenerse y rompió a reír.
—Hazle llamar, papá. Maman lo permite —decidió Aglaya.
El general llamó y ordenó al criado que introdujese al príncipe.
—Pero a condición de que se le anude una servilleta al cuello cuando se siente a la mesa —declaró la generala—. Y habrá que decir a Mafra y a Fedor que estén detrás de él mientras come, sin quitarle la vista de encima. ¿Es tranquilo, por lo menos, en sus ataques? ¿No hace ademanes desordenados?
—Está por el contrario, muy bien educado y tiene muy buenas maneras. Acaso sea un poco simple... Ea, aquí le tenéis. Te presento al último de los príncipes Michkin, que lleva tu mismo nombre y acaso sea tu pariente, Lisaveta. Tratadle bien y sed amables con él... Príncipe, el almuerzo está servido; háganos el honor. Dispense que no me quede, pero es muy tarde ya y tengo mucha prisa.
—¿Podemos saber adónde te lleva esa prisa? —preguntó, con acento significativo, Lisaveta Prokofievna.
—Tengo que irme, querida; dispongo de muy poco tiempo... Si dais al príncipe vuestro álbum, mesdames, y le pedís que os ponga algún autógrafo, comprobaréis el talento caligráfico que tiene. ¡Es un calígrafo consumado! Hace un momento me ha reproducido una muestra de la escritura medieval: «El igúmeno Pafnutí ha puesto aquí su firma»... Bueno, hasta luego...
—¿Pafnutí? ¿El igúmeno? ¡Espera, espera un poco! ¿Adónde vas y quién es ese Pafnutí? —exclamó la generala, colérica y casi inquieta mientras su esposo alcanzaba la puerta rápidamente.
—Si, sí, querida: es un igúmeno antiguo... Voy a casa del conde, que me espera hace rato. El mismo me citó. Hasta la vista, príncipe...
Y el general salió a toda prisa.
—¡Bien sé a la casa de qué conde va! —dijo con áspero acento Lisaveta Prokofievna dirigiendo los ojos al príncipe con expresión de descontento. Y luego, procurando coordinar sus recuerdos, gruñó—: ¿Qué decíamos? ¡Ah, sí, hablábamos del igúmeno!
—Maman... —comenzó Alejandra.
Aglaya golpeó el suelo con el pie.
—Déjame hablar, Alejandra Ivanovna —interrumpió secamente la madre—. También yo deseo enterarme de eso. Siéntese en esta butaca, príncipe. No, aquí, frente a mí. Más al sol y de modo que le dé bien la luz para que yo pueda verle. ¿Qué igúmeno era ése?
—El igúmeno Pafnutí —respondió el príncipe con gravedad.
—¿Pafnutí? ¡Muy interesante! ¿Y qué hizo?
Lisaveta Prokofievna preguntaba con voz brusca e impaciente, fijando los ojos en el príncipe. Cuando éste le contestó, ella de vez en cuando asentía con la cabeza.
—El igúmeno Pafnutí vivía en el siglo catorce —comenzó Michkin—. Su monasterio estaba situado a orillas del Volga, en la región ahora conocida como provincia de Gostroma. Fue célebre por la santidad de su vida. Le enviaron a la Horda para arreglar ciertos asuntos con los tártaros y puso su firma al pie de un documento. Como el general quería ver si yo tenía suficiente buena letra para ser empleado en algún sitio, he escrito varias frases, cada una con un tipo de letra diferente. Entre otras frases se encontraba ésa: «El humilde igúmeno Pafnutí ha puesto aquí su firma.» Ello agradó mucho al general y por eso lo ha mencionado hace poco.
—Aglaya —dijo la generala—, acuérdate de lo que dice el príncipe. O, si no, anótalo, porque de lo contrario lo olvidaré. Pero yo creía que se trataba de algo más interesante. ¿Dónde está esa firma?
—Creo que ha quedado en el despacho del general, sobre la mesa.
—Que vayan a buscarla en seguida.
—No vale la pena. Puedo volver a escribirla, si usted lo desea.
—Opino, maman —dijo Alejandra—, que por el momento sería mejor almorzar. Nosotras tenemos apetito...
—Está bien —resolvió la generala—. Venga, príncipe. Debe usted de sentir apetito.
—Sí: comeré con gusto y les quedaré muy reconocido.
—Me alegro de ver que es usted cortés y no tan..., tan original como me habían dicho. Ea, siéntese así, frente a mí —dijo la generala cuando entraron en el comedor, señalando un asiento al príncipe—. Quiero verle bien. Alejandra, Adelaida, ocupaos del príncipe. ¿No es cierto que dista mucho de estar tan... enfermo? Tal vez no sea necesario ponerle la servilleta al cuello... Diga, príncipe: ¿le ponen una servilleta bajo la barbilla cuando se sienta a comer?
—Creo que se hacía así cuando yo tenía siete años; pero ahora, cuando como, despliego la servilleta sobre las rodillas.
—Como debe ser. ¿Y los ataques?
—¿Los ataques? —repitió Michkin con cierta sorpresa—. Actualmente sólo los sufro rara vez. Pero en adelante no sé. Me han dicho que este clima me sentaría peor.
Lisaveta Prokofievna continuaba inclinando la cabeza después de cada palabra del visitante.
—Habla bien —hizo notar a sus hijas—. Estoy sorprendida. Así que todo eran necedades y mentiras, como siempre... Coma, príncipe, y relátenos su vida. ¿Dónde nació usted? ¿Dónde le educaron? Quiero saberlo todo: me interesa usted mucho.
Michkin le dio las gracias y mientras comía con excelente apetito recomenzó la narración hecha ya varias veces durante aquella mañana. La generala estaba cada vez más satisfecha. Las muchachas escuchaban con bastante atención. Se trató de averiguar qué parentesco existía entre ellos. El príncipe conocía bastante bien la serie de sus antepasados, pero del cotejo de los respectivos árboles genealógicos resultó que el parentesco entre él y la generala era casi nulo. Sus respectivos abuelos y abuelas hubieran podido considerarse primos lejanos a lo sumo. Esta árida conversación agradó mucho a Lisaveta Prokofievna, a quien le placía hablar de sus antepasados sin que casi nunca se le presentara ocasión de hacerlo. En consecuencia estaba de muy buen humor cuando se levantó de la mesa.
—Venga a nuestro saloncito —dijo— y nos llevarán el café allí. Tenemos una habitación común —explicó al príncipe mientras salían del comedor—: mi saloncito, en el que todas nos reunimos y nos ocupamos en nuestros quehaceres cuando estamos solas. Alejandra, mi hija mayor, toca el piano, cose o lee; Adelaida pinta paisajes y retratos (y nunca concluye ninguno) y Aglaya no hace nada. Yo tampoco hago casi nada: nunca termino ninguna labor. Ya hemos llegado, príncipe. Ahora siéntese junto al fuego y cuéntenos algo. Deseo ver en qué forma sabe relatar. Quiero convencerme de sus aptitudes y, así, cuando vea a la anciana princesa Bielokonsky le hablaré de usted. Me propongo que todos se interesen en su favor. Vamos, cuente.
—¿No comprendes que es muy original contar una historia así, maman? —observó Adelaida preparando su caballete y tomando sus pinceles y su paleta para trabajar en un cuadro comenzado largo tiempo atrás.
Alejandra y Aglaya se sentaron en un mismo divancito y, cruzándose de brazos, se dispusieron a escuchar la conversación. El príncipe notó que era objeto de la atención general.
—Si se me pidiese de ese modo, yo no contaría nada —dijo Aglaya.
—¿Por qué no? ¿Qué hay de extraño en ello? ¿Por qué no había el príncipe de contarnos algo? ¡Para eso tiene lengua! Quiero saber cómo habla. Vaya, díganos alguna cosa. Explíquenos qué le ha parecido Suiza, cuál fue su primera impresión... Veréis qué pronto empieza y cómo se explica bien.
—La impresión que sentí fue muy fuerte... —comenzó Michkin.
—¿Veis, veis? ¡Ha empezado! —exclamó la generala dirigiéndose a sus hijas.
—Al menos déjale hablar, maman —repuso Alejandra—. Este príncipe podrá ser un gran socarrón, pero no un idiota —añadió, en un cuchicheo, al oído de Aglaya.
—Hace rato que me lo parece así —contestó Aglaya—. Y es muy desagradable verle desempeñar esta comedia. ¿Qué interés le moverá?
—La primera impresión fue muy fuerte —repitió Michkin—. Cuando me condujeron al extranjero, mientras atravesábamos las diferentes ciudades de Alemania, yo me limitaba a mirarlo todo en silencio. Recuerdo que no hacía pregunta alguna. Acababa de sufrir una serie de ataques muy violentos y cada uno más que sufría, cada recrudecimiento de mi enfermedad, tenía la virtud de sumirme en una atonía completa. Entonces perdía la memoria en absoluto, y aunque mi espíritu permanecía despierto, el desarrollo lógico de mi pensamiento quedaba interrumpido, si vale la expresión. No me era posible unir entre sí más de dos o tres ideas. Cuando los accesos pasaban, me sentía tan bien y tan fuerte como ustedes me ven ahora. Recuerdo que sentía una tristeza insoportable, que tenía ganas de llorar, que estaba siempre inquieto y, en cierto modo, como asombrado. Me encontraba extraño a cuanto veía. Sí, extraño de un modo que me anonadaba. Y me acuerdo de que ese marasmo se disipó del todo al llegar a Basilea, en Suiza. La circunstancia que lo eliminó fue el hecho de escuchar el rebuzno de un asno que se hallaba tendido en el suelo, en la plaza del mercado. El asno me impresionó extremadamente; su vista me causó, no sé por qué, un placer extraordinario... Y mi cerebro recobró en el acto su lucidez.
—¿Un asno? ¡Qué raro! —observó la generala. Pero luego, mirando con irritación a sus hijas, que habían comenzado a reír, añadió—: Aunque, después de todo, no tiene nada de raro. Muchas personas sienten cariño hacia los asnos. Eso se veía ya en los tiempos mitológicos. Diga, príncipe.
—Desde entonces siento gran afecto por los jumentos, casi simpatía. Comencé a informarme sobre ellos, ya que antes no los conocía en absoluto. No tardé en comprobar que son animales muy útiles, laboriosos, robustos, pacientes y económicos. En resumen, aquel asno me hizo tomar cariño a toda Suiza y mi tristeza desapareció como por encanto.
—Todo eso es bastante extraño... Pero dejemos el pollino y pasemos a otro tema. ¿Por qué te ríes, Aglaya? ¿Y tú, Adelaida? El príncipe ha hablado del pollino con mucha elocuencia. Lo ha visto personalmente. Y tú, en cambio, ¿qué has visto en tu vida? ¿Acaso has estado siquiera en el extranjero?
—Yo también he visto asnos, maman —dijo Adelaida.
—Y yo he oído a uno —añadió Aglaya.
Hubo nuevas risas, a las que el príncipe se sumó.
—Esta actitud está muy mal en vosotras —dijo la generala—. Perdónelas, príncipe. Aunque se ríen, son buenas muchachas. Siempre estoy discutiendo con ellas, pero las quiero mucho. Son frívolas, atolondradas, locas...
—Yo hubiera hecho lo mismo en su lugar —aseguró Michkin, risueño—. Pero, eso aparte, el jumento es un ser bueno y útil.
—Y usted, príncipe, ¿es bueno también? —interrogó la generala—. Sólo se lo pregunto por curiosidad...
Aquella interrogación produjo un nuevo estallido de carcajadas.
—¡Otra vez se acuerdan de ese maldito asno! —exclamó Lisaveta Prokofievna—. ¡Y yo que no pensaba en él para nada! Crea, príncipe, que no he tratado de hacer ninguna...
—¿Alusión? ¡Oh, lo creo!
Y el príncipe rió de todo corazón.
—Hace bien en reírse. Ya veo que es usted un buen muchacho —dijo la generala.
—No tan bueno a veces —denegó Michkin.
—Yo soy buena también —aseveró inopinadamente la Epanchina— y, si quiere creerme, incluso le diré que soy buena siempre. Es mi único defecto, porque no se debe ser buena en todas las ocasiones. Me disgusto a veces con mis hijas y con mi marido; pero lo más lamentable es que nunca soy más buena que cuando estoy enfadada. Así, antes de entrar usted, yo me había irritado y adoptado el aire de no comprender ni poder comprender nada. Eso me pasa a veces: soy como una niña. Aglaya me dio una lección. Te la agradezco, Aglaya. En fin, todo esto no tiene importancia. Yo no soy tan necia como pudiera creerse y como mis hijas quisieran dar a entender. No me falta carácter y no soy vergonzosa. Lo digo sin mala intención. Ven aquí y dame un beso, Aglaya. Basta, basta —dijo a Aglaya que le besaba con sincero cariño el rostro y las manos—. Continúe, príncipe. ¿Se acuerda de algo más interesante que lo del pollino?
—Vuelvo a decir —observó Adelaida— que no creo posible contar nada cuando le apremian así a uno. Yo no sabría qué relatar.
—Pero el príncipe sí sabrá, porque el príncipe es muy inteligente, lo menos diez veces más que tú, y acaso doce. ¿Te enteras? Pruébeselo continuando, príncipe. Desde luego, podernos prescindir del asno. ¿Qué vio usted en el extranjero aparte ese animal?
—Lo que el príncipe dijo del asno demuestra ya su inteligencia —intervino Alejandra—. Nos ha descrito de un modo muy interesante su estado de salud y cómo reaccionó a consecuencia de una impresión exterior. Siempre he sentido la curiosidad de saber cómo pierde la gente la razón y cómo la recobra. Sobre todo cuando el cambio sucede bruscamente.
—¿Veis? —dijo vivamente la generala—. Ya sé que tú también a veces eres inteligente. ¡Vamos, acabad de reír! Creo, príncipe, que iba usted a hablar del paisaje suizo. Diga, diga...
Michkin siguió su relato:
—Llegamos a Lucerna y me llevaron a dar un paseo por el lago. Admiré la belleza de lo que me rodeaba, pero no sin sentir a la vez un peso en el corazón.
—¿Por qué? —preguntó Alejandra.
—No lo sé. Siempre me siento oprimido e inquieto cuando veo por primera vez un paisaje así. Me agrada y me turba a la vez. Además entonces yo estaba enfermo aún.
—Pues yo tengo muchas ganas de ver esos paisajes dijo Adelaida—. No sé por qué no vamos al extranjero. Hace dos años que estoy buscando con interés una naturaleza que copiar, porque, como sabe, «el Oriente y el Sur se han pintado ya mucho...» Encuéntreme un paisaje que pintar, príncipe.
—No sabría hacerlo. Yo he creído siempre que bastaba mirar y pintar lo que se ve.
—Yo no sé mirar.
—¿A qué viene ese lenguaje enigmático? —interrumpió bruscamente la generala—. Yo no saco nada en limpio: «No sé mirar...» ¿Qué significa eso? Tú tienes ojos, así que te basta abrirlos. Si no sabes mirar aquí, no será en el extranjero donde aprendas. Más vale que nos cuente usted cómo miraba, príncipe.
—Sí, vale más —convino la joven artista—. Sin duda en el extranjero el príncipe habrá aprendido a mirar.
—No sé; ignoro si he aprendido; sólo sé que he restablecido mi salud. Y además que he sido dichoso casi constantemente.
—¿Dichoso? ¿Sabe usted ser dichoso? —preguntó Aglaya—. ¿Y cómo dice entonces que no ha aprendido a ver las cosas? Instrúyanos, príncipe.
—Sí, instrúyanos —rió Adelaida.
—Nada les puedo enseñar —repuso Michkin, riendo también—. Durante mi estancia en el extranjero apenas salí de la aldea suiza a que me llevaron, y casi nunca me alejé de sus contornos. ¿Qué podía aprender allí? Primero me limité a dejar de aburrirme; luego recobré la salud, y más tarde empecé a estimar cada día y cada día adquirió, a medida que iba pasando el tiempo, un valor más grande a mis ojos. Me acostaba siempre contento y me levantaba más contento aún. Cuál fuera el motivo de ello, es cosa que no sé decir.
—¿Y no sentía deseos —preguntó Alejandra— de ir a otro lugar? ¿No experimentaba necesidad de trasladarse?
—Al principio sí, sentía cierta tendencia inquieta y vagabunda. Pensaba siempre en mi existencia futura, quería adivinar mi destino y en algunos momentos el descanso me resultaba incluso penoso. Ya saben ustedes cuando pasa eso: cuando está uno a solas. En nuestra aldea había una cascada, o, mejor dicho, un delgado hilo de agua que caía de una montaña casi perpendicular: un agua blanca, espumeante, tumultuosa. Hallábase como a media versta de nuestra casa y a mí me parecía verla a cincuenta pasos. Por la noche me agradaba oírla caer, pero en ciertas ocasiones se apoderaba de mí una gran agitación... De vez en cuando ocurríame estar solo en los montes en medio del día: en torno mío se erguían grandes pinos seculares, olorosos a resina. En lo alto de una roca se divisaban las ruinas de un antiguo castillo feudal; la aldehuela, perdida en el valle, apenas se divisaba; el sol era vivo; el cielo azul; reinaba en torno un imponente silencio. Pues bien, en aquellos momentos me invadía el ansia de viajar y me figuraba que caminando siempre en derechura hasta franquear la línea donde se confunden cielo y tierra, encontraría más allá la clave de los misterios, hallaríame en el centro de una vida nueva mil veces más animada que la nuestra. Y soñaba en una gran ciudad como por ejemplo Nápoles, llena de palacios, de agitación, de ruido, de vida... Sí, yo tenía no sé qué aspiraciones... Pero a poco me pareció que en cualquier sitio, en una prisión incluso, se podía encontrar un tesoro de vida.
—A los doce años leí ese mismo loable pensamiento en mi «Manual de Enseñanzas Útiles» —declaró Aglaya.
—¡Siempre filosofía! —exclamó Adelaida—. Usted es un filósofo y viene a instruirnos.
—Quizá tenga usted razón —repuso Michkin, sonriendo—. Soy filósofo, en efecto, y hasta acaso me impela la idea de instruir... Sí, es posible...
—Su filosofía —manifestó Aglaya— es la misma de Eulampia Nicolaievna, la viuda de un funcionario, que nos visita en calidad de parásito. Para ella, todo el problema de la vida se reduce a comprar barato, y, así, no se aplica más que a gastar lo menos posible. Nunca habla sino de kopecs. Y le advierto que tiene dinero; sólo que lo disimula. Esto se parece al enorme tesoro de vida que usted encontraría en una prisión, y acaso a su felicidad de cuatro años en una aldea, felicidad por la que ha cambiado su soñado Nápoles, y aun parece que con ganancia, siquiera ésta no pase de un kopec.
—Respecto a la vida en una prisión —contestó Michkin— puede existir diversidad de criterio. He conocido a un hombre que había pasado doce años en una cárcel y a la sazón era uno de los pacientes del doctor. Sufría ataques; a veces se agitaba, rompía a llorar, y en una ocasión incluso quiso suicidarse. Su vida en la cárcel había sido triste, se lo aseguro; pero, con todo, valía más de un kopec. Todas sus relaciones de prisionero se reducían a una araña y un arbusto que cuidaba al pie de su ventana... Pero prefiero hablarles de otro hombre a quien he conocido el año último. En su caso hay una circunstancia rara, en el sentido de que pocas veces se produce. Este hombre había sido conducido al cadalso y se le había leído la sentencia que le condenaba a ser fusilado por un crimen político. Veinte minutos después llegó el indulto. Pero entre la lectura de la sentencia de muerte y la noticia de que le había sido conmutada la pena por la inferior, pasaron veinte minutos, o, al menos, un cuarto de hora durante el cual aquel desgraciado vivió en la convicción de que iba a morir al cabo de unos instantes. Yo deseaba saber cuáles habían sido sus impresiones y le pregunté sobre ellas. Lo recordaba todo con extraordinaria claridad y decía que nada de lo sucedido en aquellos minutos se borraría jamás de su memoria. Y pensaba: «¡Si no muriese! ¡Si me perdonaran la vida! ¡Qué eternidad! ¡Y toda mía! Entonces cada minuto sería para mí como una existencia entera, no perdería uno sólo y vigilaría cada instante para no malgastarlo»...
Tras hablar algunos instantes más sobre el mismo tema, el príncipe calló de repente. Su auditorio creía que iba a continuar.
—¿Ha terminado usted? —preguntó Aglaya.
—¿Cómo? ¡Ah, sí! —respondió Michkin, saliendo de una especie de ensueño en que parecía sumido.
—¿Y por qué nos ha contado eso?
—Por nada... Porque me ha acudido a la memoria... Una cosa llama a la otra y...
—Su relato carece de desenlace —dijo Alejandra—. Usted, príncipe, nos ha querido probar que no hay instante que no valga más de un kopec y que a veces cinco minutos pueden valer más que un tesoro. Todo ello está muy bien; pero permítame preguntarle una cosa. Ese amigo que le contó sus sensaciones y que, al parecer, consideraba una eternidad la vida si se la devolvían, ¿qué uso hizo de esa «vida eterna» cuando le conmutaron la pena? ¿Cómo aprovechó tal tesoro? ¿Vivió cada minuto sin perderlo y aprovechándolo como esperaba?
—¡Oh, no! Le pregunté si había llevado a la práctica sus propósitos de aprovechar y no perder cada minuto de vida, y me confesó que había dilapidado después muchísimos minutos.
—La experiencia es decisiva y demuestra que no se puede vivir aprovechando cada instante. Es imposible.
—Es imposible, en efecto —dijo Michkin—. Lo reconozco. Y, sin embargo, no puedo dejar de creer...
—En otras palabras: ¿piensa usted que vive más inteligentemente que los demás? — precisó Aglaya.
—Sí: a veces se me ha ocurrido esa idea.
—¿Y la sostiene aún?
—Sí, aún —afirmó Michkin.
Hasta entonces había contemplado a la joven con una sonrisa dulce e incluso tímida; pero después de pronunciar aquellas palabras rompió a reír y la miró alegremente.
—¡Verdaderamente no es usted muy modesto! —repuso ella, algo enojada.
—Son ustedes valientes —dijo él—. Ustedes ríen, y en cambio a mí el relato de aquel hombre me impresionó tanto que hasta lo soñé. Sí: vi en sueños aquellos cinco minutos de espera afanosa... —y de pronto, preguntó, con cierta turbación, aunque sin dejar de mirar fijamente a las tres muchachas—: ¿No están ustedes ofendidas contra mí?
—¿Por qué? —exclamaron ellas, sorprendidas.
—Porque parece, en efecto, como si estuviese instruyéndolas...
Todas coincidieron en una carcajada.
—Si se han molestado, dejen de sentirse molestas —continuó Michkin—. Sé bien que conozco la vida menos que los demás porque he vivido menos que cualquier otro. Pero a veces se me ocurre decir cosas extrañas...
Y al terminar estas frases pareció muy confuso.
—Puesto que usted asegura haber sido feliz, no puede haber vivido menos, sino más que el resto de sus semejantes. Por lo tanto, ¿a qué vienen esas excusas? —dijo Aglaya con acritud—. No asuma una actitud de triunfador modesto, porque aquí usted no ha triunfado de nada. Dado el quietismo que profesa, podría vivir feliz de cualquier modo durante cien años. Sea que se le muestre una ejecución capital o que se le muestre mi dedo meñique, usted extraerá de ambas cosas un pensamiento igualmente loable y se quedará tan satisfecho. Así, la vida es sencilla.
—¿Por qué te irritas de ese modo? No lo comprendo —intervino la generala, que desde hacía largo rato escuchaba la discusión Observando los semblantes de los interlocutores—. Además no sé de qué habláis, ¿A qué viene aquí ese dedo meñique? ¿Qué quieres decir con eso? El príncipe habla bien, sólo que no dice cosas alegres. ¿Por qué te empeñas en abrumarle así? Cuando comenzó su relato, reía y ahora parece estar preocupado.
—Déjale, maman. Es lástima, príncipe, que no haya visto usted una ejecución capital, porque de haberla presenciado, quizá le pediría una cosa...
—He visto una ejecución —repuso Michkin.
—¿Ha visto una ejecución? —exclamó Aglaya—. ¡No lo hubiera creído jamás! ¡Eso era lo que le faltaba!
—Desde luego, ello no concuerda nada con su quietismo —murmuró Alejandra, como hablando consigo misma.
—Ahora —dijo Adelaida, desviando la conversación—, cuéntenos sus amores.
El príncipe la miró con sorpresa.
—Escuche —continuó la joven con cierta precipitación—: tengo interés en oír la historia de sus amores. No niegue que alguna vez ha estado enamorado. ¡Ah, a propósito! Le advierto que en cuanto empieza usted a contar una cosa cualquiera desaparece toda su filosofía.
—Y en cuanto termina de relatar algo, parece avergonzarse usted de haberlo hecho —observó bruscamente Aglaya—. ¿Por qué?
—¡Qué estupidez! —exclamó la generala, mirando con indignación a su hija menor.
—Realmente, esa salida no es muy espiritual, Aglaya —contestó Alejandra.
—No le haga caso, príncipe —dijo Lisaveta Prokofievna a Michkin. Aglaya habla así adrede, por testarudez. No piense que está tan mal educada como finge. No vaya a juzgarlas mal viendo cómo le embroman. Quieren divertirse un poco, pero le aprecian. Se lo conozco en la cara.
—Yo también se lo conozco en la cara —dijo Michkin con acento significativo.
—¿Cómo es eso? —preguntó Adelaida, intrigada.
—¿Qué sabe usted de la expresión de nuestros rostros? —preguntaron las otras dos.
El príncipe calló y asumió un aire de gravedad. Las tres jóvenes esperaban su respuesta.
—Se lo diré después —prometió en voz baja y con tono solemne
—Se propone excitar nuestra curiosidad —dijo Aglaya—. ¡Y qué serio nos mira!
—Todo eso está bien —insistió Adelaida—; pero aunque sea un buen fisonomista no por ello ha dejado de estar enamorado. Por tanto, he dado en el clavo. Cuéntenos, cuéntenos...
—No he estado enamorado —dijo el príncipe—. He sido feliz... de otro modo...
—¿Cómo? ¿Y de qué manera?
Y su rostro había adquirido una expresión profundamente meditabunda.
—Ea, se lo diré —decidiese Michkin.