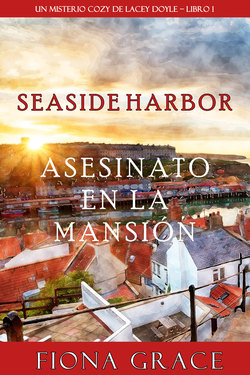Читать книгу Asesinato en la mansión - Fiona Grace, Фиона Грейс - Страница 5
CAPÍTULO DOS
Оглавление―Has perdido oficialmente la cabeza, hermanita
–Cariño, te estás comportando de manera irracional.
–¿Está bien la tía Lacey?
Las palabras de Naomi, de su madre y de Frankie se repetían en su mente mientras salía del avión y pisaba el asfalto del aeropuerto Heathrow. Quizás sí que estaba perdiendo la cabeza al meterse en el primer vuelo que salía del aeropuerto JFK y pasarse siete horas dentro acompañada únicamente por el bolso, sus pensamientos y una bolsa de mensajero llena de ropa y productos de aseo que había comprado en el mismo aeropuerto. Pero darle la espalda a Saskia, a Nueva York y a David le había resultado de lo más excitante. Había hecho que se sintiera joven. Libre. Aventurera. De hecho, le había recordado a la Lacey Doyle que había sido AD (Antes de David).
Darle la noticia a su familia de que iba a marcharse a Inglaterra así sin más ―y dársela por teléfono con los tres puestos en el manos libres, ni más ni menos― había sido menos excitante gracias a que ninguno de los tres presentes poseía el más mínimo filtro mental a la hora de hablar y a que compartían la misma mala costumbre de decir en voz alta todo lo que les pasaba por la cabeza.
–¿Y si te despiden? ―había gimoteado su madre.
–Oh, está claro que la van a despedir ―había declarado Naomi.
―¿La tía Naomi está teniendo un ataque de nervios? ―había preguntado Frankie.
Lacey podía imaginárselos a los tres sentados frente a una mesa de conferencias, esforzándose al máximo por destruir su burbuja de felicidad. Pero, por supuesto, la realidad no había sido ésa. Como su familia más cercana y querida, hacerle afrontar la realidad formaba parte de su trabajo. Y es que, en aquella nueva y desconocida época conocida como AD ―Después de David―, ¿quién iba a hacerlo si no?
Cruzó el vestíbulo del aeropuerto, siguiendo al resto de pasajeros de miradas cansadas. La famosa llovizna inglesa flotaba en el aire; se acabó el clima primaveral. Lacey, con el cabello encrespado por la humedad, por fin pudo detenerse por un momento y pensar. Aunque ya no había vuelta atrás, no después de un vuelo de siete horas y varios centenares de dólares menos en su cuenta bancaria.
La terminal del aeropuerto era una edificio enorme con aire de invernadero, construido completamente en acero, cristal de tinte azulado y con un techo curvo de vanguardia. Lacey entró en su interior bien iluminado, con suelo de baldosas y decorado con murales cubistas financiados por la Sociedad de Edificios Británica, una sociedad con un nombre de lo más evocador, y se unió a la cola para mostrar su pasaporte. Llegó su turno y la atendió una guardia rubia, de ceño fruncido y cejas negras y gruesas. Lacey le tendió el pasaporte.
–¿Razón de su visita? ¿Negocios o placer?
El acento de la guardia era brusco, muy distinto al de los actores británicos de habla suave que encandilaban a Lacey en sus programas de entrevistas nocturnas favoritos.
–Estoy de vacaciones.
–No ha comprado billete de vuelta.
A su cerebro le hizo falta un momento para averiguar qué pretendía decir realmente la mujer e interpretar la gramática poco familiar de la frase.
–Todavía no está decidido cuánto van a durar.
La guardia arqueó las cejas gruesas y negras y su ceño se convirtió en gesto de sospecha.
–Si planea trabajar, necesitará una visa.
Lacey negó con la cabeza.
–No lo planeo. Lo último que quiero hacer mientras esté aquí es trabajar. Acabo de divorciarme; necesito algo de tiempo y espacio para aclararme las ideas, comer helado y ver películas cutres.
La expresión de la guardia se suavizó al instante en un gesto de empatía, dándole a Lacey una sensación muy clara de que ésta también pertenecía al Club de las Divorciadas Tristes.
Le devolvió el pasaporte.
–Disfrute de su estancia. Y la barbilla bien alta, ¿vale?
Lacey se tragó el pequeño nudo que se le había formado en la garganta, le dio las gracias a la guardia de seguridad, y pasó a la sección de llegadas, donde esperaban varios grupos diferenciados a que sus seres queridos apareciesen por la puerta. Algunos sostenían globos, otros flores, y en uno de esos grupos unos niños la mar de rubios sostenían un cartel en el que se leía: «¡Bienvenida a casa, mami! ¡Te hemos echado de menos!».
Por supuesto, no había nadie dándole la bienvenida a Lacey, así que se abrió paso por el abarrotado vestíbulo en dirección a la salida mientras pensaba en cómo David no volvería a esperarla nunca en un aeropuerto. Ojalá hubiese sabido que su vuelta de aquel viaje de negocios ―al que había ido para comprar jarrones antiguos en Milán― sería la última vez que David la sorprendería en el aeropuerto con una amplia sonrisa en la cara y un gran ramo de margaritas de distintos colores en los brazos. Se hubiese asegurado de disfrutarlo más.
Una vez fuera paró a un taxi, el típico coche negro inglés cuya visión le provocó un pinchazo de nostalgia. Ella, Naomi y sus padres habían viajado en un taxi negro como aquel hacía todos aquellos años, durante aquellas fatídicas y últimas vacaciones en familia.
–¿A dónde? ―preguntó el taxista barrigudo cuando Lacey se sentó en la parte de atrás.
–Wilfordshire.
Pasó un segundo y el taxista se giró completamente en el asiento para mirarla con un profundo ceño marcándole las cejas hirsutas.
–¿Sabe que eso es un viaje de dos horas?
Lacey parpadeó, sin estar muy segura de qué estaba intentando decirle.
–No pasa nada ―contestó, encogiéndose ligeramente de hombros.
El taxista pareció todavía más perplejo.
–Es yanqui, ¿verdad? Bueno, no sé cuánto está acostumbrada en gastarse en taxis ALLÍ, pero a este lado del charco un viaje de dos horas le costará un buen pellizco.
Su brusquedad cogió a Lacey por sorpresa, no simplemente porque no encajase con la imagen que tenía de los taxistas sarcásticos de Londres, sino por la vaga insinuación de que no iba a poder permitirse un viaje como aquél. Se preguntó si tendría algo que ver con el hecho de que fuese una mujer viajando sola; nadie había puesto nunca en duda a David cuando habían viajado largas distancias juntos en taxi.
–Puedo pagar ―le aseguró al conductor con tono frío.
Éste se giró para volver a mirar la carretera y empezó a hacer correr el taxímetro. La máquina pitó, parpadeó mostrando el símbolo de la libra en verde, y le provocó a Lacey otra oleada de nostalgia.
–Siempre y cuando pueda hacerlo ―contestó el taxista de manera tensa, apartándose de la acera.
«Pues vaya con la hospitalidad británica», pensó Lacey.
*
Llegaron a Wilfordshire dos horas más tarde, tal y como le había prometido el taxista, y Lacey se despidió de «do’ciento’ y cincuenta y ci’co pavo’». Pero lo alto del precio y la actitud para nada amigable del taxista perdieron importancia en cuando Lacey salió del coche y tomó una gran bocanada del fresco aire marino. Olía tal y como lo recordaba.
El modo en que los olores y los sabores podían evocar recuerdos tan intensos siempre le había parecido de lo más remarcable, y esta vez no fue una excepción. El aire salado consiguió que una oleada de felicidad libre de cualquier preocupación creciese en su interior, una felicidad que no había sentido desde la marcha de su padre. Fue una sensación tan fuerte que estuvo a punto de tumbarla de espaldas, y la ansiedad que la reacción de su familia ante aquel viaje improvisado había sembrado en su interior desapareció sin más. Lacey estaba justo donde necesitaba estar.
Se dirigió a la calle principal del pueblo. La llovizna que había rodeado el aeropuerto de Heathrow había desaparecido por completo, y el último atisbo de la puesta de sol lo bañaba todo en una luz dorada, otorgándole un aire mágico. Era tal y como lo recordaba: dos líneas paralelas de antiguas casitas de campo de piedra construidas justo al borde de la acera que la invadían con sus cristaleras abullonadas. Ninguna de las tiendas se había modernizado desde su última visita, manteniendo todavía lo que parecían sus carteles de madera originales que se balanceaban sobre las puertas. Cada tienda era única y vendían de todo, desde ropa de niños de boutique hasta artículos de mercería, desde productos de pastelería hasta pequeños paquetes de café. Hasta había una «tienda de dulces» de estilo antiguo, llena de grandes tarros de cristal repletos de caramelos de colores que podían comprarse de manera individual «por un centavo».
Era abril y el pueblo estaba decorado con banderines de colores para las próximas celebraciones de Semana Santa, unos banderines que habían colgado entre las tiendas y por encima de las calles. Y también había mucha gente ―la multitud que provocaba el fin de la jornada laboral, pensó Lacey― sentada en los bancos de pícnic que había delante de los pubs, bebiendo una cerveza, o frente a las cafeterías en las mesas de las terrazas, comiendo postres. Todos parecían animados, y su conversación alegre ofrecía un agradable sonido de fondo, casi como ruido blanco.
Sintiendo una tranquilizadora sensación de que estaba haciendo lo correcto, Lacey sacó el teléfono y le hizo una fotografía a la calle principal. Parecía una postal, con la franja plateada de océano brillando en el horizonte y el cielo hermosamente pintado de rosa, así que la envió al grupo familiar Chicaz Doyle. Había sido Naomi quien le había puesto el nombre, y en su momento Lacey había hecho una mueca al oírlo.
Es tal y como lo recordaba, añadió bajo aquella imagen perfecta.
Un momento más tarde, su teléfono pitó al recibir una respuesta. Naomi había contestado.
Parece que has acabado por error en el Callejón Diagon, hermanita.
Lacey suspiró. Una respuesta sarcástica típica en su hermana, y algo que debería haberse esperado. Porque por supuesto que Naomi no podía alegrarse por ella y ya está, ni tampoco sentirse orgullosa de cómo había tomado las riendas de su vida.
¿Has usado un filtro?, le llegó un momento más tarde de parte de su madre.
Lacey puso los ojos en blanco y guardó el teléfono. Tomó una profunda bocanada de aire para relajarse, decidida a no permitir que le agriasen el humor. La diferencia en la calidad del ambiente en comparación con el aire contaminado de Nueva York que había estado respirando aquella misma mañana resultaba absolutamente asombrosa.
Siguió avanzando por la calle, haciendo resonar los tacones sobre los adoquines de piedra. Su siguiente objetivo era encontrar una habitación de hotel para el número todavía no decidido de noches que iba a quedarse. Se detuvo frente a la primera posada que encontró, The Shire, pero vio que habían girado el cartel de la puerta en el que ahora se leía: «Lleno». No pasaba nada; la calle principal del pueblo era larga y, si a Lacey no le fallaba la memoria, había muchos sitios entre los que escoger.
La siguiente posada, Laurel’s, estaba pintada de un tono rosa como de algodón de azúcar, y su cartel afirmaba que su situación era de «Sin disponibilidad». Palabras distintas, pero el mismo sentimiento, aunque esta vez el ver el cartel le provocó un destello de pánico en el pecho a Lacey.
Se obligó a hacerlo a un lado. Entre la joyería y la librería, el Seaside Hotel estaba completamente reservado, y más allá de la tienda especializada en acampadas y del salón de belleza, el Carol’s B’n’B tampoco tenía ninguna habitación. Y ésa fue la temática hasta que Lacey se encontró al final de la calle.
Esta vez sí que la invadió el pánico. ¿Cómo había sido tan estúpida de ir hasta allí sin preparar nada de antemano? Se había pasado toda su carrera profesional organizando cosas, ¡e iba y fallaba en la organización de sus propias vacaciones! No tenía ninguna de sus pertenencias, y ahora ni siquiera tenía una habitación. ¿Acaso iba a tener que dar media vuelta, despedirse de otros «do’ciento’ pavo’» por el viaje en taxi hasta Heathrow, y coger el siguiente vuelo a casa? No le sorprendía en lo más mínimo que David hubiese incluido una cláusula de mantenimiento entre esposos; ¡estaba claro que no se podía confiar en ella en temas de dinero!
Lacey se dio la vuelta, con la mente inundada por una espiral de pensamientos ansiosos, y miró con expresión desamparada el camino que había recorrido como si pudiese hacer aparecer otra posada de la nada. Sólo entonces se percató de que el edificio que hacía esquina y frente al que se encontraba era precisamente una posada: The Coach House.
Se aclaró la garganta, sintiéndose como una tonta, y recuperó la compostura. Cruzó la puerta.
El interior tenía el aspecto clásico de un pub: mesas grandes de madera, una pizarra con el menú del día escrito con tiza blanca en cursiva, y una máquina tragaperras con luces llamativas en la esquina. Lacey se acercó a una barra cuyas estanterías estaban repletas de botellas de vino y de la que colgaba una hilera de copas con efectos ópticos llenas de una variedad de alcoholes de distintos colores. Todo era muy pintoresco, incluso el viejo borracho que dormitaba con la cabeza sobre la barra con los brazos a modo de almohada.
La camarera era una chica delgada de cabello rubio pálido recogido en un moño informal en lo alto de ella cabeza y que parecía demasiado joven para trabajar en un bar. Lacey decidió que debía deberse a que allí la edad mínima para beber era más baja y no al hecho de que, cuanto más envejecía ella, más con cara de bebé veía a todo el mundo.
–¿Qué puedo servirle? ―preguntó la camarera.
–Una habitación ―contestó Lacey―. Y un vaso de prosecco.
Le apetecía celebrarlo.
Pero la camarera negó con la cabeza.
–Estamos llenos durante Semana Santa. ―Abría tanto la boca al hablar que Lacey pudo ver claramente el chicle que estaba masticando―. Todo el pueblo lo está. Son vacaciones escolares y muchísima gente se trae a los críos a Wilfordshire. No tendremos nada disponible durante al menos dos semanas. ―Hizo una pausa―. ¿Así que será sólo el prosecco?
Lacey se agarró a la barra para no perder el equilibrio. El estómago le dio un vuelco; ahora sí que se sentía como la mujer más estúpida sobre la faz de la Tierra. No le sorprendía que David la hubiese dejado; era un desastre sin el más mínimo atisbo de organización. Una pobre excusa como persona. Allí estaba, haciendo ver que era una adulta independiente en el extranjero cuando en realidad ni siquiera lograba hacerse con una habitación de hotel por sí misma.
En ese momento, Lacey vio a una figura de reojo y se giró para ver cómo se le acercaba un hombre. Debía tener unos sesenta años, iba vestido con una camisa a cuadros metida por dentro de unos tejanos azules, llevaba unas gafas de sol apoyadas en la calva y lucía un teléfono móvil con pinza en la cintura.
–¿Eso que acabo de oír es que busca un lugar en el que hospedarse? ―preguntó el hombre.
Lacey estaba a punto de negarlo ―quizás estuviese desesperada, pero irse con un hombre que le doblaba la edad y que se le había acercado en un bar era ir demasiado lejos incluso para Naomi― cuando el hombre aclaró la situación:
–Porque yo alquilo casas de vacaciones.
–¿Oh? ―repuso Lacey, sorprendida.
El hombre asintió con la cabeza y sacó una pequeña tarjeta de negocios del bolsillo de los vaqueros. Lacey la leyó rápidamente.
Las encantadoras casas rurales de Ivan Parry, acogedoras y rústicas. Ideales para toda la familia.
–Estoy lleno, tal y como ha dicho Brenda ―siguió diciendo Ivan, señalando con la cabeza a la camarera―. Excepto por una casa que acabo de comprar en una subasta. Todavía no está lista para que la alquile, pero puedo enseñársela si no tiene ninguna otra opción. Puedo ofrecerle un descuento debido a la situación de la casa, para que tenga donde alojarse hasta que los hoteles vuelvan a tener habitaciones.
El alivio invadió a Lacey. La tarjeta parecía legítima, e Ivan no había hecho saltar ninguna alarma en su cabeza. ¡Su suerte empezaba a cambiar! ¡Estaba tan aliviada que hasta habría podido darle un beso en la calva!
–Me salva la vida ―dijo, logrando controlarse.
Ivan se sonrojó.
–Mejor espere a ver la casa antes de opinar.
Lacey soltó una risita.
–Francamente, ¿cómo de mala puede ser?
*
Lacey parecía una mujer que estuviese dando a luz mientras subía la colina junto a Ivan.
–¿Es demasiado empinado? ―preguntó éste con tono preocupado―. Debería haber mencionado que estaba en la cima de la colina.
–No pasa nada ―resolló Lacey―. Me… encanta… la vista del mar.
Durante todo el viaje hasta allí, Ivan le había demostrado que era todo lo contrario a un retorcido hombre de negocios, recordándole a Lacey el descuento que le había prometido (a pesar de que no habían llegado a hablar del precio) y repitiendo varias veces que no se hiciera ilusiones. Lacey, con los muslos doloridos por el ascenso, empezó a preguntarse si quizás Ivan había tenido toda la razón del mundo al restarle valor a la casa.
Ese pensamiento duró hasta que la casa apareció en la cresta de la colina. Recortado en negro contra el rosado evanescente del cielo se perfilaba un alto edificio de piedra. Lacey soltó un jadeo.
–¿Es ésta? ―preguntó sin aliento.
–Es ésta ―contestó Ivan.
Una fuerza salida de la nada llevó a Lacey a acabar de subir la colina, y con cada paso que daba aquel edificio tan cautivador revelaba otra característica asombrosa: la encantadora fachada de piedra, el techo inclinado, el rosal que ascendía por las columnas de madera del porche, la puerta antigua, gruesa y con arco que parecía salida de un cuento de hadas. Y, enmarcándolo todo, estaba el extenso y destellante océano.
A Lacey casi se le salieron los ojos de las órbitas y se quedó con la boca abierta, apresurándose por recorrer los últimos pasos que la separaban del edificio. Un cartel de madera junto a la puerta rezaba: Cottage Crag.
Ivan se detuvo junto a ella, con una gran llavero entre las manos en el que estaba rebuscando. Lacey se sentía como una niña frente al camión de los helados, esperando impaciente a que la máquina de los helados de crema hiciese su magia mientras saltaba de puntitas, ansiosa.
–No se entusiasme demasiado ―repitió Ivan por duodécima vez, encontrando por fin la llave correcta, una de un tamaño a juego con la casa y de un color bronce oxidado que bien parecía que tuviese que abrir el castillo de Rapunzel, y girándola en la cerradura para abrir la puerta de par en par.
Lacey entró con ganas en la casa de campo y se vio sacudida por la poderosa sensación de encontrarse en casa.
El pasillo era rústico como mínimo, con suelo de madera sin tratar y un recargado y desteñido papel en las paredes. Una alfombra roja y mullida recorría las escaleras que tenía a la derecha en su parte central, ajustada con unos rieles dorados como si el dueño original de la casa hubiese pensado que se trataba de una mansión señorial y no una casita pintoresca. A su izquierda había una puerta de madera abierta que casi la invitaba a cruzarla.
–Como ya he dicho, roza más lo raído que lo decente ―dijo Ivan mientras Lacey recorría su interior de puntillas.
De repente se encontró en una sala de estar. Tres de las paredes estaba forradas con un papel deslucidos a rayas blancas y mentas, mientras que la cuarta dejaba expuestos los bloques de piedra que debía de haber debajo. Una gran cristalera ofrecía vistas al océano, con el alféizar estaba compuesto por un asiento hecho a medida, y una de las esquinas estaba ocupada por completo por una estufa de madera con un largo tubo negro para evacuar el humo y un cubo plateado junto a ésta lleno de madera ya cortada. Otra de las paredes estaba formada casi por completo por una gran estantería de madera, y el sofá, el sillón y el reposapiés, todos a juegos, parecían ser piezas originales de la década de los cuarenta. Todo necesitaba que se le quitase bien el polvo, pero para Lacey aquello sólo lo hacía todavía más perfecto.
Se giró para mirar a Ivan; éste parecía aprensivo mientras esperaba oír su opinión.
–¡Me encanta! ―exclamó Lacey.
La expresión de Ivan se transformó en una de sorpresa con una pequeña pizca de orgullo, algo que Lacey logró distinguir sin problemas.
–¡Oh! ―exclamó él a su vez―. ¡Qué alivio!
Lacey no pudo evitarlo; recorrió casi corriendo el salón, llena de entusiasmo, interiorizando hasta el más mínimo detalle. En la estantería de madera, que había sido tallada para adornada, había un par de novelas de misterio con las páginas arrugadas por el tiempo, y en la estantería inferior había una hucha de porcelana con forma de oveja y un reloj que ya no funcionaba. En la última de todas se encontraba una delicada colección de té de porcelana china, el sueño hecho realidad de cualquier anticuario.
–¿Puedo ver el resto? ―preguntó, sintiendo cómo el corazón le crecía en el pecho.
–Adelante ―contestó Ivan―. Yo bajaré a la bodega y conectaré la calefacción y el agua.
Salieron al pequeño y oscuro pasillo e Ivan desapareció tras una puerta que había bajo las escaleras, mientras que Lacey continuó su viaje en dirección a la cocina con el corazón latiéndole a toda prisa de pura anticipación.
Soltó un fuerte jadeo al entrar en dicha habitación.
La cocina parecía casi un museo viviente de la época victoriana. Había una cocina de hierro negro de marca Arga, ollas y sartenes de latón colgaban de diversos ganchos atornillados al techo y, justo en el centro, había una gran isla para preparar la comida. Distinguió un jardín amplio al otro lado de las ventanas; al parecer las elegantes puertas acristaladas daban a un patio donde se habían colocado una mesa y una silla desvencijadas. Lacey pudo imaginarse sentándose en la segunda con toda facilidad, comiendo cruasanes recién horneadas de la pastelería y bebiendo café peruano orgánico comprado en la cafetería independiente.
De repente, un fuerte golpe la sacó de su ensoñación. Parecía provenir de algún lugar bajo sus pies, y hasta notó cómo vibraban los tablones del suelo.
–¿Ivan? ―lo llamó, volviendo al pasillo―. ¿Va todo bien?
La voz del propietario surgió a través de la puerta abierta de la bodega.
–Son las tuberías. Creo que llevan años sin usarse, así que les llevará un tiempo dejar de hacer ruido.
Otro fuerte golpe consiguió que Lacey diese un salto, pero esta vez no pudo evitar echarse a reír al saber la causa tan inocente que los provocaba.
Ivan volvió a aparecer por las escaleras de la bodega.
–Todo arreglado. Espero que a esas tuberías no les lleve mucho tiempo calmarse un poco ―comentó con su habitual aire preocupado.
Lacey sacudió la cabeza.
–Eso no hace más que añadirle encanto.
–Bueno, puede quedarse aquí todo el tiempo que necesite ―añadió Ivan―. Me mantendré alerta y le avisaré si alguno de los hoteles tiene alguna habitación disponible.
–No se preocupe ―le dijo Lacey―. Esto es exactamente lo que estaba buscando, aunque no lo sabía.
Ivan le dedicó una de sus tímidas sonrisas.
–¿Entonces uno de diez por noche le parece bien?
Lacey arqueó las cenas.
–¿Uno de diez? ¿Eso no son como doce dólares o algo así?
–¿Es demasiado caro? ―intervino Ivan con las mejillas al rojo vivo―. ¿Le parecerían bien cinco?
–¡Es demasiado barato! ―exclamó Lacey, consciente de que estaba negociando para que le subiera el precio en lugar de bajarlo, pero aquella cantidad tan ridículamente diminuta que sugería Ivan era casi un atraco, y Lacey no pensaba aprovecharse de que hombre dulce y balbuceante que la había salvado en su momento de doncella en apuros―. Es una casa de campo de época con dos dormitorios. Adecuada para toda una familia. En cuanto se le haya quitado el polvo y pulido, podría sacar fácilmente cientos de dólares la noche por este sitio.
Ivan no parecía saber dónde mirar. Estaba claro que el tema del dinero lo ponía incómodo; una prueba más, pensó Lacey, de que no estaba hecho para llevar la vida de un hombre de negocios. Esperaba que ninguno de sus inquilinos se estuviese aprovechando de él.
–Bueno, ¿qué tal quince libras por noche? ―sugirió Ivan―. Y enviaré a alguien para que quite el polvo y pula el suelo.
–Veinte ―replicó Lacey―. Y puedo ocuparme yo de todo. ―Sonrió son seguridad y extendió la mano―. Y ahora deme la llave; no pienso aceptar un no por respuesta.
El rojo que se había adueñado de las mejillas de Ivan se extendió hasta cubrirle también las orejas y el cuello. Asintió ligeramente con la cabeza para mostrar su acuerdo y le puso la llave de bronce en la mano.
–Mi teléfono está en la tarjeta. Llámeme si algo se rompe. O más bien cuando algo se rompa, debería decir.
–Gracias ―le agradeció Lacey con una pequeña risita.
Ivan se marchó.
Ya sola, Lacey subió al segundo piso para acabar de explorarlo todo. El dormitorio principal estaba en la parte delantera de la casa, disfrutaba de vistas al océano y tenía balcón. Se trataba de otra habitación con aire de museo, con una cama con dosel grande y de roble oscuro y un armario a juego lo bastante enorme como para llevar a cualquiera a Narnia. El segundo dormitorio estaba en la parte posterior y ofrecía vistas al jardín. El retrete estaba separado del baño, ubicado en su propia habitación del tamaño de un armario, y en el baño propiamente dicho había una bañera blanca con pies de bronce. No había ducha, tan solo un accesorio que se ajustaba al mismo grifo de la bañera.
Lacey volvió al dormitorio principal y se dejó caer en la cama con dosel. Era la primera vez que había tenido de reflexionar de verdad sobre aquel día tan mareante, y se sentía casi en shock. Aquella misma mañana había sido una mujer que llevaba casada catorce años, y ahora estaba soltera. Por la mañana había sido una ocupada mujer de Nueva York dedicada a su trabajo, y ahora estaba en una casita junto a un acantilado inglés. ¡Qué encantador! ¡Qué entusiasmo! Nunca había hecho nada tan atrevido en toda su vida, ¡y vaya si se sentía bien!
Las cañerías resonaron con fuerza, arrancándole un chillido, pero un momento después se echó a reír.
Se recostó en la cama, mirando fijamente el dosel de tela que tenía encima y escuchando el sonido que provocaban las olas al chocar contra la pared del acantilado durante la marea alta. Aquel sonido invocó la repentina fantasía infantil, previamente perdida, de vivir en algún lugar junto al océano. Qué curioso que se hubiese olvidado por completo de aquel sueño. De no haber vuelto a Wilfordshire, ¿habría seguido enterrado en su mente sin llegar a ser recuperado jamás? Lacey se preguntó qué otros recuerdos podían acudir a ella mientras se hospedase allí. Quizás dedicaría el día siguiente a explorar un poco el pueblo y comprobar si éste tenía alguna pista que ofrecerle.