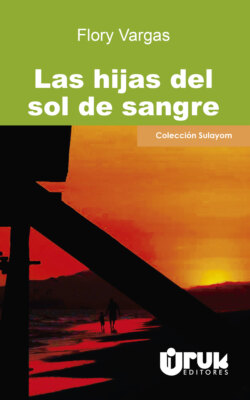Читать книгу Las hijas del sol de sangre - Flory Vargas - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Los tonos del miedo
ОглавлениеMientras desliza delicadamente el pincel sobre el lienzo, Mariela recuerda la primera vez que sintió unas ganas locas de pintar, de plasmar aquel evento del que nunca pudo hablar. Desde que era niña siempre buscó un lápiz y un pedazo de papel del mismo modo en que un fumador compulsivo necesita su dosis de nicotina. Jamás imaginó que terminaría viviendo de eso el resto de su vida.
—Doña Mariela, necesitamos que recoja sus materiales. Ya vamos a traer a los demás para la cena –le dice cariñosamente una de las cuidadoras del hogar.
—Ya voy Irenita. Solo mezclo un par de colores más y estaré lista por hoy.
Se esmera por alcanzar las tonalidades más oscuras, pero le resulta imposible no caer nuevamente en sus cavilaciones. Parece que hoy es uno de esos días en que los recuerdos la persiguen por todas partes. Por más que luchó por tener una vida normal, por ser una persona común y corriente, nunca lo logró, y su mente la devuelve irremediablemente, una y otra vez, a ese horrible día de su juventud.
***
Un rayo de sol entró por la ventana con insolencia y, por un instante, no pudo ver al soldado que apuntaba el arma en su dirección. Sus padres y sus dos hermanos menores se encontraban a su lado. Estaban sentados en el suelo, con la espalda contra la pared. Tres personas más, también costarricenses, les acompañaban en su cautiverio. No sabían qué pasaría con ellos. Sus manos sudaban y estaban frías a tal punto que por ratos dejaba de sentirlas o sentía nada más un hormigueo casi doloroso. Su corazón estaba tan acelerado que le parecía tener tambores internos que retumbaban hasta llegar a su oído. Nunca había sentido tanto temor, pero su mente adolescente aguardaba con esperanza un final de película.
Pensó en lo feliz que estaba esa mañana por conocer el trayecto del Río San José hasta el Lago de Nicaragua. Habían pasado toda la Semana Santa en la recién adquirida propiedad de su padre junto al río. A ella no le gustaba nada el lugar. La casona era muy rústica y vieja, un antiguo comisariato de la zona. Estaba construida con anchos tablones de madera por cuyas rendijas se filtraban los insectos. Cada noche, miles de diminutos mosquitos traspasaban los toldos que colgaban sobre sus camas y los cubrían por completo al despertar. Eso, más el intenso y bochornoso calor, habían convertido su semana de vacaciones en un tormento. Ahora eso parecía un cuento de hadas.
El día anterior don Benito, uno de los pocos conocidos de su padre en la zona, se había ofrecido para llevarlos en su bote. Tenía planeado transportar un par de marquetas de hielo a un poblado sin electricidad a orillas del Lago de Nicaragua y tenía espacio de sobra para los cinco miembros de la familia, sus padres, sus dos hermanos y ella. Fue así como se dispusieron a vivir una aventura, sin sospechar la intensidad que alcanzaría.
El bote llegó justo frente a la casona. A don Benito lo acompañaba una pareja de turistas ticos que, al igual que ellos, fueron invitados de último momento. Subieron a la humilde embarcación apenas con un repelente, un par de gaseosas y unos emparedados. El río era muy ancho y sus aguas calmas. En el trayecto observaron muchos animales: monos, dantas, venados y cocodrilos colmilludos que se asoleaban en las pequeñas playas que se formaban a ambos lados. El aire puro llenaba sus pulmones.
—Don Benito, recuerde que no podemos pasar la frontera –le dijo su padre preocupado al ver que se aproximaban a la desembocadura del río y el bote no se detenía ni cambiaba su rumbo.
—No se preocupe don, allá es donde vamos, aquel pequeño poblado a la izquierda –mientras señalaba la otra orilla con su mano curtida.
—Pero vea don Benito, por favor, que no pasemos la frontera, nosotros no tenemos pasaportes y nos podemos meter en problemas.
—Tranquilo, no más dejamos ahí el hielo que traemos y nos regresamos –insistió el lugareño como quien no entiende la gravedad del acto.
El caserío al que se acercaban llamó de inmediato la atención por su extrema pobreza. Los cerdos corrían libres a su antojo y el polvo lo cubría prácticamente todo. En el río algunas mujeres lavaban ropa sobre las piedras en medio del agua de un tono amarillento achocolatado por el barro.
Al llegar al destartalado muelle, si es que así se le podía llamar, un grupo de militares salió de entre la maleza haciendo señas para que se detuvieran. Estaban fuertemente armados y apuntaban directamente hacia ellos. Atónitos, vieron cómo los soldados subieron al bote y empezaron a pedir sus documentos. Con sus voces temblorosas, explicaron que simplemente estaban de paseo por el río y por eso no los tenían con ellos; además, había varios menores de edad. Solamente la pareja de turistas y su padre llevaban consigo alguna identificación.
Los obligaron a bajar mientras se apoderaban de las dos cajas con hielo y otras tantas repletas con licor que no habían visto. Caminaron aproximadamente media hora bosque adentro, siempre encañonados por las ametralladoras. Las piernas de Mariela flaqueaban por el pánico, máxime después de ver el miedo reflejado en el rostro de sus padres. Ella, apenas con quince años, estaba muy asustada, sí, pero segura de que su padre lo solucionaría de algún modo. Ahora no sabía qué pensar.
Llegaron a una casucha abandonada, sin muebles, y los obligaron a sentarse en el piso, contra la pared. Ahí estuvieron por varias horas. Afuera, lo suficientemente lejos como para que nadie comprendiera con claridad sus conversaciones, los militares discutían acaloradamente, posiblemente sobre su futuro, a la vez que se servían los primeros tragos del licor decomisado.
—Mamita, trate de controlarse, vea que tenemos que lograr que sus hermanos mantengan la calma –le dijo su madre al oído mientras le acariciaba las manos que no dejaban de temblar.
—Voy a hablar con ellos –dijo su papá armándose de valor. Se levantó con precaución y se acercó al soldado para solicitarle que lo llevara con su jefe.
Le dijo a su custodio que él podía demostrarles que era una persona honesta que siempre trató de ayudar a su país. Le comentó sobre la época de la guerrilla sandinista y cómo la gente del lado tico les había apoyado. Sus palabras calaron un poco en el soldado, porque finalmente le permitió salir para reunirse con su comandante.
Mientras su padre se alejaba para tratar de liberarlos, ella cerró con todas sus fuerzas los ojos y pidió a Dios que los sacara con bien de aquel trance. A esas alturas, probablemente su papá ya les estaría explicando lo que había ocurrido hacía varios años; cuando su casa se convirtió en una especie de hospital de la guerrilla. A su pueblo llegaban los soldados heridos para ser atendidos por médicos y otros voluntarios que les cuidaban hasta que fueran capaces de regresar a combate. Casi podía ver sus vendajes sangrantes y algún brazo amputado por una granada. La gente se había volcado a apoyar a los hermanos vecinos. Después de la misa del domingo, en los pequeños poblados usaban fundas viejas de almohadas para recoger dinero entregado con cariño por gente a la que no le sobraba ni un cinco. Lo hacían con la ilusión de ayudarles a alcanzar una libertad que, desafortunadamente, como demostraría luego la historia, se convirtió en nada más que una quimera.
Su papá fue apenas uno de muchos costarricenses que lo dieron casi todo por lo que creían una noble causa. Su mamá le había contado alguna vez que tras ganar la guerra le habían ofrecido una recompensa que él nunca aceptó. Sin embargo, parecía que ahora era el momento para cobrar esa simbólica factura.
Mariela no podía respirar con normalidad y las náuseas eran incontrolables. Recostada en el suelo, seguía apretando fuerte sus ojos que se negaban a aceptar la peligrosa realidad. No sabía cuánto tiempo había transcurrido y la espera se hacía eterna, hasta que sintió que la levantaron de un fuerte tirón de su cuello. Era su padre, quien llevándola casi suspendida en brazos le gritaba a los demás que corrieran hacia la embarcación. Todavía aturdida por el susto, escuchó que le daban instrucciones a Benito para alejarse a toda prisa, antes de que el licor hiciera que los soldados cambiaran de opinión.
Casi sin aliento por el pánico y la adrenalina, Mariela se aferró fuertemente a sus hermanos y corrieron como locos hasta llegar a la embarcación. Mientras se alejaban por el lago, de regreso a territorio costarricense, pudo sentir como poco a poco el alma regresaba a su cuerpo, pero, su corazón no dejó de palpitar a mil por hora. Atrás solo quedó el rastro amarillento del barro que se levantó batido por el motor desesperado de la lancha.
***
—¿Lista doña Mariela? Ya no podemos esperar más… ¿Pero cómo que está otra vez llorando? ¡No señora! Se me pone alegre que la noche apenas empieza y hoy es día de club de cine que tanto le gusta –le insiste la enfermera mientras le limpia con una toalla las mejillas humedecidas por las lágrimas.
Mientras otra de las cuidadoras lleva a la anciana en la silla de ruedas hasta su sitio en el comedor, Irene se dirige a la nueva asistente de enfermería que se encuentra a su lado.
—A doña Marielita me la tratás con mucho cariño, por favor. Ella tiene un trauma muy grande por algo que le pasó siendo jovencita. Aunque ella nunca ha hablado de eso, dicen por ahí que fue violada salvajemente por unos guerrilleros en la montaña.