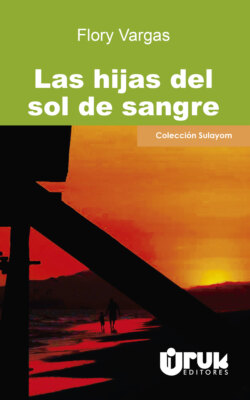Читать книгу Las hijas del sol de sangre - Flory Vargas - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El acantilado
ОглавлениеLa criatura nació al amanecer y, en el preciso momento en que abría sus ojos, el sol, que también nacía entre las montañas, se volvió color sangre por unos instantes. Casi nadie lo notó. Todos estaban demasiado pendientes de la llegada de un nuevo miembro a la pequeña villa. No había muchos nacimientos en aquella tierra que ya no daba frutos como antes, donde el agua era escasa y las mujeres se habían debilitado demasiado como para engendrar vidas. Pronto tendrían que buscar un nuevo territorio donde rehacer su historia y para eso se necesitaban brazos jóvenes y fuertes que empuñaran por igual el arado y las armas para defender a su pueblo.
Dentro de una pobre cabaña Jaro observaba a su esposa. Su mirada reflejaba por igual el amor y la congoja de un padre primerizo. Ella parecía a punto de exhalar su último aliento. A pesar de que las parteras conocían muy bien su oficio, el parto se había complicado un poco más de lo usual. Él sostuvo su mano con cariño y la besó tiernamente tratando de darle un poco de ánimo en su gran esfuerzo por sobrevivir. Ambos se volvieron hacia los sabios sacerdotes que, agrupados en una esquina, esperaron con paciencia hasta que la criatura fuera puesta en sus manos. Según la costumbre, ellos tendrían que decidir si sería marcada con el fierro de los siervos o con el de los señores. Así era la ley en esas tierras. Se nacía para servir o se nacía para ser servido, y eso se definía en los primeros minutos de existencia. Excepto si eras niña. Si ese era el caso, no habría deliberación, pues estaban indefectiblemente destinadas a servir.
Nació niña y al ver su pequeño y enrojecido rostro, sus padres no pudieron más que adorarla, sintiendo inevitablemente un doloroso aguijón en el pecho al tener que entregarla de inmediato al grupo de sacerdotes. El grito de la recién nacida terminó de oprimir su corazón. Acababa de ser marcada en su frente para siempre con el mismo sello que llevaron ellos durante toda su existencia.
Los días pasaron y los novatos padres vieron con gran preocupación cómo la marca, que se suponía indeleble, se desvanecía poco a poco en la frente de su hija. Preguntaron con disimulo en la aldea y nadie supo dar razón de algún otro caso similar que se hubiera presentado.
Buscaron y aplicaron en la delicada piel ungüentos de todo tipo, fabricados con las más exóticas plantas medicinales que pudieron conseguir en otros poblados, pero el proceso no se detuvo.
Temerosos por la forma en que la gente podría tomar esta situación, empezaron a cubrir la cabeza de la pequeña y a evitar el contacto con los demás. Fue inútil. A pesar de estas medidas, el rumor corrió y un par de semanas después recibieron en su casa al mayor de los Supremos Sacerdotes, quien comprobó que la niña no tenía marca alguna en su frente. Se tomó, por lo tanto, la decisión de volverla a marcar, considerando que, aunque no había ocurrido nunca, existía una pequeña posibilidad de que, por alguna particularidad en su piel a la hora del nacimiento, o por error, la marca no se hubiera estampado como debía.
Desconsolados, incluso más que la primera vez, ambos presenciaron cómo su hija era sometida nuevamente al tormento del fierro candente. El pueblo se encargó de verificar, en esta ocasión, que la marca hubiese quedado como tenía que ser, profunda y dolorosa en el centro de la frente de la pequeña. No obstante, transcurrieron tan solo un par de semanas y ya había desaparecido nuevamente.
—Ya lo intentamos todo –le dijo Jaro a su esposa. No tenemos más opciones. No podemos huir del pueblo, pues las marcas en nuestra frente son muy visibles y nos reconocerían como fugitivos en cualquier lugar.
—Tenés razón. Nos encontrarían rápidamente y el castigo sería el mismo que se aplica a los infieles y traidores, la hoguera. No quiero que nuestra niña muera quemada.
—Prefiero acabar ahora mismo con nuestras vidas de una manera más piadosa. No podría verla pasar otra vez por el tormento del fierro. De todas formas, la muerte será nuestra sentencia, en cuanto los sabios se enteren.
—Me dolería mucho que nos acusen de brujería. La gente del pueblo nos mira con miedo. Ayer dos mujeres cambiaron su camino al verme. Es insoportable –dijo ella entre sollozos.
Entonces tomaron la decisión. No fue fácil. Se arriesgarían a tener sobre ellos para siempre la maldición de los herejes errantes, caminando sin rumbo por la eternidad en busca de una paz que nunca encontrarían. A pesar de ello, estaban resueltos a correr el riesgo. Esa misma noche terminarían con sus vidas. Según lo acordado, la mujer prepararía un brebaje de hierbas venenosas que tomarían a la hora de dormir.
Una vez ejecutado el plan, y mientras esperaban el efecto de la pócima, Jaro se aproximó a la canasta donde se encontraba su hija. La tomó en sus brazos y la llevó junto a su madre. Al hacerlo, vio con sorpresa que en la frente de la niña había aparecido nuevamente una imagen. No correspondía al sello plasmado anteriormente por los sacerdotes, en su lugar había una especie de sol color sangre. Nadie en su mundo tenía una marca distinta a las establecidas, así que esta que ahora apreciaban sus ojos, no tenía sentido alguno para él. Tampoco recordaba haber visto algo similar en ninguna de las aldeas vecinas. Por un momento se arrepintió del plan trazado y pensó en acudir a las altas jerarquías para encontrar una respuesta, pero habían tomado la pócima, así que ya no importaba. Pronto estarían en el otro mundo, ese del que tanto habían oído hablar a hurtadillas; uno donde no había esclavos ni señores, sino iguales en libertad. Extendió su cuerpo al lado de su familia y, con mucha paciencia, esperó el fin de su vida.
Mientras esto ocurría, Jaro no alcanzó a escuchar el alboroto que había afuera. Los gritos y las llamas inundaron el lugar en cuestión de segundos. Eran atacados. Cuando cesó el ruido y se disipó el humo, todo quedó en una tensa calma. Rompiendo la puerta de una patada, dos soldados ingresaron a su casa, encontrando a la familia abrazada sobre la cama de paja. Estaban muertos. En su frente, la de los tres, se podía apreciar la misma imagen. Los soldados miraron extrañados la escena y corrieron con su jefe.
En el centro de la villa se habían conformado dos grupos separados, siervos y señores. Sobre ellos, la mirada inquisidora de al menos doscientos soldados que presentaban dos características muy particulares: eran mujeres y tenían una pequeña mancha rojiza plasmada en su frente.
Aproximándose al líder de aquel singular ejército, uno de los soldados exclamó:
—Recorrimos la aldea y encontramos algo. En una de las cabañas hay tres cuerpos sin vida, los tres tienen en su frente el sol de sangre. Parece que llegamos demasiado tarde.
El silencio fue absoluto y resultaban casi perceptibles las palabras que se repetían una y otra vez en sus mentes: «Llegamos demasiado tarde».
Sin más, montaron en sus caballos y marcharon al este. Sabían que quedaba una única esperanza. Según los escritos sagrados, había otra niña en las tierras altas, las de las grandes sierras y volcanes, que podría marcar el giro anhelado en el destino de las guerreras.
Conforme avanzaban el camino se hacía cada vez más estrecho, rocoso y empinado, lo mismo que su futuro. Sus mentes divagaban buscando una salida cuando escucharon a lo lejos la explosión de un volcán, como si esto fuera el punto final que confirmara su desventura. A pesar de ello, no perdieron la esperanza y siguieron adelante.
Al bordear el camino junto al lago, ya cerca de su objetivo, se encontraron con un pequeño grupo de aldeanos. Lucían exhaustos y estaban todavía cubiertos de ceniza.
Sin oponer resistencia, el líder se adelantó para hablar en representación de su pueblo.
—Somos gente de paz.
—La paz estará en su pueblo. No teman. Solamente buscamos a una niña que podría estar entre ustedes. Tiene un sol de sangre plasmado en su frente.
—Esa jovencita que buscan ahora le pertenece al volcán, es parte del todo –les dijo señalando el lago ennegrecido. –Nuestros dioses nos han desterrado a pesar del sacrificio ofrecido. Ya no tenemos nada para ustedes. Estamos malditos –y siguieron adelante con la cabeza baja, ignorando a las guerreras para que siguieran su camino.
Una nube de polvo y ceniza cubrió a la caravana que, horas después, se abría paso hacia ningún lado. Ya nada importaba. Una vez que verificaron que la furia del coloso había arrasado con todas sus esperanzas, las guerreras se sentían culpables, perdidas y vencidas. En su mente seguían dando vueltas las mismas palabras una y otra vez: «Llegamos demasiado tarde».
En algunos rostros se podía apreciar el surco forjado por el llanto sobre el velo de polvo grisáceo. Muchas optaron por colocar nuevamente los cascos de metal sobre sus cabezas y, de ese modo, dar un poco de privacidad a sus penas. Renegaban otras de los dioses y de su suerte, de la vida hostil que les tocaba vivir y del panorama sombrío que ahora se vislumbraba en sus caminos. Sabían que no había más por perder y que se habían agotado para ellas las opciones.
Alira, una de las guerreras, se apartó del grupo y se acercó a su líder en busca de apoyo más que de respuestas.
—¿Y ahora qué haremos? ¿Tendremos que volver?
—¿Querés volver?
—¡No! ¡Claro que no! Pero,¿entonces?
—La historia no cambiará a nuestro favor. Hemos perdido. Sin ellas seremos vencidas y aplastadas. Terminaremos esclavizadas, violadas, asesinadas, obligadas a ocupar el lugar que se nos ha asignado, sirviendo a los señores, pariendo a sus hijos, llorando sus penas y alentando sus glorias. Siempre atrás.
—Prefiero morir.
—¡Alira! ¡Si lo haces estarás condenada por toda la eternidad!
—Eso te han dicho ellos, los hombres. No conozco la eternidad. No puede ser tan mala. Estoy segura de que tendremos otras vidas, aquí estamos solo de paso –dijo a viva voz mientras regresaba a su posición en la fila.
Una gruesa capa de ceniza cubría sus armaduras cuando llegaron a la cima de la montaña. Acostumbradas a la rutina, cada una de inmediato colocó sus cosas en un sitio seguro y se dispuso a realizar el trabajo previamente asignado. Unas recolectaban leña y preparaban el fuego, otras buscaban alimentos o cuidaban a las guerreras heridas. Una vez que comieron, se quedaron reunidas alrededor de la enorme fogata y, entre cantos y sollozos, vieron llegar el amanecer.
El sol se asomaba despacio, insolente y poderoso, como un recordatorio de su pequeñez en esta tierra. La vista era espectacular desde la cima de la rocosa montaña. Las mujeres fueron poco a poco concentrándose en el filo del farallón. Desde ahí se podía ver el interminable océano. Del otro lado, estaba el territorio humeante y oscurecido por la furia del volcán, el cual todavía retumbaba y escupía algunas veces chorros luminosos de lava, como enormes serpientes de fuego, que se deslizaban pendiente abajo por las oscuras y tenebrosas venas ennegrecidas como carbón.
Estaban absortas en el paisaje, seguras de que los dioses se habían olvidado de ellas por alguna razón que desconocían. Apenas percibieron cómo poco a poco se fue dando una sincronía de emociones casi telepática, una convicción y una clara resolución de que habría todavía esperanza, otra dimensión para ellas y, muy especialmente, de lo que iba a ocurrir en ese instante.
—Que los dioses me perdonen. Si no es en libertad, esta no será mi historia –dicho esto, Alira cerró sus ojos y se dejó caer en el vacío.
Ella fue apenas la primera de tantas que le siguieron.