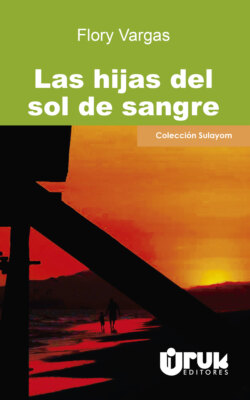Читать книгу Las hijas del sol de sangre - Flory Vargas - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Tres toques en la ventana
ОглавлениеPor mucho tiempo los hombres fueron a la guerra por ambición y con rencor. Valiéndose del disfraz de la justicia, dejaron tierras desoladas, viudas y huérfanos por doquier.
Desde lo más alto de la colina, escondida entre la maleza, Claudia logró ver a los soldados: peones, trabajadores bananeros, linieros, muelleros de Puntarenas, nicaragüenses. Estaban sucios, tenían los zapatos rotos, sus ropas rasgadas y el dolor en su mirada. Muy cerca de ellos ardía una fogata alimentada por los cuerpos de los caídos en batalla.
—¿De dónde salieron esos soldados, doña Claudia?
—De todas partes, Catalina. En estos tiempos, cualquiera con un revólver ya es soldado.
Un grupo pequeño de combatientes se reunió a rezar el rosario, probablemente pidiendo a Dios por las almas de los difuntos y por las propias. Muchos de ellos clamando el perdón por la sangre derramada por su culpa. En un momento como ese, sería inhumano no cuestionar las razones que llevaron a tanto destrozo y sufrimiento.
Francisco, su esposo, no había ido a la guerra porque no creía en ellas. No estaba dispuesto a arriesgar el único sustento de sus seis hijos y, menos, a matar gente. Por eso, en cuanto el oficial a cargo les dio la oportunidad de entregar sus rifles, lo hizo sin dudar. No le importó que lo tildaran de chuchinga, pendejo o poco hombre. Su dignidad estaba muy por encima de eso y, en todo caso, había otra forma de resolver los conflictos.
Ahora, teniendo frente a ella aquella hoguera de carne humana, Claudia sabía que habían hecho lo correcto. Mientras otros dañaban seres humanos, Francisco y ella los reparaban. No era médico, ni siquiera había terminado la secundaria, pero era bueno curando gente. Lo había aprendido de su propia abuela. No había nada que no resolviera doña Clemencia con el ungüento amarillento de su invención, o con sulfa, bicarbonato, limón o sal. La guerra empezó a cobrar sus primeras víctimas y Francisco supo lo que tenía que hacer. Fue así cómo el galerón de la finca se convirtió en una especie de improvisado hospital donde iban a sanar los heridos y perseguidos, no importaba de cuál bando. Así lo hizo hasta que él mismo se convirtió en fugitivo, nunca entendió bien por qué razón. Tuvo que huir, vivir oculto entre la montaña, viendo de lejos y a escondidas cómo los demás acababan con lo poco que había logrado.
Claudia no quiso presenciar más el triste espectáculo y emprendió su regreso acompañada por su viejo perro y su incondicional Catalina. Sufría cada minuto pensando que su marido tendría que dormir en el monte, con suerte, en una incómoda hamaca y con un ojo abierto por si llegaban a buscarlo.
Cada vez que podía, Francisco bajaba tarde por la noche hasta su casa para comer algo decente, cargar un poco de provisiones y ver a su familia, aunque fuera solamente por un rato.
Así lo hizo en esta ocasión, necesitaba saber que todos estaban bien, a pesar de que su esposa era inteligente y lo suficientemente fuerte como para soportar el pesado trance.
Al escuchar tres toques en la ventana del dormitorio, Claudia supo que su marido estaba en casa. Esa era su contraseña inconfundible. Solo tres toques fuertes y secos con sus nudillos en la ventana pequeña que daba al respaldar de su cama.
Con el mismo entusiasmo que tenían en Nochebuena, los niños se despabilaron y disfrutaron a su padre cuanto les fue posible, hasta que el sueño los venció. Se quedaron, por fin, ellos solos conversando y arreglando el mundo mientras Francisco repetía, disfrutando otro plato de los chiles rellenos que tanto le gustaban.
A las cinco de la mañana tocaron la puerta con urgencia. Ramiro venía tan agitado que casi no podía hablar.
—¡Vienen por don Paco! Están armados y son un montón.
Francisco tomó su hamaca, abrazó a la familia y corrió montaña adentro. Claudia escondió a los niños debajo del fogón que habían hecho en el trapiche. Los chiquillos temblaban y lloraban abrazados mientras su madre, en actitud desafiante, se paró en el corredor de la casa.
—¿Qué quieren? ¿Ocupan más muertos para la fogata?
—Vea, doña Claudia, tranquila. Nosotros solo seguimos órdenes. Dígale a don Paco que salga.
—Francisco no está. Por su culpa ahora huye por el país como un maleante. Váyanse para sus casas. Suelten esos rifles y busquen a sus familias. ¡Este país no se va a arreglar matando gente!
Cuando los hombres se marcharon, Claudia cayó de rodillas sollozando. Ella sabía que probablemente no volvería a ver a su marido.
Unas horas más tarde, le llegó la noticia: Francisco había sido asesinado. La misma suerte corrió Ramiro. Sin quererlo ni saberlo, ambos habían pasado a la historia. Dos más en la lista de casi dos mil muertos que contabilizaba la guerra en tan solo cuarenta días. No recibiría su cuerpo para darle cristiana sepultura. Nadie supo decirle dónde estaba.
Claudia quedó sola frente a la vida y con seis hijos por sacar adelante, sin su compañero de alegrías y de penas.
—Mami, ¿qué es un chuchinga? –preguntó el mayor de los chiquillos.
—Bueno, mi papá decía que chuchinga es el hombre que le pega a las mujeres. Hay quienes dicen que chuchinga es el que le tiene miedo a todo. No sé. ¿Vos crees que un hombre que se niega a matar a otra persona es un chuchinga?
Esa noche abrazó a sus hijos y les habló de su padre, especialmente de la manera en que deberían recordarlo: como un hombre de paz, íntegro y entregado a los demás. Cansados de tanto llorar, los niños empezaban a quedarse dormidos. De repente, a la misma hora y en el mismo lugar de siempre, se escucharon los tres toques en la ventana, así les daba Francisco su último adiós.