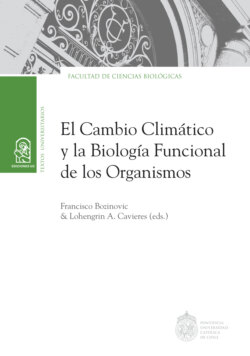Читать книгу El cambio climático y la biología funcional de los organismos - Francisco Bozinovic - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRÓLOGO
El 2019, la preocupación por el aumento de la frecuencia de eventos únicos con condiciones climáticas extremas, que acarrean pérdidas de infraestructura y vidas humanas, así como el creciente impacto de cambios sin precedentes en los regímenes climáticos, han sido tema cada vez más presente en las noticias de Chile y otras regiones del mundo. En Chile, y muchos otros lugares, los veranos recientes han sido los más calurosos y los inviernos los más fríos en el registro instrumental históricos. Queda claro que la investigación sobre las consecuencias de estos cambios en el medio ambiente y las respuestas de los organismos, incluyendo en particular los seres humanos y sus actividades, deben ser un tema prioritario de la ciencia nacional e internacional. En diciembre de este año, los representantes de los gobiernos mundiales se reunirán en Chile para analizar formas de reducir las incertidumbres referentes a las causas, consecuencias y tendencias del cambio climático en el planeta. Un antecedente histórico, incluido en la introducción de este libro, es que la temperatura media del planeta ya ha subido 0,8 °C desde 1800 y se espera que alcance un preocupante incremento de 2 °C alrededor del 2050. En este escenario de cambio global, recibimos con mucha satisfacción este libro, que resume los resultados de estudios realizados en Chile sobre los efectos de aumentos históricos y recientes de las temperaturas sobre los organismos y los sistemas naturales. Los capítulos del libro, escritos por investigadores nacionales de reconocida competencia y trayectoria, cubren los problemas ambientales relacionados con los cambios climáticos del presente desde una variedad de perspectivas y temáticas, integrando casos de estudio sobre animales vertebrados, invertebrados y plantas. Los ejemplos del libro ilustran cómo los animales ectotermos son excelentes modelos para entender las respuestas al estrés térmico, por ejemplo. Otros organismos modelo citados en el texto, incluyen moscas y cianobacterias.
Lo interesante, a mi juicio, es que el libro combina una diversidad de enfoques para el estudio de los impactos del cambio climático en los organismos y sistemas ecológicos, e introduce una variedad de conceptos o esquemas novedosos de análisis del problema. Por ejemplo, integra en la introducción, y en varios de los capítulos, el tema sobre cómo el cambio climático está afectando o puede afectar la salud humana, así como la “salud” de los ecosistemas, a través de las extinciones locales y pérdidas de integridad funcional. Es así como las tendencias climáticas tienen consecuencias directas para el bienestar de la población en ciudades y asentamientos humanos. También se presentan numerosos ejemplos de estudios experimentales, donde es posible enfrentar a los organismos con los nuevos escenarios climáticos actuales o futuros y analizar sus respuestas, tanto en animales como en plantas, utilizando instrumentos novedosos que simulan las condiciones del clima.
El libro propone un camino para avanzar en el análisis del problema ambiental enunciado enfocando los programas de investigación en: a) la capacidad de adaptación de los organismos al cambio climático y sus mecanismos subyacentes, b) las bases fisiológicas de la expresión de distintos caracteres adaptativos frente a las vicisitudes climáticas, y c) las políticas públicas en torno a aspectos de biomedicina y sistemas productivos (e.g., agropecuarios) relevantes para el bienestar humano. Quizás el punto c) ha tenido un desarrollo más débil y va a requerir mayores esfuerzos para avanzar, en particular mediante programas que combinen investigaciones de ciencias sociales y biológicas.
Entre los conceptos novedosos que se introducen en el texto, para avanzar en la investigación sobre sistemas ecológicos en un mundo afectado por los cambios ambientales, está el de los “efectos cascada,” es decir, cómo cambios que parecen pequeños en dimensión o tasa pueden causar grandes impactos en los sistemas ecológicos, a través de las cascadas de interconexiones entre especies y procesos a nivel de organismos y ecosistemas. Los modelos de sistemas naturales y sociales nos pueden ayudar a entender la multiplicidad de impactos, en muchos casos complejos, de tendencias observadas, como la expansión de especies invasoras o dañinas en nuevos territorios, o la introducción de actividades productivas en áreas aún no afectadas por el cambio global (e.g. acuicultura en el sur de Patagonia). No cabe duda que los sistemas ecológicos están configurados por numerosas interacciones y que, cuando algunas especies son afectadas por los procesos de calentamiento o desecación, pueden resultar en fenómenos en “cascada” cuya predicción a priori es muy difícil.
Otro concepto que aparece reformulado en el contexto del mundo cambiante es el de los “regímenes térmicos”, que representan el conjunto de condiciones que los organismos han experimentado por décadas o siglos. Estos regímenes climáticos del pasado deben analizarse ahora considerando los nuevos valores de extremos y las frecuencias de las condiciones, que hace que los organismos (plantas y animales) enfrenten regímenes térmicos sin precedentes. Los parámetros que definen los regímenes climáticos actuales deben ser modificados para incluir valores inéditos, sin antecedentes, en cuanto a la temperatura y a la precipitación. Bajo estos escenarios, es posible que los lugares tradicionalmente óptimos para la producción de ciertos productos esenciales, como las papas, o los vinos, dejen de ser los adecuados y deban trasladarse a otros puntos del territorio. Es decir, el cambio climático puede motivar una reingeniería de los paisajes, tanto de las áreas de producción como de conservación. Las áreas templadas, con temperaturas moderadas, como Chile, pueden sufrir grandes impactos.
Otro concepto presentado en el libro, es el de “paisaje térmico” que sirve para definir las condiciones de vida de una especie (o especies relacionadas) en relación con la variabilidad térmica en el espacio y no solo al promedio. El parámetro de variabilidad debe ser capaz de incluir eventos extremos y representar la distribución de la variable física.
Entre las complejidades del problema está la interacción entre factores climáticos y otras condiciones para producir efectos devastadores, como los mega-incendios del 2017 en Chile central (y también en otros países), donde el clima se conjugó con otros factores antropogénicos: por un lado, la enorme extensión de las plantaciones forestales que utilizan especies con alto potencial inflamable (pinos y eucaliptos), que han llegado a cubrir más de 3 millones de hectáreas en Chile, con una cobertura continua y homogénea en muchos lugares; y por otro, la gran amplitud y crecimiento de los márgenes periurbanos, donde las actividades humanas colindan con ambientes rurales semiabiertos, y donde las condiciones propician la ignición deliberada o accidental de vegetación y materiales de desecho.
Muchas de las investigaciones en curso, o por iniciarse, requerirán un monitoreo periódico e indefinido de las posibles causas y consecuencias ambientales. Este tipo de datos científicos de línea de base, son esenciales, por ejemplo, en relación con enfermedades emergentes que han surgido como respuesta ambiental a las tendencias climáticas y fluctuaciones de las poblaciones de organismos, en este caso vectores de enfermedades o plagas. Esto porque muchas enfermedades emergentes, que no están presentes hoy en Chile, pueden impactar en el futuro cercano. Estas mediciones son también relevantes para reconocer explosiones poblacionales de herbívoros y patógenos que pueden ser más frecuentes en un planeta donde la temperatura media es más alta.
Algunos de los temas pendientes sugeridos en el texto para investigar en el futuro, son la definición (o ¿re-definición?) de los llamados óptimos climáticos con referencias a distintas fases del ciclo vital de los organismos; el papel del clima en la regulación de las enfermedades emergentes; el traspaso de enfermedades de reservorios domésticos a especies silvestres y su impacto en la biodiversidad,; analizar la vulnerabilidad frente al clima de distintas fases de la vida de los organismos, o de fases críticas del ciclo vital (e.g., en especies microbianas fijadoras de nitrógeno), entre otros.
Parte de la discusión en años recientes se refiere a en qué medida el proceso de calentamiento del clima (regional y global) tiene como causa la actividad humana. La evidencia directa e indirecta, reunida por muchos investigadores, ecólogos y antropólogos, apuntan a un papel protagónico del ser humano, a través de diversos procesos, lo que ha llevado a bautizar este período de la historia como el Antropoceno. Aunque este problema no es central al texto que revisamos, es un antecedente clave para considerar en el análisis de las soluciones. Es urgente nuestra reflexión colectiva sobre este punto, y en este libro se aporta información relevante recogida por científicos chilenos sobre organismos y sistemas naturales locales.
Juan J. Armesto, 2019