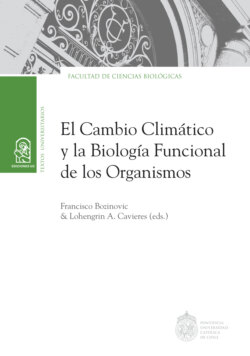Читать книгу El cambio climático y la biología funcional de los organismos - Francisco Bozinovic - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLA BIOLOGÍA FUNCIONAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Francisco Bozinovic
Center of Applied Ecology and Sustainability (CAPES), Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.
El clima y el cambio climático; su variabilidad y los eventos extremos
Se define cambio climático como un cambio en las propiedades estadísticas —principalmente su media y varianza— del sistema climático durante períodos largos de tiempo e independientemente de la causa. Las fluctuaciones en períodos más cortos que unas pocas décadas, como por ejemplo el fenómeno de El Niño, no representan el cambio climático. El término cambio climático, también conocido como calentamiento global, se usa para referirse específicamente al cambio climático por causas antropogénicas, es decir, causado por la actividad humana, lo que lo diferencia de los cambios climáticos que son producto de procesos geológicos naturales, —no antrópicos del planeta Tierra.
El cambio climático es una de las mayores amenazas para la biodiversidad y el bienestar humano. De hecho, varios investigadores han sugerido que el impacto actual de las actividades humanas nos está llevando a una nueva extinción masiva, comparable con las grandes extinciónes del Cretácico y del final del Pérmico, que condujeron a la desaparición de los dinosaurios y del 70 % de las especies terrestres, respectivamente.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) indica que uno de los efectos más importantes del rápido cambio climático es el aumento en la temperatura media del planeta (calentamiento global), y su variabilidad. Este fenómeno se asocia al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, metano, fluorocarbonos y otros, a partir de la revolución industrial. Desde principios de 1800 la temperatura media ha subido 0,8 °C. Se ha predicho que el límite máximo para evitar consecuencias adversas es de 2 °C; desafortunadamente si todo sigue igual, se estima que este umbral se alcanzará en el 2050.
Los efectos del cambio climático a escala mundial están presentando nuevos desafíos no solo en los diferentes sectores de la sociedad, sino también en la formulación de políticas públicas. Esos efectos, que son diversos, afectan en última instancia nuestra capacidad de proporcionar seguridad alimentaria, de agua, de salud humana y ecosistémica, en definitiva, de cimentar una infraestructura sustentable. Así, los ecosistemas naturales y urbanos están expuestos a condiciones ambientales que varían con el tiempo debido a razones naturales o de carácter antrópico. El hecho de comprender cómo las poblaciones humanas y no humanas responden y son afectadas (o no) por estas fluctuaciones, es de gran importancia tanto para los sistemas naturales y los servicios que proveen, como para los agroecosistemas y los sistemas sociales.
En gran parte del planeta, el cambio climático incluye e incluirá aumentos en las variables meteorológicas medias (e.g. temperatura, precipitación, radiación solar y viento), pero también aumento en la variabilidad o fluctuaciones de las mismas. De hecho, resulta cada vez más claro por parte de los climatólogos que el clima futuro se caracterizará en muchas regiones del planeta por el aumento en la frecuencia de fenómenos climáticos extremos o “eventos extremos” como olas de calor, sequías severas y prolongadas, huracanes, lluvias torrenciales e inundaciones, entre otras. Los eventos extremos son fenómenos muy variados que se caracterizan por su intensidad e impacto. Las asociaciones entre eventos extremos y el calentamiento global se confirman científicamente cada día y, además, como era de esperar, las predicciones de sus impactos negativos sobre la vida tienden a ser importantes. Si en la revolución industrial se detectó un moderado aumento en temperaturas medias a nivel global, los eventos extremos comenzaron ya a dispararse, llegando a cuadruplicarse muchos de ellos. De no alcanzarse un acuerdo global vinculante, los científicos advierten que los eventos extremos aumentarán exponencialmente. Se ha demostrado que un pequeño aumento en temperaturas promedio produce un aumento de la incidencia de eventos extremos. Por ejemplo, la temperatura media diaria en las latitudes ecuatoriales ha aumentado aproximadamente solo 0,4 °C entre los años 1961 y 2010, pero este cambio relativamente pequeño ha incrementado la incidencia de las olas de calor en casi 80 %. Vivimos en hábitats cada vez más afectados por actividades antropogénicas que alteran el clima global (entre otros factores) y, como consecuencia, perturban las especies y ecosistemas nativos; las interacciones ecológicas tanto en especies nativas como invasoras; gatillan la aparición de nuevas enfermedades; se afectan los cultivos; se impacta la salud pública y, en general, los sistemas sociales y económicos.
El rol de la biología funcional en un planeta que se calienta
Se define a la biología funcional como la fisiología comparativa de plantas y animales, es decir, a la comparación de la manera en que funcionan los diferentes tipos de organismos en su ambiente físico, químico y biológico. Muchos de los mecanismos que utilizan los organismos en su mantención, supervivencia y reproducción se conservan en todas las especies. Esto permite revelar y explicar principios biológicos fundamentales, a la luz de diferentes condiciones ambientales pasadas, actuales y futuras.
En este contexto y como se indicó, los extremos climáticos como las olas de calor, las sequías y las inundaciones, se han relacionado directa o indirectamente con el rápido aumento de las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico (entre otros gases de efecto invernadero) y el consiguiente rápido aumento de la temperatura. Los biólogos han registrado los efectos e impactos del calentamiento global sobre los organismos, las poblaciones y las comunidades, demostrando cambios efectivos en la fisiología, el crecimiento demográfico, la distribución de las especies, la composición de las comunidades y las inminentes extinciones. Más allá de ser conscientes de que el clima está cambiando rápidamente, lo importante es saber cuáles son sus impactos sobre la vida en el planeta y cómo esto afecta a todos los organismos, incluidos los humanos.
En este sentido, se requieren estudios que permitan lograr entender los mecanismos que explican los efectos biológicos del cambio climático para la correcta toma de decisiones. Por ejemplo, conocer los efectos fisiológicos del calentamiento global es útil para desarrollar relaciones causa-efecto y para identificar la gama óptima de hábitats y umbrales de estrés para diferentes organismos. Entonces, el reto para los biólogos es predecir cómo los organismos y los ecosistemas responderán al cambio climático. Esta información será fundamental para entender las probables implicaciones de la pérdida de biodiversidad y todos los efectos en cascada asociados que afectan a los organismos y sus ecosistemas, así como el impacto económico y social.
En efecto, necesitamos incorporar información biológica básica en los modelos ecológicos y sociales para mejorar las predicciones de las respuestas de los sistemas vivos al cambio ambiental y proporcionar herramientas para apoyar las decisiones de gestión. Sin ese conocimiento, podemos quedarnos con asociaciones simples y/o erradas. Por ejemplo, con conocimiento biológico básico podemos aportar a una amplia gama de aplicaciones, como el control o erradicación de especies invasoras y pestes; el refinamiento de estrategias de producción; el manejo y cosecha de recursos para minimizar impactos, y la evaluación de planes de conservación y restauración efectivos en un mundo cambiante, entre otros. En este contexto, es necesario desarrollar y/o potenciar programas de investigación que se centren en al menos cuatro puntos:
1 Evaluar la capacidad de adaptación (o la falta de ella) de diferentes organismos y ecosistemas a distintos factores asociados al cambio climático.
2 Entender los mecanismos causales subyacentes a la adaptación de las especies a los factores de cambio global, que abarcan una amplia variedad de especies nativas, pero también especies exóticas, plagas y cultivos.
3 Analizar la relación entre las bases fisiológicas de la expresión de rasgos, con patrones y procesos a nivel de amplias escalas geográficas y temporales.
4 Abordar temas relevantes en las áreas de ciencias y políticas ambientales, así como biomedicina, veterinaria y agronomía.
Para lograrlo se requieren estudios orientados a conocer al menos los atributos que más se relacionan con la vulnerabilidad de los organismos al cambio climático. En este sentido, atributos importantes de estudiar son: (1) La respuesta fisiológica/funcional a la exposición al cambio, analizando tanto los efectos de frecuencia e intensidad del mismo, (2) La sensibilidad y plasticidad de los organismos frente al cambio, (3) La resiliencia o habilidad para recuperarse frente al cambio y (4) El potencial de adaptación al cambio.
Durante los últimos años diversos grupos de científicos chilenos han estudiado algunos mecanismos fisiológicos por los cuales los organismos hacen frente a los cambios ambientales, para así poder explicar y predecir el impacto del cambio climático y su variabilidad. Por ejemplo, algunos de los estudios que se muestran en este libro indican que las poblaciones que habitan sitios de mayor amplitud en temperatura ambiental, exhiben mayor resistencia a un régimen climático fluctuante. Sobre la base de esos resultados, se sugiere que la variabilidad térmica puede producir efectos ecológicos y económicos más importantes que los aumentos promedios en temperatura. Por lo tanto, con el fin de desarrollar escenarios más realistas de los efectos del cambio climático, se deben desarrollar estudios simultáneos tanto de los efectos biológicos de variables climáticas promedio, así como de su variabilidad sobre rasgos biológicos a diferentes escalas de organización, es decir, desde las moléculas a los ecosistemas. No obstante, es importante insistir en la necesidad de mirar y filtrar los cambios climáticos a través de la lente de las sensibilidades fisiológicas de los organismos. A modo de ejemplo, investigadores de Estados Unidos han demostrado que las especies que viven en los trópicos, y que actualmente enfrentan un aumento marcado en eventos cálidos extremos, probablemente encuentren regímenes térmicos completamente nuevos a finales de este siglo. Se predice que las especies tropicales muy especializadas pueden estar mal equipadas para hacer frente a nuevas condiciones climáticas. Otro ejemplo es el de investigadores mexicanos que analizaron cómo recientes anomalías de la temperatura de la superficie del mar en el océano Pacífico afectan la condición corporal, el estado nutricional y la competencia inmune de las crías de lobos marinos de California. Los investigadores observaron que la condición corporal y los niveles de glucosa en sangre de los cachorros eran más bajos durante eventos de alta temperatura. También las respuestas inmunes dependientes de la glucosa son afectadas por la anomalía en temperatura. Esto significa que los cachorros estaban limitados en su capacidad para responder rápidamente a desafíos inmunes no específicos, lo cual es evidencia de que las condiciones climáticas atípicas y los eventos climáticos extremos pueden limitar las reservas energéticas y comprometer las respuestas fisiológicas que son esenciales para la supervivencia de un depredador superior en ecosistemas marinos. En ecosistemas terrestres, por otra parte, un ejemplo de los impactos del cambio climático a nivel agrícola lo constituye el caso de la abeja melífera europea, Apis mellifera, el polinizador más importante de los cultivos agrícolas en todo el mundo. Las abejas también son cruciales para mantener la biodiversidad al polinizar numerosas especies de plantas cuya fertilización requiere un polinizador obligatorio. La abeja posee un gran potencial adaptativo, ya que se encuentra en casi todas partes del mundo y en climas muy diversos. En un contexto de cambio climático, la variabilidad de los rasgos biológicos de la abeja melífera, en cuanto a temperatura y ambiente, muestra que la especie posee tal plasticidad, que podría dar lugar a la selección de ciclos de desarrollo adecuados a nuevas condiciones ambientales. A pesar de que no conocemos el impacto preciso de los posibles cambios ambientales en las abejas debido al cambio climático, existen datos que indican que los cambios ambientales influyen directamente en su desarrollo. De hecho, la mortalidad generalizada de las abejas melíferas en el mundo demuestra la fragilidad de esta especie, cuya supervivencia depende de un entorno ambiental que es cada vez más estresante. Las razones actuales que explicarían este fenómeno incluyen el uso de pesticidas, los parásitos y el estrés térmico, entre otros factores. Como resultado, el cambio climático podría cambiar la delicada interacción entre la abeja, su ambiente vegetal y sus enfermedades. Independientemente que la abeja melífera ha demostrado una gran capacidad para colonizar ambientes muy diversos y su variabilidad genética debería permitirle, hipotéticamente, adaptarse al cambio climático, el temor es que el estrés inducido por el clima en el futuro sobrepase los diversos factores que ya ponen en peligro a la especie en algunas regiones del planeta.
En especies de plantas se ha visto que, en general, el aumento de la temperatura ha generado importantes cambios en la distribución de especies, especialmente en zonas de clima frío como el ártico y las zonas de alta-montaña. En particular, se ha observado que a estas zonas están llegando especies más termófilas, y que las especies propias de estos ambientes se están relegando a zonas cada vez más confinadas. ¿Podrán estas últimas especies hacer frente a estas nuevas condiciones térmicas de su entorno? Por ahora es una pregunta sin resolver, con muchos ejemplos a favor y otros en contra, pero donde sin duda el enfoque mecanicista es clave para su resolución.
Cambio climático y eventos extremos
Los seres humanos y sus recursos alimenticios se concentran principalmente fuera de los trópicos. Los cultivos principales, y la proporción de superficie dedicada a la agricultura se concentran en las zonas templadas del hemisferio norte. Así, para los seres humanos, los mayores impactos de los eventos extremos pueden situarse fuera de los trópicos. Cada vez es más frecuente observar veranos con temperaturas más cálidas y/o eventos de sequía más prolongados, o inviernos con heladas cada vez más duras y frecuentes, variaciones que afectan en forma negativa los cultivos. Casi todos los cultivos agrícolas y forestales son selecciones realizadas por el hombre en función de rendimientos bajo escenarios climáticos que ya no se dan. Por lo tanto, hay un gran desafío en cómo y con qué hacer agricultura en un mundo climáticamente tan cambiante. Interesantemente, esta industria ha comenzado a inspirarse en las respuestas y características fisiológicas que despliegan las especies nativas para hacer frente al cambio de sus condiciones climáticas.
La mayoría de las muertes de personas, sobre la norma estadística, durante épocas de extremos térmicos ocurren en personas con enfermedades preexistentes, especialmente enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Los más viejos, los más jóvenes y los pacientes frágiles son los más susceptibles. El impacto de un evento climático agudo, tal como una ola de calor, es, no obstante, incierto porque una fracción de muertes ocurre en personas susceptibles que habrían muerto de todas formas en un futuro cercano. Sin embargo, los modelos matemáticos utilizados en escenarios climáticos, han estimado que el aumento anual de la mortalidad en el verano atribuible al cambio climático para 2050 en USA, aumentará entre 500-1000 muertes en la ciudad de Nueva York y 100-250 en Detroit. En los tiempos que corren, estos eventos extremos de corta duración ya han generado efectos importantes en diferentes partes del planeta. Por ejemplo, en el verano del año 2009, el sureste de Australia sufrió su peor época de calor en un siglo, con temperaturas cercanas a 45 °C. En julio de 2010, una ola de calor en Rusia rompió todos los registros para ese país, con temperaturas de más de 10 °C por sobre la media y más de 50.000 muertes de personas, mientras que en el verano de 2012 temperaturas récord fueron registradas en gran parte del Este de Estados Unidos. En síntesis, aunque en algunos casos las muertes de personas relacionadas con el calor pudiesen ser evitables, muchas perecen por calor extremo cada año.
A nivel de la salud de la vida silvestre, estos casos son también muy relevantes, no solo por su impacto sobre el valor de biodiversidad per se, sino por los servicios ecosistémicos que muchas especies proveen (e.g. servicios de polinización). Por ejemplo, en enero de 2009, una severa ola de calor causó la muerte de miles de aves en Australia. Más tarde, en enero de 2010, solo un día caluroso causó una mortalidad generalizada entre la avifauna silvestre. También en Australia se han registrado mortalidades de cientos de murciélagos como resultado de una ola de calor récord durante un fin de semana cuando las temperaturas alcanzaron más de 45 °C y cientos de zorros voladores deshidratados cayeron de sus árboles o murieron. Esto ocurrió cuando las temperaturas ambientales excedieron los límites fisiológicos de tolerancia máxima de estos animales. Las olas de calor han generado eventos masivos de cese de crecimiento y mortandad de árboles en Asia y Europa, además de predisponer a la vegetación a incendios más intensos y frecuentes. Por ejemplo, en 2003, Europa experimentó su verano más caluroso en más de 500 años. Las estimaciones de la actividad fotosintética derivada de los satélites en los Alpes revelaron un patrón de aumento del crecimiento de diferentes especies de plantas a alta elevación y supresión del crecimiento de plantas a baja elevación en respuesta a estas temperaturas extremas de verano. Las temperaturas más cálidas del verano alargaron la temporada de crecimiento sin nieve en las elevaciones altas, mientras que aumentaron la demanda de evaporación del verano en las elevaciones más bajas, determinando menor crecimiento y muerte en muchos casos.
Cambio climático y enfermedades
La emergencia de enfermedades nuevas o presuntamente erradicadas producto del cambio climático es de gran preocupación para los científicos y la humanidad en general.
En este libro se muestra que la temperatura del aire como de la superficie de masas de agua tienen importantes influencias sobre los insectos vectores de enfermedades infecciosas. De particular importancia son las especies de mosquitos vectores, que propagan malaria y enfermedades virales como el dengue y la fiebre amarilla. Sin embargo, extremos climáticos con condiciones muy calientes y secas pueden reducir la supervivencia del mosquito. Así, la incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos, incluyendo la malaria, el dengue y las encefalitis virales, se encuentran entre las enfermedades más sensibles a cambios rápidos en clima. Se sabe que la malaria, que mata a unas 650.000 personas al año, prospera en las zonas calurosas y húmedas donde puede vivir el mosquito Anopheles. A medida que las temperaturas aumentan, los territorios donde el mosquito y el parásito de la malaria viven, probablemente se expandirá, poniendo a más personas en riesgo. En Estados Unidos, por ejemplo, la fiebre del dengue se ha restablecido en los Cayos de la Florida, a pesar de que esta enfermedad había sido erradicada hace décadas. Se predice que las enfermedades tropicales surgirán de nuevo en un mundo más cálido, pues se aceleran los ciclos huésped-parásito. Esto es tan dramático que incluso en el Ártico, que se está calentando más rápidamente que cualquier otra región del planeta, las temperaturas más altas permiten que los parásitos como el gusano pulmonar, que afecta a los bueyes almizcleros, se desarrollen más rápidamente y se transmitan durante períodos más largos. En síntesis, el cambio climático afectaría directamente la transmisión de las enfermedades emergentes cambiando el rango geográfico del o los vectores de las enfermedades, aumentando las tasas reproductivas y acortando el período de incubación del patógeno. Además, la susceptibilidad de la población humana a las infecciones puede agravarse aún más por la desnutrición debida al estrés climático sobre la producción agrícola y a las posibles alteraciones en el sistema inmune humano causadas por el incremento en la radiación ultravioleta.
Recientemente, investigadores chinos analizaron una amplia base de datos examinando las evidencias científicas del impacto del cambio climático en la aparición de enfermedades infecciosas humanas. Basándose en publicaciones entre los años 1990 y 2015, concluyeron que las evidencias de vulnerabilidad de los seres humanos a los impactos potenciales para la salud por el cambio climático son claras. Al respecto recomendaron lo siguiente: 1) Desarrollar más explicaciones con base científica sólida sobre la asociación entre el cambio climático y las enfermedades infecciosas, 2) Mejorar la predicción del proceso espacial y temporal del cambio climático y los cambios asociados en las enfermedades infecciosas y 3) Establecer sistemas locales de alerta temprana eficaces para los efectos del cambio climático en la emergencia de enfermedades.
En Chile, investigadores de diferentes universidades predicen que si hay un aumento en 2 a 3 °C en promedio, la población en riesgo para el paludismo o malaria aumentará entre el 3 y el 5 %, lo que indica un aumento en millones de nuevas infecciones cada año. El mecanismo que está detrás de este patrón sería el siguiente: un aumento en la temperatura ambiente causa que se acorte el ciclo de vida de los mosquitos (el vector), aumentando la frecuencia de alimentación y permitiendo la replicación del patógeno que alberga. Además, un aumento en las lluvias, lo que a su vez aumenta el número de reproductores, incrementa las posibilidades de exposición a la población humana. Por esta razón, es crucial poseer programas de monitoreo de las poblaciones de mosquitos, determinar variables bioclimáticas y estimar los parámetros epidemiológicos de importancia en la transmisión de sus enfermedades. En síntesis, el efecto del cambio climático sobre las poblaciones de animales, incluidos los vectores y reservorios de potencial zoonótico —es decir, de la infección de los insectos que es transmisible al ser humano— es un problema latente y emergente que requiere una gran cantidad de investigación interdisciplinaria.
En efecto, analizar el papel del clima en la aparición de enfermedades infecciosas necesita de cooperación interdisciplinaria entre médicos, climatólogos, biólogos y científicos sociales. El aumento de la vigilancia de las enfermedades, el modelado integrado y el uso de sistemas de datos geográficos proporcionarán más medidas de anticipación por parte de las autoridades de la salud. Entender los vínculos entre los cambios climáticos y ecológicos, como determinantes de la aparición y redistribución de las enfermedades, ayudará en última instancia a optimizar las estrategias preventivas.
Los insectos no son los únicos animales que transmiten enfermedades infecciosas a los humanos. Los roedores, que habitan en regiones templadas, actúan como reservorios para varias otras enfermedades. Las enfermedades transmitidas por roedores se asocian con inundaciones, incluyendo leptospirosis y enfermedades hemorrágicas virales. Otras enfermedades asociadas con roedores y garrapatas, y que muestran asociaciones con la variabilidad climática, incluyen la enfermedad de Lyme, la encefalitis transmitida por garrapatas y el conocido síndrome pulmonar de hantavirus.
Las plantas no están ajenas a este tipo de fenómenos. Es conocido que las nuevas condiciones climáticas a las que se enfrentan las plantas las predisponen al ataque de hongos y bacterias patógenas que comprometen su subsistencia en el tiempo. Un ejemplo muy cercano en Chile existe con la Araucaria o Pehuén. Causó alarma en diferentes esferas sociales la mortandad masiva y prevalencia de individuos enfermos en varias poblaciones de Araucaria tanto en la cordillera de la Costa como en los Andes. Las investigaciones realizadas han demostrado que la sequía cada vez más prolongada a la que han estado sometidas estas poblaciones las ha tornado más susceptibles al ataque de hongos patógenos que finalmente causan la muerte de los árboles afectados. El estudio de la fisiología de la planta frente a condiciones de estrés y su relación con la susceptibilidad a enfermedades ha sido clave en dilucidar el fenómeno detrás de la mortandad masiva de Araucarias en el sur de Chile.
Conclusiones
La aplicación de la teoría y herramientas biológicas para dilucidar las causas de los problemas ambientales actuales no es nueva. Sin embargo, hay una renovada apreciación de la importancia de integrar, por ejemplo, el conocimiento fisiológico en los modelos ecológicos para predecir con mayor exactitud los impactos de los cambios globales sobre los organismos, la biodiversidad, la salud pública y las políticas sociales. En Chile la investigación fisiológica vinculada a dar respuestas a los enigmas que plantea el cambio climático lleva algunas décadas. Esto hizo plantearnos editar este compendio de trabajos seleccionados con ejemplos particulares en Chile. Esperamos que este documento sirva de motivación para que otros grupos de trabajos llenen los vacíos en la emergente ciencia del cambio global que aún no incorpora plenamente los mecanismos que explican la sensibilidad, la resiliencia y el potencial de adaptación al cambio climático de especies nativas y cultivadas, ni de las poblaciones humanas enfrentadas a diferentes escenarios globales.
Agradecimientos. Financiado por 1190007, CONICYT PIA/BASAL FB 0002 y FIA PYT-2018-00058 a FB.