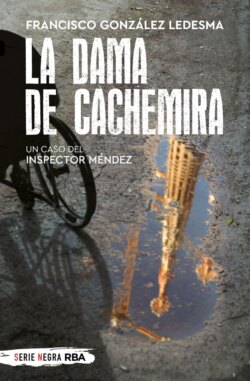Читать книгу La dama de Cachemira - Francisco González Ledesma - Страница 6
II
ОглавлениеLA CASA DE LOS PÁJAROS GÓTICOS
Alfredo Cid se removió incómodo en el asiento posterior del impecable Jaguar color negro, tapicería de cuero gris, mientras indicaba al chófer que doblase la primera esquina.
Por supuesto, la incomodidad no era física, ya que el Jaguar reunía todos los requisitos para no castigar en ninguna circunstancia ni siquiera unas posaderas y unos riñones tan delicados como los de Alfredo Cid. Era una incomodidad de tipo moral (la cantidad de problemas exclusivamente morales que uno puede tener a bordo de un Jaguar es incalculable) porque a Cid no le convenía en absoluto presumir de coche esa mañana. Hubiese preferido venir en el Corsa, que es infinitamente más modesto, o incluso en el R-25, que pese a ser un coche caro no llama tanto la atención de las masas. Pero el Corsa se lo había llevado su mujer, y el R-25 su hijo, dejando a Cid convertido en un hombre sin la facultad más preciada, que es la libertad para elegir entre dos bienes. (Alfredo Cid pensaba muy sensatamente que cuando tienes que elegir entre dos males no existe verdadera libertad.) Además, como él no conducía bien el Jaguar por entre la maraña urbana, había tenido que llamar al chófer. Todo eso —se daba cuenta ahora— ofrecía una imagen negativa, constituía un error, un atentado contra la imagen de la democracia.
Pero ya era tarde para evitarlo, de modo que señaló la casa y le dijo al chófer:
—Es ahí.
—¿La de la esquina?
—Sí. La que tiene parte del jardín en el chaflán.
—¿Paro en el vado? Es el único sitio libre.
—No, nada de eso. Métete en el vado, pero como si fueras a entrar en la casa, no como si fueses a aparcar delante. Así... Muy bien. Ahora toma esta llave, que es la de la puerta, y abres. El coche puede entrar en el jardín directamente. Ya verás qué jardín, ya... Lo que la gente despilfarraba antes el espacio. Es escandaloso.
El jardín, en efecto, era grande y rodeaba la casa. Por dos lindes, incluido el chaflán, daba a la calle, a sus ruidos y a sus coches, que al parecer captaban continuamente señales de urgencia. Por los otros dos lindes, el de la parte posterior y el de la derecha entrando (como se dice en las meticulosas escrituras notariales), lo cercaba un mundo hostil de otras casas, de paredes medianeras, de patios de luces abiertos sobre el jardín, de ventanitas correspondientes a cocinas y a cuartos de baño desde las que las matronas vecinas recibían el sol del mediodía y oteaban la calle al levantarse por la mañana. Alfredo Cid sabía muy bien que todo aquello iba a terminar, que pronto el jardín desaparecería y que los patios de luces dejarían de ser abiertos y de tener por frontera el sol, para adquirir la frontera de una pared, de otras ventanitas y de otras matronas vecinas que a partir de entonces tampoco distinguirían la calle. Pero, a cambio, se evitaría el despilfarro del suelo, que es uno de los mayores favores que un hombre puede hacer a la ciudad que ama.
El chófer preguntó, al abrirle la portezuela:
—¿Dejo el coche aquí?
—Sí, claro. Y espérame.
Mientras avanzaba, Alfredo Cid pensó de nuevo que no le favorecía la imagen que estaba dando, la de un capitalista todopoderoso que llega en su Jaguar dispuesto a avasallar y a olvidarse de los derechos de los otros. Aunque uno sepa que esos derechos no existen —pensaba Cid— o que no deben ser respetados, tiene que dar la sensación de que los respetas; ésa es la gran meta, en los aspectos democrático y jurídico, que han alcanzado las sociedades modernas. Cualquier encomiable administración pública sabe que hay que conservar los verdugos, pero que hoy día los verdugos necesitan imprescindiblemente un técnico en imagen.
Molesto consigo mismo por no haber tenido en cuenta a rajatabla una norma tan elemental y por no haber sabido respetar los avances técnicos de la democracia, Alfredo Cid subió a buen paso las escaleras de la torre. Hasta tenía una estructura de obra vista, pero no con la linealidad de las construcciones de ahora, alzadas sin más regla que la de la plomada. La vieja torre tenía, por el contrario, columnas onduladas para rendir a Gaudí y a Puig y Cadafalch un homenaje barato, porches para tertulias que ya se habían terminado, hornacinas para santos que ya se habían ido. Tenía mosaicos traídos de Manises, rejas forjadas por algún artesano de Ripoll; tenía gárgolas nibelungas, tejado con piezas de colores y unos maravillosos cristales emplomados, tan perfectos que de ningún modo podían tener una procedencia legítima: seguramente habían sido robados por el jefe de policía de Chartres. Todo eso y además el silencio, todo eso y los árboles del jardín, tan viejos, pensaba Cid, que a la fuerza tenían que estar poblados por pájaros góticos.
Todo eso y los extraños reflejos en los cristales de las buhardillas, tras los que aún debían de acechar las caras de los niños del siglo XIX que ya estaban convenientemente muertos. Fotos color sepia en el álbum de familia, mancha dejada en la pared por un cuadro que ya no existe, juego de té que ya no se usa y allí, al fondo de la habitación, el estante que nadie toca, el estante de los floreros antiguos.
El silencio del jardín se hacía aún más espeso en el interior de la casa, silencio de recibidores donde no se recibe a nadie, de comedores sin niños y de alcobas sin pecados, silencio que parece el del último avemaría de la ciudad, bendita tú eres entre todas las mujeres, en una Barcelona donde ya no suenan las campanas. Y Alfredo Cid que avanza.
—¿Hay alguien aquí?
La gran chimenea del salón, su amplia repisa de mármol bajo un espejo de Murano empotrado en la pared, inseparable ya de ésta como un ombligo de la casa. Maldita sea, piensa Cid, este espejo ya no lo salvaremos, lo van a destrozar cuando empiece el derribo aunque en esta habitación ponga a trabajar a la gente fina, a los obreros selectos, es decir a los que aún no tienen carné sindical de matarife. Felices tiempos aquellos en que los peones de derribos te lo salvaban todo, en que les podías recomendar paciencia porque no importaba un jornal más, tiempo en que arrancaban uno a uno los ladrillos de las paredes y los limpiaban para que pudieran ser usados otra vez en otras casas que aún no habían nacido. Ahora lo van a romper todo, incluso los mármoles de esta chimenea tan preciosa y tan enorme que en ella hubieran podido ser asados —piensa Cid— el cordero pascual o el hijo ilegítimo de la criada y el mayordomo. Tampoco salvará nadie el techo, maldita sea, a pesar de que en él hay adornos de madera que parecen salidos del desguace de un galeón de Indias. Hoy día, de una vieja casa sólo se aprovecha el terreno que ha dejado vacuo, como de un hombre muerto sólo se aprovecha la mujer que ha dejado libre.
—¡Señora Ros! ¿No está usted aquí?
Las escaleras con baranda de auténtico roble: bueno, esto sí que lo puedo salvar cuando haga derribar la casa, después de echar a los gusanos que la pueblan todavía hoy. Para eso he venido, al fin y al cabo: un último apercibimiento, éste ya en plan personal. Un último plazo. Fuera: por si no lo sabía, señora Ros, aquí hay cincuenta viviendas garaje, trastero, aire acondicionado, cocina de cinco fuegos, puertas de seguridad, vistas a la parada de taxis, standing. La palabra standing saldrá en todos los anuncios, hace efecto. Y además la baranda de la escalera me la llevaré, haré que la coloquen en el dúplex del ático, sobre el que ya tiene opción uno del Opus que en lo más alto de todo se quiere construir una capilla.
—Bueno, señora Ros, más vale que hablemos. No se esconda usted, oiga.
El final de la escalera. Hala, ya está, ya he llegado. Casas de dos pisos con la cocina abajo y el comedor arriba. ¿A quién se le ocurre? Y los dormitorios: eso sí, los dormitorios son hermosos, amplios, tienen ventanas que dan al jardín, a sus árboles centenarios y a los pájaros góticos. Dormitorios con una nobleza que hoy ya nadie podría pagar, grandes piezas para yacer rodeado de mujeres, para morir rodeado de hijos, piezas que deberían ostentar en sus moquetas la flor de lis. Bueno, ya he llegado, pensó de nuevo Alfredo Cid, aquí tienen que estar la señora Ros y todos sus calendarios amarillos. Y de pronto se detuvo ante la puerta entornada, ante el más grande de los dormitorios (ventanas, efectivamente, sobre los árboles del neolítico y los pájaros que deberían estar disecados), para quedar clavado allí mientras la sensación de frío recorría sus piernas llegando desde abajo, mientras apoyaba las dos manos en la jamba y miraba a la mujer muerta.