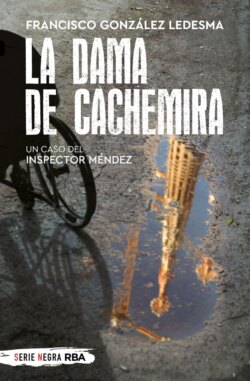Читать книгу La dama de Cachemira - Francisco González Ledesma - Страница 9
V
ОглавлениеEL OTRO
Méndez le esperó en el café Condal, en la esquina de Paralelo con Tapiolas, después de convencerse, tras un par de días de observación, de que el hombre iba allí cada tarde a la misma hora, como el que cumple un rito o aguanta un empleo. Se sentó a una mesa desde la que se podía ver el trajín de la calle y pidió educadamente:
—Tráigame algo fino, por favor. Un café en taza, un café en vaso y una copa de coñac de la casa.
—No tenemos coñac a granel, señor.
—Bueno, pues entonces habrá que hacer un extra. Tráigame una copilla Tres Cepas.
—Esa marca ya no la sirven. La gente pide cosas mejores, a ver si me entiende; por lo menos Fundador o Veterano o Torres. ¿Le es igual?
—De acuerdo, me es igual, pero sobre todo sírvame un café en taza y un café en vaso.
Méndez consumió el café en taza a pequeños sorbos, dando también de vez en cuando un meneo a la copa de coñac, y luego vertió los restos de éste en el café en vaso. Todo ello, esta abundancia menestral, esta euforia mediterránea, le produjo un momento de plenitud. Luego miró el Paralelo, los mismos plátanos de sombra que había conocido en su niñez, las mismas aceras gastadas, el mismo adoquinado que había servido para levantar barricadas en julio del 36. Aquella parte de la avenida no había cambiado tanto, después de todo, aunque el pequeño café donde ahora estaba Méndez ya no era el gran café de otro tiempo, lleno entonces de gente solvente y conocida, de empleados que cobraban una vez a la semana y de gloriosas matronas que fornicaban una vez al mes. Tampoco el cine Condal era el de antes, selecto cine de familias al que éstas acudían en comitiva los sábados por la noche, con la cena, la gaseosa, el bicarbonato para la suegra y los pañales para el niño, en plan todo comprendido. Del interior del cine eran barridos cada mañana tantos capazos de cáscaras de cacahuete y avellana que el vecino floricultor Barril podía preparar con ellos una tierra de abono tan magnífica que hubiese merecido ser exportada a todos los países del hoy Mercado Común. Ahora el Condal era teatro, había encogido, no tenía pulgas de plantilla, no suscitaba entusiasmos familiares ni había vuelto a contribuir, que se supiera, al auge de la agricultura nacional. Ni siquiera el señor Barril existía.
Dominado por la nostalgia de las grandes épocas que ya se fueron, Méndez apuró su carajillo.
El hombre entró entonces. Con una sobria elegancia, como siempre, aunque fuese una elegancia de camisa rebajada, de americana que había merecido la piedad de santa naftalina y de chaleco de cuero, único detalle-desafío lanzado a las limitaciones de la gente, arrojado a la consideración de un mundo que nunca me comprenderá. El hombre llevaba además zapatos extranjeros, es decir pensó Méndez, comprados fuera de la calle Nueva; una corbata que podía ser de Tucci y un pañuelo decididamente suntuoso, pañuelo que se expandía fuera del bolsillo superior de la americana, que sugería complicidades de coche aparcado, necesidades urgentes de entrepierna y de boca, aviso para iniciados, recuerdo tal vez de un viaje clandestino a París, de una evasión sentimental en compañía de un joven que resultó cariñoso, refinado y encima tímido, a pesar de ser un joven bon marché. El hombre fue a sentarse; decididamente su mirada perdida buscó los recuerdos en el aire del café, demostrando que para eso había venido.
Méndez se acercó untuosamente.
—¡Amigo Abel! —exclamó—. ¡Qué increíble es encontrarle aquí! ¡Qué ilusión! ¡Qué alegría! ¡Qué sorpresa!
Abel Gimeno, representante de lencería, de cincuenta años de edad, estado civil soltero, DNI número 36197148, con unos ingresos declarados a Hacienda de un millón de pesetas, con una sola mención en el fichero de estetas de la Jefatura Superior de Policía, abrió la boca sorprendido mientras buscaba unas palabras para saludar a Méndez. Y eso que ignoraba que Méndez, sin duda ingenuamente y sin querer, había averiguado todas aquellas cosas de él.
El policía, por su parte, puso cara de benefactor, es decir de viejo sorprendido con un alevín en el excusado de unos futbolines, y añadió:
—Hay que ver qué cosas. Le juro que ni me acordaba de usted.
—Yo de usted sí. Es el que estaba en el velatorio, diciendo ser un viejo compañero del pobre Paquito. Lo recuerdo perfectamente.
—Y habrá adivinado que mentí —dijo Méndez con toda la cara, mientras se sentaba a la mesa del otro, una de las pocas que quedaban después de la última reforma del café.
—Por supuesto. Lo adiviné entonces. Si usted hubiese sido un viejo compañero de Paquito, yo lo sabría. Y no sabía nada.
—Le agradezco su prudencia al no hacer comentarios allí —susurró Méndez.
Abel Gimeno sonrió de una forma confusa.
—No era el sitio —musitó.
—¿Pero lo comentó luego con la viuda?
—No.
—¿Por qué no? Lo lógico era que lo hiciese.
—No he tenido aún diez minutos de tranquilidad para hablar con ella. Esther debe ocuparse de otras cosas, muchas cosas. Pero ahora dígame por qué mintió.
Méndez anunció con voz opaca:
—Policía.
Si esperaba que el otro se impresionase, tuvo una decepción, porque el otro ni arqueó una ceja.
Al contrario, musitó:
—¿Policía de qué clase? ¿Vigilancia de cementerios?
—Hombre, qué va.
—La policía ya ha estado dos veces en casa de Esther —dijo suavemente Abel Gimeno—. Me refiero a la policía-policía, no sé si me entiende. Han hecho una serie de preguntas rutinarias, como por ejemplo sobre enemigos del pobre Paquito, rivalidades comerciales, deudas y todo esto. Pero no había nada de nada, entiéndame; Paquito estaba libre de basura, de odios, de rencores, de envidias y de trampas, porque Paquito era un santo. La única cosa de la que no estaba libre era la incomprensión, pero dígame qué persona con sentimientos está libre de ella. Dígamelo.
—Sí, claro —dijo Méndez—, la incomprensión. Nadie se libra de ella, nadie. Si yo le contara.
—Lo cierto es que estamos hablando de Paquito y todavía no me ha dicho por qué mintió entonces y por qué está usted aquí, señor Méndez.
—Cosa sencilla: el gusto de verle a usted.
—En ese caso dígame, si es tan amable, por qué mintió entonces y por qué está mintiendo ahora, señor Méndez.
Méndez, no su interlocutor, fue quien arqueó una ceja.
—Tiene usted presencia de ánimo, Abel —dijo en voz baja.
—Cada uno hace lo que puede.
—Bueno, pues yo mentí entonces por una razón de delicadeza, de buen gusto, de salud pública, si me permite decirlo, porque no está bien hacer que se le corte el período a una virtuosa viuda, precisamente en su noche de dolor, diciendo que uno va a verla en plan de policía follonero. No, señor, no está bien. Por eso mentí entonces, y acto seguido le diré, con las debidas precauciones, por qué he mentido ahora.
—La verdad es que ha venido a buscarme, ¿no?
—Exacto.
—¿Por qué?
—Por dos razones.
—¿Cuáles?
—Una, el anillo.
—No veo que tenga nada de particular.
Méndez no se inmutó.
—Dos, la vieja ficha por esteta, una ficha de hace una porrada de años, de la época de Cánovas del Castillo, del ferrocarril Madrid-Aranjuez, de la primera declaración oficial de que se reduciría el gasto público, ya ve. Pero la ficha aún existe, y esteta, en el lenguaje policial, según le habrán explicado delicadamente alguna vez, significa marica.
Abel Gimeno no se ofendió. Cerró un momento los ojos, cierto, pero no con expresión de hombre insultado, sino de hombre incomprendido.
—Eso es —dijo al cabo de unos instantes—. Tiene usted razón: otra época.
—Sí.
—Entonces aún no le trataba a él.
—¿A Paquito?
—A Paquito, sí —dijo Abel—. En aquella época nos habíamos perdido la pista.
—¿Los dos se hicieron preparar unos anillos gemelos? —preguntó Méndez, sin disimular ahora la mirada de serpiente vieja.
—Exacto: dos anillos gemelos. Dos aros iguales, dos rubíes iguales, dos engarces iguales, dos fidelidades idénticas. Así de sencillo.
—¿En prueba de qué?
—De amor, naturalmente. ¿De qué ha de ser?
Méndez pestañeó, un poco desconcertado por la naturalidad del otro.
—¿Amor entre dos hombres? —musitó.
—Usted dice eso porque no conocía a Paquito.
—Es verdad. No le he conocido vivo, sólo le he conocido muerto. ¿Pero sabe una cosa?
—¿Qué?
—Tengo la convicción moral de que murió por defender ese anillo. Se lo dejó quitar todo, hasta lo más valioso, menos esa joya. Supongo que... bueno... para él era lo más importante del mundo. Eso es lo que he llegado a pensar.
Abel Gimeno dijo con un hilo de voz:
—No sabía eso.
Y volvió a cerrar los ojos. Sus manos, durante unos instantes que parecieron eternos, apretaron con tal fuerza los bordes de la mesa que blanquearon sus dedos. Y nació el silencio, un silencio partido en pedazos, servido en raciones ciudadanas (autobús-silencio, frenazo de coche-silencio, grito de niño-silencio, chasquido de los labios de Abel y luego silencio, silencio, silencio, hay algo que se ha roto, Señor, hay algo que esta ciudad ya no me dará nunca, nunca, amén, Jesús), Abel Gimeno se persignó y luego borró con un gesto rápido dos lágrimas que ya fluían de sus ojos.
—¿Es usted religioso? —preguntó Méndez, con cara de hombre sorprendido en su buena fe.
—Paquito también lo era, aunque sólo en los momentos solemnes. Nos conocimos en un colegio de curas, ¿sabe? Allí empezamos a tener cosas en común, cosas muy sencillas: un libro prestado, un jardín donde íbamos juntos a estudiar, una película que nos gustaba a los dos, una última fila donde una tarde nos estrechamos la mano y de repente nos dimos cuenta de que no éramos capaces de mirarnos, de que sólo nos atrevíamos a mirar el techo del cine. Luego la vida nos separó y más tarde, pasados los años, volvimos a encontrarnos. Resultó que Paquito ya se había casado; yo no.
—Y entonces empezó todo —susurró Méndez, con su peculiar delicadeza y su reconocida penetración psicológica—. Entonces vino el estallido orgásmico, ¿no?
—Por favor, no diga vulgaridades. Me ofende usted —replicó Abel.
—La verdad... No lo pretendía.
—Entonces se reanudó todo en el punto exacto en que lo habíamos dejado, en el momento de nuestra primera sinceridad —dijo Abel sin mirarle, con la expresión vacía, con los ojos perdidos en alguna sombra de la calle que sólo él podía ver—. El mismo cine, la misma fila, yo creo que la misma música en unos altavoces que nos habían estado esperando, ¿cómo le diría?, desde más allá del tiempo. Usted no puede entenderlo, Méndez, jamás podrá entenderlo. Pero nos encontramos con que nuestras manos se habían unido de nuevo y mirábamos el techo otra vez. El techo de aquel cine, nuestro viejo techo.
Méndez, como se sabe, delicado amante de las cosas concretas, preguntó:
—¿Qué cine? ¿Qué fila? ¿Qué ambientillo había allí? ¿Se detectaba movimiento?
—No tiene derecho a hablar de una manera tan frívola. Me sigue ofendiendo usted.
—Le ruego que me perdone. Es mi forma de ser, pero sin mala idea. Pregunte por ahí.
—No tiene derecho a ofenderme, y tampoco tiene ningún derecho a retenerme en este café.
—De ninguna manera pretendo retenerle. Yo sólo quería invitarle a tomar algo, oiga. No sabe la ilusión que me ha hecho verle aquí.
Y enseguida añadió:
—De modo que fue como un encuentro con el pasado. Qué cosas.
—Sí. Fue un encuentro con el pasado. Nos dirigimos luego, desde el cine, a la vieja capilla del colegio, que habíamos visto inaugurar muchos años antes, y donde Paquito y yo meditábamos a veces, envueltos en nuestras batas de rayadillo, mirándonos a los ojos. Entonces sí que nos mirábamos a los ojos, Méndez, y con ello establecíamos una complicidad: éramos cómplices al copiar en los exámenes, al escaparnos de clase, al explicar chistes obscenos sobre lo que quedaba tapado por las sotanas de los curas, y que nos describíamos uno al otro. No sé explicárselo: una simple mirada nos unía más que todas las palabras. La vida era nuestra, el tiempo era nuestro, todo nuestro.
Añadió, dejando caer las manos con un gesto de impotencia:
—Nunca se nos ocurrió entonces pensar que un día se nos pudiera acabar el tiempo.
—¿Cuánto estuvieron sin verse, después de la salida del colegio?
Como si no le hubiera oído, o como si aquellas simples cuestiones cronológicas no merecieran una respuesta, Abel continuó:
—¿Se ha dado cuenta de que Paquito tenía la piel muy fina, extremadamente fina? Yo no puedo quejarme, pero él la tenía mucho más suave, mucho más infantil, más dulce. En aquellos años del colegio, lo recuerdo muy bien, era la suya una piel de niña. A veces, cuando el sol de la tarde entraba en el aula, en la tristeza del aula, y se posaba en la cara de Paquito, yo me daba cuenta de que su piel tenía tonalidades de fruta tierna, de melocotón maduro. El lóbulo de su oreja era transparente, era un milagro que yo sólo he visto con aquella luz. Me pasaba largos minutos mirándole, porque sólo él existía. Más allá del rayo de sol, en el resto del aula, estaban las cosas que no existían: el latín, las listas de palabras alemanas terminadas en «en», las matemáticas con su teorema de Ruffini, incluso el Dios uno y trino que ni a Paquito ni a mí nos hacía ninguna falta. Era una belleza casi irreal, una belleza que yo consideraba un milagro y en cierto modo lo era, porque en los hombres esa plenitud dura muy poco, dura como la temporada de una flor. Y, sin embargo, en Paquito se había convertido en una belleza eterna. Bueno, yo voy a ser absolutamente sincero con usted, puesto que al fin y al cabo ahora ya nada importa nada: entonces tenía unos celos rabiosos, unos celos que no me dejaban vivir.
—¿Celos? —balbució Méndez—. ¿De quién?
—De los curas.
—¿Los curas?
—Verá, yo tenía la sensación de que alguno de ellos perseguía a Paquito. Pura sensación quizá, estoy de acuerdo; pero no me dejaba vivir. Tenía la impresión de que lo palpaban por debajo de los pupitres, en los pasillos, esos pasillos de los colegios que no se terminan nunca. De que le acariciaban las piernas. Porque las piernas de Paquito eran entonces una maravilla, usted no lo puede imaginar. Largas, torneadas en las pantorrillas, con los tobillos finos y los muslos algo gruesos, dibujando en el aire una perfecta proporción de columna antigua. Llevaba siempre pantalones cortos, a pesar de que los dos ya habíamos entrado claramente en la pubertad, y yo creo que lo hacía precisamente por eso, porque sabía que tenía las piernas bonitas y quería lucirlas. No necesito decirle que eso me volvía loco también; me irritaba, me hería. Yo consideraba esa exhibición poco menos que como una venta pública.
Méndez no miraba a Abel, porque sabía que de esa manera él hablaba con más libertad, como si estuviera solo con su pasado y con su memoria. Y a Méndez le interesaba que hablase, de modo que sólo le interrumpió para preguntar:
—¿Le hizo usted alguna escena?
—No, eso nunca. Hubiera sido romper nuestra amistad, nuestra delicadeza o nuestro pacto secreto. Una vez le dije solamente, al salir del colegio, después de hablar de dinastías reinantes, príncipes, princesas y no sé qué: «Tú eres mi princesita». Y él se quedó muy turbado, pero luego me sonrió. Sus sonrisas eran una promesa, eran provocativas, quizá un poco turbias, aunque a mí me parecían un rayo de luz a través de la tristeza del aula. Cuando Paquito tenía la sensación de que me había enfadado con él, una sonrisa me desarmaba, lo volvía a poner todo en orden. Cuando notaba que yo pasaba por una crisis de celos y que estaba huraño, Paquito se me ofrecía, por decirlo de algún modo. Hacía cosas para mí que no se le hubiera ocurrido hacer para ningún otro. Las hacía.
Ahora sí que Méndez le miró.
—¿Qué hacía? —preguntó.
—Bueno, por ejemplo lo de la mesa del laboratorio de química. Es como si lo estuviera viendo, ¿sabe? La habitación grande y más bien oscura, las estanterías con botellas donde centenares de alumnos anteriores a nosotros habían ido acumulando una sabiduría tan inútil como remota. Las balanzas de precisión que no podían pesar nada que valiese la pena, puesto que eran incapaces de pesar mis pensamientos y el aire que yo contenía en los pulmones, con una angustia muy mía, cada vez que Paquito se tendía sobre la mesa. Porque allí estaba la gran mesa en torno a la cual los alumnos nos apelotonábamos para ver siempre el mismo experimento con el mismo humo pestilente, donde al parecer habíamos de encontrar la sabiduría colectiva. Fingiendo que quería ver mejor, Paquito llegaba a tenderse de vientre sobre la mesa, pero eso lo hacía porque sabía que yo estaba detrás, que me quedaría allí con las manos temblorosas y el aire haciéndome daño en los pulmones. Porque no me atrevía ni a respirar. Y eso era, Méndez: Paquito tendido delante mío, con las piernas algo abiertas para que se viese la línea remota de su fin, levantando un poco la grupa, como esperando un asalto que no llegaría, pero que él dejaba dibujado en el aire. Cierro los ojos y lo veo otra vez, Méndez, y siento que necesito explicarlo ahora que me he quedado solo, como si fuera un último homenaje: los levísimos pelos dorados de sus muslos, tan suaves como la piel de una fruta, la curva de sus nalgas insolentes, una gotita de sudor en los bordes de sus calcetines, un rayo de luz marcando una línea horizontal sobre sus rodillas, como las ligas de una mujer. Y él lo hacía por mí, lo hacía para que le mirase, me daba en exclusiva su pequeña perversidad, que era lo más secreto y lo más valioso que tenía. Y, sin embargo, nunca llegamos a tocarnos, nunca, hasta aquella tarde religiosa del cine barato, de la última fila y del techo tan alto que siempre lo veíamos en penumbra. Cada uno tiene su pasado, Méndez, cada uno tiene el suyo, maldita sea, y si pensaras con sinceridad en ese pasado, en todos los rincones de ese pasado, te pondrías a chillar.
La avenida tan grande con sus tiendas tan pequeñas, los estancos para gente pobre donde sólo se expendió un Montecristo una vez, los quioscos tronados que parecen hechos para vender no el periódico de hoy, sino el de ayer, las corseterías para mujeres antiguas casadas a perpetuidad y las perfumerías para niñas modernas casadas a prueba. Todo eso es el Paralelo para Méndez (que, por descontado, ama a las mujeres antiguas y su capacidad para quedar bien encofradas en un body silk), todo eso y las sombras del Cómico, de las señoritas de ocasión, de los centros libertarios clausurados, de los grandes cafés extinguidos. Si alguna vez se escribía a mano la historia del Paralelo, Méndez quería firmar, quería poner simplemente la palabra «adiós». Pero un autobús pasó rugiendo, se llevó la ráfaga, los últimos pensamientos de Méndez y las últimas palabras de Abel. Luego nació otra vez el silencio del café, silencio antiguo y conservador, hecho de toses y de cucharillas.
—¿Usted y Paquito se estuvieron viendo durante mucho tiempo? —preguntó Méndez con toda la delicadeza de que fue capaz (el esfuerzo para buscar las palabras biensonantes y discretas le dejó agotado)—. ¿Cuánto?
—Años. Para nosotros fue toda una vida.
—Pero esas relaciones serían secretas, digo yo.
—Secretas, naturalmente. Qué quiere usted.
—Bueno... Habrán sufrido mucho.
—Sí. Para qué negarlo. La verdad es ésa.
Méndez dijo:
—Claro.
Y se puso en pie.
De repente sus pupilas brillaban.
—Un crimen ingenioso —dijo.
—¿Qué?
Abel Gimeno le miraba desde el otro lado de la mesa con los ojos muy abiertos, con la respiración casi jadeante, como si fuese incapaz de comprender aquello. Pero Méndez no le hizo demasiado caso; en realidad ni siquiera le miró al añadir:
—Me refiero a la coreografía. Una silla de ruedas, un robo que en realidad no interesaba, una tramoya que hace pensar en cualquier cosa menos en un crimen por encargo... Porque lo curioso es que ése ha sido un crimen por encargo, amigo mío. Y yo sé quién pagó por él.
Remachó las palabras con un leve gesto de cabeza y fue hacia la puerta furtivamente, con un modo de andar propio de gato que busca huir de gata. Pero antes de alejarse demasiado se volvió por pura cortesía, ya que estaba seguro de que Abel iba a hacerle alguna pregunta más.
Se llevó una sorpresa.
Abel ni siquiera parecía haberle escuchado. Y sin darse cuenta de que con ello causaba daños irreparables a sus perfectas pestañas, se apretaba rabiosamente los puños contra los ojos para disimular que los recuerdos le habían vuelto a ahogar, para disimular que estaba llorando.