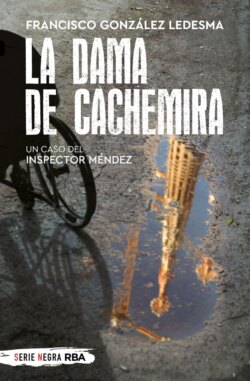Читать книгу La dama de Cachemira - Francisco González Ledesma - Страница 8
IV
ОглавлениеLA ÚLTIMA RESISTENCIA
Desde la entrada del dormitorio, Alfredo Cid miró a la mujer, mientras sentía que se le secaba la boca. Su primera reacción fue de miedo al compromiso, al lío; fue la reacción del hombre rico, sujeto sin embargo a las eternas contradicciones y enemistades de los negocios, que teme verse envuelto en una situación cuyos elementos básicos son nada menos que una habitación antigua, una cama deshecha y una mujer muerta. Debido a su larga experiencia con mujeres y con camas, Cid sabía que todo esto podía llevarle a una situación límite o quizá a un punto sin retorno. Sabía también que, en cambio, uno puede alcanzar la consideración pública y hasta las dignidades del santoral si acierta a salir de las habitaciones dejando a las mujeres vivas y, sobre todo, las camas que parezcan intactas.
Se acercó un poco más, mientras una serie de pensamientos fugitivos, sin apenas relación con lo que veía, le perforaban como alfileres el cerebro. Una sensación de vértigo le dominó, notó que se doblaban sus rodillas y tuvo que apoyarse en la pared para no caer.
Luego se fue recuperando poco a poco, fue captando la situación en sus aspectos más reales. En primer lugar —se dijo—, no podrían acusarle de nada, pese a sus constantes choques con la señora Ros (choques que podían hacer suponer no un sórdido crimen pasional, sino un elegante y ciertamente disculpable crimen por dinero), porque él acababa de entrar en la casa y no había tenido tiempo de ajustar las cuentas a nadie. Claro que el único testigo de ello era un testigo inservible, al tratarse del chófer, o sea de un empleado suyo. En segundo lugar —y aquí Cid entraba en el terreno de los detalles absolutamente tranquilizadores— sería absurdo acusarle de una agresión sexual, ya que la señora Ros era muy mayor: no bajaría de los sesenta años. Y en último término no parecía que la hubieran asesinado. Daba la sensación de haber muerto por causas naturales, es decir, causas que la gente considera razonables y hasta, si vamos a mirar, de una evidente conveniencia pública.
Alfredo Cid se inclinó sobre el cadáver, se atrevió a tocarlo y comprobó que aún estaba caliente. Fue a gritar pidiendo ayuda, alguna clase de ayuda, y entonces oyó el ruido a su espalda.
Cid se volvió.
Era Elvira.
Elvira, con su falda escocesa de chica de los años cuarenta, su blusa de corte clásico pero más moderna (evidentemente comprada hacía poco en Zara o en HM), sus zapatos de alto tacón que hacían recordar a mujeres con liguero (es decir mujeres de pasadas dinastías), sus medias algo recosidas y su pelo caído a un solo lado, pelo de colegiala que un día se miró al espejo, quiso ser libre del todo, llegar a lo más audaz, y para probarlo deshizo su única trenza. Elvira tenía la piel fina, los modales distinguidos, la voz algo opaca para no caer nunca en una estridencia: Elvira tenía sólo veintidós años bajo la falda, pero era tan respetable, sólida, ordenada y antigua como la propia casa.
Quedó aterrada al ver a la mujer muerta, y sobre todo al ver allí a Alfredo Cid.
Balbució:
—¿Qué pasa?...
—No lo sé... Yo había venido a ver a su tía, la señora Ros. Una cosa normal, créame, absolutamente normal... Una conversación para saber cuándo se iba. Y ya ve cómo la he encontrado. Celebro que haya llegado usted, Elvira, no sabe cuánto lo celebro. Yo creo que hay que llamar a un médico enseguida... Un médico.
Elvira no dijo nada. Pasó lentamente ante los ojos atentos de Cid, se inclinó sobre el cuerpo caído —relampagueo de unas rodillas donde las medias estaban más rotas aún, susurro de alguna seda, de algún encaje, de algo en desuso que había estado esperando siempre debajo de la falda—, tocó la frente de su tía y balbució:
—No hace falta que llamemos a un médico. Dios mío... Está muerta.
—Yo la acabo de descubrir, escuche. No pretenderá que haya tenido nada que ver, ¿eh? ¿Entiende? Lo que se dice nada. Yo acababa de llegar.
Elvira tampoco contestó. Volvió en silencio a su antiguo lugar, junto a la puerta.
La mandíbula le temblaba, como si fuese a echarse a llorar. Su cuerpo tenía un balanceo de mujer que va a doblarse, que va a caer, aunque sin duda lo haría artísticamente. Pero al final mantuvo la serenidad mientras musitaba:
—No, no tiene usted nada que ver. Ella ya estaba muy mal. Nos temíamos que... que ocurriera esto de un momento a otro.
Ahora Elvira estaba llorando, aunque lo hacía sin un sollozo, sin ni siquiera una contracción de su cara impasible. Alfredo Cid, que había seguido en cuclillas junto a la muerta, se levantó ya completamente tranquilo, sabiendo que no le iban a acusar de nada. Y la tranquilidad recién recobrada le hizo pensar en una rápida serie de cosas mientras miraba a Elvira, cosas llenas de delicadeza y en las que siguió un orden riguroso: pobrecilla, qué pena debes de tener, qué sola te has quedado, qué anticuada y qué distinguida eres, qué papel más excitante jugarías en una casa discreta, de precios altos, de camas con dosel, de chicas que aún conservan el primer miedo al primer dolor y vuelven puntualmente al hogar paterno, de clientes habitués y de una maîtresse elegante y cabrona. Qué buen papel harías incluso aquí, en las habitaciones vacías donde yo podría perseguirte. Alfredo Cid sabía que las chicas solas tienen utilidades marginales, sobre todo si se han educado en una casa distinguida y antigua y han aprendido a decir que sí mientras te sirven el té. Pero enseguida esos pensamientos tan cultos se borraron para dar paso a otro pensamiento mucho más concreto, bastardo y, por descontado, mucho más útil.
—Pero ahora que lo recuerdo, ¿su tía no había estado en un hospital? —masculló.
—Sí. En San Pablo.
—Y si estaba tan grave, ¿por qué la han vuelto a traer aquí? ¿O es lo que yo imagino?
—¿Qué imagina usted, señor Cid?
—Muy sencillo: que esperaban que viviese aquí, en esta casa, una larga agonía. A una mujer que se está muriendo no se la puede desahuciar, no se la puede sacar en camilla delante de los chorizos y los fotógrafos de la prensa que están para eso, para chorizar. ¿Qué buscaban ustedes? ¿Eh? ¿Alargar esto?
—Mi tía quería morir en casa —dijo Elvira con expresión imperturbable—. Era su último deseo.
—¿Ah, sí? ¿Su último deseo para que no las pudieran echar ni a ella ni a ustedes, ahora que la casa es mía?
—No digo que no. Quizá había pensado eso, aunque no lo mencionase.
Alfredo Cid alzó los brazos al cielo, poseído de santa ira.
—¿Pero es que ustedes no tienen vergüenza? —gritó—. Su hermano y usted, Elvira. Sí. Su hermano y usted. No tienen ninguna vergüenza, no tienen ningún sentimiento, no les importa el sufrimiento de las personas. Su pobre tía aquí, sin recibir la atención médica que hubiese tenido en un hospital. Y encima yo esperando, teniendo que suspender una vez más todos los plazos judiciales y no pudiendo hacer entrar a mis obreros en la casa. En mi casa. Porque no sé si recuerda, Elvira, usted que es tan lista, que la casa fue subastada y yo la compré. He tenido más paciencia que Dios. Y ahora me salen con ésas.
Miró el cadáver como si fuese un trasto inútil que ya no le inspiraba ningún respeto, ningún temor, ningún sentimiento excepto el de la más legítima ira. Se dio cuenta de que Elvira lloraba cada vez con más fuerza, pero ése era un puro detalle litúrgico que no iba a cambiar las cosas. En el fondo, además, quizá lloraba porque la vieja había muerto demasiado pronto, porque en vez de una muy conveniente agonía de un año había tenido una agonía barata, una agonía de un mes. Ahora, con la muerte de la señora Ros, a los dos hermanos se les había terminado el chollo y quizá por eso Elvira lloraba, al fin y al cabo.
Lo único que convenía hacer —pensó Cid— era aligerar los trámites, sacar de allí aquel bulto que un día fue humano, pero que ahora era sencillamente un residuo municipal, y conseguir lo que su abogado llamaba la vacuidad, disponibilidad y pertinente transformabilidad de la casa.
—No necesito decirle, Elvira —añadió, ya con una calma perfectamente oficial—, que la historia de su familia no es precisamente la historia de una prosperidad. Los abuelos de la señora Ros, que construyeron esta casa, eran muy ricos, los padres de la señora Ros eran ricos sin el muy, y la señora Ros ni muy ni nada. Pero cuesta mucho mantener el rumbo de una casa como ésta cuando no se tiene un «muy» delante, amiga mía. Por eso su tía se hundió. Y por eso hubo hipotecas. Y las hipotecas ya sabe usted cómo terminan.
—Mi tía trabajó como una obrera. No se hundió porque quiso, sino que la hundieron. Fue modista hasta que su salud no le permitió seguir y tuvo que cerrar, indemnizar y llenarse aún más de deudas. Fue por eso —gimió Elvira, dándose cuenta de que alguien tenía que defender a la muerta, comprendiendo que a la señora Ros le iban a arrebatar el derecho más sagrado de los difuntos, el inalienable derecho a haber sido virtuosos desde que vinieron a este mundo.
Y además en el caso de su tía era verdad, estaba convencida. Siempre había sido, desde que Elvira la conoció en aquella casa, una mujer trabajadora y honesta, una obrera que trabajaba contra el tiempo y, en todo caso, una artista que sólo cometió el error de equivocarse de época.
—Está bien, no vamos a discutir eso ahora —dijo Alfredo Cid—, tengamos sentido práctico. Para que vea que yo no soy su enemigo, me ocuparé de todo lo del entierro. Ya no importa un gasto más. Todo sin molestias para ustedes y rápido, rápido...
Elvira cerró los ojos. De pronto sintió que las palabras «rápido, rápido» la martilleaban por dentro.
—Tiene que estar conforme mi hermano —dijo—. Él ni siquiera se ha enterado de la muerte.
—Pues póngase en contacto con él, y que él se ponga en contacto conmigo. Entre hombres nos entenderemos mejor. O dígame dónde le puedo encontrar, y me ocuparé de todo yo. No hay que perder tiempo.
—Es usted el que no quiere perderlo, ¿verdad?
—Mire, Elvira, seamos sensatos. Primero, que los cadáveres no se pueden quedar de adorno en las casas. Segundo, que ya han resistido ustedes todo lo humanamente posible. Con el traslado aquí de la pobre señora Ros han hecho la última resistencia, ¿no? Pues vamos a solucionar este asunto de una vez, con el ánimo de respetar su pena y no causarles molestias. Yo me ocupo de todo. ¿Estamos?
—Claro que estamos. Así podrá derribar pronto la casa —musitó Elvira.
—Será en beneficio de todo el mundo.
—Especialmente en beneficio de Lourdes, su querida. Le va a regalar aquí un apartamento, ¿no? Quizá un ático.
Y cerró la puerta de golpe para que, al menos, no estuvieran en presencia de la muerta.
Alfredo Cid enrojeció levemente. Y la miró con esa expresión ligeramente desdeñosa de los que comprueban, una vez más, que el mundo no está a la altura que ellos merecían. Murmuró:
—Perdone, pero me defrauda usted, Elvira. Usted, siempre tan puesta en su sitio, y ahora me sale hablándome de queridas. No creo que sea procedente, y además está usted mal informada, amiga. En primer lugar, el ático y el sobreático, si es que a este paso los puedo construir antes del siglo que viene, ya están comprometidos, ya están al menos apalabrados. En segundo lugar, no tengo nada que ver con Lourdes. No sé quién le ha podido hablar a usted de eso.
—Ella misma. Era cliente de mi tía. Se vestía aquí.
—Pues más a mi favor, porque tendría entonces que saber que últimamente estaba insoportable. Ni siquiera usaba ropas de mujer, a pesar de lo que usted dice de que se vestía aquí. Le dio por vestir ropas de hombre. Le dio además por hacer gimnasia en plan karateka, en plan músculo portuario. Y encima no tenía ya ningún atractivo después del accidente, a pesar de lo cual me seguí portando muy bien con ella, como todo el mundo sabe y todo el mundo le puede decir. Y todo el mundo le puede decir también que al cortar nuestra relación la dejé económicamente arreglada, lo que se dice muy bien arreglada, Elvira, ¿me entiende? Porque más vale que seamos claros, oiga. ¿Qué atractivo va a tener (como querida, vamos, no como chica para hacerle versos en plan gay) una mujer que se viste de macho, que tiene un accidente, que se pone insoportable y encima se ha de pasar meses y meses sentada en una silla de ruedas?...