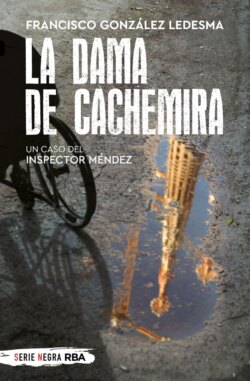Читать книгу La dama de Cachemira - Francisco González Ledesma - Страница 7
III
ОглавлениеEL CHICO
Méndez miró la silla de ruedas con curiosidad desde el otro lado de la sala, desde una de las ventanas por las que entraba aquella luz gris, aguada, de mañana de último domingo, luz que nacía en las entrañas de la calle Nueva.
—¿Qué es eso? —le preguntó al organizador, que por si acaso no se había despegado de él.
—Pues no sé; me extraña.
—¿No han venido a recogerla?
—No, se ve que no. Y es raro, porque le hemos pagado esa silla nueva a un inválido que tiene la suya ya muy cascada. La necesitaba de verdad.
—Pues entonces ya es curioso que no haya venido, ya...
El organizador se rascó una oreja.
—Yo llamaría a ese pobre hombre, claro, a ver qué ha pasado, pero es que no tiene teléfono. ¿Cómo va a pagar a la Telefónica, si no puede pagar la luz? Eso siempre lo comprobamos, oiga. No puede pagar. Pero ahora que lo pienso... Tengo un medio de comunicarme con él. Puedo llamar a la persona que me lo recomendó.
—¿Quién se lo recomendó?
—Un periodista.
—¿Un tal Carlos Bey?
—No. ¿Por qué había de ser él?
—Porque últimamente estaba metido en alguna actividad benéfica.
—Pues no es él, no... —dijo el organizador—. Deje que lo recuerde... Ah, sí. Se trata de un tal Amores.
Méndez casi pega un brinco.
—¿Qué?...
—Lo que le acabo de decir: un tal Amores.
—Oiga... ¿Tiene la dirección de ese pobre hombre de la silla de ruedas?
—Sí, la dirección sí que la tengo. Es aquí cerca, en el barrio, aunque ni hoy ni mañana voy a poder ir. ¿Por qué?
—Porque hay que ser muy rápido —farfulló Méndez.
—La verdad, no veo la razón. No imagino que esté usted organizando los cien metros obstáculos en silla.
—Pues yo sí que veo la razón. Ese hombre no lo sabe, pero al entrar en contacto con Amores le ha caído la negra. Seguro que ha muerto.
—Pero ¿qué dice?...
—Deme inmediatamente esa dirección.
Méndez la anotó. Luego corrió a toda velocidad hacia la puerta, a la que llegó jadeando.
El meritorio policía estaba seriamente preparado para los diez metros lisos. Doce ya le ponían en un apuro, y quince podían significar el fin.
Le ayudó la suerte, porque la sala tenía dieciséis metros según el arquitecto, lo cual significaba que tenía catorce setenta y cinco. Justo.
La Úrsula musitó:
—Tu madre, Méndez.
La Úrsula tenía a la entrada de un bar un puesto de lotería consistente en una silla y un letrero, es decir contaba con un presente. Tenía un entierro de primera ya medio pagado, es decir, contaba con un futuro. Tenía una pensión por su marido muerto en el incendio de un cine cuando había pedido permiso para ir al médico. Tenía, además, una colección de medallas piadosas, un hijo que la visitaba por Navidad, un amante ciego que la visitaba los días de lluvia, cuando en las calles no se podía pedir. La Úrsula tenía también una habitación muy bien aprovechada, puesto que cuando no la ocupaba ella la alquilaba por horas a parejas inexpertas y, por eso mismo, decididas a todo.
Por supuesto, la Úrsula había ejercido un oficio mucho más lucrativo y mucho más considerado socialmente durante los años de la prosperidad económica —aunque ese oficio también estuviera relacionado con una silla a la entrada de un bar—, y de ahí venía una cierta enemistad con Méndez, quien, según la Úrsula, había protegido a todas menos a ella, cuando ya se sabe que un policía honrado debe procurar que todas las mujeres sean iguales a la hora de escapar de la ley.
Repitió sordamente:
—Tu madre.
—Sólo te he preguntado si conocías a Antonio Pajares, nena. No hay para tanto.
—Hasta ahí podías llegar. Quién te ha visto y quién te ve, Méndez. Hasta hace unos días estabas tan poco ágil que sólo te enviaban a detener a los ciegos de la ONCE que vendían billetes falsos.
—Y uno de ellos se me escapó —reconoció Méndez—. Pero ya se sabe que, al cabo de los años, acabas fallando en algún servicio. Yo hice lo que pude.
—Maldito seas, bofias. Pero ahora aún es peor, ¿te has dado cuenta? Ahora has caído tan bajo que aceptas detener paralíticos. Muy bien... Ten cuidado, Méndez, mira lo que te digo: haz gimnasia, entrénate o ése se te escapará también. Vas dado.
—No he venido a detenerlo —dijo Méndez con suavidad evangélica—. Sólo quiero saber si vive aquí, porque estas casas son un lío. Es para no tener que ir preguntando piso por piso, ¿sabes? Me cansan las escaleras.
—Se te ha ablandado el cerebro, Méndez. Encima eso. ¿Ir de piso en piso, dices? ¿Dónde quieres que viva un desgraciado que para moverse necesita una silla de ruedas? ¿En el ático? ¿O es que piensas que en esa escalera de ahí al lado el dueño le va a instalar un ascensor?
—Un ascensor con bidé —dijo entretanto la mujer de la silla contigua—, con bidé y todo.
Méndez se batió en retirada estratégica.
—Es verdad —musitó—. Tiene que vivir en los bajos, claro. Qué cabeza la mía.
Y salió de allí.
Por supuesto que no todos los paralíticos tenían la suerte de vivir en unos bajos, y él lo sabía muy bien. Algunos estaban sentenciados a cautividad (veinte años y un día, sin permisos y sin vis à vis) en pisos de cuarenta metros cuadrados, en balcones con un geranio, un pájaro, una persiana que se rompe, una tubería que gotea y una vecina que canta. Algún día se escribirá, pensaba Méndez, la historia de esa última soledad, pero la historia no podría escribirla él. La podrían contar tal vez la vecina y el pájaro, exclusivamente uno para el otro.
Méndez caminó con sigilo.
A otro paralítico amigo suyo —lo recordaba muy bien— le pescó una noche su mujer cuando le hacían en el portal un trabajo de rigurosa alcoba, y la mujer cambió el alquiler de los bajos por el de un cuartito en el terrado de la misma casa, de donde el paralítico ya no podía salir y donde él y un moro vecino se insultaban sigilosamente. La mujer había querido salvaguardar así la fidelidad conyugal, pero Méndez sospechaba que el marido y el moro acabaron entendiéndose en algún rincón sentimental del terrado, loada sea la sabiduría del Profeta, que acaba poniendo remedio a todo.
Penetró en el portal, un lugar oscuro y lleno de fetideces, pero también lleno de la vida que pasa. Un perro le quiso morder, una vieja le preguntó adónde iba, una joven le propuso en exclusiva una novedad sexual, un guardia municipal que hurgaba en los buzones se dio a la fuga con toda diligencia. La escalera estaba sumida en su quehacer cotidiano, en su alegría a toda prueba. Méndez supo dónde vivía el paralítico al oír tras una puerta de los bajos los aullidos lastimeros de otro perro que parecía no haber salido a paseo desde los tiempos del Arca de Noé. O allí no estaba el dueño, o el dueño tampoco podía salir de casa ni por lo tanto sacar al can a que hiciera lo suyo. Méndez llamó.
La mujer ya madura que le abrió llevaba una sartén en la mano, y la levantó al saludarle cariñosamente.
—Mierda de policía —dijo.
Trató de cerrar, pero Méndez cruzó el zapato con esa habilidad de los veteranos que ya cobraban del «fondo de reptiles» de Canalejas.
—Sólo trato de ver a Antonio Pajares —dijo—. No intento detener a nadie.
—¿Ver a Antonio? ¿Desde cuándo un policía se ha molestado en ver al pobre Antonio? ¡Váyase a tomar por donde ya toma! Usted lo que quiere es cargarse a mi chico. ¡Largo de aquí! ¡Estoy en mi casa, cacho cabrón!
Méndez no sabía quién era el chico, y tampoco le importaba, pero anotó mentalmente el nombre y la dirección por si había alguna denuncia en el barrio. En un sitio así podía pasar cualquier cosa, pedía producirse cualquier hecho, desde el alquiler de una habitación para dos sodomitas armenios a la fabricación de bombas nucleares para el gobierno de Tanzania. Dio un empujón y entró. Después de todo, no resultó demasiado difícil arrollar a la mujer, con sartén y todo.
El paralítico estaba allí, sentado en una butaca medio rota, dándole a una radio con una mano y sujetando al perro aullador con la otra. Extrañamente, al contrario que la mujer, su reacción fue de alivio al ver a Méndez.
—Ah —dijo—, usted viene por lo de la denuncia.
—Sí, claro. La denuncia.
Y Méndez añadió con un suspiro:
—Celebro que esté usted vivo; no sabe cuánto lo celebro.
—¿Por qué no había de estarlo? Hasta ahora nadie me ha atacado. Sólo me han robado la silla.
—¿Se la han robado?
—Sí. Y por eso no he podido ir a recoger la nueva, la que me iban a dar, la de la beneficencia esa. ¿Cómo querían que fuese? ¿A caballo? ¿O en los hombros de la vieja?
—¿La vieja es su madre?
—No. Es mi tía. Mató a mi madre hace treinta años y cumplió diez de cárcel, ahí donde la ve.
Méndez arqueó una ceja. Llevaba toda su vida en el barrio, pero según qué cosas aún no las había visto ni oído nunca.
—¿Y por qué vive con ella? —preguntó.
El paralítico se encogió de hombros y alzó un poco las manos, pero sin soltar el perro.
—¿Y qué quiere que le haga? —farfulló—. Es la única familia que me queda. A ver si me encuentra usted otro apaño.
—Claro... La única familia. Oiga... ¿por qué hizo ella una cosa así?
—¿Viene a investigar ahora eso, policía? ¿Por ahí se descuelga? Hace treinta años, oiga. ¿No viene por lo de la silla? En cambio lo de la silla pasó ayer, tiene leche.
—No... No he de investigar nada de aquello, claro que no —dijo Méndez con untuosidad—. Aquel caso ya estará en los archivos pertinentes, o sea los que le correspondan según la decisión de la superioridad. Nadie se atrevería a sacarlo de allí, ni aunque doblasen el número de archiveros. Vaya trabajo, vaya polvo, vaya cochambre. Yo lo preguntaba sólo por curiosidad.
—Lo hizo por mi padre —contestó el paralítico, con voz apenas audible.
—¿Vivían juntos? ¿En el mismo piso?
—Sí.
Méndez arqueó una ceja.
—Entendido —susurró, cambiando de tono—. ¿Tú eres «el chico»?
—La vieja me llama siempre de esa manera, jodida manía la suya. No sé qué hacer. Ya tengo mis buenos treinta y cinco años, ¿no? Pues nada. El chico.
—¿A qué te has dedicado últimamente, chico?
—¿Usted también?... Bueno, pues uno tiene que vivir de algo, ¿no? Me retiraron de la venta de cupones, ya ve qué guarrada, a ver si eso se le hace a un hombre como yo, que no puede moverse. Ahora vivo de lo que sale buenamente.
—Las rifas de los bares, los chivatazos, el trile... —insinuó Méndez.
—Lo que le sale a un hombre de bien, ya se lo he dicho. Cosas normales, sin hacer daño a nadie. Y el trile mi trabajo me da, porque he de hacerlo en una mesa. No puedo arrodillarme en la calle, qué más quisiera.
—Algún sobrecito de heroína también, claro, sin hacer daño a nadie —susurró Méndez.
—No, de basura nada, oiga. Hasta ahí podíamos llegar. Si acaso, alguna miaja hierba.
—De acuerdo, chico, de acuerdo... Dile a la vieja que nadie te va a detener. Dile también que sólo he venido por lo de la silla. ¿Cuándo te la robaron?
—Ya se lo he dicho: ayer. Y enseguida fue la vieja a presentar denuncia. No es que valiera gran cosa, pero me hacía falta. Ya ve, no puedo ir ni a recoger la nueva. Vaya coña.
Méndez se sacudió pensativamente sus solapas.
—Tiene narices —musitó al cabo de un instante—. Mira que robar una silla de ruedas, y encima vieja. ¿Adónde iremos a parar? Van a acabar robando hasta un cargamento de gomas. ¿Dónde la habías dejado, chico?
—En el portal, pero sólo esa noche. Un amigo mío tenía que llevársela muy temprano para ajustar el asiento, porque ya se me iba.
—A lo mejor la necesitaba algún otro paralítico del barrio. Y es que se ve cada caso... ¿Hay más baldados por aquí?
—Claro que los hay. A manta. Pero yo conozco mi silla, vaya si la conozco. Por aquí no la tiene nadie, porque al que la tenga le meto las dos ruedas en el culo y las hago girar, vaya si se las meto.
Méndez fue hacia la puerta antes de que el otro entrase en detalles sobre aquella nueva sensación erótica y las posibilidades que tenía.
El asunto que tanto le había afectado (la intervención de Amores hacía suponer al menos una muerte inmediata) se estaba transformando en un robo miserable o en una broma abyecta, pero nada más que eso. Por una vez, la aparición de Amores no iba ligada a la aparición de un cadáver debidamente insepulto. En consecuencia, el asunto ya no interesaba a Méndez; casi podía decirse que le había defraudado. Pero de todos modos dijo desde la puerta:
—Haré que esos de la beneficencia te traigan la silla nueva aquí, porque ya veo que la necesitas con urgencia. Mientras tanto, veré si alguien ha dado con la vieja, y así tendrás las dos. La vieja la podrás arreglar, supongo.
—Claro. Y quizá se la acabe regalando a usted —sugirió amablemente el chico.
Méndez no se ofendió. Por el contrario, dijo muy finamente:
—Gracias.
La verdad es que el reuma empezaba a no dejarle vivir. Además, quién sabe lo que va a acabar necesitando uno.
Bueno, allí estaba el callejón. Sucio, gris, con sus cajas vacías apiladas al fondo, su ropa tendida en las ventanas, sus gatos vigilando desde la distancia y, en fin, con las puertas cerradas de un taller que ya no servía ni para fabricar esperanzas. Así, a la luz del día, el callejón parecía aún más angosto y hostil que por la noche, aunque había que reconocer que los automóviles de la policía y del juzgado le daban una cierta brillantez oficial. Incluso había una urbana —muy delgadita, pero según Méndez todavía de buen ver y buen palpar— que regulaba el tráfico.
Alguien dijo a su lado, ante las rejas que en parte cerraban el callejón:
—Hasta ahora no ha llegado el juez. Y eso que el crimen lo cometieron anoche.
Méndez se aproximó. No necesitó enseñar la placa, porque todos los policías de Barcelona le conocían y mantenían con él las debidas distancias. El inspector encargado del caso le miró desde lejos y con una expresión entre sorprendida e impenetrable, como la del que mira a uno que ha entrado en un banquete de bodas a pedir limosna. Luego le volvió la espalda.
Más allá del inspector sorprendido e impenetrable se distinguía la figura algo encorvada del juez, que llevaba un abrigo negro con cuello de terciopelo y sostenía en la derecha una carpeta de colegial, vieja y seguramente entrañable, que pudo haber servido para guardar los primeros versos de Antonio Machado o quién sabe si una carta de amor escrita por un adolescente a la más joven de sus tías. Una lejana nostalgia flotaba sobre aquel juez, nostalgia de algún casino de ciudad pequeña y de alguna cruz en un camino de Castilla. Más allá aún, estaba un secretario que no tomaba notas y que se limitaba a mirar las prendas femeninas del tendedero, calculando la magnitud de sus usuarias. El horizonte visual de Méndez se cerraba con un fotógrafo gordo, en cazadora y blue-jeans, que tomaba vistas aburridamente. O con un sargento de la Nacional que se ajustaba la boina una y otra vez. O con el cadáver cubierto por una manta. Y, por último, con una silla de ruedas.
Méndez se sacudió las solapas respetuosamente, como solía hacer en las ocasiones solemnes que requerían un cierto aire de dignidad.
—¿Cuándo fue? —preguntó.
—Anoche. Debió de ser sobre las dos de la madrugada —respondió desdeñosamente el inspector asombrado y hermético.
«O sea, después de que yo hablara con el chico —pensó Méndez—. Él aún no sabía nada de su silla y alguien ya maquinaba eso con ella. Hay que ver.»
—¿Quién le ha hablado de esto? —preguntó el inspector, sin dignarse mirarle.
—Me lo han dicho en mi comisaría. Que se había cometido un crimen aquí. Pero yo sólo estaba siguiendo la pista de la silla de ruedas, ¿sabe? Y he venido al enterarme de que la silla había aparecido junto al cadáver.
—Sí... Es una cosa inexplicable.
—¿Quizá el muerto era un paralítico? —preguntó Méndez.
—No... ¡qué va! Era un hombre perfectamente normal, que además ya está identificado. Se llamaba Francisco Balmes, pero parece que todos sus amigos le conocían por Paquito.
—¿A qué se dedicaba?
—Era representante de bisutería, aunque parece que no trabajaba mucho, ni por lo tanto ganaba mucho dinero. Casado y sin hijos, con domicilio en la calle del Rosal, muy cerca del Paralelo. Ya ve si me he movido y he averiguado cosas, Méndez, antes de que viniera el juez.
Y añadió:
—¿Algún comentario?
—No, nada, nada... Yo sólo quiero manifestarle que soy adicto a todos los que sienten dentro de sí la llamada del servicio.
—Y hablando de servicio... ¿usted qué hace aquí, Méndez?
—Puede decirse que nada. Yo no he venido por el muerto, sólo he venido por la silla, ya se lo he dicho.
Y avanzó unos pasos, pero no fue para mirar la silla, sino el muerto. Alzó la manta, le echó un vistazo y luego lo volvió a cubrir con solicitud maternal, como si quisiera evitar que pillase frío.
—Pues para ser un representante que ganaba poco dinero, tiene aspecto de hombre fino —dijo, volviendo junto al inspector—. Va bien vestido, lleva unos zapatos caros... y con las suelas rozadas y manchadas de barro, lo cual indica que él andaba y, por supuesto, no usaba la silla de ruedas.
—Eso ya lo he averiguado yo también, Méndez. No crea que es el único. El muerto, ya lo he dicho, no necesitaba ninguna silla de esa clase. Y en el barrio nadie conoce ese cacharro medio roto, nadie había visto la silla aquí jamás. O alguien la dejó abandonada en el callejón como un trasto, porque la verdad es que está casi inservible, o, aunque parezca mentira, en esa silla de ruedas iba el asesino. Puede que no tenga sentido y puede que las cosas no sucedan nunca de esa manera. Pero esta vez fue así.
Méndez hizo un gesto afirmativo, dejó que su garganta emitiera una especie de sonido de órgano en reparación y luego fue hacia la silla. Ésta tenía el asiento casi suelto, de modo que no le cupo ninguna duda de que era la que le habían robado al «chico». Luego sus ojos pasearon por las puertas del taller, por las cajas vacías, por los gatos a los que nadie daba una oportunidad de ser amados, que era lo que estaban esperando. El paseo de su mirada se detuvo en la navaja manchada de sangre que estaba examinando el juez, y que sin duda era el arma con la que se había cometido el crimen. Pero como Méndez no iba a tener la menor probabilidad de meter las narices en ella, decidió olvidarla. En cambio, se fijó en la mano del cadáver que sobresalía por debajo de la manta, una mano donde brillaba un anillo de oro con un rubí rojo como la última lágrima de Cristo.
Especialista como era en joyas robadas y luego vendidas en plan de mercancía de confianza a las honestas señoras de las esquinas de Fernando o Escudellers, Méndez calculó enseguida que aquella sortija valía, incluso en plan de saldo, sus buenas doscientas mil pesetas, aunque un ladrón la vendería por menos de la mitad. Y teniendo en cuenta que al muerto se lo habían quitado todo (incluso en el anular se apreciaba aún la marca de un anillo de sello), resultaba muy extraño que no le hubiesen querido o podido arrebatar aquella joya. Quizá era porque la había defendido con todas sus fuerzas, ya que incluso se apreciaba una línea de sangre en el dedo, como si hubieran intentado cortárselo. ¿Había sido la defensa de ese anillo la causa de la muerte? ¿El atracador había perdido los nervios al ver que no lo podía conseguir? ¿Quizá fue eso?
Méndez se ocupó aquella tarde de dos cosas: de llevar recado al «chico» diciéndole que la silla de ruedas vieja no se la iban a devolver aún, porque la policía la iba a retener un tiempo buscando huellas dactilares, y de ir al depósito de cadáveres del Clínico. La visita a tan estimulante lugar se debía a la esperanza de que le dejaran examinar con toda calma los dedos del muerto.
Tuvo suerte. El encargado del depósito seguía siendo un viejo amigo suyo. Con toda la calma del mundo, pues, Méndez pudo examinar las manos de Paquito, que ahora no exhibían ningún anillo. Sin duda el juez había hecho retirar el del rubí, que era el único que quedaba. Pero las marcas de los adornos se conservaban bien claras, y en especial la dejada por aquella última joya.
Méndez preguntó al encargado, quien ya entendía tanto como los forenses:
—¿Usted cree que trataron de cortárselo?
—Sí, a mí me parece que sí. Esa herida es bastante profunda, y además muy recta, muy uniforme. Si se la hubiesen causado luchando, tendría un trazo más inclinado, más irregular también, y sobre todo tendría otras heridas cerca. No podría jurarlo, pero para mí trataron de cortarle el dedo. Lo que pasa es que no debieron de tener tiempo.
—Ahí llevaba uno de los dos anillos —suspiró Méndez.
—Sí. Aún conserva la marca.
—Pues ése no se lo pudieron quitar. Lo vi en el cadáver, y eso me hace pensar que murió por defenderlo, porque todas las otras cosas se las dejó robar, supongo que sin resistencia. Bueno, gracias.
Estaba ya en la puerta cuando su amigo le preguntó:
—¿Alguien puede morir por un anillo?
—Depende del valor que tenga. Me refiero al valor sentimental.
Y añadió, mientras se alejaba un paso:
—Quizá aquella resistencia fue como un suicidio, pero justamente es eso lo que me da que pensar. La gente se suicida por sentimientos, usted lo sabe.
Y salió a la calle, cruzándose antes, en el pasillo, con un numeroso grupo de administradores de la Generalitat. A pesar de eso y de que la ocasión la pintan calva, Méndez no practicó detención alguna.
Las calles de Salvá y del Rosal, en el Pueblo Seco barcelonés, están separadas, cuando nacen en la línea del Paralelo, por un par de edificios y un solo centro cívico que además es uno de los vestigios del pasado más importantes de Europa: El Molino. Mezcla de cabaret, café concert, nido de poetas en rigurosa descomposición, lonja de contratación de granos al mayor, aceros de Avilés, tabaco de comiso, coches usados y señoritas en situación de prestar servicio.
Es también refugio de erotómanos que buscan entre las coristas a la mujer soñada; de matrimonios primerizos que buscan inspiración para la alegría del primer coito de la primera noche; de matrimonios en fase terminal que buscan excitación para la amargura del último coito (o al menos de su adecuado ensayo) de la que sospechan va a ser su noche postrera. Es casa abierta para estudiantes que llevan años preparando un examen delicadísimo; de campesinos de cercanías que están perdiendo las virtudes de la raza, porque ninguno de ellos imagina ya un dúplex con corista y yegua; de jubilados aún en pie de guerra; de oficinistas maduros que juran que sólo van allí por la música; de realquilados nostálgicos que hicieron el amor una tarde, una vez.
El Molino, con sus aspas eternamente inmóviles y su escenario que seguramente es el más pequeño del mundo, pertenecía también al universo de Méndez, que muchos años antes había prestado eficacísimos servicios de vigilancia en él, controlando a los que querían estimular manualmente al vecino y a los que no pagaban el «champán de la casa», o sea, la gaseosa. Ahora Méndez ya no pedía aquel importantísimo servicio porque el importantísimo servicio carecía de estímulos: el público había cambiado, se manipulaba en solitario (o sea, que no tenía el menor interés en ayudar al prójimo), bebía auténtico Codorniu cava y pagaba al menor requerimiento de los camareros, es decir, era un público carente de emociones, un público que no valía ya tanto la pena. Pero Méndez recordaba muy bien los cuplés de Bella Dorita, que llevaba en su boca la historia del Paralelo, su boca grande, de voz pastosa, que arrastraba en su profundidad toda la alegría y toda la muerte de la noche y la juventud que pasan («Ha venido el electricista / a mirarme el contador / y me ha dicho que lo tengo / muy requetesuperior. / Sólo le encuentra un defecto / que es muy fácil remediarlo / un agujerito enmedio / pero que él puede taparlo»). O la despedida de Johnson, hombre —se decía— de varios sexos, rey del Molino soy, llevando el pasado en su mirada perdida («Aunque me dicen sin razón / que soy un gran... bribón / las chicas guapas me gustan con pasioooooón»). Cuando algún sans-culotte del público le insultaba, Johnson solía contestar con desparpajo: «Tú, calla, que acabarás siendo mío».
Recordaba también los primeros tiempos de Escamillo, que un día fue joven y tuvo un chorro de voz y unos ojos que miraban al cielo, hasta que la profundidad del pequeño escenario lo devoró, lo hizo suyo y del tiempo que no vuelve. Y la canción canalla de las chicas del conjunto, canción que subía con la luz hasta el humo azul del último palco («La banana pa comerla / hay que quitarle la piel / si usté quiere se la pelo / y se la come después»). Y el can-can apenas tolerado aquellos años por la censura oficial, mujeres que enseñaban piernas e interioridades de salón privé; y Lidia, la compañera de Johnson, desvaneciéndose en el vacío, tragada por las noches sin historia; y los muslos de Maty Mont, y el silencio sideral de la calle cuando El Molino se había cerrado, cuando por el Paralelo ya no pasaba ni un tranvía y en la confluencia de Rosal y Salvá sólo quedaban tres cosas: la soledad de la noche, una vieja en busca de un portal para quemar su último pitillo y una muchacha en busca de un cliente para quemar su última esperanza.
En los buenos tiempos de Méndez, cuando el Paralelo —a pesar de la gran miseria colectiva del barrio— era una fiesta, se desarrollaba ante El Molino, en la pequeña plaza frontera, un activísimo comercio indígena: melones y sandías en verano, café o achicoria calientes, servidos en carritos ambulantes, durante el invierno. En otoño se asentaban las castañeras, y al llegar la primavera, Méndez se situaba allí para ver florecer a las niñas que estrenaban culo y a los poetas de mirada perdida que estaban a punto de estrenar inspiración urbana. Parte del activísimo comercio, aunque éste sólo para iniciados, se desarrolló hasta su desaparición en un chiringuito donde los tranviarios tomaban entre dos luces el primer brebaje de la mañana y donde los cobradores de recibos a domicilio se derrumbaban a veces, pensando si también habría que subir escaleras para llegar al paraíso prometido. La zona de El Molino estaba entonces llena de cafés con clientela a toda prueba (el Rosales, el Español) y de cabarets para hombres audaces (el Sevilla, el Bataclán), pero ahora esos grandes templos de la convivencia ya no existían. Habían sido sustituidos por casas de muebles a plazos y por exposiciones de cocinas todo comprendido, donde una buena esposa tendría el trabajo tan fácil que hasta le quedaría tiempo para ser infiel.
Pero a Méndez no le había llevado la nostalgia al viejo barrio, sino una misión concreta. Francisco Balmes, Paquito, el hombre asesinado, había vivido en la calle del Rosal, casi junto al Paralelo, muy cerca de El Molino. Y Méndez quería hablar con su viuda.
Por supuesto, no era asunto que le incumbiese a él. El caso correspondía a otro distrito y había ya otros hombres trabajando en las pistas. Incluso el jefe, en el sombrío despacho de la calle Nueva, le había prohibido que diera un solo paso en un asunto que no le competía. El educado diálogo se había desarrollado exactamente así:
—Me han dicho que ha estado usted husmeando en lo del cadáver de ese tal Balmes, Méndez. Ese al que los compañeros ya llaman «el muerto de la silla de ruedas».
—Qué va. Yo solamente sentía interés por la silla, señor comisario.
—¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¿Se va usted a jubilar? Si es así, entre todos le regalamos una. Créame: yo pongo las primeras dos mil pesetas.
—Puede que no fuera mala idea, vaya usted a saber. Pero no para jubilarme, ¿sabe? Al contrario, con una silla de ésas podría trabajar mejor. A veces me canso cuando he de perseguir a alguien a pata.
—¿Usted? ¿Pero a quién cuerno persigue usted, Méndez?
—La semana pasada no alcancé por un metro al Serrano, el vendedor de hierba de la calle de Santa Madrona. Con un poco de ayuda lo hubiera conseguido. Maldita sea, me falló el último esprint.
—¿El Serrano? ¡Pero si el Serrano está cojo!
—Bueno, ésa es otra cuestión.
—Maldita sea, Méndez. Usted cumple, más mal que bien, el trabajo aquí. Pero en sus horas libres dedíquese a jugar al julepe, a ver si me entiende de una vez. No quiero que se meta donde no le llaman. ¿Me ha comprendido? ¡Pues coñoooooo!... ¡Métaselo en la cabeza!
—Sí, señor comisario, por supuesto que sí. Dios me libre de meterme en ese asunto. En todo caso esperaré a que el muerto me envíe una carta.
Y por supuesto que nadie había llamado a Méndez a la zona de El Molino y ningún muerto le había enviado una carta, pero el policía consideraba que dar el pésame, en nombre de las fuerzas represivas del Estado, a una virtuosa viuda, es una función social. Si además la viuda aún estaba de buen ver y lucía, como último homenaje profesional al marido, una bisutería barroca entre los senos, las consecuencias podían ser trascendentales (naturalmente en el terreno filosófico). Si la dama llevaba además un cinturón de castidad aunque también fuese de bisutería, Méndez tendría pleno éxito. Podría darle conversación, hurgar un poquito y luego marcharse como un señor, diciendo que si no podía hacer más no era culpa suya, sino del maldito cinturón. En cambio una viuda pidiéndole que, después del pésame, cumpliera con los deberes cívicos, le pondría en apuros irremediables.
Y había otra razón. Un asesino que busca a las víctimas en una silla de ruedas es, como mínimo, un artista. Por lo tanto merecía, también como mínimo, la curiosidad sentimental de Méndez.
La dama estaba, efectivamente, de buen ver y además llevaba bisutería barroca, pero se mantuvo fría, afligida y distante, como toda viuda decente debe hacer, pensaba Méndez, durante las primeras cuarenta y ocho horas. El piso, por otra parte, sólo daba para expansiones eróticas en tono menor: si empezabas a acariciar a la mujer en el comedor, y ella, para acreditar su virtud, se movía un poco en plan de resistencia pasiva, ya tenían que terminar en la calle la importante maniobra. Los metros cuadrados no daban para más. Era un piso pequeño, como casi todos los de Pueblo Seco, con un recibidor recargado (un recibidor con bisutería, si es que puede utilizarse esa expresión), una cocina, un comedor, dos dormitorios y una galería donde estaba el retrete. Más allá de la galería los patios vecinales, la ropa tendida, la voz de las radios comarcales y las televisiones autonómicas, una casada que te critica, un perro que te mira, un marido que te acecha.
La viuda susurró, al abrirle la puerta:
—Por favor, pase.
Debía de tomarle por un compañero de su marido, es decir por otro representante, aunque Méndez no tenía aspecto de vendedor de bisutería, o sea de mentiras para mujeres, sino de embellecedores para ataúdes y urnas, o sea de mentiras para muertos. Contestó con un «Gracias, a sus pies, señora», y tomó asiento en la salita-comedor donde estaba congregado el pueblo doliente: dos vecinas dispuestas a hablar de otras muertes rigurosamente exclusivas. Un cobrador de incobrables decidido a exclamar que la vida es un asco y que todo aquello parecía mentira, mentira. Un jovencísimo abogado resuelto a proclamar que ya no hay ley y que la justicia punitiva ya no existe. Un vecino ansioso, dispuesto a cepillarse a la viuda como prueba de buena voluntad. Un gato siamés obsesionado por ocupar en la cama el sitio vacío que había dejado el muerto. Era un mundo cerrado, perfecto y en orden, del que Méndez se sintió inmediatamente excluido.
La viuda se sentó junto a él y le miró más atentamente, dándose entonces cuenta de que no podía ser un compañero de su marido. Hizo un rápido cálculo de posibilidades y llegó a una sola e inapelable conclusión:
—Usted debe venir a cobrar algo de la funeraria.
—Oh, no señora, nada de eso. Yo conocí a su marido hace muchos años, muchos. Habíamos trabajado juntos.
Ella tuvo el buen gusto de no preguntarle dónde. Dios sabía, pensó Méndez, en qué sitios dignos de toda ocultación había trabajado Francisco Balmes. La viuda suspiró y dijo:
—Mucho gusto. Me llamo Esther.
—Yo, señora, con su permiso, me llamo Méndez.
—Ya ve qué pena. ¿Y cómo se ha enterado de lo del pobre Paco, haciendo tanto que no se veían?
—Los periódicos, señora. Enseguida me fijé en el nombre, y no sabe usted la sorpresa que tuve. Era una persona inconfundible...
—Ya ve qué desgracia, ya ve... ¿Y ahora qué hago yo, Dios mío?
—Alguna viudedad le habrá dejado el pobre Paco, algún apaño —insinuó Méndez, dándose cuenta por enésima vez de que es lógico que las mujeres vivan más, porque en el fondo de sus almas siempre tienen planificado un futuro solitario.
—¿Dejarme? ¿Y cómo podía imaginar el pobre Paco que se iba a morir? Él no pensaba en eso. Una miseria de los autónomos sí que me la habrá dejado, eso sí. Una miseria.
—Todo tiene remedio, señora, ya lo verá. Las cosas de la vida siempre se acaban arreglando, sólo hay que dejar pasar el tiempo, el tiempo.
Y la miró con más atención entre el silencio de la habitación que daba a los patios vecinales, entre los cric-cric producidos en los muebles por carcomas históricas, entre los humhum del vecino amable dispuesto a consolar a la viuda allí mismo, sobre la alfombra, los ay, ay de las amigas dispuestas a recordar la dignidad de otras muertes también allí mismo, en el piso contiguo, más cerca imposible. ¿Tenía la viuda Esther la posibilidad de que la vida le devolviera un futuro que no fuese solitario?, pensó Méndez. Al observarla bien, a la distancia que permitía aquella habitación exigua, envuelta en los ruidos furtivos que en la casa formaban el tejido del tiempo, se dio cuenta de que sí, de que tenía algunas posibilidades. Esther habría cumplido los cuarenta y cinco, tenía unas pantorrillas algo gruesas, prometedoras más arriba de amplitudes que las viejas civilizaciones —y con ellas Méndez— supieron amar. Sus caderas eran anchas, y su vientre, ya algo compacto, tenía el necesario grado de madurez, de sabiduría y de hospitalidad para recibir con resignación todas las mentiras. Los vientres jóvenes —pensaba Méndez— sólo admiten verdades, se agotan, y en cambio las mentiras acaban formando un delicado tejido cultural. Sus senos, enmarcados por un vestido violeta y una rebeca negra, eran indefinibles, no ofrecían apenas un relieve que los delatase: pero seguramente eran senos —seguía pensando Méndez— que no conocían el dedo ni la lengua, la lactancia de buena fe ni la succión profana. Pechos de invernadero, de tocador con cristal ovalado, de camisón antiguo, pezones apuntando a la luz muerta del techo cuando el marido no está en casa. Su cuello aún no tenía las arrugas que son como los anillos de los árboles, las marcas que los años envían desde el fondo de la tierra. Su piel era fina, tal vez demasiado blanca, pero Méndez amaba las pieles que forman parte de las habitaciones interiores, que destacan junto a un encaje hecho a mano, que envían junto a los muebles usados una provocación de seda, un estallido blanco. Bueno, pues es así, Señor, esta mujer aún tiene una llamada antigua, y su boca —tú lo sabes, Méndez— debe de ser también una boca resignada, y puestos a echarle sentimentalismo al asunto, una boca sabia.
Ella musitó:
—Mi vida ya no tendrá sentido, señor Méndez.
—Consuélese, señora, aunque yo sé que eso es fácil decirlo y difícil hacerlo. Al menos ha sido usted feliz.
—¿Qué?
—Feliz.
—No puedo negar que lo he sido, claro que no, aunque la vida, toda la vida, qué le voy a decir, es un problema desde que naces. ¿Pero cómo lo sabe usted, señor Méndez, si a mí no me conocía y hacía tantos años que no trataba a mi marido?
—Tenía que quererla —contestó él pensando en el rubí, la roja lágrima de Cristo, el símbolo seguro de la fidelidad que un día prometió a la mujer—. Estoy convencido de que tenía que quererla mucho, tal vez más de lo que usted misma imagina.
Y fue en aquel momento cuando el hombre entró, cuando saludó respetuosamente a todos con suaves inclinaciones de cabeza —«buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes»—, cuando tendió afablemente la mano derecha a Méndez —«mucho gusto, señor»— y cuando los ojos del policía se fijaron en los dedos suaves, largos y cuidados, dedos de pianista, de echador de cartas o de manipulador sexual colegiado, cuando reparó en los labios muy bien torneados, casi dibujados a lápiz, cuando se detuvo en los ojos de pestañas perfectas, igualadas una a una. Y sobre todo cuando observó el rubí, el anillo gemelo, la otra lágrima de Cristo, la promesa de fidelidad eterna por la que Paquito había muerto, otro anillo igual puesto en un dedo de aquel hombre. Él repitió, manteniendo la mano en el aire:
—Mucho gusto, señor.
Y Méndez no supo ni contestar.
Solamente musitó:
—Coño.