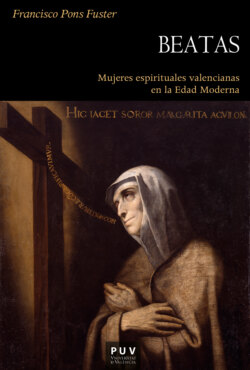Читать книгу Beatas - Francisco Pons Fuster - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII. BEATAS, BEATERIOS Y CONVENTOS
A lo largo de la historia mujeres y hombres lucharon por romper la dicotomía que la sociedad les ofrecía de monasterio o matrimonio y trataron de encontrar vías intermedias que consideraban más adecuadas para sus intereses. No siempre su elección significó el rechazo del matrimonio, pues también hubo mujeres y hombres casados que, sin renunciar a su vida matrimonial, trataron de compaginarla con una dedicación mayor al mundo religioso y espiritual. En el caso concreto de aquellas mujeres que optaron por la vida beata, su elección obedeció «a la búsqueda consciente» de «vivencias y espacios alternativos a aquéllos a los que se veían confinadas por el sistema de género de la época». «Vivencias y espacios que se articulaban en torno al matrimonio y la maternidad o al convento, a menudo concebido bajo los parámetros de la clausura, como única forma posible de participar en las estructuras institucionales de la Iglesia».1
Bajo los apelativos conocidos de beatas, terciarias, beguinas, emparedadas, etc., puede encontrarse todo un abanico de posibilidades con que las mujeres, fueran casadas, viudas o doncellas, jóvenes o mayores, trataron de buscar su propio camino particular que les permitiera satisfacer sus anhelos personales y conseguir, por qué no, la proyección social de su proyecto de vida.
Marcos Antonio Orellana, en su curioso Tratado apologético de las mujeres emparedadas (Valencia, 1887), se lamentaba de la desaparición de esta forma de vida para las mujeres, incidiendo en su validez social como vía intermedia entre lo que denominaba los peligros del siglo, el convento y un infeliz o forzado matrimonio. Según él, el término emparedada ha de hacerse extensivo al de terciaria y al más común de beata:
era ésta una devota situación intermedia entre el riesgo peligroso del siglo, y la rígida clausura de la vida religiosa, para cuya suma austeridad de esta, con el vínculo de los votos no siempre halla la fragilidad humana suficiente vocación, ni aun cuando la cree verdadera, está una persona libre del golpe de una inconstancia, bastando para el arrepentimiento lo invariable del estado, ni para la elección a veces ayudan o la edad o la posibilidad con el dote o el total desapego de los parientes. Descollando por otra parte la natural repugnancia a una entera subordinación con abnegación absoluta de la propia voluntad: aspirando no obstante un devoto espíritu a desviarse del tumulto y peligro bullicioso del siglo, vemos desaparecía la observancia y uso de dichos emparedamientos, que eran un virtuoso medio entre ambos a dos tan arriesgados extremos: y en algunas el de otra más tremenda resolución de perniciosísimas resultas (no pocas veces verificada) abalanzarse por despecho a un infeliz o forzado matrimonio.2
Orellana reivindicaba el estado de beata a principios del siglo XIX, cuando realmente escribió su opúsculo, como una vía alternativa para aquellas mujeres que no querían ser monjas, no querían casarse y que pretendían alejarse de los peligros del mundo. Constataba que el número de beatas había disminuido en su época, pero al proponer esta vía intermedia entre el monasterio y el matrimonio no aludía a la necesidad de que fueran mujeres encerradas en sus casas y sujetas a una férrea disciplina eclesiástica, como hemos visto que se proponía a finales del siglo XVI por parte de los inquisidores. Por tanto, las dotaba de libertad y de autonomía, la misma libertad y autonomía que se les reprochaba en el siglo XVI. No es, pues, ningún cliché referirse a las beatas «como mujeres libres, autónomas (y con frecuencia heterodoxas)» y tampoco pensamos que no se haya demostrado la vigencia y predominio del supuesto cliché y que este no sea «generalizable para la época moderna», pues las pruebas aportadas anteriormente parecen demostrar que sí se consideraba a las beatas como mujeres libres y autónomas, hasta el punto de contemplarlas como un peligro para el orden social y religioso de la época.3
Es evidente que a la hora de hablar de beatas y de beaterios se dieron una «variedad de situaciones y de circunstancias», pero ello no impidió, por mucho que recalquemos los diferentes tipos de beatas y de beaterios existentes y la situación peculiar de cada tipo y su sujeción o no a determinadas reglas o autoridades eclesiásticas, que las mujeres que optaron por esta forma de vida la eligieron porque la consideraron una vida más libre, más autónoma y no sujeta a la subordinación y dependencia masculina y «más libre de las injerencias eclesiásticas».4 Incluso, aunque muchas beatas profesaran en las terceras órdenes de franciscanos, dominicos o carmelitas, por citar solo algunas de las más representativas, y que supuestamente se sujetaran a las normas constitucionales que amparaban su profesión, seguían manteniendo, viviendo solas o formando beaterios, una gran libertad y autonomía en su quehacer cotidiano y en las prácticas religiosas y espirituales que llevaban a cabo. Otra cuestión diferente es la evolución que se produjo y que pretendía transformar muchos beaterios en conventos o forzar que algunas beatas acabaran siendo monjas. En este sentido, ya se ha visto la decisión que se proponía de aplicar el motu proprio de Pío V de 1566 y que el propio Felipe II quería que se hiciera de modo inflexible, decisión que no era otra que la de encerrar a las mujeres, enclaustrarlas.5 Sin embargo, a pesar de que en los siglos XVI y XVII muchos beaterios se transformaron en conventos, como ha constatado Ángela Atienza, pervivió el modelo de beata libre y autónoma y su presencia se prolongó en los siglos siguientes y perdura hasta hoy en día.
También Antonio Rubial se hace eco de la diversidad de circunstancias que se daban en «el espacio beateril», las cuales «iban desde la absoluta libertad hasta el encerramiento en casas o recogimientos sujetos a reglas y a las autoridades eclesiásticas». Y, aunque no aluda directamente a los intentos evidentes que se produjeron por transformar los beaterios en conventos, afirma que «el ideal social era el encerramiento en un beaterio». No obstante, pervivió «la existencia de una categoría (“la beata”) aprobada por la ideología imperante», bajo la cual se cobijaron «muchas personas que vivían en los límites, es decir, sin pertenecer a los dos estados (casadas o profesas en un monasterio) que por su condición femenina debían tener». Es decir, vivían en sus casas.6
En la historia de la espiritualidad valenciana, marco básico en el que se ha centrado esta investigación, se detecta la presencia de beatas al menos desde la Edad Media, aunque fue en los siglos XVI y XVII cuando esta forma de vida se generalizó. En los siglos XIV y XV está documentada la existencia de beatas en Valencia. El beaterio más conocido de todos fue el que existió extramuros de la puerta de san Vicente de la ciudad de Valencia, que después se transformaría en el convento de monjas clarisas de Jerusalén. Allí, las mujeres «vivían en comunidad y a él pertenecieron dos hermanas de san Vicente Ferrer».7 Heredero de este y muy conocido fue también el beaterio de la calle Renglons a principios del siglo XVI. A él se trasladaron las beatas cuando su beaterio se transformó en convento de Jerusalén y fue en él donde vivieron entre otras mujeres algunas de las beatas valencianas más conocidas, como Margarita Agulló y Gerónima Dolz. Otros beaterios existieron en Liria, Bocairente, Onda, El Puig, etc. Asimismo, adosados a las iglesias de Valencia había habitáculos en los que moraban mujeres beatas (emparedadas), que se dedicaban a una vida de oración y de asistencia social a los demás.8 Otras muchas mujeres, en cambio, prefirieron, por circunstancias diversas, vivir su vida de beata en sus propias casas, solas o acompañadas de sus familiares.
En Onda existía un beaterio en el que estaban «encerradas seis honestísimas mugeres Beatas, con el hábito y regla de S. Francisco, y son habidas por un dechado de virtud y santidad de vida». Lo fundó Leonor Forés en 1538. Esta mujer, al enviudar, «abnegada al mundo, renunció proporciones [sic] de volver a casarse, diciendo que naturalmente era uno el matrimonio como uno el nacimiento, y una la muerte: afirmaba que su esposo no era muerto, sino que vivía a Dios en la esperanza a la resurrección, y que por eso estimaba que anduviesse en peregrinación, y que tenía gran vergüenza en no guardarle fe mientras la hacía». Leonor disponía de hacienda y tenía una hija, y decidió dedicarse al recogimiento, «siendo su empleo visitar Iglesias y frecuentar el Sacramento». Tomó el hábito de la Tercera Orden de san Francisco y con él vivió once años en Valencia, «con recogimiento y grandes muestras de santidad». Posteriormente, decidió encerrarse y, junto a su hija y otra mujer, Leonor Masquefa, se trasladó a Onda y fundó en esta ciudad un beaterio al que se agregaron otras tres mujeres. En 1573, la hija de la fundadora, Angélica Torres y el resto de las beatas transformaron el beaterio en convento de monjas clarisas.9
En la parroquia de san Lorenzo de Valencia, muy cerca de la sede de la Inquisición, residían en 1571 «cinco mugeres, inclusas; ancilas, sorores o beatas, que todos estos renombres solían promiscuamente darse a dichas Emparedadas, las cuales se llamaban Madalena Calabuig, Catalina Vesant, Gerónima Franca, Martina Franca y Esperanza Aparicio». Ese año, el arzobispo Juan de Ribera visitó el beaterio y preguntó a las beatas si querían sujetarse a su autoridad, a lo que Madalena Calabuig, que actuaba como directora o priora del beaterio, le respondió que el beaterio pertenecía a la Iglesia de San Lorenzo, y que ella había profesado en Bocairente y estaba sujeta a la Tercera Orden de san Francisco y, por tanto, que solo haría lo que los prelados de su orden le mandaran. Y lo mismo manifestó el resto de las beatas. Este beaterio todavía pervivía en 1595, pero entonces el número de beatas había disminuido a tres.10
También en Bocairente existía un beaterio desde 1554, cuando la beata Cecilia Ferré salió del emparedamiento donde residía desde 1537 en la parroquia de la Santa Cruz de Valencia para fundarlo. Estaba situado en «un monte alto cerca de la villa» y las beatas llevaban hábito de la Tercera Orden de san Francisco.11
Un modelo diferente de vida lo encontramos en el caso de Dominga Torres. Esta mujer vivió muchos años como ermitaña en una ermita de Masamagrell, pueblo cercano a Valencia. Posteriormente se trasladó a Valencia, donde ejerció de prelada de más de cincuenta beatas que profesaban la Tercera Orden de Santo Domingo. Pero estas beatas, todas ellas ejemplo de virtud, no vivían en comunidad, sino que cada una vivía en su casa. Tres de ellas, Nicolasa Calatayud, Leonor García y Juana Ponça cambiaron su estado de beatas por el de monjas y dieron inicio a la fundación del monasterio de monjas dominicas de Santa Catalina de Valencia en 1491.12
La casi totalidad de beatas de las que disponemos de datos biográficos fueron mujeres que vivieron solas en sus casas. Cuando, en algún caso, vivían acompañadas era debido a la necesidad que por su edad tenían de asistencia, bien de una criada o de otra beata. Algunas vivieron algún tiempo en beaterios, pero los abandonaron porque no se sentían cómodas viviendo en comunidad o porque se las sacó de allí para que vivieran solas en una casa que se les habilitaba. Los ejemplos de Gerónima Dolz y de Margarita Agulló ejemplifican ambas situaciones. Hubo mujeres a las que se les propuso entrar en la vida conventual, pero se negaron a aceptarlo. Casi todas las mujeres estudiadas profesaron como beatas de alguna tercera orden religiosa y vistieron, por tanto, el hábito correspondiente. Pero resulta difícil discernir en qué momento de su vida realizaron su profesión de beatas, aunque a veces se alude que lo hacían al cumplir los treinta y dos años en el caso de las beatas franciscanas y de cuarenta años en el de las dominicas. No obstante, todas, antes de profesar, fueran casadas, viudas o doncellas, habían mostrado, algunas desde su más tierna infancia, una predisposición por vivir la vida religiosa de modo singular.
El análisis de las Reglas de las órdenes franciscana y dominica, aunque muestra la existencia de unas normas a las que debían sujetarse todos los que profesaban, hombres y mujeres, deja ver que ello no implicaba que así aconteciera en la realidad.13 Y, en este sentido, los biógrafos de las beatas reparan poco en si las cumplían de modo estricto, fijando su atención en otras circunstancias vitales que posteriormente se analizarán.
Las condiciones para ser admitidas como beatas de la Tercera Orden eran similares en los franciscanos y los dominicos. Las mujeres pedían ser admitidas, y lo eran después de un «riguroso examen de su vida honesta, buena fama», y siempre que no hubieran sido herejes, sospechosas de herejía o infamadas. Este examen lo emitían el maestro o rector y la priora o ministra y era necesario el consentimiento de las beatas profesas de la congregación o comunidad del lugar donde residiera la futura beata. Si esta era casada, necesitaba licencia del marido. En este apartado, los franciscanos solo se referían a la mujer, mientras que los dominicos lo aplicaban por igual a hombres y mujeres y, además, no se conformaban con una autorización verbal, sino que era precisa una escritura pública hecha por un escribano o notario. En una y otra orden religiosa se requería que no se admitiera a ninguna mujer que no tuviera oficio o hacienda con la que sustentarse; si bien en la Regla de las beatas dominicas se añadió una cláusula más explícita a partir de 1592.
Ordenamos, según que ya otras vezes ha sido ordenado, y apretadamente prohibimos, a todos, y a qualesquier Prelados, so pena de absolución de sus oficios, la qual luego incurran, si contravinieren: no den de aquí adelante el ábito de la Tercera Orden a alguna muger, que no tenga quarenta años, buena fama, y honrados parientes, y suficientemente de que vivir, y sustentarse. Todo esto se entiende de las que viven en sus proprias casas. Assí fue confirmado en el Capítulo de Nápoles del año 1600 y en el de Roma de 1601. En el qual se añadió, de ahí adelante, no sean admitidas al ábito, que primero no se obliguen ha hazer voto solemne, siempre y quando en una casa, o monasterio aconteciere vivir juntas, y en comunidad, debaxo de clausura.14
Ambas órdenes religiosas obligaban a las beatas a hacer testamento. Los dominicos, antes de que las mujeres vistieran el hábito de beata; los franciscanos daban un margen mayor de tiempo, hasta tres meses después de haber tomado el hábito, pero añadían, en consonancia con la vida de pobreza que propugnaban, que se les exigiera a las testadoras que no dejaran bienes a los conventos. Y respecto al hábito, cada una de las órdenes lo especificaba de modo claro. Los dominicos, hábito blanco, «del qual las mangas lleguen a las muñecas» y ceñido con correa de cuero, y manto negro. Los franciscanos, quizás para diferenciarse, pedían que el hábito no fuera ni del todo blanco ni del todo negro y que las capas fueran con mangas ajustadas.
La profesión de las beatas, tras su año de prueba o noviciado, era un acto revestido de solemnidad en el que participaban el Guardián o Superior y el resto de las beatas. Y en ambas órdenes se establecía que una vez se hubiera profesado, las beatas no podían salirse de la orden ni les era «lícito bolverse al siglo», pero sí podían, en cambio, pasarse a cualquier otra orden religiosa siempre que en esta estuvieran contemplados los tres votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia.
Con pequeños matices diferenciados, las beatas franciscanas y dominicas estaban obligadas al rezo de las horas canónicas, a la asistencia a misa diaria y a determinados días de ayuno. En cuanto a la confesión y comunión, en un principio se estipularon unos pocos días al año, cuatro o cinco, pero posteriormente esta rigidez se fue relajando y ambas órdenes dejaron ambas cuestiones al arbitrio de los confesores. Y respecto a la forma de vida habitual de las beatas, en ambas órdenes se les prohibía la asistencia a convites, a juegos y danzas y a comedías profanas, especificando de modo más estricto los dominicos que las beatas no debían andar «vagamundas» por las ciudades, ni salir «por curiosidad de sus casas» ni andar solas, «particularmente las moças».
También estaba reglada la organización interna de las congregaciones o grupos de beatas. Los dominicos contemplaban la presencia de un maestro o vicario y de una priora elegida por este; por tanto, siempre existía una supeditación de las beatas a un superior, normalmente un fraile de la orden. La priora, además, podía nombrar a una subpriora para que le ayudara. Por su parte, en los franciscanos, la regla primitiva no aludía a la existencia de cargos, aunque sí se especificaba la sujeción de las beatas a los frailes de la orden; posteriormente, en los estatutos aprobados en 1686 se especificaban numerosos cargos como los de visitador, ministro, secretario, discretos, síndico, celadores, vicario del culto divino, enfermero, etc., pero no sabemos si estos eran iguales para las agrupaciones de beatos y de beatas.
Finalmente, conviene resaltar el trabajo asistencial y de ayuda mutua que se estipulaba para las beatas, como era el socorrer a las hermanas enfermas o a las que estuvieran en una situación de extremada pobreza, así como la presencia corporativa en sus entierros y en las misas que por ellas se celebraban.
Hasta aquí las normas a las que estaban sujetas las beatas de las órdenes religiosas más conocidas. Por tanto, todas ellas, al profesar, se comprometían mediante voto de obediencia a cumplirlas. Ahora bien, el control que sobre su cumplimiento podía ejercerse era limitado, teniendo en cuenta que eran mujeres que mayoritariamente vivían solas en sus casas. Incluso la relación particular que cada beata podía llegar a establecer con su confesor o padre espiritual no siempre implicaba ceñirse a lo que estaba establecido, pues cada beata mantenía con ellos una relación singular y, además, cada una de ellas era capaz, por las razones que fueran, de crear su propio mundo exterior de religiosidad, y no digamos ya su mundo interior espiritual, y ello les permitía mantener libertad y autonomía en su quehacer cotidiano. Por otra parte, el número importante de beatas que existía diluía la capacidad de control que sobre ellas podía ejercerse. En este sentido, la alusión a 78.000 beatos y beatas solo en la ciudad de Madrid en 1705 es seguramente una exageración;15 pero aunque maticemos todo lo que se quiera esta cifra el resultado sería suficientemente explícito para comprender la realidad de lo que significó el mundo de las beatas.
Para nuestro estudio del mundo de las beatas disponemos de las biografías de 21 de ellas que figuran en la obra de Antonio Panes sobre los descalzos franciscanos. El marco cronológico abarca desde mediados del siglo XVI hasta el último tercio del siglo XVII.16 Además, hemos dispuesto de las biografías particulares que se escribieron de Margarita Agulló (1536-1600), Luisa Zaragozá (1647-1727), Gerónima Dolz (1677-1732) y Beatriz Ana Ruiz (1666-1735).
RELACIÓN DE MUJERES ESPIRITUALES ESTUDIADAS, ORDENADAS POR LA FECHA DE SU MUERTE
Finalmente, se hará mención a otras mujeres espirituales que figuran en algunos procesos inquisitoriales, así como referencias puntuales a las beatas dominicas. Muy pocas de las beatas estudiadas tuvieron problemas con la Inquisición, a pesar de que alguna fue interrogada por los inquisidores. Por tanto, todas hicieron de su estado de beatas «un refugio seguro», un recurso de inserción, pero también de proyección social, para lo que contaron siempre con la ayuda de sus confesores o maestros espirituales.17
1 Ángela Muñoz: Santas y beatas neocastellanas, ob. cit., p. 5.
2 M. A. Orellana: Tratado histórico apologético de las mujeres emparedadas, Valencia, 1887, p. 24.
3 Ángela Atienza López: «De beaterios a conventos. Nuevas perspectivas sobre el mundo de las beatas en la España moderna», art. cit., p. 146.
4 Ibíd., p. 146.
5 Ibíd., pp. 154-155.
6 Antonio Rubial: Profetisas y solitarios, ob. cit., p. 31.
7 Esperanza Alcover: Historia de la Congregación de Religiosas Terciarias Franciscanas de la Inmaculada. Orígenes, Valencia, 1974, p. 38.
8 Todavía en el siglo XVI existían en Valencia mujeres emparedadas; por lo tanto, pervivía una forma de vida de origen medieval. El caso más conocido fue el de Ángela Gençana de Palomino, que estuvo encerrada durante más de treinta años en el emparedamiento de la Iglesia de San Esteban y que se vio obligada a salir de él porque se caía la Iglesia. Posteriormente profesaría como beata franciscana. Véase Francisco Pons Fuster: «La popularidad de la santidad aliñada del Patriarca Juan de Ribera», en Lux totius Hispaniae. El Patriarca Ribera cuatrocientos años después, Valencia, 2011, pp. 322-323. Sobre emparedadas o muradas, véase la bibliografía aportada por María-Milagros Rivera: «Parentesco y espiritualidad femenina en Europa. Una aportación a la historia de la subjetividad», art. cit., pp. 48-49.
9 Marcos Antonio Orellana, pp. 12-13.
10 Marcos Antonio Orellana: Tratado histórico apologético de las mujeres emparedadas, ob. cit., p. 11.
11 Ibíd., p. 12.
12 Ibíd., p. 19, y también Fray Juan Gavastón: La Regla que profesan las beatas de la Tercera Orden de Predicadores, Valencia, 1621.
13 Fray Antonio Arbiol: Los Terceros hijos del humano Serafín. La venerable y esclarecida orden tercera de nuestro seráfico patriarca San Francisco, Zaragoza, 1706, y Fray Juan Gavastón: La Regla que profesan las beatas de la Tercera Orden de Predicadores, ob. cit.
14 Fray Juan Gavastón: La Regla que profesan las beatas de la Tercera Orden de Predicadores, ob. cit., p. 6.
15 Véase M. D. Delgado Pavón: La venerable Orden Tercera de San Francisco en el Madrid del siglo XVIII, tesis doctoral, Universidad de Alcalá, 2007. Disponible en línea: <http://hdl.handle.net/10017/1641>. Ibíd.: Reyes, nobles y burgueses en auxilio de la pobreza. La Venerable Orden Tercera Seglar de San Francisco de Madrid en el Siglo XVII, Alcalá de Henares, 2009. Otro análisis sobre el franciscanismo seglar en Alfredo Martín García: «Franciscanismo seglar y propaganda en la Península Ibérica y ultramar durante la Edad Moderna», SEMATA Ciencias Sociales e Humanidades, 26, 2014, pp. 271-293.
16 Fray Antonio Panes: Chrónica de la provincia de san Juan Bautista de religiosos menores de la regular observancia de nuestro padre seráphico san Francisco, vols. I y II, Valencia, 1665-1666.
17 María Helena Sánchez Ortega: Confesión y trayectoria femenina…, ob. cit., p. 36.