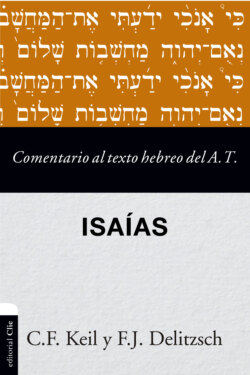Читать книгу Comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento - Isaías - Franz Julius Delitzsch - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
EN ESPECIAL A LA PRIMERA PARTE (Is 1-39)
1. El tiempo del profeta
El primer requisito para lograr un conocimiento claro y una plena comprensión de las profecías de Isaías es conocer su tiempo y los diferente períodos de su ministerio.
1. El primer periodo se sitúa en los reinados de Ozías (811-759 a.C.) y de Jotán (759-743). El punto de partida más preciso de este periodo depende del modo en que entendamos la narración de Is 6, 1-13. De todas formas, sea como fuere, Isaías comenzó su ministerio hacia el final del reinado de Ozías, y su acción se extendió a lo largo de los dieciséis años del reinado de Jotán. Los primeros veintisiete años (de los cincuenta y dos que duró el reinado de Ozías) coinciden con los últimos veintisiete del reinado de Jeroboam II (825-784 a.C.). Bajo el reinado de Joas y de su hijo Jeroboam II el reino de Israel atravesó un periodo de gloria externa que, tanto por su esplendor como por su duración, fue mayor que la alcanzada en cualquier período anterior, y ese mismo fue el caso en lo que respecta al reino de Judá bajo Ozías y su hijo Jotán.
Mientras desaparecía la gloria de un reino (Israel) crecía la del otro (Judá). El brillo del reino del Norte fue destruido y sobrepasado por el brillo del reino del sur. Pero el esplendor externo llevaba dentro de sí mismo el germen fatal de la decadencia y de la ruina, tanto en un caso como en el otro, porque la prosperidad degeneró en lujuria y la adoración de Yahvé se anquilosó en forma idolátrica. Fue durante este ultimo y más largo tiempo de prosperidad de Judá cuadro surgió Isaías, con su austera vocación de predicador penitencial sin éxito, de manera que él tuvo que anunciar de un modo consecuente el juicio del endurecimiento y de la devastación, del exilio y de la destrucción.
2. El segundo periodo de su ministerio se extendió desde el comienzo del reinado de Acaz hasta el comienzo del reinado de Ezequías. Durante esos dieciséis años sucedieron tres acontecimientos que se combinaron para suscitar un nuevo y calamitoso vuelco en la historia de Judá. En lugar de la adoración de Yahvé, que se había mantenido con regularidad material y rigor legal bajo Ozías y Jotán, tan pronto como Acaz subió al trono se introdujeron abiertamente formas diversas de idolatría, que resultaron abominables. En ese contexto se dieron las hostilidades, que comenzaron mientras vivía Jotán, y se mantuvieron en tiempos de Pécaj, el rey de Israel, y de Rezín, rey de Damasco (Siria).
En aquel tiempo, en la Guerra siro-efraimita, esos reyes lanzaron un ataque en contra de Jerusalén, con la intención confesada de terminar con el mando de la dinastía davídica. Acaz llamó a Tiglatpelasar, rey de Asiria, para que le ayudara en esta situación. De esta manera. De esa forma puso su defensa en la carne (en el poder del mundo), y vinculó de tal manea la nación de Yahvé con el “reino del mundo” de tal manera que de ahora en adelante nunca recobró ya de verdad su independencia. Ese reino o imperio del mundo era en aquel tiempo estado pagano bajo la forma de Nemrod (monarca de Mesopotamia, citado en Gen 10, famoso por su política de dominación violenta).
El “rey Nemrod”, representado por reyes de Asiria o Babilonia, era el rey violento y dominador por excelencia. Su intención perpetua era la de extender sus fronteras a través de constantes adiciones de tierras y reinos, hasta venir a convertirse en un coloso que abarcara el mundo entero; y para cumplir esa intención se iba extendiendo más o más, desbordando sus fronteras nacionales y amontando como una avalancha sobre las naciones extranjeras, no solamente por auto-defensa o venganza, sino también con el propósito de la simple conquista. Asiria y Roma fueron el primer y ultimo eslabón de esta cadena de opresiones de los reinos del mundo que se extendieron a lo largo de la historia de Israel. De esa manera, situado como estaba en el verdadero umbral de este nuevo y poderosísimo giro de la historia de su país, y contemplándolo con su mirada abierta hacia el futuro, Isaías fue, por así decirlo, el profeta universal de Israel.
3. El tercer periodo de su ministerio se extendió donde la coronación de Ezequías hasta el año quince de su reinado. Bajo Ezequías, Judá logró alcanzar casi la misma paz que había perdido previamente bajo el reinado de Acaz. Ezequías rechazó los métodos de su padre idólatra y restauró la adoración de Yahvé. Ciertamente, la mayoría del pueblo permaneció internamente igual (sin convertirse), pero Judá tenía una vez más un rey honrado, que escuchó la palabra del profeta, que estaba a su lado, de forma que ellos, rey y profeta, constituían las dos columnas del Estado, eran hombres poderosos en oración (2 Cron 32, 20).
Cuando más tarde se produjo el intento de romper el yugo de Asiria, tanto los dirigentes como la gran masa del pueblo, realizaron un acto de infidelidad contra Dios, un acto que se apoyaba sólo en la esperanza mundana que qllos ponían en la ayuda de Egipto, una confianza que había ocasionado ya la destrucción del Reino del Norte, en el año sexto del reinado de Ezequías. Pero en este contexto, el rey Ezequías realizó un acto de fe y de abandono confiado en Yahvé (2 Rey 18, 7).
De manera consecuente, cuando Senaquerib, sucesor de Salmanasar, marchó contra Jerusalén, conquistando y devastando la tierra al paso que avanzaba, y mientras Egipto no fue capaz de enviar la ayuda prometida, la desconfianza carnal (es decir, la falta de fe) de los líderes y de la gran masa del pueblo trajo consigo su propio castigo. Pero Yahvé evitó el extremo final de castigo, destruyendo el núcleo del ejército asirio en una única noche. De esa manera, lo mismo que en la Guerra siro-efraimita, Jerusalén como tal no fue nunca de hecho sitiada.
De esa manera, la fe del rey y de la parte mayor de la nación, que siguió confiando en la palabra de la promesa, fue recompensada. En esa línea se mantuvo aún firme, al menos en un plano, el poder divino en el Estado, que lo preservaba de la destrucción. El juicio futuro, que ciertamente, según Is 6, 1-13, nada podía evitar, fue aplazado por un tiempo, precisamente cuando, de un modo normal se había esperado el último golpe destructor. En este rescate milagroso, que Isaías había predicho y para el que había preparado el camino, culminó el ministerio público del profeta.
Isaías fue el Amós del reino de Judá, y tuvo la misma durísima vocación de predecir y de declarar el hecho de que había pasado ya el tiempo del perdón para Israel como pueblo y como nación. Pero él no realizó en el reino del sur un ministerio semejante al de Oseas; porque no fue Isaías sino Jeremías el que recibió la llamada solemne para acompañar el destino desastroso del reino de Judá con sus más fuertes denuncias proféticas; el Oseas del reino de Judá fue Jeremías. A Isaías se le dio el encargo, que fue rehusado a su sucesor Jeremías: el encargo de exponer una vez más, a través de su poderosa palabra, brotando de la hondura de su intenso espíritu de fe, la oscura noche que amenazaba con devorar a su pueblo en el tiempo del juicio asirio. A partir del año quince del reinado de Ezequías, él no tomó ya más parte en los acontecimientos públicos, pero vivió hasta el comienzo del reinado de Manasés, cuando, conforme a una tradición fiable, de la que hay una alusión evidente en Hbr 11, 37 (evprisqhsan( “fueron aserrados”), él cayó victima del paganismo que volvió a obtener una vez más un poder supremo en la tierra3.
A este esbozo sobre los tiempos y ministerio del profeta, queremos añadir una visión de conjunto de los datos que ofrece la Escritura sobre los cuatro reyes bajo los cuales realizó Isaías su ministerio, según Is 1, 1, pues la preparación más importante para un estudio como éste es un conocimiento preciso de estas secciones de los libros de los Reyes y de Crónicas.
2. Informe histórico de Ozías-Jotán
El informe sobre Ozías, que aparece en el libro de los Reyes (2 Rey 15, 1-7), al que podemos añadir 2 Rey 14, 21-22, por lo que toca a Jeroboam II, no es tan completo como hubiéramos esperado. Tras el asesinato de Amasías, como se dice en 2 Rey 14, 21-22, el pueblo de Judá sentó sobre el trono a su hijo Ozías, de dieciséis años de edad, que probablemente no era su primogenitor. Él edifico la ciudad y puerto de mar edomita de Elat, y la convirtió en posesión permanente de Judá (como en el tiempo de Salomón). Esta noticia ha sido introducida como un tipo de apéndice, al final de la vida de Amasías, como separada de su espacio cronológico, ya que la conquista de Elat fue el momento culminante del sometimiento de Edom bajo Ozías (y no bajo Amasias, como supone O. Thenius en su Geschichte des Volkes Israel, 1843, 3) porque fue el primer hecho de armas de Ozías, a través del cual él habría cumplido las esperanzas por las cuales el ejército le había hecho rey.
Las victorias que este rey consiguió sobre Edom y sobre otras naciones vecinas no pueden haberse logrado en el tiempo en que Amós profetizaba, es decir, en torno al año décimo del reinado de Ozias. El ataque que Amasías había dirigido en contra del reino de Israel hizo que el reino de Judá quedara en un estado de dependencia respecto al de Israel, y casi de ruina total, del que solo se recuperó gradualmente, como una casa que había caído en decadencia. El Cronista, siguiendo el texto del libro de los Reyes, ha introducido la noticia relacionada con Elat en el mismo lugar (2 Cron 26, 1-2), donde se escribe Elat, lo mismo que en 1 Rey 9, 26 en LXX 2 Rey 14, 22.
El cronista llama al rey con el nombre Ozías/Ozziahu (WhY"ëZI[u); y solo en la tabla de los reyes de Judá (1 Cron 3, 12) le da el nombre de Azarías (hy"ïr>z:[]). Según nuestro texto hebreo, el autor del libro de los Reyes le llama a veces Azarías/Azariahu y a veces Ozías/Uzziyahu. La Septuaginta (LXX) le da siempre el nombre de Azarías. El hecho de que aparezcan los dos nombres, en los dos libros históricos (Reyes y Crónicas), constituye una prueba indudable de que ambos son auténticos. Azarías fue el nombre original, del que se formó gradualmente Ozías a través de una elisión significativa. Pues bien, como muestran los libros proféticos, desde Is 1, 1 a Zac 14, 5, el segundo fue el nombre más comúnmente utilizado.
Como vemos en la sección del libro de los Reyes relacionada con el reinado de este monarca (2 Rey 15, 1-7), Azarías subió al trono el año veintisiete del reinado de Jeroboam, es decir, el año quince de su reinado como rey autónomo (él sólo), que el fue el veintisiete contando los años en los que él compartió el gobierno con su padre Joas, como podemos deducir de 2 Rey 13, 13. El joven soberano, que solo tenía dieciséis años de edad, era el hijo de Amasías y de una mujer nativa de Jerusalén, y reinó cincuenta y dos años. “Él hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, como su padre Amasías”. Esto significa que, aunque no llegó al “estándar” de David, fue uno de los mejores reyes de Judá.
El promovió la adoración de Yahvé, como está prescrito en la ley. Con todo, los lugares altos no se quitaron, pues el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos (tAmßB';). Pero Yahvé hirió al rey con lepra ([r"com.) estuvo leproso hasta el día de su muerte. Habitó el rey en un casa separada (tyvi_p.x'h; tybeäB.), y Jotam, su hijo, tenía el palacio a su cargo y gobernaba al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Judá? Azarías durmió con sus padres y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó Jotam, su hijo (cf. 2 Rey 15, 1-7).
Esto es todo lo que el autor del libro de los Reyes dice respeto de Azarías (Ozías). Para lo demás, él remite a los Anales de los reyes de Judá. La sección que las Crónicas dedican a Ozías (2 Cron 26) es mucho más amplia. El autor de Crónicas utilizó, sin duda nuestro libro de los Reyes, como prueban claramente 2 Cron 26, 3-4 y 26, 21, y completó sus escasas noticias con las de la fuente que él reelaboró básicamente, es decir, con un midrash mucho más elaborado. Él dice así que Ozías buscó celosamente a Dios en los días de un tal Zacarías, que era experto en visiones divinas; y, en los días que él buscó a Yahvé, Dios le hizo prosperar. De esa manera, el profeta Zacarías, como pastor y consejero fiel, estuvo con él en la misma relación con la que estuvo Yoyada, el Sumo Sacerdote, con Joás, abuelo de Ozías. En esa línea, el Cronista enumera una por una las bendiciones divinas de las que gozó Ozías:
‒En primer lugar él enumera sus victorias sobre las naciones vecinas (pasando por alto su victoria sobre Edom, a la que se ha referido previamente). Éstas son esas victorias. (1) Él marchó y luchó contra los filisteos y destruyó las murallas de Gat y las de Jabne y las de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos (~yTi(v.liP.b;W dADßv.a;B. ~yrIê[' hn<åb.YIw:). Esto significa que conquistó el territorio de Asdod y de Filistea en general. (2) Dios no solo le concedió vencer a los filisteos, sino también a los árabes, que habitaban en Gur-baal (l[;B'Þ-rWg), un lugar desconocido, que ni los LXX ni los targumistas han podido explicar, e igualmente venció a los llamados Megunim o meunitas (~ynI)W[M.), que eran probablemente una tribu de Arabia Pétrea. (3) Los amonitas le dieron ofrendas, en signo de alianza, y su nombre fue honrado hasta el Egipto, pues su poder se extendió mucho.
‒En segundo lugar el Cronista enumera las construcciones de Ozías: “Edificó también Ozías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas; y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas (probablemente en el desierto entre Berseba y Gaza, para proteger la tierra y los rebaños que pastaban en ella), porque tuvo muchos ganados, tanto en la Sefela (hl'ÞpeV.b;, la parte occidental del sur de Palestina) como en el Mishor (rAv=yMi, los extensos pastizales del territorio tribal de Rubén, al otro lado del Jordán); poseyó también viñas y tierra de labranza, así en los montes como en los llanos fértiles; porque era amigo de la agricultura (2 Cron 26. 9-10).
‒En tercer lugar, el libro de las Crónicas enumera sus tropas, bien organizadas: “Tuvo también Ozías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha bajo la dirección de Jeiel, el escriba, de Maasías, el gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia, valientes y esforzados, era de dos mil seiscientos. Y bajo las órdenes de estos estaba el ejército de guerra, de trescientos siete mil quinientos guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Ozías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuvieran en las torres y en los baluartes, para arrojar flechas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente, hasta hacerse poderoso” (2 Cron 26, 11-15).
Hasta aquí, el Cronista ha descrito el aspecto más brillante del reinado de Ozías, agrupando de esa manera sus hechos prósperos y sus hazañas, pero de forma que resulta difícil saber si la historia recogida en estos textos sigue un orden cronológico o no. La luz que ofrecen las victorias conseguidas por Ozías en la historia de esos tiempos sería mucho mayor si el autor siguiera un orden cronológico estricto. Pero incluso si pudiéramos afirmar que la victoria sobre los filisteos precedió a la victoria sobre los árabes de Gur-Baal y sobre los Megunim y si, por su parte, estas victorias precedieran al dominio sobre Amón, sería difícil precisar el lugar que su expedición contra Edom (relatada por anticipado al final de la vida de Amasías) ocupa en relación con las otras guerras y el momento en que esas guerras acontecieron en el reinado de Ozías. Todo lo que se puede afirmar es que ellas precedieron a los últimos años de su vida, cuando le abandonó la bendición de Dios. El Cronista dice en fin, en otro lugar (en 2 Cron 26, 16s) que a medida que Ozías se hizo más y más fuerte, cayó como presa del orgullo de su corazón, que le llevó a realizar un acto destructor:
Porque se rebeló contra Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, que se opusieron al rey Ozías y le dijeron: “No te corresponde a ti, rey Ozías, el quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has pecado, y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Yahvé Dios”. Entonces Ozías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes. En ese momento le brotó lepra en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar; y él también se dio prisa en salir, porque Yahvé lo había herido (2 Cron 26, 16-20).
Tras haber expuesto las circunstancias que condujeron a la lepra del rey, el Cronista retoma el texto del libro de los Reyes, donde se menciona también la lepra, y se afirma que el rey siguió siendo leproso hasta el día de su muerte, y que vivía en una casa de reclusión, sin ser ni siquiera capaz de visitar el templo de nuevo. Pero en contra de la afirmación del libro de los Reyes, donde se decía que él fue enterrado en la ciudad de David, el Cronista afirma, con más precisión, que no fue enterrado en el sepulcro de los reyes, sino que, dado que había sido leproso, y que así llenaría de impureza el sepulcro de los reyes anteriores, fue enterrado en el campo, aunque cerca del lugar de esos sepulcros. Pero antes de introducir esta conclusión a la historia del reinado de Ozias, y en lugar de referirse a los Anales de los reyes de Judá, como había hecho el autor del libro de los Reyes, o de introducir algunas citas que encontramos ordinariamente en estos casos, el autor de Crónicas afirma simplonamente que “el resto de los hechos de Ozías, los primeros y los últimos, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós” (2 Cron 26, 22).
Posiblemente no puede aludirse aquí a las profecías de Isaías sobre el tiempo de Ozías, ni a las predicciones de alguna parte histórica del libro original de Isaías, porque en ese caso podríamos esperar esa misma noticia al final del relato del reinado de Jotán o, por lo menos, al final del de Acaz (cf. 2 Cron 27, 7; 28, 26). Es pues inconcebible que el libro de predicciones de Isaías hubiera contenido un informa profético o histórico de los primeros hechos de Ozias, ya que Isaías fue posterior a Amós e incluso a Oseas y su ministerio publico no comenzó de hecho hasta el final de su reinado, es decir, el año de la muerte de Ozías.
Ciertamente, el libro de las Crónicas menciona dos obras históricas dentro de la primera época de los reino divididos, es decir, la de Semaias y la de Iddo, la primera de los cuales se refería más específicamente a toda la historia de Roboam (2 Cron 12, 15) y la segundo a la historia de Ajías (2 Cron 13, 22). Por otra parte, el mismo libro de las Crónicas alude en la segunda época, a una obra histórica escrita por Jehú ben Hanani, que contenía una historia complete de Josafat, desde el comienzo hasta el fin (2 Cron 20, 34). Pues bien, en esta tercera época, este libro habla de Isaías, hijo de Amós, el mayor profeta judío de esa época, como autor de una historia especial de Ozías, que no ha sido incorporada en sus “visiones”, como la historia de Ezequías (cf. 2 Cron 32, 32) , sino que formaba una obra independiente.
Además de esta historia profética de Ozías, hubo también una historia escrita en forma de Anales, como muestra claramente 2 Rey 15, 6; y es bien posible que los Anales de Ozías estuvieran ya redactados cuando Isaías comenzó su obra, y que así pudiera haberlos utilizado. En esa línea, la finalidad básica de las historias proféticas era la de mostrar la conexión interna y divina entre los diversos acontecimientos externos, que los Anales se limitaban simplemente a registrar. Los escritos históricos de un profeta eran únicamente la otra cara de su obra más puramente profética.
A la luz del Espíritu de Dios, la obra histórica profundizaba en el pasado, la profética, en cambio, en el presente. Ambas se relacionaban con los caminos de la justicia y de la gracia divina y vinculaban así el pasado y el presente, desde la perspectiva de la finalidad auténtica en que ambos caminos coincidían. Jotán sucedió a Ozías tras haber actuado como regente o, mejor dicho, como virrey a lo largo de varios años (2 Rey 15, 32-38):
Él subió al trono en el segundo años de Pécaj, rey de Israel, cuando tenía veinticinco años de edad y reinó dieciséis años en Jerusalén… E hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, pero él siguió permitiendo la adoración en los lugares altos, como su padre había hecho. Él edificó la puerta superior del templo (cf. 2 Rey 15, 32 ss.).
Tan pronto como ha terminado de decir esto, el autor del libro de los Reyes se refiere a los “Anales”, añadiendo simplemente, antes de concluir con la fórmula usual relativa a su entierro en la ciudad de David, que en aquellos días, es decir, hacia la conclusión del reinado de Jotán, comenzaron las hostilidades de Rezín de Damasco y de Pécaj de Israel, como un juicio de Dios sobre Judá. Sin embargo, el Cronista, introduce varios añadidos valiosos al texto del libro de los Reyes, que él ha copiado palabra a palabra hasta la noticia sobre el comienzo de las hostilidades en la guerra siro-efraimítica (cf. 2 Cron 27, 1-9). En ese contexto se incluye la afirmación de que Jotán no entró a la fuerza en el lugar santo del templo, pues ella aparece sólo como una forma de limitar la aserción realizada por el autor del Libro de los Reyes sobre la igualdad moral de Jotán y de Ozías, inclinándose a favor del primero.
Las palabras “pero él siguió permitiendo la adoración en los lugares altos” no contienen nada nuevo, sino que son simplemente la expresión resumida que utilizan las Crónicas para indicar el hecho de que el pueblo siguió adorando en los lugares altos durante el reinado de Jotán. Pero encontramos algo nuevo en la anotación relativa a la construcción de la puerta superior del templo que, tal como está, aparece de un modo extraño y abrupto en el libro de los reyes, donde se dice:
Fue él quien edificó la puerta mayor de la casa de Yahvé, y también muchas otras edificaciones sobre el muro Ofel (es decir, fortificó aún más la parte sur de la colina del templo). Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques (como lugares de observación y defensa como ataques enemigos). También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció; y le dieron los hijos de Amón en aquel año cien talentos de plata, diez mil coros de trigo y diez mil de cebada. Lo mismo le dieron el segundo y el tercer año. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Yahvé, su Dios (2 Cron 27, 3-6).
El Cronista va así más allá de la afirmación general del Libro de los Reyes de Israel y de Judá y evoca de esa forma otras cosas memorables de Jotán, y todas sus guerras y empresas. Esto es lo que los dos libros históricos afirman sobre la pareja real (Ozías-Jotán) bajo la cual el reino de Judá gozó una vez más de un período de gran prosperidad y poder, “el mayor desde la ruptura de los reinos, a excepción del tiempo de Josafat, el más largo durante todo el período de su existencia, el último antes de su destrucción” (Caspari). Las fuentes de las cuales derivan los dos relatos históricos eran los Anales de los Reyes, que el autor del libro de los Reyes tomó de un modo directo y el Cronista de un modo indirecto. No pueden descubrirse restos de la obra escrita por Isaías sobre Ozías, aunque ella pudo ser utilizada en el midrash o ampliación histórico-teológica utilizada por el Cronista.
Hay un importante suplemento del relato del Cronista en la anotación casual realizada en 1 Cron 5, 17, donde de dice que Jotán realizó un censo de la tribus de Gad, que se hallaba establecida al otro lado del Jordán. Vemos así que, a medida que el Reino del Norte caía de la altura que había alcanzado bajo Jeroboam II, se renovaba la supremacía de Judá sobre la tierra del este del Jordán. Pero, a través del profeta Amós, podemos observar que el reino de Judá revivió sólo gradualmente bajo Ozías y que, al principio, igual que la muralla de Jerusalén, que fue parcialmente destruida bajo Joas, el mismo reino presentaba también el aspecto de una casa llena de fisuras, y se hallaba en una situación de gran debilidad respecto al reino de Israel. Sabemos, por otra parte, que la adoración efraimítica del toro (o novillo) de Yahvé fue introducida en Berseba, y por tanto, en tierra de Judá, y que Judá no se mantuvo libre de la idolatría que había heredado de sus padres (Am 2, 4-5).
Por otra parte, sabiendo que Amós comenzó su ministerio en torno al año décimo del reinado de Ozías, podemos afirmar, al menos, que las victorias de Ozías sobre Edom, Filistea y Amón no se lograron hasta el año décimo de su reinado. Por otra parte, Oseas, cuyo ministerio no pudo comenzar hasta que el ministerio de Amós estaba ya concluyendo, y probablemente sólo en los cinco últimos años del reinado de Jeroboam, ofrece el testimonio y la condena de la participación de los judíos en la adoración efraimítica (del toro-novillo), a la que Judá había sido arrastrada bajo Ozías-Jotam. En esa línea, Oseas no presenta ya más a Berseba como un lugar de adoración “israelita” (Am 5, 5).
Israel ya no interfiere más en la tierra de Judá, como en tiempo de Amos, pues Judá se ha convertido de nuevo en un reino poderoso y bien fortificado (Os 8, 14; cf. 1, 7). Pero, siendo fuerte en lo externo, al mismo tiempo, Judá ha venido a convertirse en un reino lleno de confianza carnal (en los poderes del mundo) y de apostasía múltiple respecto de Yahvé (Os 5, 10; 12, 1), de manera que, aunque ha recibido al principio una liberación milagrosa de parte de Dios (Os 1, 7), está madurando para la misma destrucción que Israel (Os 6, 11). Esta visión general que el profeta israelita (Oseas) presenta del reino de Judá en el tiempo de Ozías-Jotán aparece repetida en Isaías, porque un mismo espíritu anima y determina los veredictos de los profetas de uno y otro reino.
3. Relato histórico de Acaz y de la guerra siro-efraimítica
El relato de Acaz, que aparece en el libro de los Reyes y en Crónicas (2 Rey 16; 2 Cron 28, 1), puede ser dividido en tres partes, que presentaremos así: (1) Características generales. (2) El relato de la guerra siro-efraimítica. (3) La desecración del templo por Acaz, que consistió especialmente en la instalación de un altar construido sobre el modelo del altar de Damasco. (Sobre el templo de Damasco, cuyo altar imitó Acaz, cf. el Com. al libro de Job).
1. Características generales. 2 Rey 16, 1-4. Acaz ascendió al trono el año dieciséis del reinado de Pécaj. “Cuando comenzó a reinar, Acaz tenía veinte años (o veinticinco, según 2 Cron 28, 1 LXX, lo que es mucho más probable, pues de lo contrario él habría tenido un hijo, Ezequías, cuando sólo tenía diez años de edad) y reinó en Jerusalén dieciséis años, pero no hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, su Dios, como su padre David, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aun hizo pasar por fuego a su hijo (es decir, le quemó en honor de Moloc), según las prácticas abominables de las naciones (cananeas) que Yahvé había expulsado ante Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso”.
Es obvio el colorido deuteronómico de este relato. El pasaje correspondiente de 2 Cron 28, 1-4 menciona el hecho adicional de que él hizo muchas imágenes fundidas de los Baalim, y quemó incienso en el valle de Hinnom y quemó (sacrificó) sus hijos por el fuego (“sus hijos”, un plural genérico como el de “los reyes” en 2 Cron 28, 16 y “los hijos” en 2 Cron 2, 25). Se dice que los quemó (r[bYw) o que los hizo pasar por el fuego como precisa la traducción de los LXX (cf. 2 Rey 16, 5-9).
Entonces (en el tiempo del rey idólatra Acaz) sucedió el gran acontecimiento, bien conocido: Rezin, rey de Aram, y Pécaj, el hijo de Remelías, rey de Israel, fueron en guerra en contra de Jerusalén y sitiaron a Acaz, “pero no pudieron vencerle”, es decir (según deducimos de Is 7, 1), ellos no fueron capaces de tomar posesión de Jerusalén, que era la finalidad expresa de la expedición:
“En aquel tiempo” (así empieza observando el autor del libro de los Reyes) es decir, en el tiempo de la guerra siro-efraimítica, “el rey de Aram recobró Elat para Edom (es decir, luchó contra el reino de Judá y conquistó la ciudad portuaria de Elat, que Ozías había perdido poco tiempo antes), y echó de Elat a los hombres de Judá. Los de Aram llegaron a Elat y habitaron allí hasta hoy” (2 Rey 16, 6).
Thenius, que comienza con la asunción innecesaria de que la conquista de Elat tuvo lugar después del intento frustrado de tomar Jerusalén, da preferencia a la lectura “qere”: “y los edomitas (idumeos) vinieron a Elat”, corrigiendo así las palabras ~r"êa]l;( (a Aram) en mdal. El afirma que Rezin destruyó la obra de Ozías y concedió libertad de nuevo a Edom, con la esperanza de que en algún tiempo futuro el pudiera recibir la ayuda de Edom y actuar así con más éxito en contra de Judá.
Pero, respondiendo a esto, debe afirmar que unas expresiones tan poco usuales, con el cambio de ~ymwda en lugar de ~yMwra (Edom en lugar de Aram) son peculiares de este relato y que el texto no está hablando de una restauración de lo que antes había, sino que está contando un hecho memorable (distinto). Pues bien, en contra de Thenius, yo acepto la conclusión de Caspari, quien afirma que el rey sirio instaló en Elat una colonia de mercaderes sirios (arameos, no idumeos), para asegurar así el mando sobre el comercio marítimo, con todas las ventajas previsibles, y que esa colonia permaneció allí por cierto tiempo, tras la destrucción del reino de Damasco, como muestra claramente la expresión “hasta el día de hoy”, que se encuentra en la fuente anterior del autor del libro de los Reyes.
2. El relato de la guerra siro-efraimítica. Pues bien, si la conquista de Elat sucedió en el período de la guerra siro-efraimita, que comenzó hacia el fin del reinado de Jotán y probablemente surgió en medio de los amargas sensaciones causadas por la pérdida casi total (por parte de Judá), de la tierra del este del Jordán, culminando en el ataque directo sobre la misma Jerusalén, poco después del ascenso de Acaz al trono, la cuestión que se plantea es ésta: ¿Qué pudo suceder para que no tuviera éxito el ataque de los dos reyes aliados contra Jerusalén? La explicación viene dada en el relato contenido en el libro de los Reyes:
Entonces Acaz envió embajadores a Tiglatpilesar, rey de Asiria, diciendo: “Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de manos del rey de Siria y de manos del rey de Israel, que se han levantado contra mí”. Y Acaz tomó la plata y el oro que había en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa real, y envió al rey de Asiria un presente. El rey de Asiria atendió su petición, pues subió contra Damasco y la tomó, se llevó cautivos sus habitantes a Kir y mató a Rezín (2 Rey 16, 7-9).
Pero ¿qué hizo Tiglat-Pilesar con Pécaj? El autor del libro de los Reyes ha dicho ya, en la sección referente a Pécaj (2 Rey 15, 29), que Dios le castigó arrebatándole todo el país del este del Jordán, y una gran parte del territorio del norte, al oeste del Jordán, y que llevó a sus habitantes cautivos a Asiria. Aquí (tras 2 Rey 16, 9) se debe suplir la sección anterior (2 Rey 15, 29), lo que muestra la gran libertad que los historiadores se tomaban en la selección y disposición de sus materiales. Esta anticipación va totalmente en la línea de su estilo habitual: El autor empieza afirmando que la expedición contra Jerusalén fue un fracaso, y sólo después, en un momento sucesivo, procede a mencionar la razón de ese fracaso: es decir, la llamada de Acaz, pidiendo ayuda a Asiria.
Por eso, yo sigo concordando en esto con Caspari: Los sirios y los efraimitas fueron incapaces de tomar Jerusalén porque les llegó el anuncio de que Tiglatpilesar había sido llamado por Acaz y estaba viniendo en contra de su coalición, de manera que ellos se vieron obligados de un modo consecuente a levantar el sitio, iniciando una rápida retirada. El relato del libro de las Crónicas (2 Cron 28, 5-21) nos ofrece una serie extensa de detalles que nos permiten suplir la noticia muy condensada del libro de los Reyes. Cuando comparamos los dos relatos, surge la cuestión de si ellos se refieren a dos expediciones diferentes (y en ese caso a cuál de los dos se refiere la primera expedición y a cuál la segunda), o si los dos se refieren a la misma expedición. Comencemos presentando en primer lugar todos los hechos, tal como han sido narrados por el Cronista:
Yahvé, su Dios, lo entregó (a Acaz) en manos del rey de los sirios, los cuales (los arameos) lo derrotaron, y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual le causó una gran mortandad (2 Cron 28, 5).
Como ha mostrado Caspari, estas palabras indican claramente que los dos reyes se propusieron conquistar Jerusalén, que fue para ellos una meta común, y eventualmente se unieron para alcanzar este fin; sin embargo, por un tiempo, ellos actuaron separadamente. Aquí no se nos dice en qué dirección marchaba el ejército de Rezín. Pero nosotros sabemos por 2 Rey 16, 6 que él marchaba hacia Idumea, tierra que él pudo alcanzar fácilmente desde Damasco, atravesando el territorio de su aliado, el Rey de Israel, es decir, a través de las dos tribus y media del este del Jordán. El cronista se limita a describir la invasión simultanea de Judea por Pécaj, rey de Israel, pero él lo hace ya con todo tipo de detalles:
Y Pécaj hijo de Remalías mató en Judá en un día a ciento veinte mil hombres valientes, por cuanto habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Asimismo Zicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a doscientos mil, entre mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria (2 Cron 28, 6-8)
Dado que el ejército judío contaba por aquel tiempo con trescientos mil soldados (2 Cron 25, 5; 26, 13), y la guerra se desplegó con la mayor violencia, estos datos no necesitan mirarse como espurios o exagerados. De todas formas, los números que el Cronista utilizó, partiendo de sus fuentes, contienen solamente una estimación aproximada de la enorme cantidad de pérdidas, una costumbre que se empleaba generalmente en aquel tiempo, incluso desde la perspectiva de Judá
A la sangrienta catástrofe siguió un acontecimiento muy hermoso y emocionante. Un profeta de Yahvé, llamado Oded (un contemporáneo de Oseas, hombre de espíritu muy fino) se plantó ante el ejército cuando volvía a Samaria y pidió a los vencedores que liberasen a los cautivos de su nación hermana, que habían sido terriblemente heridos por la ira de Dios, para alejar así la ira de Dios, que les amenazaba también a ellos. Cuatro nobles efraimitas, dirigentes de las tribus, cuyos nombres ha preservado el Cronista, apoyaron la amonestación del profeta:
Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los hombres nombrados, tomaron a los cautivos, y vistieron del botín a los que de ellos estaban desnudos; los vistieron, los calzaron, les dieron de comer y de beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos; y ellos volvieron a Samaria (2 Cron 28, 14-15).
Sólo el más rudo escepticismo podría atreverse a difamar un episodio tan emocionante, cuya verdad resulta clara en sí misma. No es de hecho nada extraño que a una masacre tan horrible pudiera seguir una manifestación tan fuerte de amor fraterno, que había sido impedido a la fuerza (por la guerra), un amor que volvió a encenderse de nuevo por las palabras del profeta. Encontramos un texto más antiguo parecido a éste en la forma en que Semaias evitó una guerra fratricida, tal como se describe en 1 Rey 12, 22-24.
En esta línea, cuando el Cronista viene a observar que “en aquel tiempo Acaz se volvió pidiendo ayuda a la casa real de Asiria (rWVßa; ykeîl.m;-l[;; cf. 2 Cron 28, 16), esto sucedió con toda probabilidad en el tiempo en que él sufrió dos severas derrotas, una a manos de Pécaj en el norte de Jerusalén, y la otra de manos de Rezín en Idumea. Estas dos batallas pertenecen al período que precede al asedio de Jerusalén, y la petición de ayuda a Asiria hay que situarla entre las luchas anteriores y el sitio de Jerusalén. En este momento, el Cronista menciona otros dos castigos que vinieron a caer sobre el rey por haberse alejado de Dios:
‒También los edomitas habían venido y atacado a los de Judá, y habían llevado cautivos (2 Cron 28, 17); esto sucedió probablemente cuando se estaba desarrollando la guerra siro-efraimítica, cuando los edomitas habían sacudido el yugo judío y recibieron a Rezín como su liberador, apoyando al rey sirio en contra de Judá en su propio territorio.
‒Por su parte, los filisteos invadieron la tierra baja (hl'äpeV.h;) y la zona del sur de Judá (bg<N<h;w>), y tomaron varias ciudades, seis de ellas expresamente nombradas por el Cronista, instalándose en ellas, “porque Yahvé había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto este había actuado con desenfreno en Judá y había pecado gravemente contra Yahvé” (2 Cron 28, 19).
Según Caspari, el momento en que los filisteos rompieron el dominio judío ha de situarse en el tiempo de la guerra siro-efraimítica. El lugar que ocupa 2 Cron 28, 18, en la sección que va de 2 Cron 28, 5 a 2 Cron 28, 10 (es decir: 2 Cron 28, 18, invasión de los filisteos; 2 Cron 28, 17, invasión de los edomitas) hace que esto sea muy probable, aunque no se puede dar por seguro, como el mismo Caspari admite. En 2 Cron 28, 20-21 el Cronista añade un apéndice a la lista anterior de castigos:
También vino contra él Tiglat-pileser, rey de los asirios, quien lo sitió en vez de ayudarlo. Aunque Acaz despojó la casa de Yahvé, la casa real y las casas de los príncipes, y lo dio todo al rey de los asirios, éste (el rey asirio) no lo ayudó (cf. 2 Cron 28, 20).
Caspari ha mostrado que todo esto va en la línea de los hechos sucedidos. Tiglat-pileser no concedió a Acaz ninguna verdadera ayuda, pues lo que él hizo en contra de Siria y del Reino de Israel no fue para ayudarle a él, ni para compensarle de sus pérdidas, en manos de los sirios o de los efraimitas, sino para extender su dominio imperial. No se trata sólo de que en realidad no le ayudara, sino que le oprimió con gran intensidad, convirtiéndole en vasallo tributario, en vez de ratificarle como príncipe independiente. Conforme a muchos signos evidentes, esta relación de Acaz de Judá con Asur fue una consecuencia directa de su llamada, pidiéndole ayuda, y eso era ya un hecho ya consumado al menos al comienzo del reinado de Ezequías. No podemos precisar bajo qué circunstancias se estableció esa situación; pero es muy probable que tras sus victorias sobre Rezin y Pécaj, Tiglat-pileser exigió una segunda suma de dinero, y desde ese momento en adelante impuso un tributo anual al reino de Judá.
La expresión utilizada por el Cronista (rs,a,Þn>l.Pitg:ïL.Ti wyl'ê[' aboåY"w:: Tiglat-pileser vino contra él, 2 Cron 28, 20) parece significar que el rey asirio insistió en su petición, mandando un destacamento de su ejército, aunque no podamos tomar esa expresión en un sentido puramente retórico y no histórico, como hace Caspari, es decir, como si pudiera traducirse así: “Aunque Tiglat-pileser vino, como había pedido Acaz, su venida no fue como él deseaba, para ayudarle y beneficiarle, sino para oprimirle e injuriarle”.
3. Desecración del altar. La tercera parte de estos dos acontecimientos históricos describen la perniciosa influencia que la alianza con Tiglat-pileser ejerció sobra Acaz, que se inclinó ya mucho más hacia la idolatría (2 Rey 16, 10-18). Después que Tiglat-Pileser avanzó contra el rey de Damasco y de esa forma le liberó del más peligroso de los dos adversarios (y posiblemente de ambos), Acaz, rey de Judá, fue a Damasco para darle gracias en persona. Allí vio el altar (famoso como obra de arte) y envío un modelo exacto a Urías, Sumo Sacerdote de Jerusalén, que hizo construir un altar exacto antes de que el rey volviera.
Tan pronto como volvió, Acaz se acercó a este altar y ofreció allí un sacrificio, oficiando él mismo como sacerdote (probablemente en gesto de acción de gracias por la liberación que él había recibido). El altar de bronce (de Salomón), que el sacerdote Urías había trasladado, colocándolo en la parte anterior del edificio del templo, lo llevó de nuevo atrás y lo colocó cerca del lado norte del nuevo altar (a fin de que el viejo no pareciera tener la más mínima preferencia sobre al nuevo) y mandó al sumo sacerdote que en el futuro realizara el servicio sacrificial sobre el nuevo gran altar. Al mismo tiempo, el rey añadió: “yo consideraré lo que debe hacerse con el altar de bronce. El texto sigue diciendo:
Luego el rey Acaz cortó los tableros de las basas y les quitó las fuentes; quitó también el mar de bronce, que estaba sobre los toros, y lo puso sobre un pedestal de piedra (que ocupó el lugar de los toros. Por causa del rey de Asiria, el rey Acaz quitó del templo de Yahvé el pórtico para el sábado que habían edificado en la Casa y el pasadizo de afuera, el del rey (2 Rey 16, 17-18).
Thenius afirma que estas palabras significa que “él los alteró (los tableros de las basas, con los buenos y valiosos ornamentos), a fin de que él pudiera llevar consigo a Damasco los regalos necesarios para el rey de Asur. Sin embargo, la explicación de Ewald resulta mejor, de acuerdo con la expresión anterior, es decir, “para que él pudiera conseguir el favor constante del temido rey asirio, enviándole siempre nuevos regalos”; porque bseÞhe (2 Rey 16, 18) no significa simplemente alterar, sino quitar y hw"+hy> tyBeä hubiera sido un añadido sin sentido, colocado en el lugar equivocado, que solamente hubiera servido para oscurecer el sentido de la frase.
Si las grandes alteraciones mencionadas en 2 Rey 16, 17 se pudieron realizar con la finalidad de enviar regalos al rey de Asiria (además de las cosas que los asirios tomaron por sí mismos), aquellas que se describen en 2 Rey 16, 18 lo fueron ciertamente por miedo de Acaz al rey de Asiria. Por eso, a mi juicio, el rey Acaz no quitó los tableros del altar ni los toros (ni el pórtico del sábado) para impedir que esos espléndidos objetos estuvieran a la vista de los asirios, ni para permitir su utilización en el caso de una ocupación asiria de Jerusalén, sino para que la relación del rey Acaz con el gran rey de Asiria no quedara perturbada por presentarse él mismo como un celoso adorador de Yahvé. Esos cambios se hicieron por temor humano y por servilismo, en línea con el carácter hipócrita, falto de sinceridad y de nobleza, del rey Acaz. En el pasaje paralelo de 2 Cron 28, 22-25, con su estilo reflexivo y retórico, el Cronista dice:
Además el rey Acaz, en el tiempo en el tiempo en que estaba apurado (por el rey de Asiria), añadió mayor pecado contra Yahvé, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, y dijo: “Puesto que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden”. Pero estos fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. Además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, los quebró, cerró las puertas de la casa de Yahvé y se hizo altares en todos los rincones de Jerusalén. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Yahvé, el Dios de sus padres.
Thenius piensa que este pasaje es una paráfrasis exagerada del pasaje paralelo del libro de los Reyes, de manera que puede tomarse como una interpretación falsa del anterior. Pero el Cronista no afirma que Acaz dedicara el nuevo altar a los dioses de Damasco, sino que en el tiempo de la guerra siro-efraimita, él intento conseguir durante el conflicto mismo éxito que los asirios habían logrado adorando a sus dioses. Las palabras de Acaz, tal como aparecen dichas por él, impiden toda otra interpretación. Aquí se dice que Acaz puso sus manos violentas sobre los utensilios del templo ‒ lo que en modo alguno va en contra del libro de los Reyes ‒. Todo el resto, es decir, la referencia a cerrar las puertas del templo y a edificar por todas partes altares y lugares de culto, es un añadido al relato del libro de los Reyes, cuyo carácter histórico no podemos poner en duda, si es que recordamos que la guerra siro-efraimita tuvo lugar al comienzo del reinado de Acaz, que en aquel tiempo no tenía más que dieciséis años.
El autor del libro de los Reyes concluye su relato del reinado de Acaz con la referencia a los Anales de los reyes de Judá, y con el afirmación de que él fue enterrado en la ciudad de David (2 Rey 16, 19-20). El Cronista se refiere al libro de los reyes de Judá y de Israel, y observa que él fue enterrado “en la ciudad” (LXX: “en la ciudad de David”), pero no en el sepulcro de los reyes (2 Cron 28, 26-27). La fuente utilizada por el Cronista fue su midrash de toda la historia de los reyes, de la que él tomó extractos, con la intención de completar el texto de nuestro libro de los Reyes, al cual añadió su propia obra.
El estilo de Crónicas va en la línea de los Anales reales, mientras que el autor del libro de los Reyes sigue en la línea del Deuteronomio. Pero ¿de qué fuente sacó sus extractos el autor del libro de los Reyes? La sección relacionada con Acaz tiene algunos aspectos que son bastante peculiares, en comparación con el resto del libro, entre ellas su gusto por formas de palabras oscuras, tales como Elath (tl;yae, 2 Rey 16, 6), hakkomim (~ymiÞAQh;, 2 Rey 16, 7), Dammesek (qf,M'_d:, 2 Rey 16, 10), y aromim (‘~ymiAda], 2 Rey 16, 6), con el nombre de Tiglathpeleser (rs,l,ÛP. tl;g>Ti)4, con @km (de la mano de) en vez de dym, que es la forma usual en otros lugares, con el término raro y más coloquial para aludir a los judíos (ha-jehudim, ~ydIWhyh 2 Rey 16, 6), con la construcción poco precisa de tAn©koM.h; tAråG>s.Mh;, es decir, la abrazaderas o bordes de las bases (22 Rey 16, 17), y el verbo rQB (considerar, 2 Rey 16, 15) que no aparece en ningún otro lugar.
Estas peculiaridades pueden explicarse de un modo satisfactorio suponiendo que el autor empleó los Anales nacionales; pues bien, dado que esos Anales se fueron componiendo sucesivamente, por obra de diversas personas, ellos mantenían cierta uniformidad esencial en el modo de escribir la historia, pero al mismo tiempo ofrecían una gran variedad de estilos de composición. Pues bien ¿puede explicarse la semejanza entre 2 Rey 16, 5 e Is 7, 1 a partir de este origen a partir de los Anales?
Ciertamente, la semejanza en cuestión no se puede explicar, como supone Thenius, partiendo del hecho de que Is 7, 1 fue tomado también de los Anales nacionales, sino suponiendo que el autor de Reyes tenía no sólo ante sí los Anales nacionales sino también el libro de las profecías de Isaías, libro hacia el que dirige la atención de sus lectores comenzando la historia de la guerra siro-efraimita con las palabras relacionadas con Acaz.
El propósito de los dos reyes aliados, como sabemos por el contenido posterior de Is 1, no fue otro que el de apoderarse de Jerusalén para expulsar el gobierno de la dinastía davídica y establecer en su lugar, en la persona de un cierto “hijo de Tabeal/Tabeel” (la;(b.j'(-!B,, Is 7, 6) una nueva dinastía que pudiera estar sometida a ellos. El fracaso de este intento es el pensamiento que esta evocado brevemente en 2 Rey 16, 5 e Is 7, 1.
4. Relato histórico de Ezequías, y en especial de los seis primeros años de su reinado.
El relato que el libro de los Reyes dedica a Ezequías es mucho menos extenso de lo que uno habría esperado, si tenemos en cuenta la extensa sección relacionada con el período de la catástrofe asiria (2 Rey 18, 13‒20, 19), que aparece también en el libro de Isaías, y que comentaremos al ocuparnos de Is 36-39. Todo lo que introduce el autor del libro de los Reyes está en 2 Rey 18, 1-12 y 2 Rey 20, 20-21. Pues bien, en estos dos párrafos, que rodean la sección de Isaías hay sólo unos pocos elementos que provienen de los Anales y que han sido trabajados en estilo deuteronomístico:
Ezequías comenzó a reinar el año tercero del reinado de Oseas, rey de Israel. Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén veintinueve años Hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de Ashera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso. En Yahvé, Dios de Israel, puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, antes ni después (cf. 2 Rey 18, 2-6)
El texto alude aquí a su fe, por la cual sacudió el yugo de la tiranía de Asur y recobró la supremacía sobre los filisteos. No tenemos manera de decidir en qué año del reinado de Ezequías tuvieron lugar estos dos acontecimientos: su rebelión contra Asur y su victoria sobre los filisteos. Después, al autor pasa a repetir directamente, con diversos detalles, lo que ha presentado ya en 2 Rey 17, 1-14, al ocuparse de la historia del reinado de Oseas, rey de Israel, describiendo la expedición de Salmanasar en contra de Israel, en el año cuatro del reinado de Ezequías (el séptimo de Oseas, rey de Israel), con la caída de Samaria, que tuvo lugar tras un asedio de tres años, el año sexto del reinado de Ezequías y el noveno de Oseas5.
Pues bien, dado que Salmanasar no dirigió ningún ataque contra Judá en el tiempo en el que puso fin al reino de Israel, la rebelión de Ezequías no pudo haber tenido lugar hasta más tarde de esa fecha. Por lo que toca a la victoria sobre los filisteos no hay en el libro de los Reyes nada que nos permita alcanzar ni siquiera una conclusión negativa en torno a ella. En 2 Rey 20, 20-21 el autor hace que la historia avance rápidamente hacia una conclusión, remitiendo a los que quieran conocer más sobre Ezequías, en especial en relación con sus victorias y acueductos, a los Anales de los reyes de Judá.
El Cronista se limita a ofrecer aquí sólo un extracto de la sección de Isaías que trata del tema, pero en todo el resto de la narración él ofrece un texto mucho más elaborado. Todo lo que él cuenta en 2 Cron 29, 2-31 es un comentario histórico sobre el buen testimonio dado por el rey Ezequías en el libro de los Reyes (2 Rey 18, 3), que el Cronista coloca en el comienzo de su propio texto (2 Cron 29, 2), para seguir de esta manera: “En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Yahvé”, que él purificó de la impurezas ocasionadas por la idolatría, e hizo celebrar una re-consagración del templo purificado, con sacrificios, músicas y salmos (cf. 2 Cron 29, 3 ss). A Ezequías se le presenta aquí (y éste es un hecho importante en relación con Is 38) como el restaurador del “canto del Señor” (Shir Yahvé), “para alabar al Señor según las palabras (cantos) de David” (cf. 2 Cron 29, 30: dywIßd" yrEîb.dIB. hw"ëhyl;( ‘lLeh;l.).
Se oyó así de nuevo la música levítica y sacerdotal, tal como había sido introducida y organizada por David, Gad, y Natán, de manera que Yahvé fue alabado una vez más con las palabras del rey David y de Asaf el vidente. El Cronista relata después en 2 Cron 30 cómo Ezequías proclamó una solemne pascua en el mes segundo, y cómo fueron invitados a ella también formalmente los habitantes del reino de Norte que permanecían aún en la tierra. Se trató de una “segunda pascua”, que estaba permitida por la ley, pues los sacerdotes habían estado muy ocupados durante el primer mes con la purificación del templo, de manera que ellos mismos habían quedado impuros; por otra parte, no había habido suficiente tiempo para hacer que el pueblo viniera a celebrarla a Jerusalén.
Pero las tribus del Norte en su conjunto rechazaron la invitación de la manera más injuriosa, aunque algunos particulares la aceptaron con corazón arrepentido. Fue una fiesta de alegría, tal como no se había conocido desde el tiempo de Salomón (esta afirmación no va en contra de 2 Rey 23, 20), de manera que el rey Ezequías, como hijo de Salomón, ofreció una vez más una representación religiosa y una seguridad de aquella unidad nacional que había sido dividida en los dos reinos, en parte enfrentados, desde los días de Roboam. Caspari ha intentado precisar en una larga investigación el año más preciso del reinado de Ezequías en el que se celebró esa pascua. Caspari coincide con Keil, diciendo que esa celebración tuvo lugar después de la caída de Samaria y de la deportación del pueblo por obra de Salmanasar, pero no parece haber quedado seguro de sus conclusiones.
De todas formas, esa cuestión no debería haber sido ni siquiera planteada, si confiamos en la autoridad del Cronista, pues él sitúa esta Pascua, de un modo incuestionable, en el segundo mes del primer año del reinado de Ezequiel, y no hay ninguna dificultad para ello, a no ser que pensemos que lo que Tiglat-Pileser había hecho a Israel (el reino del Norte) tenía menos importancia que la que actualmente tuvo. La población que quedó en la tierra fue un resto del conjunto del pueblo, pero, en otro sentido, el Cronista supone que hubo un evidente contraste entre tribus e individuos, de manera que él era consciente de que había tribus enteras del reino del norte que seguían estando casi establecidas en sus propios territorios, mientras otras habían sufrido un tipo de deportación más universal.
En este momento, el Cronista (cf. 2 Cron 31, 1) afirma que los habitantes de las ciudades de Judá (a los que él llama “todo Israel” porque allí se habían establecido un gran número de emigrantes israelitas), bajo el entusiasmo consiguiente a la celebración de la pascua, fueron y rompieron en piezas los utensilios utilizados en la adoración idolátrica a lo largo de los tiempos pasados, en ambos reinos; además, 2 Cron 31, 2 afirma que Ezequiel restauró las instituciones de la adoración divina que habían sido abandonadas, especialmente las relacionadas con los ingresos de los sacerdotes y de los levitas.
Todas las restantes cosas que el Cronista menciona en 2 Con 32, 1-26 y 32, 31 pertenecen a un período posterior al año catorce del reinado de Ezequías. Y en lo que toca a las diferencias respecto a la sección de Isaías, que se repite en el libro de los Reyes, Crónicas ofrece un valioso suplemento, más específicamente en referencia a 2 Rey 22, 8-11 (donde se evocan las precauciones tomadas con motivo de la aproximación del asedio asirio). Por su parte, el relato sobre la riqueza de Ezequías (2 Cron 32, 27-29) se extiende y aplica a todo su reinado. La noticia sobre la canalización del agua superior del Gijón (2 Cron 32, 30) alude al período que sigue a la catástrofe asiria, más que al período anterior; pero no se puede afirmar positivamente nada seguro sobre ello.
Habiendo logrado así el conocimiento necesario sobre los acontecimientos históricos que aparecen a lo largo del libro de Isaías, en lo que se refiere al punto de partida y al objeto de la historia de los tiempos propios del profeta, ahora podemos volver al libro en cuanto tal, a fin de adquirir una visión suficiente de su plan general, de manera que nos capacite para trazar una división adecuada de nuestra propio exposición de la obra.
5. Distribución de la colección (conjunto del libro de Isaías)
De esa forma podemos iniciar nuestra investigación con la opinión previa de que la colección que tenemos ante nosotros con el nombre del Libro de Isaías (es decir, nuestro libro de Isaías como unidad) fue editada por el mismo profeta. Porque, con la excepción del libro de Jonás, que pertenece a los libros profético-históricos más que a la literatura de predicción (es decir, a los escritos proféticos propiamente dichos), todos los libros canónicos de los profetas fueron escritos y distribuidos por los mismos profetas cuyos nombres llevan.
El tema más importante para nuestro propósito es la analogía con los libros más extensos de Jeremías y de Ezequiel. Nadie duda que Ezequiel preparó su obra para la publicación, exactamente tal como ella existe actualmente ante nosotros; y el mismo Jeremías nos informa que él coleccionó y publicó sus profecías en dos ocasiones distintas. Ambas colecciones, la del libro de Jeremías y la del libro de Ezequiel, están distribuidas según dos perspectivas distintas (el tema tratado y el orden temporal) que se interrelacionan entre sí. Pues bien, éste es también el caso en la colección de las profecías de Isaías.
En conjunto, las profecías de Isaías están organizadas en el libro de un modo cronológico. Los datos ofrecidos en Is 6, 1; 7, 1; 14, 28 y 20, 1 van marcando diversos momentos en una línea progresiva. Las tres divisiones principales trazan pues una seria cronológica. (1) Is 1-6 expone el ministerio de Isaías bajo Ozías-Jotán. (2) Is 7-39 su ministerio bajo Acaz y Ezequías, hasta el año quince del reinado de este último. (3) Por su parte, los capítulos Is 40-66, cuya autenticidad asumimos, ofrecen las últimos producciones del profeta, de tipo vital muy profundo, compuestas directamente para ser escritas.
En la parte central, el grupo de profecías del tiempo de Acaz (Is 7-12) preceden también cronológicamente al grupo del tiempo de Ezequías (Is 13-39). Pero, en varios lugares, este orden temporal ha quedado interrumpido y sustituido por una disposición según materias, que eran de la máxima importancia para el profeta. El saludo en Is 1 no constituye el pasaje más antiguo del libro, sino que está colocado en este lugar como introducción a todas las partes del libro. La consagración del profeta (Is 6, 1-13), que debía estar al comienzo del grupo de Ozías-Jotán, si es que narra la vocación original del profeta para este oficio de pregonero de Dios, se sitúa al final de ese grupo, desde donde influye, al mismo tiempo, hacia atrás y hacia adelante, como una profecía que estaba en curso de cumplimiento.
El grupo de profecías del tiempo de Acaz que viene después (Is 7-12) es un texto completo en sí mismo, como si hubiera sido producido en un sólo momento. Por su parte, en el grupo del tiempo de Ezequías (Is 13-39), el orden cronológico queda también frecuentemente interrumpido. Las profecías contra las naciones (Is 13-23), que pertenecen al período asirio, contienen una “massa” u oráculo (aF'Þm;) contra Babel, la ciudad del poder mundial, como pieza introductoria (Is 13, 1-22); y al final incluyen otra “massa” contra Tiro, la ciudad del comercio mundial que debía ser destruida por los caldeos (Is 23, 1-18), con una “massa” más corta contra Babel, como si fuera un muro divisorio, separando el ciclo en dos mitades (Is 21, 1-10). Por su parte, todas las profecías contra las naciones desembocan en un gran epílogo apocalíptico (Is 24-27), lo mismo que unos ríos que van fluyendo hacia el mar.
La primera parte del grupo del tiempo de Ezequías, cuyo contenido es básicamente étnico (contra las naciones: Is 13-27) contiene pasajes que quizá no han sido compuestos hasta el año quince del reinado de Ezequías. El gran epílogo (Is 34-35), donde concluye la segunda parte del grupo de Ezequías es también uno de esos pasajes (compuestos tras el año quince de Ezequías). Esta segunda parte se ocupa básicamente del destino de Judá, es decir, del juicio infligido a Judá por el poder imperial de Asiria, con la liberación predicha (Is 27-33).
Esta predicción concluye (cf. Is 34-35), por una parte, con una declaración del juicio de Dios sobre los enemigos de Israel y, por otra parte, con una declaración de la redención del mismo Israel. A este pasaje, que fue compuesto tras el año quince del reinado de Ezequías, le siguen unas porciones históricas (Is 36-39) que incluyen, por un lado, el marco histórico de las predicciones que Isaías proclamó cuando estaba muy cerca la catástrofe asiria y que, por otro, ofrecen la clave de interpretación no sólo de Is 7-35, sino también de Is 40-66. Según eso, tomando como un todo, en la forma en que yace ante nosotros, el libro de Isaías puede ser dividido en dos mitades, es decir: Is 1-39 e Is 40-66. La primera parte consta de siete divisiones, la segunda de tres.
La primera parte del libro (Is 1-39) puede llamarse asiria, pues su meta es la caída de Asur. La segunda (Is 40-66) puede llamarse babilonia, pues su meta es la liberación respecto de Babel. Sin embargo, la primera mitad no es puramente asiria, pues contiene pasajes babilonios introducidos entre los asirios, y otros que, en general, abren una especie de ruptura apocalíptica en el horizonte limitado de la historia asiria. Éstas son las siete divisiones de la primera parte, organizadas en primer lugar en conjuntos de dos unidades vinculadas o sicigias:
‒a. (Partes 1-2 de Is 1-39). Primera sicigia o unidad dual: Is 1-5 e Is 7-12. Profecías centradas en el endurecimiento creciente de la gran masa del pueblo (Is 1-12). 12 (Is 2-6). Estos capítulos contienen dos partes (Is 1-5 e Is 7-12), que forman una sicigia, que concluye con un salmos de los redimidos (Is 12, 1-6), que aparece vinculado a los últimos días, como un eco del canto del Mar Rojo (Ex 15). Ese conjunto está dividido por el texto central de la consagración del profeta (Is 6, 1-13), que influye hacia atrás (Is 1-5) y hacia adelante (Is 7-12, con el Libro del Emmanuel), con sus amenazas y promesas, y está introducido por un sumario o prólogo (Is 1) donde el profeta, situándose a medio camino entre Moisés y Jesucristo, comienza proclamando su palabra con el estilo de la gran oda o canto de Moisés.
‒b (Partes 3-4 de Is 1-39). Segunda Sicigia. (a) Is 13-23. Predicciones del juicio y salvación de los paganos, que pertenecen en su mayor parte al tiempo del juicio asirio, aunque están enmarcadas y divididas por porciones babilonias). Como he dicho ya, la introducción de esta sicigia está formada por un oráculo referido a Babel, la ciudad del poder mundial (Is 13‒14); por otra parte, la conclusión está formado por un oráculo referido a Tiro, la ciudad del comercio del mundo, que debía ser herida de muerte por manos de los caldeos (Is 23). Finalmente, el centro de esta división está formado por un segundo oráculo dirigido al “desierto del mar”, es decir, a Babel (Is 21, 1-10). (b) Is 24-27. A la colección anterior, cuidadosamente dividida, de predicciones contra las naciones, fuera de la frontera israelita, se añade una gran profecía sobre el juicio del mundo y la llegada de las últimas cosas (Is 24-27), una profecía que concede a todo el texto un trasfondo que llega hasta la eternidad, formando una segunda sicigia con esas predicciones contra las naciones.
‒c (Partes 5-6 de Is 1-39). Tercera sicigia: Is 28-35. (a). Is 28-33. Desde esa distancia escatológica, el profeta retorna hacia las realidades del presente y del futuro inmediato, y describe la revuelta contra Asur y sus consecuencias. El punto central de este grupo de textos es la profecía sobre la piedra angular colocada en Sión (Is 28, 16). (b). Is 34-35. La división anterior ha sido también emparejada por el profeta con una predicción escatológica de largo alcanza, de venganza y redención para la iglesia (en la que escuchamos ya, como en un preludio la melodía básica que resonará en Is 40-66.
‒d (Parte 7 de Is 1-39). Unidad histórica. Tras las tres sicigias anteriores, el texto nos lleva a unos relatos históricos de gran importancia para el libro de Isaías. Los dos primeros (Is 36-37) aluden al tiempo de los asirios, mientras que los dos últimos (Is 38-39) muestran como en distancia el juicio contra Babilonia, que estaba comenzando ya. Estos cuatro relatos no han sido dispuestos de manera cronológica, sino que los dos primeros miran hacia atrás y los dos últimos hacia adelante, de manera que las dos mitades del libro quedan así vinculadas. Entre esas dos mitades queda la profecía de Is 39, 5-7, como una piedra divisoria con la inscripción “a Babilonia”. A partir de aquí avanza el curso posterior de la historia de Israel, de manera que a partir de aquí Isaías aparece como sepultado en espíritu con su pueblo.
A partir de aquí, en Is 40-66, el profeta proclama a los exilados de Babilonia la liberación que se acerca. La división tríadica (en tres partes) de este libro de consuelo ha sido generalmente aceptada por todos, desde que fue expuesta por Rickert en su Traducción y exposición de los profetas hebreos (1831). Esta parte está dividida pues en tres secciones, cada una de las cuales contiene, a su vez, tres introducciones, con una especie de refrán en la conclusión.
6. Cuestiones críticas
Conforme a lo anterior, la colección de las profecías de Isaías constituye una obra completa, distribuida de un modo cuidadoso e inteligente. Ella es en conjunto digna del profeta que la escribió. A pesar de ello, no podríamos atribuírsela toda al mismo profeta, en su forma actual, a no ser por podamos hacer dos afirmaciones básicas: (1) Que Isaías haya compuesto Is 13, 1‒14, 23; 21, 1-10; 23; 24-27; 34-35. (2) Que el mismo profeta haya escrito los relatos históricos de Is 36-39, que se encuentran también en 2 Rey 18, 13‒20, 19, de manera que esos capítulos no hayan sido copiados del libro de los Reyes ni de los Anales nacionales. Porque, si excluimos los pasajes arriba citados (Is 13, 1‒14, 23; 21, 1-10; 23; 24-27; 34-35), el hermoso conjunto del libro y en especial los oráculos contra las naciones se convertirían en un confuso revoltijo. Por otra parte, en el caso de que Isaías no hubiera escrito Is 36-39, las dos mitades de su obra perderían la “grapa” que les une.
No podemos decidir aquí las cuestiones críticas relacionadas con este tema, sino que debemos estudiarlas en el contexto de nuestras investigaciones exegéticas. Pero es necesario que presentemos ante el lector, de un modo general, aquellos puntos que nos llevar a rechazar las conclusiones de los críticos modernos que toman el libro de Isaías como una antología compuesta con producciones de diversos autores.
El tratamiento crítico de Isaías comenzó como sigue, a partir de la segunda parte del libro (Is 40-66). Koppe fue el primero que expresó algunas duda sobre la autenticidad de algunos de esos capítulos. Después, Doderlein elevó una sospecha decidida contra la autenticidad del conjunto; y Justi, seguido por Eichorn, Paulus y Bertholet convirtieron esa sospecha en seguridad, afirmando que el conjunto de esos del libro era espurio. Los resultados de esta crítica no pudieron mantenerse sin una reacción sobre la primera parte (Is 1-39. Rosenmüller, que dependía siempre mucho de sus predecesores, fue el primero en poner en duda la autenticidad del oráculos contra Babilonia (Is 13, 1‒14, 23), como afirma en su introducción; pues bien, con gran consuelo para él, Justi y Paulus defendieron su postura.
A partir de aquí se hicieron nuevos “progresos”. Con el primer oráculo contra Babilonia (Is 13, 1‒14, 23) se rechazó también el segundo (Is 21, 1-10). Por eso, Rosenmüller quedó justamente admirado cuando Gesenius rechazó el primer oráculo, pero mantuvo que los argumentos en contra del segundo oráculo no eran concluyente. Quedaba todavía el oráculo contra Tiro (Is 23), que podía tomarse como propio de Isaías o atribuirse a un profeta posterior desconocido, partiendo de la suposición de que esos oráculos predecían la destrucción de Tiro por los asirios o por los caldeos (de manera que en ese caso debía atribuirse a un profeta posterior).
Eichhorn, seguido por Rosenmüller, decidió que ese oráculo no era auténtico, pues se refería a los asirios. En contra de eso, Gesenius pensó que se refería a la destrucción de Tiro por los asirios, añadiendo que la profecía no se extendía más allá del horizonte de Isaías, de manera que defendió su autenticidad. En esa línea, la serie de textos y temas del libro referentes a Babilonios vino a ser rechazada, o se tomó en general como sospechosa.
Pues bien, los agudos ojos de los críticos hicieron aún nuevos descubrimientos. Eichhorn encuentra en el ciclo de predicciones de Is 24-27 un juego de palabras que le parecía indigno de Isaías. Gesenius descubrió allí un anuncio alegórico de la caída de Babilonia. De un modo consecuente, ambos (Eichhorn y Gesenius) rechazaron estos capítulos, y avanzando en esa línea Ewald los situó en tiempo de Cambises (en plena época persa).
Más aún, algunos añadieron brevemente que el ciclo de predicciones de Is 34-35 debía relacionarse con la segunda parte del libro (es decir, con Is 40-66). Rosenmüller afirmó así, ya sin reservas, que esos capítulos eran “un canto compuesto en el tiempo de la cautividad de Babilonia, cuando esa cautividad estaba aproximándose a su fin”. Así puede trazarse el origen del criticismo sobre Isaías, que alcanzó su madurez con las nuevas “aportaciones” del racionalismo. Sus primeros intentos fueron muy inmaduros, de manera que los mismos nombres de los impulsores de esa primera crítica ya casi se han olvidados. Fueron Gesenius, Hitzig y Ewald los que elaboraron una crítica científica de cierta solidez.
Si empezamos aceptando esa crítica, tendremos que decir que el libro de Isaías contiene profecías del mismo Isaías, pero también otras que han sido escritas por personas que eran directa o indirectamente discípulos suyos. Los pasajes del Nuevo Testamento en los que se cita la segunda parte del libro, y se atribuyen a Isaías, no serían prueba en contra de eso, pues Sal 2, 1-12, que no tiene encabezamiento de autor, se cita por ejemplo en Hch 4, 25 como propio de David, simplemente porque es un texto contenido en el salterio de David, pero ningún crítico bíblico se siente obligado por ello a pensar que ese salmo ha sido escrito directamente por David. Pero en contra de esa conclusión pueden elevarse muchas objeciones.
En primer lugar, a favor de esa opinión (que atribuye partes del libro de Isaías a autores posteriores) no se puede citar ningún argumento tomado de otros libros canónicos de profetas, a excepción ciertamente del libro de Zacarías, pues en ese contexto se dice que Zac 9-14 se relaciona con el resto del libro lo mismo que Is 40-66 con el conjunto del libro de Isaías. Así afirman Hitzig, Ewald y otros, pero hay una diferencia: Is 40-66 suele atribuirse a un profetas posterior a Isaías, mientras que Zac 9-14 suele atribuirse a uno o dos profetas anteriores a Zacarías.
De todas maneras, el mismo De Wette, que en la primera de las tres ediciones de su Introducción al Antiguo Testamento mantenía que Zac había sido escrito antes de la cautividad, alteró esa postura en la cuarta edición de su libro. Por su parte, Köhler, tras una investigación realizada sin prejuicio de ningún tipo, ha confirmado la unidad del libro de Zacarías. Es el mismo Zacarías el que sigue profetizando sobre los tiempos finales (en Zac 9-14), con imágenes tomadas del pasado y, posiblemente, introduciendo también oráculos anteriores.
Queda por tanto firme que en ningún libro concreto de los profetas se puede negar la unidad de su autor, y el mismo Hitzig admite que incluso el libro de Jeremías, aunque haya recibido interpolaciones, está libre de secciones que no son auténticas. De todas formas, sería muy posible que en lo referente al libro de Isaías hubieran sucedido cosas extraordinarias, con intervención de autores distintos. Pero los mismos datos del libro nos ofrecen objeciones graves en contra de una suposición de este tipo.
Así por ejemplo hubiera sido algo maravilloso en la historia de los cambios literarios el hecho de que se hubieran conservado tantas predicciones de ese tipo, llevando todas ellas las marcas del estilo de Isaías y que, a lo largo de dos mil años esos añadidos se hubieran confundido con las profecías del mismo Isaías. Sería también igualmente maravilloso que los historiadores no hubieran conocido absolutamente nada sobre el autor de estas profecías. Y, en tercer lugar, hubiera sido muy extraño que los nombres de esos profetas concretos hubieran compartido el destino común de ser olvidados, aunque todos ellos debieron haber vivido más cerca del tiempo del mismo profeta antiguo, cuyo estilo ellos imitaban.
Ciertamente, esas dificultades no son pruebas conclusivas; pero, en todo caso, ellas han de tomarse como argumento a favor de la autenticidad de las profecías discutidas. Por otra parte, el peso de esta tradición no ha sido plenamente apreciado por sus oponentes. En la forma en que los críticos modernos han tratado las cuestiones relacionadas con Isaías podemos descubrir un desprecio de los testimonios externos y una frivolidad a la hora de exponer los datos históricos. Estos críticos se acercan a todo lo que es tradicional con el presupuesto de que es falso.
Por eso, cualquiera que desee impresionarles científicamente (y refutarles) debe empezar declarando sin miedo la absoluta superioridad de la autoridad de la tradición. Ciertamente, la tradición no es siempre y sin más infalible. Pero tampoco son infalibles los argumentos internos del así llamado alto criticismo, especialmente en las cuestiones relacionadas con Isaías. Y, en el caso que nos ocupa, el testimonio externo queda muy fortalecido por la relación en que se encuentran los dos profetas que más reproducen a Isaías (Sofonías y Jeremías), no sólo en relación con Is 40-66, sino también en relación con las secciones “sospechosas” de la primera mitad del libro de Isaías.
Sofonías y Jeremías tuvieron consigo esas profecías de Isaías, dado que evidentemente las copian, y además incorporan en sus propias profecías pasajes tomados de ellas, como Casperi ha demostrado de un modo conclusivo, de tal forma que ninguno de sus críticos negativos se ha arriesgado a tratar directamente el tema o a rechazarlo a través de contra-pruebas de igual fuerza. Más aún, aunque las profecías sospechosas contienen algunos elementos para los cuales no pueden obtenerse garantías del resto del libro, las marcas que son distintivamente características de Isaías van más allá de estas peculiaridades, que han sido destacadas con mucho cuidado; e incluso en las profecías a las que se está aludiendo como espurias el espíritu de Isaías lo anima todo; es el corazón de Isaías el que late en ellas, y es la hirviente lengua de Isaías la que habla, tanto en la sustancia como en la forma de los textos.
Más aún, el tipo de profecías sospechosas que, si son genuinas, pertenecen a los últimos tiempos del profeta, no se opone en modo alguno al tipo de profecías del resto del libro. Por el contrario, aquellas profecías que se reconocen como genuinas presentan muchos puntos de contacto con estas otras que a veces se toman como espurias; e incluso la forma distinta y el contenido escatológico más ricos de las profecías disputadas tienen aquí su preludio (en las profecías auténticas de los tiempos primeros de la misión de Isaías). No hay nada extraño en esta gran variedad de ideas y formas, especialmente en Isaías, que es sin duda el más universal de todos los profetas, incluso si nos fijamos sólo en aquellas secciones que son sin duda genuinas; incluso en esas secciones, Isaías cambia su estilo de un modo magistral, para adaptarse a las demandas de los temas, a su propia actitud profética y a sus fines.
Uno podría haber supuesto que esas tres contrapruebas (tradición, relación con otros profetas, estilo), que pueden precisarse hasta en los más mínimos detalles, hubieran tenido algún peso, siendo admitidas por los críticos; pero Hitzig, Ewald y muchos otros piensan todo lo contrario y no las ademite. ¿Por qué no? Estos críticos piensan que es imposible que el imperio mundial de Babel, y su transición posterior a los medios y a los persas, podría haber sido prevista por Isaías en el tiempo de Ezequías. Hitzig afirma, del modo más claro, que la misma caligo futuri a la que estaba condenada la raza humana en los tiempos del oráculos de Delfos cubría los ojos de los profetas del Antiguo Testamento. Ewald habla de los profetas en términos incomparablemente más altos; pero incluso para él el estado de la misión profética era sólo un resplandor de la chispa natural que yace escondida en cada hombre (y más especialmente en el mismo Ewald).
Estos dos corifeos de la escuela crítica moderna (Hitzig y Ewald) se encuentran como estrechados entre dos presupuestos semejantes, que pueden formularse así: “No hay verdadera profecía” y “no hay verdadero milagro”. Ellos apelan libremente a su criticismo. Pero cuando examinamos sus escritos de un modo más cercano descubrimos en ellos un “vicio”, que se expresa en dos formulaciones “mágicas” con las que justifica todo los ataques que dirigen contra el fondo histórico de los textos. (a) Por un lado, los críticos convierten las profecías en pura miradas retrospectivas sobre algo ya pasado (vaticinia post eventum), y lo mismo hace con los milagros, convirtiéndolos en sagas o mitos. (b) Por otra parte, ellos colocan los acontecimientos anunciados en algo tan cercano al propio tiempo del profeta que no se necesita inspiración para predecir lo que va a pasar, sino sólo una combinación (de factores mentales).
Esto es todo lo que esos críticos pueden afirmar. Pues bien, en contra de ellos, nosotros podríamos decir muchas cosas. Teóricamente y sin rechazar nuestra visión de la Sagrada Escritura, podríamos afirmar que todas las profecías disputadas fueron producidas por otros autores distintos de Isaías, sin ir en contra de ninguna afirmación dogmática; podríamos incluso gloriarnos poniendo de relieve toda las ventajas del estudio crítico de los libros históricos, insistiendo en aquello que el análisis del libro de Isaías aporta dentro de la historia de la literatura. Pues bien, si insistimos en nuestra postura es simplemente porque queremos mantenernos fieles a la fuerza irresistible de la evidencia externa e interna de los textos del libro de Isaías, que nos dicen que ellos son de un mismo autor, es decir, del profeta de su nombre. Esto se aplica incluso a Is 36-39.
Sí, ciertamente, podemos afirmar el texto del libro de los Reyes (2 Rey 18, 13‒20, 19) es mejor que el de Is 36-39, pero, como probaremos en la sección de nuestra comentario, aun conservando un texto mejor, el libro de los Reyes no tuvo otra fuente que el libro de Isaías. Tenemos una evidencia semejante en 2 Rey 24, 18 y en Is 25, 1, cuando los comparamos con Jeremías, descubriendo que a veces el texto de un pasaje se conserva con mayor pureza en una obra secundaria que en el original de donde fue tomada. Teniendo eso en cuenta, podremos demostrar que fue la misma pluma profético/histórica de Isaías la que escribió de hecho los acontecimientos de Is 36-39 (y que el libro de los Reyes copió de Isaías, aunque el texto suyo que ahora conservamos tenga elementos mejor preservados que en el mismo libro de Isaías).
Isaías no sólo escribió una historia especial de Ozías (cf. 2 Cron 26, 22), sino que él incorporó en su “visión” noticias históricas del rey Ezequías (cf. 2 Cron 32, 32). En su momento, al comentar los pasajes del libro, ofreceremos una demostración más completa de este tema. Ciertamente, nos consideramos bien fundamentados al rechazar esas tendencias de la crítica moderna, que han sido dictadas por una visión puramente naturalista, conduciendo a resultados totalmente negativos, y lo hacemos también para destacar el valor sobrenatural de la experiencia religiosa; pero, al mismo tiempo, estamos muy lejos de negar los derechos bien fundados de la crítica bíblica en cuanto tal.
Durante siglos, más aún, durante milenios, no se ha elevado ninguna objeción contra el origen davídico de un salmos que viene encabezado como “salmo de David”; pues bien, en esa línea, tampoco se ha objetado nada en contra de la autenticidad de las profecías de Isaías. Dejando a un lado los caprichos de unos pocos6, que pasaron sin dejar huella, tanto los autores judíos como los cristianos han afirmado, hasta el siglo pasado (siglo XVIII) que todos los libros canónicos del Antiguo Testamento, cuyo autor primario es el Espíritu Santo, tienen como autores humanos a aquellos a cuyo nombre aparecen.
Éste es el hecho: Cuando se comenzó a precisar y cribar lo que había sido recibido por tradición, cuando el rápido progreso en la filología clásica y oriental comenzó a exigir a los estudiantes de las Escrituras que hicieran preguntas más amplias y más hondas sobre esas mismas Escrituras; cuando sus estudios se dirigieron hacia el aspecto lingüístico, histórico, arqueológico y estético ‒es decir, hacia el aspecto humano ‒ de esas Escrituras; cuando se intentó comprender las diversos aspectos de la literatura sagrada, en su progreso y desarrollo, con la relación de unos libros con otros entonces, la ciencia cristiana desarrolló unas especialidades que hasta ese momento no habían sido elaboradas. Pues bien, de esa manera surgió la crítica bíblica, que desde entonces hasta ahora no sólo ha sido algo que no puede rechazarse, sino que es también bienvenida y necesaria, como miembro de la ciencia teológica de la iglesia.
Ciertamente, la iglesia cristiana debe rechazar una escuela pretendidamente científica que no quiere descansar hasta que haya eliminado “críticamente” (con pretensiones de ciencia) todos los milagros y profecías que no se pueden rechazar exegéticamente. Pero el trabajo de un criticismo espiritual, que es auténticamente libre en su intención profunda, no sólo debe ser tolerado, porque “el hombre espiritual discierne todas las cosas” (Col 2, 15), sino que debe ser impulsado, en vez de ser mirado como sospechoso, aunque sus resultados puedan parecer objetables para mentes que están débilmente formadas y que se sitúan en una relación falsa y poco libre en relación con las Escrituras.
En esa línea, la Palabra de Dios puede aparecer en la forma de “sierva”, pues el mismo Cristo se ha hecho siervo. Más aun, el criticismo no sólo ilumina muchos aspectos que parecen menos claros en la Escritura, sino que ofrece un conocimiento siempre más profundo de su oculta gloria. El criticismo consigue que los escritos sagrados, en su forma actual, cobren nuevamente vida, introduciéndonos en el “laboratorio” profundo de la Escritura, de manera que sin su ayuda no podemos conseguir un conocimiento histórico de la producción de los libro sagrados.
7. Estado actual de la crítica bíblica. Comentarios a Isaías
Fue en el tiempo de la Reforma Protestante cuando surgió por vez primera la exposición histórico-gramatical de la Escritura, con una conciencia precisa de la tarea que debía realizar. Fue entonces cuando, bajo el influjo de la renovación de los estudios clásicos, y con la ayuda del conocimiento del idioma logrado a través de maestros judíos, se logró encontrar el verdadero significado de las Escrituras, de manera que pudo superarse el tedioso juego de los múltiples sentidos de la Escritura de muchos teólogos medievales. Pero lo que en ese tiempo de la Reforma pudo lograrse para las profecías de Isaías fue muy poco.
Los comentarios de Calvino responden a las esperanzas que ponemos en ellos; pero los Scholia de Lutero son simplemente unas notas escolares, y no aportan mucho. Los escritos de Grocio, que generalmente son muy valiosos, son poco significativos en el caso de Isaías y, en general, en el de todos los profetas, pues él mezcla cosas sagradas y profanas y, dado que es incapaz de seguir la profecía en su gran vuelo, se limita a cortar sus alas. Augusto Varenio de Rostock escribió el comentario más ilustrado de todos los que fueron compuestos por autores de la escuela luterana ortodoxa, un comentario que aún hoy debe tenerse en cuenta, pero aunque está lleno de conocimientos mezcla mucho las cosas y está escrito sin disciplina mental.
Campegio Vitringa († 1722) superó todo los trabajos de sus predecesores, y ninguno de sus sucesores se le aproxima en espíritu, agudeza y capacidad científica. Su comentario de Isaías es todavía incomparable, la mayor de todas las obras exegéticas sobre el Antiguo Testamento. Lo más débil de este comentario es la exposición alegórica, que se añade a la gramatical e histórica. En este campo, como discípulo moderado de la escuela de Johannes Cocceius († 1669), Vitringa depende del estilo más usual de los comentarios bíblicos en Holanda, donde apenas se tenía en cuenta el carácter apotelesmático (de anuncio y predicción) de la profecía, mientras que se ponían de relieve las más mínimas alusiones de los profetas a la historia, tanto mundana como religiosa. Los aspectos más oscuros de este comentario son los que primero saltan a la vida del lector; pero cuanto más nos adentramos en su texto más aprendemos a valorarlo en toda su importancia. El texto ofrece siempre una gran riqueza de investigación, pero nunca de tipo excesivo o seco. El autor muestra en su obra su propio corazón. Él se detiene de vez en cuando en el trabajoso camino de su investigación, y se desahoga con altas exclamaciones emocionadas. Pero sus “raptos” son muy diferentes a los del Señor Obispo Robert Lowth, que nunca profundiza más allá de la superficie, y que altera a su placer el texto masorético, quedándose siempre en un nivel de admiración estética y formal.
La edad moderna de la exégesis comenzó con la teología crítica de la segunda mitad del siglo XVIII, que destruyó lo que se había hecho sin ser capaz de construir nada. Pero incluso esta demolición tuvo buenos resultados. El hecho de negar cualquier presencia divina y eterna en la Escritura hizo que se pusiera más de relieve su aspecto humano y temporal, destacando así mejor los encantos de su poesía y, lo que era más importante, la realidad concreta de su historia. Los Scholia de Johann Georg Ronsenmüller constituyen una compilación cuidadosa, lúcida y elegante, fundada en gran parte en la obra de Vitringa, y son dignos de alabanza no sólo por el carácter juicioso de la selección sino también por la auténtica seriedad que despliegan y por su entera ausencia de frivolidad.
El comentario decididamente racionalista de H. F. W. Gesenius (1786‒1842) es más independiente en su exégesis de la palabra profética y es muy cuidadoso en sus exposiciones históricas. Este comentario se distingue especialmente por su estilo agradable y transparente, por la visión de conjunto que ofrece sobre toda la literatura existente sobre Isaías y por el conocimiento que el autor manifiesta de las nuevas fuentes gramaticales e históricas desarrolladas desde el tiempo de Vitringa.
A nuestro juicio, el mejor comentario que existe de Isaías es el de Hitzig, que sobresale por su exactitud, su precisión y su originalidad en el estudio de los temas gramaticales, y también por el delicado tacto que muestra en el descubrimiento del proceso del pensamiento y por la precisión al exponer los resultados de su estudio. Pero estos resultados quedan desfigurados por su caprichosa actitud seudo-crítica y por su espíritu expresamente profano, al que no afecta en modo alguno el espíritu de profecía.
El comentario de Hendewerk es a menudo muy frágil en la exposición filológica e histórica. El estilo de su exposición es amplio, pero la visión de este discípulo de J. F. Herbart (1776-1841, filósofo y pedagogo alemán) resulta demasiado borrosa para distinguir la profecía israelita de la poesía pagana, y la política de Isaías de la de Demóstenes. De todas formas, no podemos dejar de observar el cuidadoso interés que él despliega y el ansioso deseo de evocar los gérmenes de las verdades eternas, aunque se encuentre demasiado influido por su punto de partida filosófico.
Todos reconocen la natural penetración de Ewald, lo mismo que el noble entusiasmo con el que se adentra en los contenidos de los libros proféticos, en los que él descubre una presencia eterna. En cierto sentido, su serio interés por presentar las profundas visiones (de Isaías) ha quedado recompensado. Pero la autosuficiencia con la que ignora a casi todos sus predecesores resulta de algún modo irritante, lo mismo que los presupuestos dictatoriales de su criticismo, con su falso y a veces nebuloso “pathos” y con su manera poco cualificada de identificar sus opiniones con la verdad en sí. Él es un verdadero maestro en su forma de caracterizar a los profetas, pero las traducciones de sus textos son duras y difícilmente se ajustan al gusto de alguno.
La obra de Umbreit (Comentario Práctico de Isaías) resulta útil y estimulante, y muestra una profunda sensibilidad estética y religiosa, para gloria de la palabra profética, que se manifiesta en un noble lenguaje poético, añadiendo imagen tras imagen, como si nunca se bajara del “coturno” (es decir, del escenario del drama). La prosa de Knobel se sitúa en el extremo opuesto. La precisión y seriedad de este profesor, cuya tercera edición de su Comentario a Isaías fue una de sus últimas obras (murió el 25 de Mayo de 1863), merece el reconocimiento más agradecido, tanto desde una perspectiva filológica como arqueológica; pero su peculiar trivialidad, que se convierte casi en afectación, parece que le impide descubrir el sentido más profundo de la obra, mientras que su excesiva tendencia a “historizar” (historisieren, es decir, a ofrecer una interpretación puramente historicista de todo) le vuelve ciego, impidiéndole ver incluso la poesía de la forma literaria del texto.
El Comentario de Dreschsler ofreció un gran avance en la exposición de Isaías. Él sólo pudo desarrollarlo por sí mismo hasta Is 27, 1-13, pero fue completado por F. Delitzsch y J. A. Hahn de Greifswald († 1861), utilizando las notas del mismo Dreschsler, aunque ellas contienen muy pocas cosas útiles para Is 40-66. Éste ha sido, hablando comparativamente, el mejor comentario de Isaías que ha aparecido desde el tiempo de Vitringa, especialmente en lo que se refiere a la sección de Is 13-27. Su gran aportación no reside en la exposición de sentencias aisladas, que resulta poco satisfactoria, dado el estilo minucioso de su exégesis, hecha de glosas; por más diligente y completo que sea, ese estilo resulta desigual y poco productivo, especialmente desde un punto de vista gramatical. Su aportación reside en su visión de conjunto, inspirada y espiritual, en la profunda comprensión que muestra del carácter e ideas del profeta y de la profecía, en su vigorosa penetración en el verdadero corazón del plan y la sentido del conjunto de su obra.
Mientras tanto (1850) ha aparecido el Comentario del profesos católico Peter Schegg, que sigue y utiliza la traducción de la Vulgata, pero del modo menos servil posible, y contiene muchas buenas aportaciones, especialmente sus referencias a la historia de la traducción. Al mismo tiempo ha aparecido también el comentario de Ernst Meier, orientalista de Tübingen, que no ha pasado de la primera parte de Isaías.
Si alguien ha habido especialmente llamado para arrojar nueva luz sobre el libro de Isaías, ése ha sido C. P. Caspari, de Christiania. Pero su Comentario en noruego al libro de Isaías sólo alcanza por ahora a Is 5. El avance posterior de la obra ha sido retardado en parte por el carácter exhaustivo de su intento, con el trabajo casi infinito que implica, y en parte por el hecho de que la controversia suscitada por N. F. S. Grundtvig (1783-1872) le ha obligado a realizar los estudios más precisos de historia eclesiástica. En este tiempo, él sólo ha expandido su obra con su tratado Serapherne (es decir, Sobre los serafines) que puede tomarse como un comentario a Is 6, 1-13. Él ha ofrecido también ricos materiales sobre los dichos proféticos que siguen en sus Contribuciones par una introducción al libro de Isaías y en la Historia de los tiempos de Isaías, que aparecen como segundo volumen de nuestros Studien (Estudios bíblico-teológicos y apologético-críticos, 1858), en su Prospecto sobre la guerra siro-efraimítica (1849) y en un artículo extenso, y en modo alguno superado, que se titula “Jeremías, un testigo de la autenticidad de Is 34, y por tanto también de la de Is 13, 1‒14, 23 e Is 21, 1-10, que ha aparecido en el Zeitschrift für d. ges. luth. Theologie u. Kirche (1843), con un excurso sobre la relación de Sofonías con las profecías disputadas de Isaías.
Prescindimos aquí de las obras que tratan de un modo particular de la segunda parte del libro de Isaías, que estudiaremos en la introducción especial de esa parte. Pero hay otros dos importantes comentarios que debemos mencionar aquí, escritos ambos por autores judíos, es decir, el de M. L. Malbim (1849) que se ocupa básicamente de ideas concretas expresadas por palabras sinónimas y por grupos de palabra, y el de S. D. Luzzatto de Padua – una obra estimulante, titulada Profeta Isaia volgarizzato e commentato ad uso degli Israeliti, que quiere ser independiente; pero de ella sólo han aparecido hasta ahora cinco partes.
8. Apéndice. Introducción/exposición del estado del texto
En el comentario de la segunda mitad de Isaías (Is 40-66) me he referido aquí y allí a las exposiciones de J. Heinemann (Berlin 1842) y de Isaiah Hochstdter (Carlsruhe 1827), ambas escritas en Hebreo; la primera es digna de ser conocida por la crítica del texto, la segunda incluye una traducción alemana.
El prof. Sam. David Luzzatto de Padua me envió el manuscrito de su exposición sobre El salmo de Ezequías (Is 38), pero él ha muerto por desgracia poco después (29 Septiembre 1865), lo que lamentamos mucho, pues se trataba de un hombre de gran nobleza y de hondo espíritu. Su comentario de Isaías, en la medida en que ha sido impreso, está lleno de información, con nuevas y excitantes explicaciones, escritas en un lengua rabínica clara y lúcida. Sería una gran desgracia que la segunda parte de esta valiosa obra quedara sin imprimirse.
Quiero recordar aquí la ayuda que el difunto me ofreció en mis estudios anteriores de historia de la poesías judía pos bíblica (1836), y el afecto que me mostró cuando yo renové mi antigua relación con él con motivo de su publicación sobre Isaías; por eso lamento su pérdida, no sólo por mi, sino por el interés de la ciencia. Así me escribió el 22 de Febrero del 1863: “¿Cómo ha permitido usted que pasen veinticinco años sin decirme que me recordara.? ¿Ello se debe a que tenemos opiniones distinta sobre la hml[ y sobre el dly dly wnl de Isaías? ¿Es usted un sincero cristiano? En ese caso, usted es para mi cien veces más querido que tantos estudiosos israelitas, partidarios de Spinoza, de los cuales está lleno nuestro tiempo”. Estas palabra indican claramente el punto de partida que él tomaba en sus escritos.
Entre los comentarios escritos en inglés estoy familiarizado no sólo con Lowth, sino también con el comentario minuciosamente práctico de Herderson (1857) y con el de Joseph Addison Alexander, de Princeton (1847, etc.), que se lee también mucho en Inglaterra como un repertorio exegético. Pero no tengo ninguno de ellos en mi poder7.
3. Según b. Jebamot 49b, esa tradición se contenía en un rollo que contaba la historia de una familia de Jerusalén; y según Sanedrín 103b en el Targum de 2 Rey 21, 16.
4. Este modo de presentar este nombre, lo mismo que el adoptado por el Cronista, es decir Tilgath-pilnezer (rs,a,n>l.Pi tg:ïL.Ti, 2 Cron 28, 20), son incorrectos. Pal es la forma asiria de “hijo” y según J. Oppert (Expédition Scientifique en Mésopotamie 1851/1854), el nombre entero debía ser Tiglatḣpallishiar, que significa Reverencia al Hijo del Zodiaco, es decir, al Hércules asirio.
5. El río Habor of Gozan de (!z"ßAG rh:ïn> rAb°x'), que aparece en los pasajes en los que se habla de los distritos donde fueron instalados los exilados israelitas (2 Rey 17, 6 y 18, 11 ), es sin duda el Châbūr, que desemboca en el Tigris, desde el este, encima de Mosul, del que se dice en Merâsid (ed. Juynboll, Lugduni Batav. 1851) que “proviene de las montañas de la tierra de Zauzán”, un distrito de la Armenia exterior, que se extiende hacia el Tigris. Ese tema lo describe Muhammad al-Idrisi (1154), según la traducción de Pierre Amédée Jaubert, La Géographie d’Edrisi, Paris, 1836-40 (II, 330). Otro río, en cuyas riberas vivía la colonia de los exilados de Ezequiel, es el Quebar, que fluye desde el noroeste hacia el Éufrates, cuyas fuentes están en la ciudad mesopotamia de Ras El Aïn (en arabe: ), un lugar celebrado por las maravillosas fuentes de este río Quebar/Chaboras, que ha sido frecuentemente cantadas.
6. Podemos recordad por ejemplo a Abenezra, quien afirmaba que fue el mismo “rey” Joaquín (liberado de la cautividad de Babilonia a los treinta y siete años de cautividad) el autor de Is 40-66.
7. En mi edición sigo, como el dicho, el textus receptus de las Sociedades Bíblicas (BSH, Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1967), pero mantengo las anotaciones y correcciones que el mismo Delitzsch introduce en su comentario (Nota del traductor).