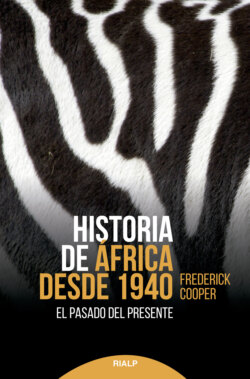Читать книгу Historia de África desde 1940 - Frederick Cooper - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Introducción
EL 27 DE ABRIL DE 1994, LOS SUDAFRICANOS negros votaron, por primera vez en su vida, en unas elecciones para decidir quién gobernaría su país. Las colas en los colegios electorales serpenteaban alrededor de muchos bloques de edificios. Hacía más de treinta años desde que los movimientos políticos africanos habían sido prohibidos, y el líder del movimiento más fuerte, Nelson Mandela, había pasado veintisiete de esos años en prisión. La mayoría de los activistas y observadores dentro y fuera de Sudáfrica habían pensado que el régimen del apartheid, con su política explícita de fomento de la supremacía blanca, se había atrincherado tanto y sus partidarios estaban tan apegados a sus privilegios, que solo una revolución violenta lo desalojaría. En un mundo que, unos treinta o cuarenta años antes, había comenzado a derribar imperios coloniales y a denunciar a gobiernos que practicaban la segregación racial, Sudáfrica se había convertido en un paria, sujeto a boicots de inversiones, eventos deportivos, viajes y comercio. Ahora estaba empezando a redimirse, ocupando su lugar entre las naciones que respetaban los derechos civiles y los procesos democráticos. Es más, aquello era una revolución cuyo acto final resultó pacífico.
Tres semanas antes, una parte del vasto sector de prensa convocado para observar la revolución electoral en Sudáfrica se había desplazado para informar sobre otro tipo de acontecimiento en otra parte de África. El 6 de abril había comenzado en Kigali, la capital de Ruanda, lo que la prensa describió como un «baño de sangre tribal». Empezó cuando el avión en el que viajaba el presidente del país, Juvénal Habyarimana, que regresaba de las conversaciones de paz en Arusha (Tanzania), fue abatido. El gobierno estaba dominado por un grupo de personas que se hacían llamar «hutu», lo cual fue interpretado por la mayoría de la prensa como una «tribu» que durante mucho tiempo había estado enzarzada en disputas y, a la postre, en una guerra civil, contra otra «tribu» conocida como «tutsi». De hecho, un número significativo de tutsis había huido de las periódicas masacres de las décadas anteriores, y un grupo de exiliados estaba invadiendo Ruanda desde la vecina Uganda, con la intención de luchar para que los tutsis ocuparan un lugar en el gobierno y la sociedad de Ruanda. Las negociaciones de paz en Tanzania eran un intento por resolver el conflicto. Pero durante la noche del accidente aéreo comenzaron los asesinatos en masa de tutsis, que en pocos días se convirtieron en una matanza sistemática llevada a cabo por el ejército —que estaba dominado por los hutus—, por las milicias locales y, en apariencia, por turbas enfurecidas.
La masacre se extendió por Ruanda, y pronto se hizo evidente que aquello era más que un estallido espontáneo de odio; era un intento planificado para destruir a toda la población tutsi al completo, desde bebés hasta ancianos. Cuando terminó unos meses más tarde, alrededor de 800.000 tutsis habían muerto —una muy amplia proporción de la población tutsi—, al igual que numerosos hutus que se habían opuesto a los líderes genocidas. Solo concluyó debido a que el ejército —dominado por los hutus, y profundamente involucrado en el genocidio— se había mostrado incapaz de rechazar a las fuerzas invasoras, las cuales habían llegado a capturar Kigali y estaban avanzando para tomar el control del resto del territorio. La victoria militar «tutsi» produjo entonces una oleada de refugiados «hutu» en el colindante Zaire. En otoño de 1994, muchos de los soldados, milicianos y matones responsables del genocidio se habían juntado en los campos de refugiados con niños, mujeres y hombres que huían. Aquellas milicias genocidas intimidaban a otros refugiados para que participaran en incursiones de castigo en Ruanda, y los contraataques del nuevo gobierno ruandés estaban causando estragos tanto entre los civiles como entre las milicias.
Hace ya un cuarto de siglo desde las primeras elecciones plenamente libres en Sudáfrica y desde el genocidio en Ruanda. Desde entonces, Sudáfrica ha celebrado regularmente elecciones; los presidentes se han sucedido unos a otros de una forma ordenada. El poderoso aparato de discriminación racial se ha desmantelado; las odiadas leyes que obligaban a los sudafricanos negros a llevar pasaporte dentro del propio país, y que les restringían el lugar de residencia, han desaparecido. Los sudafricanos negros están debidamente representados en las clases altas y medias. El número de africanos con acceso a agua corriente y luz eléctrica es mayor que antes, y muchos africanos que pasan apuros reciben algún tipo de ayuda monetaria por parte del gobierno. Sin embargo, Sudáfrica sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. A pesar de que los estratos superiores de la sociedad se hallan ahora relativamente integrados, los estratos inferiores se componen completamente de negros y se encuentran hondamente empobrecidos. Se estima que el desempleo ronda el 30%. Aunque existe contienda electoral, el dominio fáctico del partido que lideró la lucha por la liberación (el Congreso Nacional Africano) ha sido tan fuerte, que la competencia real por el poder se lleva a cabo dentro del proceso de candidaturas del partido para cargos legislativos y ejecutivos; y estos procesos no son precisamente transparentes. Los críticos con el régimen actual se temen que la esencia de la política sean las relaciones clientelares, y no la franca competencia electoral.
Ruanda, ha sido, desde 1994 un país pacífico y ha conseguido un considerable crecimiento económico. Tribunales internacionales, juzgados nacionales e instituciones locales —conocidas como gacaca— han intentado llevar ante la justicia a los responsables del genocidio, con resultados diversos. Hay que destacar que Ruanda ha funcionado de la manera más ordenada que ha podido, teniendo en cuenta el tremendo problema que supone construir una sociedad tras un genocidio: las familias de las víctimas y los esbirros a menudo viven puerta con puerta, y el hecho de que los tutsis fueran en su momento una minoría oprimida, exiliada o asesinada por un gobierno que pretendía representar a la mayoría, hace que sea difícil tanto para tutsis como para hutus sentir que un régimen realmente democrático está dispuesto a protegerlos. Paul Kagame ha gobernado Ruanda desde 1994. Debido al recuerdo del genocidio, el resto del mundo ha tendido a pasar por alto su apego al poder y la marginación —o algo peor— que su gobierno aplica a los potenciales opositores.
La propia Ruanda ha experimentado sorprendentemente poca violencia en términos de resarcimiento o de nuevos pogromos anti–tutsis, pero no puede decirse lo mismo del contexto regional más amplio. El gobierno de Ruanda ha intervenido repetidas veces en el vecino Zaire —al que más tarde se le ha cambiado el nombre como República Democrática del Congo o RDC—, alegando defenderse contra incursiones de las milicias hutus exiliadas. Sin embargo, sus aliados —militares o milicianos— se han involucrado en campañas violentas contra los refugiados hutus y otros colectivos, en el este del Congo, lo que algunos observadores consideran que raya en el puro genocidio. Hay quienes ven una motivación económica en el apoyo de Ruanda —y también de Uganda— a la actividad miliciana en el Congo: el acceso a su riqueza mineral, canalizada a través de Ruanda y Uganda hacia puertos en Kenia y Tanzania.
Durante la primavera de 1994, Sudáfrica y Ruanda parecían representar los dos posibles destinos de África: la liberación de un régimen racista hacia un orden democrático; y el descenso a la violencia «tribal». Las trayectorias de ambos países desde entonces revelan la ambigüedad y la incertidumbre de la situación en África. Ambos estados han permanecido bajo el control de las elites que llegaron al poder en 1994; ambos regímenes han sido estables políticamente; ninguno de los dos ha sido una democracia modélica. Sudáfrica ha mantenido mejor que Ruanda las estructuras formales de un régimen democrático: elecciones regulares, prensa crítica, diferentes partidos políticos. Aunque no se puede catalogar como un fracaso económico, sin embargo, Sudáfrica —que ya era una economía relativamente industrializada en la década de 1990— no se ha convertido en la gran potencia africana que se esperaba, ni ha sacado a su población de la pobreza. Ruanda se ha beneficiado de un generoso régimen de ayuda exterior y su economía, básicamente agrícola, ha crecido, aunque sigue siendo un país de agricultores dominado por una pequeña elite vinculada al gobierno.
EL PASADO DEL PRESENTE
¿Qué trayectorias han llevado a Sudáfrica y a Ruanda a sus respectivos destinos? Visto como una instantánea, en abril de 1994 parecía que ambos países representaban, respectivamente, la opción de democracia liberal y la opción de la violencia étnica. Pero, si se pone la mirada en periodos anteriores, lo que sucedió en Sudáfrica y Ruanda resulta más complejo. Que Sudáfrica haya llegado a ser gobernada por instituciones familiares en Occidente —un parlamento electo y un sistema judicial— no significa que esas instituciones funcionen del mismo modo que en Europa occidental o América del Norte, o que la gente no forme parte de otro tipo de adhesiones, vea sus vidas a través de un prisma propio, o imagine su sociedad según categorías distintas de las occidentales. Tampoco resulta de provecho pensar que la catástrofe de Ruanda fuese resultado de la antigua división de África en culturas nítidamente separadas —cada comunidad con su identidad distintiva y exclusiva, y con una larga historia de conflictos entre pueblos «diferentes»—, incapaces de funcionar dentro de instituciones de corte occidental que no se ajustan a la realidad de África.
La historia no conduce inevitablemente a todos los pueblos del mundo a «elevarse» a las formas políticas occidentales, o bien «hundirse» en baños de sangre tribales. Este libro explora el periodo en que el dominio de las potencias coloniales europeas sobre la mayor parte del continente africano comenzó a desmoronarse, cuando los africanos se movilizaron para reclamar un futuro nuevo, cuando las realidades cotidianas de las ciudades y de los pueblos cambiaron súbitamente, y cuando los nuevos estados tuvieron que afrontar el significado de la soberanía, y los límites del poder estatal se toparon con las realidades sociales dentro de sus propias fronteras y con una posición aún menos controlable en la economía mundial y en las relaciones internacionales de poder. Es un libro sobre las posibilidades que las personas se han procurado para sí mismas como miembros de comunidades rurales, como emigrantes a las ciudades y como constructoras de organizaciones sociales, movimientos políticos y nuevas formas de expresión cultural. Trata también sobre cómo se malograron muchos de aquellos aperturismos.
Este libro se aparta de la línea divisoria convencional entre historia africana colonial e historia postcolonial, una división que encubre tanto como revela. Observar la historia con semejante línea divisoria hace que la ruptura parezca demasiado nítida —como si el colonialismo se hubiera apagado igual que un interruptor—, o sugiere demasiada continuidad, asumiendo la prolongación del dominio occidental en la economía mundial y el mantenimiento en los estados africanos de instituciones «occidentales», como mero cambio de personal dentro de una estructura de poder que sigue siendo colonial. No hace falta plantearse una dicotomía entre continuidad y cambio. De hecho, incluso cuando los regímenes coloniales se mantenían en el poder, sus instituciones no funcionaban según se había pretendido, sino que fueron impugnadas, arrebatadas y transformadas por los súbditos coloniales. La adquisición de la soberanía formal fue un elemento importante en la dinámica histórica del último medio siglo, pero no el único. La vida familiar y las expresiones religiosas también se alteraron de manera substancial en África, si bien no necesariamente al mismo ritmo que los cambios en la organización política.
Resulta aún más importante comprender cómo las grietas que aparecieron en el edificio del dominio colonial tras la Segunda Guerra Mundial propiciaron a un amplio abanico de personas —trabajadores asalariados, campesinos, estudiantes, comerciantes y profesionales cualificados— una oportunidad para articular sus aspiraciones, ya fuese la esperanza de tener canalizaciones de agua limpia en una aldea rural, o la de ocupar un lugar distinguido en las instituciones políticas internacionales. Un reputado historiador ghanés, Adu Boahen, comenta sobre la vida intelectual en la década de 1950: «Era algo realmente grande vivir aquellos días…»[1]— una frase que transmite no solo la emoción de ser parte de una generación que podía diseñar su propio futuro, sino que también insinúa que «aquellos días» fueron mejores que los que vinieron después.
El estado colonial que se desmoronó en la década de 1950 representaba el colonialismo en su forma más intrusivamente ambiciosa, y los nuevos gobernantes que entraron a gobernar los estados independientes tuvieron también que hacerse cargo de las deficiencias del desarrollismo colonial. Aun cuando la producción minera y agrícola de África se hubiera incrementado durante los años de la postguerra, el agricultor y el obrero africanos no se habían convertido en el trabajador predecible y ordenado con el que soñaban las autoridades europeas. Los gobiernos africanos heredaron tanto la parca infraestructura colonialista —orientada a la exportación y que el colonialismo orientado al desarrollo no había superado—, como los limitados mercados para productores de materias primas que el auge de la postguerra en la economía mundial solo había mejorado temporalmente. Sin embargo, ahora tenían que costear la estructura administrativa que el desarrollismo colonial de los años 1950 había establecido y, lo que es más importante, cumplir con las elevadas expectativas de un pueblo que esperaba que el estado fuese realmente suyo.
La secuencia histórica esbozada en los primeros capítulos de este libro condujo al nacimiento de estados con apariencia de «soberanía» internacionalmente reconocible. Sin embargo, las características particulares de aquellos estados eran consecuencia de la secuencia, y no propiamente soberanía. Los estados coloniales habían sido regímenes «celadores» o «Custodios de la Puerta» (o Cancela)[2]. Contaban con instrumentos endebles para penetrar en el ámbito social y cultural que administraban, pero se encontraban con un pie a cada de lado de la encrucijada entre el territorio colonial y el mundo exterior. Su principal fuente de ingresos eran los aranceles sobre los bienes que entraban y salían de sus puertos; tenían la capacidad de decidir quién podía ir a la escuela y qué tipo de instituciones de enseñanza podían implantarse; instauraron normas y licencias que establecían quién podía participar en el comercio interno y externo. Los africanos intentaron construir redes que no solo emplearan, sino que también eludieran el control de la administración colonial sobre el acceso al mundo exterior. Crearon redes económicas y sociales dentro del territorio, que superaban el ámbito estatal. En las décadas de 1940 y 1950, el acceso a instituciones y agrupaciones económicas oficialmente reconocidas parecía ensancharse para los africanos. La vitalidad de las asociaciones sociales, políticas y culturales dentro de los territorios africanos se enriqueció, y los vínculos con organizaciones foráneas se diversificaron. La Puerta (o Cancela) se estaba ensanchando, pero solo hasta cierto punto.
El esfuerzo de los regímenes coloniales tardíos por alcanzar el desarrollo no asentó las bases de una economía nacional fuerte tras la independencia. Las economías africanas se mantuvieron orientadas hacia el exterior, y el poder económico del estado siguió concentrado en la Puerta que comunicaba el interior y el exterior. Al mismo tiempo, la propia experiencia de movilización de los líderes africanos contra el estado les proporcionó un agudo sentido de hasta qué punto era vulnerable el poder que habían heredado. El desigual éxito de los esfuerzos coloniales y postcoloniales por el desarrollo no les facilitó a los líderes la confianza en que el desarrollo económico iba a conducir hacia una prosperidad generalizada que generase crédito y actividad nacional boyante, la cual, a su vez, proveyese de ingresos al gobierno. En diferentes grados, los gobiernos de los años inmediatamente posteriores a la independencia trataron de alentar el desarrollo económico, pero también se dieron cuenta de que sus propios intereses podrían sacar tajada de una especie de estrategia de estado custodio o régimen celador, como la que habían empleado las potencias coloniales antes de la Segunda Guerra Mundial: accesos controlados a la carrera funcionarial, a fin de aminorar el riesgo de que el ascenso en la función pública se convirtiera en una plataforma para la oposición.
El estado postcolonial, al carecer de la capacidad coercitiva externa de su predecesor, era un estado vulnerable. Las ventajas que conllevaba el control de los resortes del mando eran tan elevadas que podían intentar tomarlo varios grupos: oficiales y suboficiales del ejército, mediadores de poder regionales. Un régimen que no dependa tanto de conservar el mando se beneficia del hecho de que los rivales políticos pueden permitirse perderlo; cuentan con otras vías y recursos para lograr dinero y poder. Los regímenes celadores se hallan en peligro por la misma razón que los gobernantes provisionalmente en el poder cuentan con fuertes incentivos para mantenerse en él. Por tanto, las elites dirigentes tendieron a emplear redes clientelares y coerciones, señalar a la oposición como cabeza de turco, y otros procedimientos para reforzar su posición, reduciendo aún más los canales de acceso al poder.
Mientras los precios de exportaciones de productos africanos se mantuvieron altos, los estados pudieron conseguir dos cosas: promover el crecimiento económico, y, a la vez, proteger los intereses de la elite gobernante. Pero la recesión mundial de mediados de los años 1970 inauguró un periodo de varias décadas en el que las elites gobernantes —excepto en los países exportadores de petróleo— tuvieron grandes dificultades para proveer de recursos o bien a sus redes clientelares, o bien a los servicios que los ciudadanos demandaban. Al observar los años de postguerra en su conjunto, se puede empezar a explicar la sucesión de crisis a que se enfrentaron los estados coloniales y postcoloniales, sin entrar en un debate estéril sobre si la culpa es del «legado» colonial o de la incompetencia de los gobiernos africanos. El presente de África no surgió de una abrupta proclamación de independencia, sino de un proceso largo, enrevesado, y que todavía sigue en marcha. Comprender las trayectorias de las diferentes partes de África —y las oscilaciones dentro del continente son considerables— también supone un desafío.
Algunos observadores estaban dispuestos en la década de 1990 a abandonar África a su destino de continente más pobre, menos escolarizado y más repleto de enfermedades del mundo. Sin embargo, en la década de 2000, periodistas y economistas adoptaron el eslogan «África se pone en pie», al destacar altas tasas de crecimiento económico en algunos países. A finales de la década de 2010, ambas interpretaciones parece que eran simples y miopes extrapolaciones de lo que podían ser tendencias temporales. Los altibajos de crecimiento económico y de progreso social y, sobre todo, su desigual distribución —tanto de un país a otro, como dentro de cada país— conforman una dinámica compleja y escurridiza.
TRAYECTORIAS
Cuando echamos la vista atrás con una perspectiva a más largo plazo, los dos acontecimientos de abril de 1994 ilustran las aperturas y posibilidades, y las involuciones y peligros, de la política en África durante el último medio siglo. Comencemos a revisar la historia a partir del más doloroso de los dos acontecimientos, el de Ruanda. La violencia asesina que estalló el 6 de abril no fue un estallido espontáneo de odios antiguos. La estuvo preparando una institución moderna, un gobierno con su aparato burocrático y militar, utilizando medios de comunicación modernos y formas modernas de propaganda. El odio en Ruanda era bastante real, pero era un odio con una historia, no un atributo innato a la diferencia cultural. De hecho, la diferencia cultural en Ruanda era relativamente escasa: hutus y tutsis hablan el mismo idioma, y la mayoría son cristianos. Los ruandeses y los occidentales a menudo piensan que hay rasgos físicos ideales en cada grupo: los tutsis altos, esbeltos; los hutus bajos, achaparrados. Aunque, en realidad, a duras penas se distinguen por la apariencia.
Es más, uno de los aspectos terribles de aquel genocidio fue que las milicias, incapaces de saber quién era tutsi a simple vista, exigieron que la gente se hiciera con documentos de identificación que indicaran su grupo étnico, y, entonces, empezaron a matar a las personas que llevaban la etiqueta de tutsi o que se negaban a tener este documento. En los años anteriores a los asesinatos en masa, una brumosa organización de elite hutu, vinculada a los cabecillas del gobierno, había organizado sistemáticamente una campaña de propaganda, sobre todo en radio, contra los tutsis. En un principio, aún había que convencer a muchos hutus de que existía una conspiración tutsi contra ellos, y había que organizar con esmero la debida presión social, pueblo por pueblo, para ir encuadrando a la gente. Pero miles de hutus no accedieron a estas presiones, y, al comenzar el genocidio, los propios hutus a los que se veía como demasiado simpatizantes de los tutsis fueron asesinados de manera reiterada; pues muchos hutus actuaron con coraje para salvar a sus vecinos tutsis.
Pero hace falta retrotraerse aún más. Existió una amenaza «tutsi», al menos contra el gobierno. Tenía sus orígenes en la violencia previa. En 1959, y otra vez a principios de la década de 1970, hubo pogromos contra los tutsis que ocasionaron que miles de ellos huyeran a Uganda. A partir de entonces, el gobierno se esforzó en consolidar su posición en lo que sus líderes consideraban tanto una revolución social —contra el supuesto orden feudal dominado por quienes controlaban las tierras y los rebaños—, como una revolución hutu contra los tutsis. Algunos de los refugiados tutsis llegaron a ser aliados del líder rebelde ugandés Yoweri Museveni, cuando, en la década de 1980, este se empeñaba en hacerse cargo de un estado que la dictadura de Idi Amin Dada y sus brutales sucesores había dejado sumido en el caos. El presidente Museveni les estaba agradecido por su ayuda, pero ansiaba que se marcharan a casa. El Ejército Patriótico de Ruanda (RPA), entrenado en Uganda, atacó a Ruanda en 1990 y volvió a atacar con más intensidad en 1993. Si su objetivo era apoderarse de Ruanda, o reintegrarse en «su» país, es algo que estaba en discusión. En 1994, los mediadores dentro y fuera de África intentaron pergeñar un acuerdo para compartir el poder que proporcionase seguridad tanto a los hutus como a los tutsis. El presidente Habyarimana tomó su fatal vuelo en abril para asistir a una conferencia con el propósito de resolver el conflicto. Puede que los extremistas del «poder hutu» lo asesinaran, o no, por temor a que él alcanzara un compromiso, y para provocar una masacre ya planificada. Algunos piensan que su avión fue abatido por el RPA, aunque no queda claro si disponía del armamento, la posición o el acicate para hacerlo. En cualquier caso, y a las pocas horas del accidente, la caza de tutsis cercó la capital, y en poco tiempo se extendió. Cuando los vecinos y autoridades de un municipio no se mostraban lo suficientemente entusiasmados con su sangrienta empresa, el ejército de Ruanda intervenía para poner en marcha la máquina de matar.
Pero hace falta retrotraerse todavía más. La campaña de radio no generó odio de la nada. Ruanda había sido colonizada originalmente por Alemania a finales del siglo XIX; luego, tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, fue traspasada a Bélgica. Las autoridades belgas asumieron que los tutsis eran la aristocracia nativa, o sea, menos «africanos» que los hutus. Solo se aceptaba a tutsis como jefes bajo tutela colonial; y contaban con más posibilidades de que los misioneros los acogieran en las escuelas y los convirtieran al catolicismo. Las autoridades belgas se convencieron de que necesitaban saber quién era tutsi y quién era hutu, de modo que clasificaron a las personas como lo uno o lo otro, y las obligaron a llevar documentos de identificación. Costó trabajo encajonar las diferencias y desigualdades en contornos grupales y étnicos.
Pero podemos retrotraernos mucho más. El modo como los alemanes y belgas entendían la historia de Ruanda resultaba impreciso, pues no era una historia urdida a partir de una única madeja. Ruanda, como otros reinos en los Grandes Lagos del África Oriental, era tremendamente diversa. Había habido muchos desplazamientos de pueblos en las fértiles colinas de Ruanda, y era una mezcla de pueblos cazadores y recolectores, ganaderos y agrícolas. En algunas interpretaciones de la historia de Ruanda —sobre todo, europeas—, los tutsis son pastores que emigran desde el norte como un pueblo y conquistan a pueblos agrícolas, si bien hay poca evidencia para respaldar esta versión. Lo más probable es que un conjunto de corrientes migratorias se cruzara y se superpusiera, y, cuando determinados clanes reclamaron el poder, desarrollaron sus mitos fundacionales y sus relatos históricos, a fin de justificar su poder.
En vez de una historia de conflicto derivado de las diferencias, las diferencias sociales eran producto de una historia. Varios reinos se habían desarrollado en aquella zona. Se consideraba que la mayoría de las familias reales era tutsi, aunque la mayoría de los tutsis no estaban en el poder. Los hombres de estirpe regia se casaban tanto con mujeres tutsis como hutus, de modo que, desde un punto de vista genético, estas categorías significaban cada vez menos, si es que alguna vez habían significado algo. Las personas adineradas poseían ganado, y, como los más ricos aseguraban ser tutsis, algunos de los hutus que lograron convertirse en propietarios de ganado empezaron a considerarse a sí mismos como tutsis, y así es como fueron reconocidos. La palabra más parecida para describir lo que significaba Tutsi en la Ruanda preeuropea es «aristocracia», si bien se trataba de una aristocracia vinculada con la gente normal y corriente a través del matrimonio, el intercambio de ganado y una forma de vida común. Esto no significa que fuera una sociedad igualitaria; la diferencia entre poseer mucho ganado y poseer poco ganado era importante. Tampoco era una sociedad pacífica. Sin embargo, los conflictos violentos raras veces contrapusieron a tutsis contra hutus, aunque sí los hubo entre reinos rivales, cada uno de los cuales formado tanto por tutsis como por hutus.
Por tanto, si se mira lo suficiente hacia atrás, se puede ver que la «diferencia» es parte de la historia que condujo a abril de 1994, pero no se encuentra una larga historia de «los tutsis» en conflicto contra «los hutus». Interacción y diferenciación son ambas importantes. Pero ¿cuándo se agudizó la polarización? La respuesta parece hallarse en la década de 1950, cuando las estructuras políticas de la era colonial se desmontaron. El favoritismo belga hacia los tutsis, y en particular hacia los jefes tutsis, se volvió cada vez más problemático, cuando los funcionarios del gobierno comenzaron a ser objeto de impugnación en sus mismos términos y por parte de los ruandeses que habían sido educados a la manera occidental, que eran cristianos, y que se preguntaban por qué había que privarlos de voz en sus propios asuntos. Debido a que las escuelas habían discriminado en favor de los tutsis, el movimiento anticolonial comenzó entre la gente catalogada con esta etiqueta. Bélgica, así como la Iglesia Católica, comenzaron a favorecer a los hutus, los cuales ahora se suponía que representaban una «África auténtica» frente a los pretenciosos tutsis. En 1957, un «Manifiesto hutu» acusaba a los tutsis de monopolizar el poder, las tierras y la escuela. Uno de los principales líderes de la política hutu, Grégoire Kayabanda, había sido editor de una revista católica y un crítico de la injusticia social. Las revueltas en 1959 fueron, en parte, un levantamiento de campesinos —muy probablemente eran hutus— con agravios reales y, en parte, pogromos étnicos. El partido político de base étnica Parmehutu (Partido del Movimiento por la Emancipación del Pueblo Hutu) ganó las cruciales elecciones que llevaron a Ruanda al umbral de la independencia.
Bélgica hizo poco para preparar una transición pacífica de instituciones políticas que quedaran en manos de los africanos. Sin embargo, en otras partes de África, las colonias francesas y británicas se encaminaban rápidamente hacia el autogobierno y la independencia, y Bélgica no podía escapar de tal tendencia. La independencia de Ruanda en 1962 fue para la mayoría de los ruandeses un momento impacientemente codiciado de liberación del dominio colonial. Aunque muchos tutsis temieron que fueran a convertirse entonces en un grupo minoritario y en peligro, debido a una mayoría hutu resentida, cuyos representantes habían ganado las primeras elecciones. Por otra parte, muchos hutus temían que los tutsis estuvieran conspirando para mantener, por métodos deshonestos, lo que no podían retener mediante elecciones libres. Los pogromos y las elecciones desalojaron a los líderes tutsis de la escena política y originaron la primera oleada de exiliados tutsis. A pesar de que la mayoría de los sacerdotes católicos eran tutsis, la jerarquía de la Iglesia se alió con el nuevo gobierno y guardó silencio sobre su chovinismo hutu.
El régimen ruandés resultante, al igual que otros muchos en África, era clientelar, orientado a entregarles a sus partidarios recursos que controlaba el estado. Como otros regímenes de esa época, era ineficiente e inseguro, y fue depuesto en 1973 por un golpe militar que lideraba Juvénal Habyarimana, el cual se mantendría en el poder hasta su asesinato veintiún años más tarde. Este régimen demostró ser tan corrupto e ineficaz como su predecesor, si bien recibió un considerable apoyo por parte de Francia y de otros proveedores de ayuda extranjera. Cuando los precios de la exportación de cultivos cayeron y el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo que el gobierno se apretara el cinturón en la década de 1980, los partidarios del gobierno sintieron que no estaban recibiendo el botín que merecían. Algunos grupos trataron de organizar la oposición, pero los extremistas hutus vinculados a Habyarimana convirtieron en chivo expiatorio a los tutsis y se empeñaron con mayor dureza en excluirlos de la sociedad ruandesa. Entonces se produjo la invasión de un ejército de refugiados tutsi en 1990, consecuencia de las anteriores oleadas de asesinatos y expulsiones de tutsis. Como respuesta, se amplió el ejército gubernamental (ayudado por Francia), y los extremistas hutus instigaron asesinatos, organizaron milicias locales y suscitaron propaganda anti–tutsi. Las organizaciones internacionales intentaron en 1993 bosquejar un acuerdo de paz. Mientras que algunos líderes hutus, tal vez incluido el propio Habyarimana, accedieron a negociar, con la esperanza de que el reparto del poder aplacara una situación desesperada, otros estaban pensando en otro tipo de solución: la solución final.
En la fronteriza excolonia belga de Burundi, con una estructura social similar, habían surgido complejas luchas de poder entre las elites durante la etapa que condujo a la independencia, y en 1972 los conflictos habían adquirido un carácter étnico y crecientemente violento. La camarilla gobernante que se estaba consolidando era de origen tutsi, y las masacres de hutus provocaron oleadas de refugiados que huían a Ruanda o Tanzania. Los esfuerzos de paz con mediación internacional buscaron algún tipo de reparto de poder interétnico, pero el asesinato del primer ministro hutu Melchior Ndadye en 1993 revirtió aquella iniciativa y se interpretó por parte de los líderes hutus ruandeses como una señal de amenaza a su propia existencia. Tanto en Ruanda como en Burundi, el proceso de descolonización había llevado al poder a gobiernos inseguros e intranquilos: en Ruanda a cargo de una sección de hutus, en Burundi a cargo de una sección de tutsis. En ambos casos, la acción represiva del gobierno y la avidez generalizada se entrecruzaban con relaciones, a menudo estrechas, en las lindes de la división tutsi–hutu, y con la incertidumbre sobre quién, exactamente, era tutsi y quién era hutu. En los meses previos a abril de 1994, los sembradores de odio en Ruanda aún tenían tarea pendiente.
He comenzado mirando hacia atrás, paso a paso, para ver las capas de complejidad histórica que condujeron a los eventos de 1994. En primer lugar, nos topamos con lo que podría parecer simple —y lo fue para la mayoría de los periodistas extranjeros—: un baño de sangre tribal, viejos odios que salían a la superficie. Pero hemos hallado algo más complejo: una historia tanto de interacción como de diferenciación, y una trayectoria asesina que era menos un estallido de enemistad étnica que un genocidio organizado por una camarilla gobernante ávida de permanecer en el poder, y dispuesta a definirse a sí misma y a sus partidarios contra un «otro» étnico.
Volvamos la vista a la historia de Sudáfrica, aunque sea brevemente, y con más detalle en el Capítulo 6. Se puede rastrear la revolución pacífica de 1994 hasta la fundación del Congreso Nacional Africano (ANC) en 1912 y encontrar una trama constante: la creencia de que la democracia multirracial era la forma política ideal para Sudáfrica. Sin embargo, el fin negociado del poder blanco surgió no solo de una oposición democrática y de principios, sino también de una ola de violencia que ni el ANC, ni otros grupos políticos africanos pudieron controlar, desde mediados de la década de 1980 hasta la misma víspera de las elecciones de 1994. No todos los movimientos políticos que desafiaban la dominación blanca se ajustaban al esquema liberal–democrático. También el régimen blanco era algo que resultaba más complejo que un simple hatajo de testarudos racistas trasnochados. El gobierno del apartheid era pragmático y, durante el periodo en que los últimos gobiernos coloniales y los gobiernos independientes, a lo largo y ancho de África, procuraban, con desiguales resultados, conseguir el «desarrollo», presidió la más completa industrialización de toda la economía africana, produciendo gran riqueza y un nivel de vida europeo para su población blanca.
En 1940, la segregación, la denegación de voz política a los negros y de su participación en la economía, no diferenciaban a Sudáfrica del África colonial. Pero en la década de 1960, Sudáfrica se había convertido en un paria para gran parte del mundo. Se requirió gran consenso y empeño político e ideológico para que las personas que no vivían bajo el yugo de la dominación colonial entendieran que se trataba de algo anormal e inaceptable, y fue este proceso lo que inició el aislamiento del régimen blanco de Sudáfrica. Esta reconfiguración de lo que es y no es aceptable, según las normas internacionales, puede llevarnos a pararnos a pensar que lo que en el mundo de hoy parece normal —cuando no virtuoso— un día puede llegar a resultar tan repugnante como lo fue el apartheid en los años sesenta y setenta —incluyendo también la irrefrenable desigualdad que caracteriza a sociedades tales como la Sudáfrica contemporánea o los Estados Unidos.
Nada en el pasado de Sudáfrica determinaba que algún día sería gobernada por un partido político no racial y elegido democráticamente. Cuando se fundó el ANC en 1912, su programa de protesta pacífica y de reivindicación de principios democráticos fue una de las varias vías como los africanos se hicieron escuchar. Junto con esta concepción liberal y constitucionalista de libertad, había una concepción cristiana, profundamente influida por un siglo de actividad misionera, y parte de esa tendencia, influida por misioneros afroamericanos, vinculaba el cristianismo con la unidad racial y la redención. Otros funcionaban dentro del planteamiento de los xhosa, los zulús y otras entidades políticas africanas con base étnica y que aspiraban, por ejemplo, a movilizarse tras un caudillo que representara la solidaridad de lo que entendían que era su comunidad. En la década de 1920, la política de «retorno a África» de Marcus Garvey, nacido en Jamaica y afincado en Estados Unidos, enlazó Sudáfrica con un mundo negro del Atlántico a través de marineros negros que recalaban en los puertos sudafricanos y que influyeron en los movimientos políticos del interior. Otras versiones del panafricanismo surgieron de los lazos educativos y culturales con los afroamericanos. Un distrito rural cualquiera de la década de 1920 podía ser testigo de todas estas variedades de movilización política.
Incluso cuando el ANC ligaba exitosamente su lucha con la de los sindicatos y la militancia urbana en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores inmigrantes con menor arraigo en las ciudades —que a menudo dependían de parientes del pueblo y de jefes rurales, si regresaban y querían disponer de una parcela— a veces se sentían atraídos a militar en ideologías de «identidad tribal». En la década de 1980, los enfrentamientos se daban tanto entre diferentes bandas y organizaciones rivales como entre diferentes formas de entender la solidaridad. En Johannesburgo, los «camaradas» —la rama juvenil del ANC— a veces se peleaban, con derramamiento de sangre, contra los «impis» —jóvenes adheridos a la organización cultural y política zulú Inkatha. En Sudáfrica, como en Ruanda, las rivalidades «tribales» no eran parte del paisaje; eran producto de la historia, de las realidades de las conexiones étnicas, las manipulaciones del régimen sudafricano, y la búsqueda por parte de la gente corriente de la forja de un mundo en consonancia con sus valores. Por mucho que se pueda pensar que el racismo encajonaba forzosamente a todos los africanos en una sola categoría y que encaminaba a una única lucha que alcanzó su exitoso clímax en abril de 1994, lo cierto es que la lucha generó tantas rivalidades como afinidades, y tanto asesinato intestino como lucha armada contra el régimen del apartheid.
Echando la vista atrás desde 1994, las elecciones pacíficas se antojan aún más llamativas de lo que parecieron a primera vista. Las elecciones tienen su importancia, pues canalizan la acción política de una determinada manera. Y, si bien la participación en política como mera papeleta electoral limita, en cierto sentido, las opciones de cómo se puede desenvolver una comunidad, también puede desalentar algunas de las formas más letales de rivalidad. Eso es lo que se logró con el entusiasmo por las elecciones de abril de 1994. Los africanos acudieron a las urnas para decidir su futuro. Sin embargo, la historia de cómo los recursos —tierra, minas de oro, fábricas, fincas urbanas— habían acabado en manos de personas concretas, y las consecuencias de semejante reparto tan desigual, es una historia profunda, y una historia que no pasó página de repente aquel 27 de abril.
CADA ÁFRICA BUSCA SU LUGAR
Habitualmente, parece que África es una mezcla de lenguas y culturas variadas; de hecho, desde el mero punto de vista lingüístico, es el continente más diverso de la Tierra. Para empezar a vislumbrar qué es «África», se requiere una perspectiva histórica. Y ¿qué es lo que sale? En cuanto que masa terrestre, África va desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el Delta del Nilo, y abarca tanto a Marruecos como a Mozambique. Pero mucha gente dentro de ese espacio continental, lo mismo que la mayoría de americanos y de europeos, no lo considera un espacio compacto, y distingue claramente entre «África del Norte» y «África subsahariana» o «África negra». A menudo se asume la línea divisoria en términos raciales: África es el lugar de donde proceden los negros. El filósofo ghanés Kwame Anthony Appiah ha planteado la cuestión de cómo concebir «África», si no se acepta que sea válido clasificar a la población mundial en grupos raciales —algo que los biólogos entienden que carece de base. Los africanos son tan diferentes entre sí como lo son de cualesquiera otras personas, y, solo al conceder al color de la piel la mayor importancia, se puede convenir que los africanos son una raza única.
Pero ¿se puede considerar a todas las personas que viven al sur del desierto del Sahara como un solo pueblo, ya que no una raza? ¿O el hecho de que aproximadamente un tercio de esta población sea musulmana significa que, después de todo, hay que clasificarla en el mismo grupo que sus allegados musulmanes del norte de África, en caso de que estos últimos se puedan o no percibir a sí mismos como africanos? ¿Acaso la pretendida fuerza de los lazos de parentesco entre los africanos, el respeto generalizado que pueblos como los zulús o los wolof conceden a los ancianos y a los antepasados, y la centralidad de las relaciones sociales cara a cara en los asentamientos rurales definen una colectividad cultural que constituye todo el continente, y la cual ha influido en las poblaciones de ascendencia africana en Brasil, Cuba y los Estados Unidos? ¿Y si lo que todos los africanos comparten entre sí es lo que también comparte la mayoría de las comunidades «campesinas»? ¿Lo que se denomina «cultura» en África, o en cualquier otro lugar, representa rasgos duraderos y compartidos, o patrones en constante adaptación a nuevas circunstancias?
Siguiendo a Appiah, se puede argumentar que la noción de África —y más en concreto, el África subsahariana— sí tiene realmente un significado; un significado histórico. A partir del siglo XVI, los traficantes europeos de esclavos comenzaron a emplear varios puertos africanos como puntos de compra de mano de obra esclava. Las características físicas de los esclavos servían como distintivos de quién, a una orilla del Atlántico, podía ser comprado, y quién, en la otra orilla, podía ser esclavizado.
Pero si la primera definición de África se debió al aspecto más horrible de su historia, el significado de África empezó a cambiar a partir de la propia diáspora africana. Las poblaciones esclavizadas y sus descendientes comenzaron a considerarse a sí mismas como «africanas», no solo como propiedad de otras personas; eran personas que habían venido de algún otro lugar. En Estados Unidos, algunos cristianos de ascendencia esclava comenzaron a llamarse a sí mismos «etíopes»; pero no porque sus antepasados procedieran de esa parte de África, sino porque evocaba historias bíblicas del rey Salomón y la reina de Saba. «Etiopía» o «África» señalaban su lugar dentro de una historia universal. Más tarde, algunos intelectuales afroamericanos, y también algunos académicos africanos, empezaron a sostener que los antiguos egipcios eran africanos negros y que, a través de Egipto, África había aportado de manera crucial a Grecia, a Roma y a la civilización mundial. Si las evidencias respaldan semejante postulado, o también la propia cuestión de lo que realmente signifique «herencia» o «descendencia», no es el tema que estamos dilucidando. La cuestión estriba en que «África» surgió como una diáspora que ha reclamado su lugar en el mundo. Este libro se acerca a África tal como la define su historia: se centra en el continente africano al sur del desierto del Sahara, pero en el contexto de los vínculos, continentales y de ultramar, que pergeñaron la historia de esa región.
Estudiar los nexos y tramas que se entrecruzaban entre el Océano Atlántico, el Océano Índico y el desierto del Sahara, o a lo largo del propio continente africano, ofrece una imagen de África diferente de los estereotipos de «tribus» africanas. Los musulmanes eruditos en el Sahel del África occidental atravesaban el desierto hacia el norte de África o iban hacia Egipto y Arabia como estudiantes y peregrinos; redes de comunicación islámicas similares se extendían por la costa oriental de África y tierra adentro hasta el lago Victoria y el lago Tanganika. El propio Sahara generó comunidades que medraron gracias al intercambio de mercancías entre distintas zonas económicas al norte y al sur del desierto. Aquellas comunidades a menudo eran conscientes de sus diferencias tanto en términos raciales como culturales. Dentro de África, algunos reinos o imperios se incorporaron poblaciones culturalmente diversas; unas veces las asimilaban, otras veces les permitían una considerable autonomía cultural al tiempo que les exigían obediencia y les recaudaban tributos. En algunas regiones, los clanes de parentesco reconocían su afinidad con familiares que vivían a cientos de kilómetros.
Es cierto que hubo diversidad cultural; y que esa especificidad cultural a veces se cristalizaba en una sensación de ser un «pueblo» diferente es, hasta cierto punto, también cierto. Pero la diferencia no significaba aislamiento, y no acababa con las interconexiones, las relaciones y las mutuas influencias. El mapa cultural de África viene marcado por gradaciones de diferencias y líneas de conexión, no por una serie de espacios delimitados, cada cual con «su» cultura, «su» idioma, «su» sentido de identidad propia. Sin duda, un líder político africano, cuando intentaba organizar a «su» pueblo para luchar por sus intereses colectivos, contaba con un sentimiento grupal compartido al que recurrir, pero es algo que también hace todo líder político o religioso que intente convocar a gente situada a mayores o menores distancias. Cuál iba a ser la tendencia que prevaleciese era una cuestión de circunstancias históricas, no algo determinado por una supuesta naturaleza africana de unidad racial o distinción cultural.
A mediados del siglo XX, el significado político de África podría definirse de diversas maneras. Para un panafricanista, la diáspora era el aspecto unitario relevante. En opinión de Frantz Fanon, la política estaba definida por el imperialismo; él repudiaba la idea de una civilización africana, en favor del concepto de unidad de pueblos oprimidos por la colonización. Cuando el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser desafió al poder británico, francés, estadounidense e israelí en Oriente Próximo, se convirtió, para muchos africanos, en símbolo de un verdadero líder nacional. En la década de 1950, la lucha común contra las potencias coloniales, por la construcción de economías nacionales y por la dignidad nacional, dio pie a una concepción militante del «Tercer Mundo»: ni capitalista, ni comunista, y que unía a Asia, América Latina y África contra las potencias «del norte» o «imperialistas». Otros seguían buscando una unidad específicamente africana, limitada al continente. Los demás líderes políticos se dividían entre sí en bloques ideológicos y conformaron alianzas con los bloques liderados por los Estados Unidos o la Unión Soviética.
Las conexiones a larga distancia no eran solo un asunto de activistas políticos. Los africanos —que, en búsqueda de una mejor capacitación, desarrollaban carreras profesionales en organizaciones internacionales, o emigraban a economías europeas que entonces buscaban su mano de obra— se hicieron presentes en Europa, la Unión Soviética, Estados Unidos, Canadá y China. A veces interactuaban con la población local, a veces conformaban comunidades de su mismo origen y relativamente autónomas, y a veces interactuaban más intensamente con otros inmigrantes de ascendencia africana.
De cualquier modo, sería un error sustituir la engañosa noción de un África de tribus aisladas, por la imagen de un África inmersa en una infinita trama de movimientos e intercambios. Visto desde dentro, la población de África se distribuía de manera desigual a lo largo de un gran espacio, lo cual implicaba que la circulación era posible, aunque el transporte resultara costoso. Se pagaba por el intercambio de mercancías de alto valor que no se encontraban en ciertas regiones, pero se gastaba menos en construir densas y variadas redes de comunicación y de comercio. Los líderes africanos podían encontrar sitios para que su gente prosperase, pero había otros lugares con baja densidad de población adonde otras personas podían huir y sobrevivir, lo cual dificultaba la consolidación del poder y la intensificación de la explotación, en contraste con la Europa de los siglos XVII al XIX. El comercio con países de ultramar tendía a centrarse en una gama limitada de materias primas, algo aún más terrible en el caso de la trata de esclavos. Centros concretos de producción —por ejemplo, de oro o de productos de palma—, o rutas comerciales concretas —los comerciantes de marfil que conectaban el interior de África oriental con la costa— funcionaban muy bien.
Lo que hicieron fue forjar conexiones específicas y concretas desde el interior de África hacia economías fuera de África, en lugar de desarrollar economías regionales diversificadas y densas. Los regímenes coloniales, tras la conquista europea, construyeron sus ferrocarriles y carreteras para extraer cobre o cacao y traer productos manufacturados europeos, y gestionaron la circulación de bienes, personas e ideas, en la medida en que favorecían los vínculos con la metrópoli. Los regímenes coloniales basaron gran parte de su poder en su capacidad para controlar los enclaves cruciales, como los puertos de gran calado, dentro de un sistema relativamente acotado de transportes y comunicación. También crearon obstáculos para la circulación: restricciones raciales a la movilidad, rechazo a aceptar a africanos en instituciones sociales o docentes. Mientras tanto, los africanos intentaron forjar sus propios tipos de vínculo —desde rutas comerciales en el interior del continente hasta relaciones políticas con otros pueblos colonizados—, con, más o menos, cierto éxito. Sin embargo, en cuanto los imperios coloniales se desmoronaron, los líderes africanos también se enfrentaron a la tentación de fortalecer su control sobre esas vías acotadas, en lugar de ampliarlas y profundizar en otras formas de comunicación de un lugar a otro. Este es un tema que retomaré.
CADA ÁFRICA BUSCA SU MOMENTO
Los historiadores africanos a menudo dividen la historia del continente en épocas «precoloniales», «coloniales» y «postcoloniales». La primera y la última de estas categorías se caracterizan por el funcionamiento autónomo de las sociedades africanas. La primera época fue un periodo de reinos, imperios, señoríos, comarcas aldeanas, sistemas de clanes, y la última un periodo de estados–nación, cada cual con su propia bandera, pasaporte, sistema postal, moneda, su asiento en las Naciones Unidas y sus planes para regular y gravar la producción y el comercio dentro de sus fronteras. El historiador nigeriano J. F. Ade Ajayi denominaba al periodo intermedio el «episodio colonial»; otros se refieren al «paréntesis colonial». La tesis de Ajayi procedía directamente de una concepción nacionalista de la vida política: quería enfatizar la conexión directa de los «modernos» estados africanos con un pasado africano «auténtico», con lo cual admitía que los nuevos gobernantes de Nigeria, Kenia, o Dahomey asumiesen la legitimidad de los reyes y próceres del pasado. Más recientemente, la desilusión con los gobiernos independientes africanos ha llevado a algunos académicos a plantear lo opuesto: que «el estado» es una imposición occidental, una determinación directa que lo colonial ejerce sobre lo postcolonial, y una completa supresión de lo precolonial.
Dentro de estos esquemas, la historia no constituye un pasado que ya terminó, sino una base para plantear cuestiones que, en gran medida, son del presente. Desde cada punto de vista, al intentar hacer uso de una particular versión del pasado, se puede perder la referencia de la dinámica del propio pasado. Puede que la papeleta electoral sea una institución «europea», pero eso no significa que el modo como se usa en Ghana tenga el mismo sentido y consecuencias que el modo como se emplea en Suiza. Incluso si pudiera demostrarse que el «parentesco de clan» es tan importante en la Tanzania actual, como lo fue para la población de ese mismo territorio a principios del siglo XIX, eso no significa que los grupos de parentesco pongan en funcionamiento recursos similares, o que sus miembros pretendan fines similares Dar un salto hacia atrás a través del tiempo —para hallar en la década de 1780 o de 1930 la causa de algo que sucede en la década de 2000— es arriesgarse a perder de vista cómo se van dando bandazos en distintas direcciones.
Este libro supera una de las divisiones clásicas de la historia africana: entre lo «colonial» y lo «postcolonial». En cierto modo, lo hace para que podamos preguntarnos precisamente qué factor diferencial supuso el fin de los imperios, así como qué tipo de procesos continuaron incluso cuando los gobiernos cambiaron de manos. Algunos arguyen que el fin del colonialismo solo supuso un cambio en los ocupantes de los edificios gubernamentales, que el colonialismo dio paso al neocolonialismo. De hecho, resulta esencial preguntarse de cuánta autonomía disponían realmente los gobiernos de los nuevos estados —muchos de ellos pequeños; todos pobres—, y si los estados del Norte —tanto los Estados Unidos como las antiguas potencias coloniales— e instituciones tales como los bancos internacionales y las corporaciones multinacionales continuaron ejerciendo un poder económico y político, incluso cuando la soberanía formal ya estaba transferida. Sin embargo, no hay que sustituir una respuesta precipitada por una buena pregunta. También hace falta examinar hasta qué punto los líderes políticos africanos, la gente corriente de las aldeas y los habitantes de las ciudades asumieron algunas de las pretensiones de las potencias colonizadoras y las tornaron en reivindicaciones y movilizaciones ideológicas propias.
En las décadas de 1940 y 1950, los gobiernos coloniales aseguraban que sus conocimientos científicos, su experiencia en la gestión de estados modernos y sus recursos financieros les iban a permitir generar «desarrollo» en los países atrasados. Tales propuestas se convirtieron rápidamente en contrapropuestas: los sindicatos africanos manifestaban que, si el trabajador africano debía producir según un baremo europeo, debía también recibir un salario acorde con una escala salarial europea y beneficiarse de una vivienda adecuada, servicios de agua y transporte. Asimismo, los movimientos políticos insistían en que, si el desarrollo se iba a aplicar a las economías africanas en interés de los africanos, únicamente los africanos deberían decidir cuáles eran esos intereses. Por tanto, se puede seguir el planteamiento del desarrollismo desde el proyecto colonial hasta dentro del proyecto nacional. Y cabe preguntarse si el proyecto nacional reproducía ciertos aspectos del colonial —como la creencia en que los «expertos» deben decidir en lugar de otros—, y si contribuyó a la implantación de nuevos tipos de posibilidades económicas. Además, cabría preguntarse qué modelo de desarrollo, en tanto que proyecto internacional, ha contribuido, o bien ha mermado, a las opciones de cambio en África.
VISIONES ESTÁTICAS DE SOCIEDADES DINÁMICAS: EL ÁFRICA COLONIAL EN LA DÉCADA DE 1930
Una característica chocante de las sociedades coloniales en vísperas de la Segunda Guerra Mundial era hasta qué punto los ideólogos y funcionarios coloniales habían impuesto una concepción estática en sociedades que se hallaban en transformación. Esta visión estática era congruente con la manera como se desenvolvían los regímenes coloniales. ¿Qué es, a fin de cuentas, una colonia? Un gobierno ejercido por conquistadores foráneos no se ha dado únicamente en África o en Europa: los reinos africanos a veces se expandían en detrimento de sus vecinos. En Europa, las luchas territoriales y las brutalidades de las dos guerras mundiales, los regímenes dictatoriales y racistas de Hitler y Mussolini, y la pervivencia de dictaduras en España y Portugal hasta la década de 1970, implican que, en realidad, lo de que un pueblo se gobierne a sí mismo no va de suyo, simplemente con ser europeo. Los imperios coloniales diferían de otras formas de dominación por la extrema naturaleza de su esfuerzo en reproducir la diferencia social y cultural. En cierto nivel, la colonización implicaba incorporación: el africano conquistado era súbdito de Gran Bretaña o de Francia, y no podía aspirar a otra cosa. Aparte, el gobierno colonial insistía en que el súbdito conquistado e incorporado siguiera siendo distinto; el súbdito podía tratar de aprender y dominar las costumbres del conquistador, pero nunca llegaría a conseguirlo del todo.
Mapa 2: Mapa del África colonial
Tampoco quedaba claro el grado de entusiasmo de los ciudadanos europeos por las colonias, a pesar de los sectores con intereses coloniales que intentaban hacer del imperio una idea algo atractiva. Las empresas francesas menos pujantes presionaban para manejarse en esas colonias como zona protegida en su propio beneficio, mientras que algunas de las más poderosas impulsaban la apertura de mercados, y a veces se tomaban la colonización como una aventura de riesgo. En Inglaterra, las organizaciones misioneras propugnaron un modelo imperial que abría el espacio para la conversión cristiana, y para alentar a los africanos a llegar a ser pequeños productores autónomos. En Francia, los defensores de la «misión civilizadora» favorecieron que las personas que creían en un estado democrático y secular se avinieran a aceptar el imperio, a pesar de que en ocasiones se avergonzaran de las sórdidas acciones de sus compañeros imperialistas.
En ambos países, los que propugnaban la conversión y la civilización tenían que enfrentarse a sus propios compatriotas, para los cuales los africanos eran unidades de trabajo que debían explotarse por cualquier medio posible. Aunque hubo quienes, por conciencia, eran críticos con el imperio, desde posiciones liberales o izquierdistas, hubo también quienes, teniéndose por progresistas, promovieron el imperio como una forma de salvaguardar a los pueblos indígenas de sus gobernantes tiránicos y de su atraso, o incluso para llevar la revolución y el socialismo a África.
A principios del siglo XX el imperio era políticamente viable en Francia y Gran Bretaña, debido a que una serie de gente con influencia tenía mucho interés en las colonias, mientras que otra gente no estaba muy convencida en un sentido o en otro. Las potencias con los imperios coloniales más extensos se empeñaron en que cada colonia tuviera equilibradas sus cuentas; por eso, antes de la década de 1940, apenas comprometían fondos metropolitanos en las colonias, aparte de una limitada red de ferrocarriles y carreteras. La inversión privada se concentraba en minas, comercio y, en algunos casos, plantaciones agrícolas. En la década de 1920, ambas potencias rechazaron planes de «desarrollo» que habrían conllevado el empleo de fondos de contribuyentes metropolitanos, a pesar de que esos planes auguraban una explotación más eficiente a largo plazo de los recursos coloniales. Los críticos argüían que el dinero era mejor invertirlo en el propio país, pero también que demasiados cambios económicos en las colonias supondrían un riesgo de alteración del incierto control que el estado ejercía sobre las poblaciones africanas.
En la década de 1920, la controversia de si los gobiernos coloniales podían transformar a las sociedades africanas —por ejemplo, intentando convertir a los campesinos o esclavos en trabajadores asalariados— ya no estaba en boga. Las autoridades coloniales estaban convencidas de que su acción política no debía consistir en transformar a los africanos a imagen europea, sino en conservar las sociedades africanas dentro de sus tradiciones —depuradas a imagen colonizadora—, para llevarlas de una manera lenta y selectiva hacia la evolución; y, mientras, el imperio se seguiría beneficiando de la producción agrícola de los campesinos, de la extracción minera, y de las granjas de colonos en las relativamente escasas zonas donde eran económicamente viables.
Lo que los africanos estaban llevando a cabo era mucho más complejo que la «atemporal» tradición africana. En la década de 1920, los plantadores de cacao y cacahuete del África occidental estaban desplazándose para abrir nuevas tierras, y los comerciantes hausas y yulás se dedicaban a cubrir largas distancias. Los mineros del África Central se trasladaban de un sitio a otro entre aldeas y centros mineros. Cerca de ciudades como Nairobi, los agricultores se ponían en contacto con los mercados urbanos de alimentos, así como con los mercados de exportación de cultivos. Sin embargo, las concepciones europeas de qué era África cristalizaban en torno a la idea de «tribus», acotadas y estáticas. La insistencia en esta convicción reflejaba tanto las dificultades a que se enfrentaban los regímenes coloniales, a la hora de gobernar las sociedades africanas —no hablemos ya de transformarlas—, como el miedo a lo contrario: es decir, que los africanos reclamaran que su cumplimiento de obligaciones con el Estado, así como sus logros educativos y económicos, les daban derecho a tener voz en sus propios asuntos. Que muchos africanos hubieran servido a Francia y a Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial les suponía un argumento añadido: el haber pagado el «impuesto de sangre» debía concederles los derechos de un ciudadano.
El concepto británico de «gobierno indirecto» y la idea francesa de «asociación», ambos enfatizados durante la década de 1920, fueron intentos de añadir un prisma positivo al frágil control colonial. Las administraciones coloniales, al sostener que ejercían el poder a través de autoridades «tradicionales» africanas, estaban intentando limitar la política a compartimientos tribales. Los africanos con estudios y los trabajadores asalariados africanos se convirtieron en «nativos destribalizados», identificables solo por lo que no eran. Durante este periodo, la expansión de la investigación etnológica y el creciente interés de las autoridades coloniales en ella fueron parte de este proceso de imaginar un África de tribus y tradiciones. Durante la Gran Depresión que siguió a 1929, la idea del África tribal sedujo por completo a los administradores coloniales, puesto que las consecuencias sociales del hundimiento económico podían irse desperdigando en las comunidades africanas del campo. Los hombres que perdían su trabajo podían, supuestamente, regresar a sus pueblos y al cultivo de subsistencia, mientras que los jefes podían recaudar algo más de impuestos de «su» gente, para compensar la pérdida de ingresos del gobierno derivada de la bajada de precios en las exportaciones. Sin embargo, con el comienzo de la recuperación en 1935, el edificio comenzó a agrietarse. Ahí es donde el siguiente capítulo retomará la trama.
Esta no fue la única manera de imaginar África en la década de 1930. En París, Léopold Sédar Senghor —nacido y criado en Senegal, estudió en Francia filosofía y literatura, y fue uno de los mejores poetas en lengua francesa— conoció a personas de ascendencia africana del Caribe, y adquirió un nuevo sentido de lo que significaba «África» dentro del Imperio Francés. Junto con el escritor antillano Aimé Césaire, Senghor ayudó a fundar el movimiento de la negritud, que aspiraba a captar y poner en valor un legado cultural común de África y de su diáspora —un patrimonio que merecía un lugar dentro de un concepto amplio de humanidad. Senghor y Césaire empleaban la lengua francesa para sus propios propósitos, y participaron plenamente en instituciones francesas, cuando se percataron de su potencial democrático. Insistían en que todos los africanos franceses, tratados hasta el momento como súbditos franceses sin derechos civiles ni políticos, debían tener todos los derechos de un ciudadano francés. Rechazaban la concepción dualista de la ideología colonial que contraponía de manera contundente pueblos «civilizados» y pueblos «primitivos». En lugar de contrarrestar el dualismo con un rechazo hacia todo lo «europeo», dejaron de lado ese modo de pensar, en favor de una concepción del compromiso cultural y político que reconocía las diferentes herencias de la humanidad. No había una sola civilización, sino muchas, cada cual contribuyendo a la herencia de la raza humana. La negritud de Senghor, tal como han comentado algunos críticos dentro de África, simplificaba las prácticas culturales africanas, dándoles un aire romántico y homogéneo, y solo indirectamente abordaba problemas de dominio y explotación dentro de los territorios colonizados. Con todo, era una forma de señalar hacia un futuro a partir de un pasado doloroso.
Una bibliografía completa para este libro puede encontrarse en la web de Cambridge University Press en www.cambridge.org/CooperAfrica2ed
BIBLIOGRAFÍA:
General
AJAYI, J. F. Ade. «The Continuity of African Institutions under Colonialism». En Emerging Themes in African History, ed. T. O. Ranger, pp. 189–200. Nairobi: East African Literature Bureau, 1968.
APPIAH, Kwame Anthony. In My Father’s House: Africa in the Philosophy of Culture. Nueva York: Oxford University Press, 1992.
BOAHEN, Adu. African Perspectives on Colonialism. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987.
BOAHEN, Adu. Mfantsipim and the Making of Ghana: A Centenary History, 1876–1976. Acra (Ghana): Sankofa Educational Publishers, 1996.
FREUND, Bill. The Making of Contemporary Africa: The Development of African Society since 1800. 3ª ed. Boulder (Colorado): Lynne Rienner, 2016.
MAZRUI, Ali, ed. General History of Africa: Africa since 1935. Berkeley: University of California Press for UNESCO, 1993.
MIDDLETON, John; y MILLER, Joseph, eds. New Encyclopedia of Africa. Detroit: Scribners, 2008. 5 vols.
NUGENT, Paul. Africa since Independence. Basingstoke (Reino Unido): Palgrave Macmillan, 2004.
PARKER, John; y REID, Richard, eds. The Oxford Handbook of Modern African History. Oxford: Oxford University Press, 2013.
Ruanda
DES FORGES, Alison. «Leave None to Tell the Story»: Genocide in Rwanda. Nueva York: Human Rights Watch, 1999.
LONGMAN, Timothy. Christianity and Genocide in Rwanda. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
NEWBURY, Catherine. The Cohesion of Oppression: Clientship and Ethnicity in Rwanda, 1860–1960. Nueva York: Columbia University Press, 1988.
POTTIER, Johan. Re–Imagining Rwanda: Conflict, Survival and Disinformation in the Late Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
PRUNIER, Gérard. The Rwanda Crisis. Nueva York: Columbia University Press, 1996.
STRAUS, Scott. The Order of Genocide: Race, Power, and War in Rwanda. Ithaca (Nueva York): Cornell University Press, 2008.
STRAUS, Scott; y WALDORF, Lars, eds. Remaking Rwanda: State Building and Human Rights after Mass Violence. Madison: University of Wisconsin Press, 2011.
Sudáfrica
EVANS, Ivan. Bureaucracy and Race: Native Administration in South Africa. Berkeley: University of California Press, 1997.
HABIB, Adam. South Africa’s Suspended Revolution: Hopes and Prospects. Athens (Ohio): Ohio University Press, 2013.
LODGE, Tom. Black Politics in South Africa since 1945. Harlow (Reino Unido): Longman, 1983.
MANDELA, Nelson. Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela. Boston: Little, Brown, 1994.
POSEL, Deborah. The Making of Apartheid, 1948–1961: Conflict and Compromise. Oxford: Clarendon Press, 1991.
SEEKINGS, Jeremy; y NATTRASS, Nicoli. Class, Race, and Inequality in South Africa. New Haven: Yale University Press, 2005.
SEIDMAN, Gay. Manufacturing Militance: Workers’ Movements in Brazil and South Africa, 1970–1985. Berkeley: University of California Press, 1994.
[1] BOAHEN 1996, p. 434.
[2] El término original es gatekeeper, que, en este contexto, podría traducirse de varias maneras, aunque nos ceñiremos a las expresiones «estado celador» y «custodio de la Puerta», puesto que se trata de estados y gobiernos interesados, por una parte, en mantener el poder, y, por otra parte, centrados en disponer y controlar recursos de exportación y aranceles, así como su acceso a los mercados internacionales. (N. del T.).