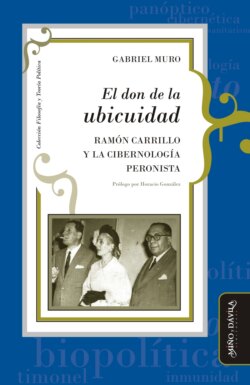Читать книгу El don de la ubicuidad - Gabriel Muro - Страница 4
Prólogo
Оглавлениеpor Horacio González
Un cajón con documentos durmiendo su sueño de papel en un archivo oficial disimula su importancia bajo la indiferencia de la humedad y los años. Los documentos que allí se contienen no han sido catalogados y es dudoso que alguna vez se lo haga. Bajo el rótulo despreocupado de “Papeles del doctor Ramón Carillo”, el autor de este libro, Gabriel Muro, descubre escritos fundamentales a los que interpreta con una mirada de largo alcance. Al punto que se le revelan, ante sus ojos, nuevas formas de interpretar la modalidad gubernativa del peronismo. Pero para que el archivo de los papeles teóricos de Carrillo nos lleve hacia una revisión de la historia del peronismo a través del modo en que planificó la vida social, Gabriel Muro parte de Rembrandt. Es decir, parte de un famoso cuadro de Rembrandt, la Lección de anatomía del doctor Tulp, que poco a poco lo va a llevar a Carillo, pero a un Carillo que también es motivo de una escena pictórica donde, como el doctor Tulp, está rodeado de sus discípulos frente a un enfermo. En ambos casos, en la lejana Holanda de siglo XVII y en la Argentina de los años cuarenta, la ciencia médica está frente a frente con los cuerpos, uno exánime, el de un ladrón holandés que será ajusticiado. Los discípulos de Carillo, despojados de los claroscuros rembrandtianos e iluminados por los poderosos focos de la ciencia, tienen en la camilla a un enfermo psiquiátrico.
Muro analiza en ambos casos el papel que juegan las manos de los médicos. Son las manos con las que deben operar, hacer incisiones, dar vuelta la página de libros de anatomía o escritos teóricos. Estas observaciones están sembradas a lo largo de toda la investigación de Muro, pues se trata del llamado paradigma indiciario, que en su momento popularizó Carlo Ginzburg. No obstante, Muro no ha escrito un libro que desciende de citas eminentes, sino que arrastra para sí estas perspectivas de reflexión a partir de sus propios intereses, los de elaborar un escrito que busque qué efectos se producen en la historia, con la extraña coalición entre textos e imágenes. Del mismo modo, el peso de las imágenes que acaban formando figuras que se atraen mutuamente hacia el mismo molde onírico –una toma célebre del fotoperiodismo mundial con un cuadro de Mantegna–, pero no cierran la historia en una coincidencia icónica. Si no, la historia se tornaría solamente historia del arte. No obstante, hay fuertes imágenes-concepto que poseen en sí mismas la cualidad de dejar en claro la posibilidad de una correspondencia inmediata. El concepto de panóptico puede ser elegido para mostrar el modo en que se puede imponer, desde una decisión arquitectónica, un modo de acción y control social. En este caso, la historia se convertiría en una historia de las formas de vigilar poblaciones. El libro de Gabriel Muro puede ser considerado un libro de historia argentina, o bien de historia intelectual argentina, pero seccionado y dislocado en su flujo continuo por la intervención de conceptos que desacoplan la historicidad empírica. La cibernología de Carrillo, el panóptico de Rivadavia, la biopolítica de la planificación hospitalaria durante el peronismo, revelan el modo en que se descompone un sentido histórico basado en la formación del pueblo y sus diversos caminos de integración con el Estado-Nación.
Aquí vemos un énfasis en la historia conceptual que arroja un desafiante resultado, proveniente del estudio de las formas panópticas que adquiere el gobierno de Rivadavia y las formas biopolíticas que adquiere el gobierno de Perón. Una vez puesto este enunciado que causa sorpresa, renuencia o disgusto –pues es obvio que la ideología de la nación es contrapuesta en ambos casos–, aparece la invitación a explorar el campo estilístico del gobierno de las instituciones científicas y de planificación que tuvo el país. Rivadavia entabla relación, desde 1815, con Bentham, cuyo panóptico gubernativo hace de toda decisión un acto de utilidad, esto es, sin residuos que creen vínculos ajenos a la razón, excedentes emotivos o mitológicos que desvíen. Destutt de Tracy, otro contertulio de Rivadavia en Europa, llamó Ideología a lo que efectivamente podría considerarse una concepción fisiológica de la sociedad. Cada parte o sector del cuerpo orgánico cumple su función complementaria, y la agricultura es la genérica dadora de vida generadora de propiedad privada inviolable e innecesariedad reguladora del Estado. La sociedad se autorregula y de su autorregulación procede la ideología, reemplazante de los dioses. El considerado primer filósofo argentino, Lafinur, que marcha con las huestes de Belgrano, era también lector de Destutt. Rivadavia era realmente un “ideologue”, el tipo de persona despreciado por Napoleón, que dejó su hosca sentencia en contra de ellos. Es notorio el fracaso de Rivadavia en su afán de aplicar fórmulas apriorísticas como las de Bentham. Fue el único gobernante que se empeñó con decisión casi suicida en aplicar un modelo deductivo científico a toda una sociedad. Esto evitado por sus antecesores: Moreno fue cauteloso, Monteagudo también y ambos estaban informados de la misma filosofía que Rivadavia quería aplicar como un compromiso con sus amigos de las academias europeas, y posteriormente Echeverría, ya envuelto en la oleada romántica, también tomó la cautela de que su lectura de Pierre Leroux, el socialista republicano, no se aparte de lo que reclamaban “las entrañas de la nación”.
La lectura de Gabriel Muro de estos movimientos de los reducidos sectores intelectuales de la época, y en el caso de Rivadavia, gobernante y a la vez introductor exaltado de las novedades del iluminismo francés y el panoptismo benthamiano, es el de tratar un posible lazo, de naturaleza histórica, de la relación entre concepciones estatales de control, donde medicina y guerra, panóptico y decisión estatal sobre los cuerpos fueran figuras alegóricas de un modo casi compatible de gobernar. Muro recuerda que Foucault llamó a Bentham un “Fourier policial”, y esta opinión sugiere una apreciación posible sobre Fourier. Este también tuvo sus discípulos en Sudamérica y Sarmiento los detectó rápidamente para reprobarlos o burlarse de ellos. Lo cierto es que el modo en que Fourier introduce la cuestión de las pasiones en el falansterio supone cierto control sobre la intimidad, pero al salvarse el coqueteo y la seducción, no se puede poner al furierismo en la fila de los utopismos represivos.
Este libro, al moverse conceptualmente –la viga central es el Bentham de Rivadavia y la Biopolítica de Carrillo–, desea reponer la aventura de una reconstrucción de la historia de los conocimientos cuando un género “científico”, de entre todos ellos, se erige como comando y control. La medicina lo fue para Carillo. Pero Muro no introduce a Carillo sin los temas históricos que corresponden. No concede nada al relato histórico, pero debe elegir una posibilidad para hacerlo, evitando difuminarlo totalmente. Así, el pasaje por la teoría de la guerra le permite incorporar otro elemento de control de poblaciones, territorio y economías de subsistencia. A las utopías de administración habitacional y alimentaria siempre las espera la guerra. Al panóptico general lo espera la guerra generalizada. El positivismo argentino ensayó también, en los tiempos del general Roca, su cuadro integrador de las ciencias sobre la base de una medicina cuyo concepto esencial era el de simulación. El Estado podía considerarse agradecido: con la pesquisa de la idea de simulación, se investigaba no solo ciudadanos sino al ciudadano fraudulento, el que quería burlar sus obligaciones con el estado, la principal de ella el servicio militar, “simulando locura”. Esta es una expresión contradictoria, pero la ciencia de aquel momento las hizo complementarias. Ya simular era estar de alguna manera loco, pero la locura también era una manifestación artística.
Medicina y arte, sin embargo, reclaman un asunto más profundo, el de la paleontología, la ciencia de los huesos milenarios que, examinados con el auxilio de las matemáticas, permitían construir las tipologías caracterológicas de la población –que Muro examina con detenimiento–, en las que hipotéticamente se debe basar el buen gobierno. Medir cráneos para calcular la potencialidad criminal era tan importante como reconocer en la locura un peligro y a la vez un despuntar de genialidad. Macedonio Fernández se quejará en la Revista de Criminología de que no se trate el tema del genio, pero no es así. Tanto Ramos Mejía como Ingenieros y el psiquiatra Francisco de Veyga –el tercer mosquetero– tienen bien en cuenta la genialidad como una de las variantes de la simulación de la locura y del subsuelo donde se hallan los elementos irresueltos del arte. Incluso, la variedad de Estado Médico que se constituye por supuesto contiene la tendencia a la clasificación de las vidas como formado de “censopsiquiátrico del estado”, pero la mezcla con elementos ocultistas, herméticos y semiológicos, tratados de una manera improvisada pero vivaz. Todo esto hacía de ese núcleo paleontológico mítico un escenario poético donde se admiraba lo excéntrico y la dimensión estético-política de la locura. No solo Ramos Mejía declara a casi todos los próceres poseedores de alguna “neurosis”, sino que el propio hijo del autor del himno nacional, Vicente Fidel López, prologa La neurosis de los hombres célebres, donde su propio padre es juzgado como un poseso. Mitre declara monomaniático a Bolívar y Ramos Mejía dice que no alcanza la ciencia histórica para estudiar a Rosas, sino que se precisa un “Shakespeare americano”. A la vez, este autor ve a las multitudes argentinas, influido por Le Bon, como un fenómeno apreciable, pues en los excesos que ella arrastra no solo están los brujos y nigromantes del Alto Perú –tan iniciadores de la Independencia como los próceres porteños lectores de Rousseau– sino los inmigrantes que hacen ruido al tomar la sopa, pero son candidatos a forjar una nueva argentinidad.
Es cierto que Ingenieros trata en términos raciológicos esta identidad que se halla en juego, y la futura raza argentina nacería del servicio militar obligatorio, del baño cotidiano y de la vacuna, pero no solo todos estos despliegues apuntaban a una pedagogía sanitaria estatal, sino que pasaban a la literatura de la época con la parodia psiquiátrico-conspirativa de Los 7 Locos de Arlt y con la ciencia de gobierno que Lugones le oponía a los médicos, la metempsicosis, las almas épicas que trasmigraban hasta forjar el mito gaucho. Pero ya el propio Mansilla había aceptado realizar el examen neuropsiquiátrico de su tío Rosas. Desde luego, tiene razón Muro al enfocar con particular agudeza los resultados de la célebre expedición de Bialet Massé por el norte y el oeste del país, para relevar “las condiciones laborales de la clase obrera argentina”. Bialet estaba vinculado al ministro Joaquín V. González y a la ley del trabajo, y un poco más lejanamente a la perspectiva económico organicista de Ernesto Quesada, pero rechazaba el racismo de Carlo Octavio Bunge, que lo llevó lo más lejos posible, al punto de festejar la viruela como disolutoria de los vínculos prexistentes en las comunidades indígenas. Bialet, en cambio, vio en el obrero criollo no la pereza que le atribuía Bunge sino una capacidad laboral expuesta con destreza en ingenios de azúcar y cosechas de algodón, que lo convertían en la base laboral del desarrollo económico nacional, a poco que leyes sociales lo protegieran adecuadamente y permitieran atisbos de un enfoque social de la cuestión laboral nacional. El ministro González coincidía con ello, de modo que en el roquismo se albergaban distintas corrientes: el positivismo médico, con su “estado mayor psicopatológico”, el racismo darwinista, el positivismo socialista, el sociologismo de Quesada, y el lugonismo, que sustituye el sociologismo y la psiquiatría por la epopeya mito-poética que sería el respaldo milenarista de la nación argentina.
Muro siembra el libro de audaces comparaciones que no aparecen como tales a simple vista. Así, a la observación de Marx que se lee en el Capital respecto a que en las tierras de Sudamérica se despelleja el ganado en procura de su cuero para la industria desdeñando la carne (esta anotación la realiza Marx para señalar que lo mismo hace el capitalismo con el obrero) Muro la compara con el paisaje de vacas degolladas y tripas malolientes del Matadero de Echeverría. Podríamos agregar una de las razones, apenas una, que en Allá lejos y hace tiempo escribe Hudson sobre los malos olores que destilan los saladeros cercanos a Buenos Aires, para los que (irónicamente) solicita técnicos ingleses para tratar el problema. Pero en la investigación de Muro, los pequeños detalles son tan significativos como los grandes panoramas históricos. En estos pueden tener vigencia los complejos cuadros económico-sociales pero siempre son atraídos por la cuestión central del gobierno biológico o biocrático, aun cuando lo que se mencione es el conocido trabajo del socialista Alfredo Palacios sobre La fatiga, en donde se reclaman, tal como lo dicta el credo socialista, mejoras y reconocimientos del esfuerzo laboral para que la legislación compense lo penoso del mundo laboral, contribuyendo así, al perfeccionarlo, al mejoramiento de las condiciones en que se desenvuelve el mundo laboral, que sería lo mismo que fortalecer cuestiones vinculadas al bio-gobierno.
¿Se podrían establecer “periodizaciones” de la historia nacional según el modo en que se asumió el Estado como órgano de administración biopolítica? Esta última expresión no nació con la conocida obra de Michel Foucault leída desde los años ochenta en nuestros ambientes universitarios y culturales. Gabriel Muro, apoyándose en Roberto Esposito, recuerda la larga historia de este concepto en los usos médicos desde hace por los menos tres siglos. Desde luego, el período rivadaviano registró la fuerte influencia de Bentham –amigo personal de Rivadavia, incluso hay una correspondencia epistolar entre ambos–, donde el utilitarismo de la ilustración se ejerció en consonancia con el ideal panóptico en la sociedad. No solo en las futuras e imaginadas prisiones que se construirán. Muro apunta que finalmente, luego del estruendoso fracaso rivadaviano, la primera penitenciaría de ese estilo que se construye es la de la calle Las Heras, demolida en los años sesenta. En las ocho décadas de su existencia fue protagonista de sucesos dramáticos en la historia del país, entre otros, el fusilamiento de Di Giovanni y del General Valle. Luego, con lo que se consideró la vigencia del positivismo, el grupo médico de avanzada, sostenido por la anuencia lejana de Lombroso, trazó líneas maestras para el Estado en términos de normalización de la identidad ciudadana, excluyendo para tal reconocimiento a delincuentes, locos, anarquistas, simuladores, todos ellos objeto del veredicto expulsivo médico-estatal. Un problema de este grupo médico es el deseo de escritura, y por lo tanto un ensayo para influir también sobre el ejercicio literario, como en el caso de Sicardi, que escribe sobre las anormalidades psíquicas en el Libro extraño. El positivismo ampara estas experiencias, pero esto no agota la significación entera de este período histórico del país.
Y luego, asistimos a lo que es el núcleo más sugestivo del libro de Gabriel Muro, que es la presencia de Ramón Carrillo en el sistema sanitario del peronismo. En los papeles que Muro encontró en el Archivo Histórico Nacional hay artículos de Carrillo hasta ahora desconocidos donde el médico santiagueño expone sus tesis sobre cibernología y el panóptico. Se trata de crear una ciencia general, un árbol de ramificaciones múltiples que abarca todas las áreas del conocimiento, cuyo centro imaginario era el Hospital. En la Teoría del Hospital de Carrillo, famoso libro, se incluye un estudio sobre la arquitectura hospitalaria como arte paralelo al de la medicina, superador de la sociología y la estadística, sostenida en la administración de la salud del sujeto laboral. En esa época son conocidos los trabajos sobre cibernética de Wiener, de los que Carillo es contemporáneo y, a la vez, expositor cabal y creador de hipótesis que extienden ese campo de conocimientos al arte del gobierno. Anexándose la cinematografía a los hospitales, de alguna manera la teoría del gobierno incluye las artes y culmina con un Ministerio de la Felicidad.
Gabriel Muro no es complaciente con estas tesis, a las que estudia con un esmero extraordinario, convirtiendo su trabajo en un aporte fundamental para conocer con más amplitud los avatares de una larga relación entre Estado y visiones sobre la vida y la población. Lo que dicho de otra manara sería “la Nación incalculable”. La relación entre la teoría de la guerra psicológica y la conducción política, entre ésta y la medicina sanitaria, entre ésta y la cuestión del estudio de los animales (el hermano de Perón es director del Jardín Zoológico y el propio Perón tiene un pequeño zoológico en su quinta de San Vicente), entre la fábrica y la ciudad infantil (donde se prepara al niño ciudadano para operar en un banco de proporciones reducidas), entre la movilización social como categoría teórica y el trabajo como expansión vital y a la vez como categoría interna del saber del sanitarista.
En su momento, Martínez Estrada había considerado al peronismo como un diálogo entre dos instituciones, el Frigorífico y el Cuartel, aunque no exploró más que alegóricamente ambas instituciones. El peronismo, por supuesto, adquirió las características de un movimiento social reivindicativo, con una dimensión tumultuosa que luego –en el exilio– Perón saludó como el nivel de desorden necesario que justifica la tesis de un orden que no es la pareja obligada del fárrago entorpecedor que lo precede o lo supera. El desorden en esta tesis no es visto como patología, deseo de control sanitario o regimentación de los cuerpos. Sin duda, Perón no se privó de metáforas médicas, como los famosos “anticuerpos”, prueba de su concepción organicista de lo social, lo que si queremos verlo asociativamente, su ascendencia familiar cuenta con el antecedente de su abuelo médico, Tomás Perón, estudioso de cuestiones como la corteza de los árboles, aunque es un médico higienista, uno de los fundadores del departamento de Higiene y, además, diputado mitrista.
Por supuesto que la clave planificadora asiste al peronismo. El Plan es el pensamiento aglutinante de la posguerra, pero el tema planificador viene de los años treinta. Y, si se quiere, ninguna forma con aspecto de plan dejó de presidir cualquier acción humana. Pero el peronismo se halla en el enclave histórico donde el mundo se despliega bajo planes gubernamentales ostentosos, el Gosplan soviético, el corporativismo privado que se construye en paralelo con el estado nazi, y contemporáneamente el New Deal, en ecos de diversos tipos de racionalizaciones de la decisión política que el peronismo reutilizaba, con modificaciones evidentes, y recibían un nombre familiar y popular: Planes Quinquenales. Figuerola, uno de sus mentores, que pertenecía al giro planificador que se había dado en todo el mundo hacia los años treinta –como señala Muro, que había sido influido o formado parte del partido de Primo de Rivera en España– es tan importante como Carrillo en la idea de una ciencia planificadora sobre una sociedad cuyas necesidades son calculadas o prefijadas, promovidas. Cuando va a la prisión de Las Heras a la caída del peronismo, escribe una importante memoria con el uso del concepto de Panóptico, para criticar a la vez su prisión y el modo de organización carcelaria. Pero a su mirada planificadora no se le había escapado el gran invento de Bentham.
El peronismo sigue siendo, con sus múltiples rostros, un desafío para el pensamiento político argentino. Gabriel Muro eligió el camino de las imágenes médicas, la serie que lleva desde la Lección de anatomía hasta el papel central de Carrillo en la organización del Estado basado en rendimientos corporales y formas de felicidad colectiva. Estas ecuaciones quedan en el dominio de una nueva y osada ciencia. Lo que en Foucault son estilos reprobables de administración de la vida, de un conocimiento social basado en la vigilancia y el castigo, en el peronismo fueron utensilios de largo alcance que se pensaron para “la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”. Carrillo, que también tiene su “Rembrandt” –el pintor Roberto Fantuzzi–, pensó esos conceptos que no pudieron realizarse plenamente por una razón que Muro explica muy bien. La Fundación Eva Perón comenzó a cubrir en gran parte las tareas del Ministerio de Salud, y lo hacía no desde el punto de vista de una ciencia del gobierno de la salud poblacional, sino desde el punto de vista de un trato con los necesitados y carecientes, no mediado por teorías médicas, sino por un cántico de amor realizado en forma directa, al mismo tiempo evangélico y terrenal.
Carrillo era una mente científica e inquieta, a cada paso debe aclarar que sus tesis no tienen contacto con la medicalización nazi que culmina con las conocidas hipótesis de pureza racial, que Carrillo repudia. Su fórmula es la organización social, la mirada medida por la razón panóptica y la ciencia de gobierno equiparada a la promoción del trabajador feliz. El gran pintor Daniel Santoro hace de esa felicidad un sueño y al pintarlo con sugestivas alegorías, logra una de las mayores apologías del peronismo como gran promotor de una libertad que aflora de una sociedad onírica, donde un goce de ninfas y faunos es amenazado por proyectos exentos de sacralidad, que atacan las formas ungidas de la redención de los dúctiles espectros del peronismo encantado. Esta eminente expresión artística es respondida –no recusatoriamente–, por el libro de Gabriel Muro, en el que el peronismo amasa una felicidad, pero bajo las vestimentas del control, por lo que se transmuta en heredero de una administración feliz de la existencia con danza popular y grandes actos de masas, “pero si se controla es mejor”. Y para eso hay ciencias, protocolos, reglamentos. El “don de ubicuidad” del que Perón hace gala, sin duda se asemeja al panóptico, pero si él mira a todos, se deja también mirar por todos en cruces de miradas que hacen del lugar del peronismo una cifra indiscernible en el espacio y en el tiempo.
Este libro sale a luz cuando muchos de estos dilemas están a la orden del día, pues no se puede ocultar el debate sobre el papel del Estado en el control de las pandemias. Más bien se lo reclama con nociones de excepcionalidad. La infectología se convirtió por un momento en una ciencia de Estado y ésta se reviste de la legitimidad de que es la única potencia actuante en forma sistemática contra un virus de suma destructividad. En el horizonte que compone este debate hay un Estado más su ciencia de control, necesaria para generar hipótesis válidas de protección de la salud ante una amenaza cuya duración y proporción no es determinable de antemano, más una ciencia de los grandes laboratorios, que retoman la idea siempre en las penumbras de un Estado Mayor Médico ya a escala de la humanidad. Este libro no propone invectivas contra las ciencias sanitarias ni contra el peronismo, sino que desplaza la atención hacia la historia de un concepto, el de cómo en diversos momentos de la vida en común, el gobernante no evita arroparse en las túnicas de la ciencia y ésta no rechaza constituirse en una norma teórica responsable directa del gobierno de los actos humanos.