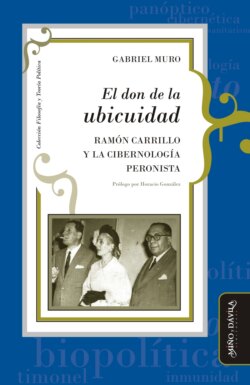Читать книгу El don de la ubicuidad - Gabriel Muro - Страница 7
I.
Los cuatro biotipos
ОглавлениеEn 1930 se desplomaron los precios internacionales de las exportaciones argentinas. La política pendular de Yrigoyen, a veces represiva y a veces obrerista, se volvía intolerable para la burguesía en su conjunto, que pretendía desligarse de todo compromiso con los trabajadores, compromisos que representaban un gasto excedentario intolerable ante el avance de la crisis. El “pronunciamiento” de 1930 sería la primera cifra de una serie que tenía como fin reajustar la política argentina contra la ampliación del espacio democrático. La serie continuaría en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976.112 Al ser derrocado, Hipólito Yrigoyen fue llevado preso a Martín García, isla que durante la conquista del desierto había servido como campo de concentración de indígenas y luego reconvertida en cárcel de presidentes depuestos.
El nacionalismo integral que despuntaba en la década del treinta hundía sus raíces en algunos movimientos de corte nacional-católico que, desde principios de siglo, se ofrecían como alternativa tanto al liberalismo positivista como al nacionalismo popular. La crisis del 29 había dejado expuesta la extrema fragilidad del modelo agroexportador, así como su enorme dependencia de los países industrializados. Para nacionalistas integrales como Lugones, Manuel Gálvez, Carlos Ibarguren o los hermanos Irazusta, la solución a la crisis argentina debía buscarse en el modelo nazi-fascista, es decir, en el desarrollo combinado de productivismo industrial orientado al mercado interno y cierto piso básico de justicia social, proceso liderado por un gobierno militarizado, organicista y autoritario. En el periódico Combate, principal órgano propagandístico de la Legión Cívica Argentina, se dejaba testimonio de la fórmula del Estado corporativo: “todo para el estado, nada fuera del estado y nadie contra el estado”.113 Sobre todo, esa totalidad estatal debía incorporar la actividad económica: “el estado moderno, debe crear trabajo, debe distribuir la producción y ser guardián de la salud física del obrero”,114 programa ensayado especialmente por el médico higienista y gobernador filo-fascista de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco.
Desde la década del veinte se asiste a un desplazamiento en el concepto de higiene.115 Asomaba una estrategia asistencial activa que buscaba anticipar y prevenir los peligros pestíferos ya no solo por medio de la higiene urbanística, sino a través de grandes campañas de salud pública. Se dirigía a las clases populares, consideradas en riesgo por su mayor exposición al contagio de enfermedades, especialmente la sífilis, la tuberculosis y el alcoholismo. El nuevo discurso higiénico adquiría un tono marcadamente moralizante y eugenista. Pero es preciso distinguir dos tipos de estrategias eugenésicas: la anglosajona o negativa, y la latina o positiva. Por la influencia de la Iglesia católica, entre los países latinos primó un rechazo, en nombre de la indisponibilidad del cuerpo de los fieles, a toda intervención directa sobre la vida, incentivando la reproducción de “los mejores” en detrimento de “los peores” mediante técnicas coercitivas y campañas morales.116 La eugenesia anglosajona, en cambio, ha mostrado muchos menos reparos en exterminar o esterilizar a aquellos considerados no aptos para la supervivencia de la especie. No fue solo el caso del nazismo. En 1907 se produjo una esterilización masiva de enfermos mentales, criminales y vagabundos en el estado de Indiana, Estados Unidos.
Durante la década del treinta, el reforzamiento de la “aduana biológica” cedió su lugar a la preocupación por las enfermedades que afectaban al acervo cualitativo de la población. Aunque la preocupación por la entrada al país de inmigrantes étnicamente indeseables seguía activa, ya no era la criminología la principal disciplina encargada de proteger contra la proliferación de elementos “disgénicos”, sino la medicina social que, con su acción, buscaba expandirse a través de todos los resquicios de la sociedad, atendiendo, sobre todo, al peligro de las enfermedades venéreas.
Pocos meses después del golpe de 1930, llegó de visita al país un médico endocrinólogo italiano llamado Nicola Pende, invitado por la cátedra de Clínica Médica de la Universidad de Buenos Aires. Este discípulo de Lombroso había desarrollado una teoría criminológica según la cual era posible rastrear tendencias a la criminalidad depositadas en el sistema endócrino. Para Pende, el delito era algo innato, una secreción hormonal, un destino biológico que podía ser detectado y categorizado a través de la confección de lo que llamaba “biotipos”. Había creado una ciencia, la biotipología, y una disciplina derivada, la ortogénesis, destinada a corregir a los delincuentes. También había fundado una serie de instituciones médico-fascistas: el Instituto Biotipologico Ortogénetico de Génova y el Instituto de Bonificación Humana y Ortogénesis (la palabra bonifica, en italiano, significa saneamiento), destinadas a planificar la selección artificial de la población.
Pende definía a la biotipología como “ciencia de los biotipos humanos somáticos y psíquicos”.117 Cuatro siglos después de Vesalio, otro médico proponía pensar al cuerpo humano como una fábrica, esta vez de caracteres y personalidades, a los que Pende clasificaba en cuatro biotipos fundamentales. De este modo, la constitución psíquica y corporal de los individuos vendría dada menos por la influencia del medio ambiente que por la herencia génica. Por eso, los criminales y anormales podían ser pensados menos como productos histórico-sociales que como anomalías hormonales manifiestas en determinados rasgos físicos, a la manera de Lombroso, pero también de toda una tradición fisiognómica de larga data.
Dos médicos argentinos, Arturo Rossi y Octavio López, viajaron a Italia financiados por Uriburu para entrar en conocimiento de las instituciones creadas por Nicola Pende e importar sus técnicas y principios. En 1932 se crea la Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, una entidad privada subvencionada por el Estado, así como la revista Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, cuyo lema era: “Por la superación de la vida humana”. En 1933 se creó la primera Escuela Politécnica Biotipológica. El mismo año, la entidad organizó el primer Congreso de Sociología y Medicina del Trabajo.
La biotipología se presentaba como una ciencia inmunológica capaz de sanear a la sociedad de toda clase de peligros, como la inmigración malsana, los adolescentes problemáticos, el comunismo, la vida sexual disoluta y la insatisfacción de los obreros, previniendo la decadencia nacional. Mostraba un especial interés por la auscultación de las familias, las fábricas, las escuelas, los hospitales y los cuarteles, mediante el sondeo permanente de sus miembros. Para ello, combinaba exámenes clínicos, pruebas antropométricas y tests psicológicos. En un artículo de la revista Anales de Biotipología, titulado Conceptos e ideales eugénicos, se lee:
“Comprende pues la Eugenesia toda una nueva y científica legislación social: el examen médico prenupcial; el seguro contra las enfermedades; la institución del peculio de la educación; la protección médico social ampliada a la maternidad; la dignificación y protección a la madre soltera; la selección social; el registro individual y genealógico de la familia; el problema eugénico de la emigración; la lucha contra las enfermedades venéreas y mentales; la estadística de los tarados; señala el valor económico de la salud y encausa la educación para formar la conciencia higiénica del pueblo y la elevación intelectual y moral de la sociedad”.118
En 1933, la Dirección General de Escuelas lanzó dos pruebas piloto: en la número 66 de La Plata y en la 1 de San Isidro, donde los profesores debían colaborar con los médicos biotipólogos en el fichaje biológico de cada alumno. Entre los ítems a evaluar se encontraban su filiación, su estatus social, si eran hijos legítimos o ilegítimos, su religión y su desempeño psico-motor,119 todo lo cual tenía como objetivo separar la paja del trigo, seleccionar a los más aptos y apartar a los más débiles, determinando de antemano las aptitudes de los alumnos para entrar a la universidad o si debían ser asignados a oficios poco calificados. Así se conseguiría un reparto equilibrado de las fuerzas y las debilidades.
En cuanto a la medicina del trabajo, la biotipología, influida por el taylorismo norteamericano, se proponía gestionar científicamente la fisiología de los obreros para ajustarlos, con el mayor provecho posible, a las necesidades de rendimiento del capital. Los tests psicotécnicos y las mediciones biológicas tenían como fin asignar a cada cuerpo el lugar que le correspondía dentro de la estructura orgánica de la sociedad, evitando el crecimiento de una “masa amorfa de ineptos, desilusionados y descontentos” que producen poco y representan una pesada carga para el erario público.120 Tal como se recomendaba en los escritos de Donato Boccia, discípulo ítalo-argentino de Pende, la selección de candidatos para puestos de trabajo se hacía evaluando sus habilidades psico-físicas, evaluación dependiente de un modelo cuaternario denominado VARF, sigla que representaba las cuatro cualidades principales que debían medirse en cada trabajador: velocidad, habilidad, resistencia y fuerza. Estas cuatro cualidades (que recuerdan las cuantificaciones de Bentham) estaban ligadas a los cuatro biotipos.
En la Antigua Grecia, el modelo cuaternario constituía un principio ordenador fundamental. Todo estaba repartido en cuatro: las cuatro edades del hombre, los cuatro elementos, las cuatro estaciones, los cuatro climas. La teoría de los cuatro biotipos era una actualización de la antigua teoría de los cuatro humores, según la cual existían cuatro humores o sustancias corporales, que a su vez se correspondían con los cuatro elementos de la naturaleza: la sangre sería caliente y húmeda como el aire; la flema, fría y húmeda como el agua; la bilis amarilla, caliente y seca como el fuego; y la bilis negra, fría y seca como la tierra. Según Galeno, cada líquido tendía a moderar y a contrarrestar los efectos de los demás, atemperándolos. De acuerdo a la particular proporción en la que los humores se componían en cada individuo, resultaba uno u otro tipo de temperamento, que también eran clasificados en cuatro: el temperamento sanguíneo o impulsivo; el bilioso o colérico; el flemático o tranquilo; el atrabiliario o melancólico.
La teoría de los cuatro humores y de los cuatro temperamentos permaneció vigente durante dos mil años, inspirando a médicos, adivinos y artistas. En el marco de esta teoría humoral, sanar el desequilibrio orgánico, generado por la carencia o el exceso de uno de los cuatro humores, significaba agregar o quitar lo que estaba de menos o de más, siguiendo una lógica termodinámica de tipo compensatoria. Lo que sanaba era el principio alopático según el cual contraria contrariis curantur (lo contrario cura lo contrario): el calor cura el frío y el frío cura el calor. Recién a mediados del siglo XVI, Paracelso, el médico y alquimista suizo, reformuló la lógica alopática, al retomar un principio contrario también conocido en la antigüedad, según el cual “quien hiere también cura”, o bien, “el escorpión cura el veneno de escorpión”, es decir: lo similar cura lo similar, inaugurando así la medicina homeopática. Desde entonces, salud y enfermedad ya no pueden contraponerse sencillamente. Una se volvía instrumento de la otra de acuerdo al principio fundamental de la inmunología moderna: el remedio para el mal sería tolerar el mal en dosis que pueden inmunizar contra él, de manera análoga a la vacunación, al phármakon y a la figura ambivalente de la Gewalt.
En el siglo XVIII, con la introducción de la anatomía patológica por Giovanni Battista Morgagni, aparece el concepto de organismo y la localización de las enfermedades en uno u otro órgano, dando a luz a la nosología, es decir, la taxonomía sistemática de las enfermedades. Tiempo después, con la teoría microbiana de Pasteur y el desarrollo de la bacteriología, se creyó que el problema clínico quedaba reducido a la búsqueda de microbios externos al organismo. Pero fue la bacteriología misma la que comenzó a revelar la variedad de reacciones individuales a un mismo microbio, lo que volvió a centrar la atención en la pregunta por la constitución individual.121 La primera mitad del siglo XX verá proliferar entonces toda una serie de corrientes médicas neo-hipocráticas que pretendían alzarse con un enfoque sintético, tomando en consideración a la vez a la enfermedad y al enfermo, a los microbios y a los temperamentos, a soma y a psique. Para Nicola Pende, este retorno a la medicina clásica permitiría volver a clasificar las diversas complexiones individuales en una serie elemental de biotipologías, impidiendo que el problema de la singularidad de cada caso se sustraiga a toda norma, volviéndose inaccesible para la ciencia. Así, la biotipología recuperaba la primacía venerable del número cuatro como principio de la salud. La función de los órganos (fisiología) y su forma (morfología), darían lugar a los cuatro biotipos: el euritipo (predominio del tronco sobre los miembros), el estenotipo (figuras delgadas, de tronco corto), el normotipo (o tipo medio), y los tipos mixtos e impuros. Cada uno de ellos se relacionaría con determinadas fórmulas endócrinas, determinados ritmos circulatorios, determinadas formas de respirar, determinadas capacidades neuropsíquicas, determinados temperamentos y determinadas tendencias a contraer enfermedades.
Esta confluencia neo-hipocrática entre forma y función hará aparecer una antropometría clínica obsesionada, como la frenología del siglo XIX, con la medición de los cuerpos. Mediciones pormenorizadas que servirían no solo para tratar enfermedades, sino, más aun, para orientar profesionalmente a los sujetos, elaborando biotipos de acuerdo al esquema VARF. Por ejemplo, a un biotipo llamado “longilíneo esténico”, caracterizado por su rapidez y habilidad motora, pero sin gran fuerza ni resistencia, le convendrán las profesiones de electricista, montador, tornero, o impresor, “a las cuales se adapta por elegancia y precisión de los movimientos, exigidos por los trabajos de mecánica y metalurgia”. Para un biotipo “longilíneo asténico”, caracterizado por su fuerza insuficiente y por su débil resistencia neuromuscular a los esfuerzos y a las emociones, se escogerán profesiones que demanden rapidez, precisión y habilidad motora, pero no fuerza ni resistencia, como la relojería, la conducción de automóviles, el diseño, el desarrollo de juguetes o la joyería.122 Siguiendo este esquema, cada cual encontraría su justo lugar. Cada trabajador se adaptaría, sin grandes inconvenientes, al puesto de trabajo al que estaba constitutivamente predestinado.
Pero, ¿cómo fue que el trabajo industrial se convirtió en un problema de interés en el país agro-ganadero? El quebranto mundial de 1929 había resultado desastroso para la tradicional inserción argentina al mercado mundial. Mientras el pacto Roca-Runciman intentaba restablecer el agotado modelo anterior, la presión de la crisis iba gestando un desarrollo industrial incipiente orientado a satisfacer el consumo interno. Las nacientes industrias nacionales contaban con gran disponibilidad de trabajadores que habían migrado desde el campo a las ciudades, ya que el agro había agotado su capacidad para absorber mano de obra. Paradójicamente, la crisis orgánica del modelo agroexportador había resultado “germinativa”, estimulado el florecimiento de la industria nacional como un mecanismo compensatorio puesto en marcha ante la caída de los precios internacionales de las materias primas y el abroquelamiento proteccionista de las metrópolis otrora compradoras. Aunque en Argentina no habían faltado esfuerzos para ampliar el rango de lo fichable y de lo archivable (desde la dactiloscopia de Vucetich hasta las fichas sanitarias obligatorias, desde la antropometría criminológica al Instituto de Psicotécnica y Orientación Profesional creado en 1923 por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación), el impulso industrializador que había adquirido la economía argentina mientras se precipitaba en una severa crisis política redoblaba el interés por las modernas técnicas de profilaxis laboral y selección de personal.
Además de la psicotecnia, los biotipólogos incorporaron la ergonomía y la medicina psicosomática, entre otros saberes. Como neo-hipocráticos, reclamaban una comprensión integral y totalizante de los individuos, involucrando a toda su persona en tanto síntesis psicosomática, contra la mirada localista, despedazante y dualista, dominante en la medicina moderna desde Descartes. Paradójicamente, la biotipología se declaraba a favor de la personalización de la medicina mientras extremaba la tipologización de las personas, naturalizando el lugar contingente y subordinado que los trabajadores ocupan en la división social del trabajo, haciendo de la herencia endócrina, es decir, de un factor involuntario, la base de la identidad y de la personalidad. En este sentido, la biotipología, verdadera ciencia reaccionaria, contradecía una tendencia progresiva puesta de manifiesto por el capitalismo al destruir todos los sistemas de castas y todas las jerarquías sociales legitimadas en base a la tradición y el peso del pasado, esto es: el polimorfismo y la adaptabilidad del trabajo humano, la relevancia determinante de la educación y del aprendizaje a la hora de definir el destino de las personas, por encima de toda discriminación racial o genetista.123
La biotipología hacía pasar el encastramiento de los cuerpos a las necesidades de rendimiento del capital por una determinación científicamente fundada que el trabajador debía aceptar como su justo lugar. Era, en términos de Pende, una “clínica para sanos” 124 cuyo fin consistía en potenciar las capacidades de los trabajadores y predecir su performance. De este modo, la biotipología adjudicaba los accidentes y enfermedades de trabajo a causas intrínsecas al individuo y que el medio fabril solamente “revelaba o precipitaba”, especialmente entre ciertos individuos anormales, con mayor “predisposición a los accidentes de trabajo”.125 Era fundamentalmente el trabajador el que debía adaptarse al medio fabril, así como la identidad del individuo quedaba capturada, por una relación de semejanza mimética, en uno de los cuatro biotipos. Pero el medio laboral también debía adaptarse a las necesidades psico-somáticas del trabajador. Dispositivos como los comedores industriales, los hoteles gremiales en el mar o en las montañas, las actividades deportivas, los “post-trabajo”, eran auspiciados por los biotipólogos para maximizar el ocio del trabajador, recreando su espíritu y regenerando sus energías.126
Como mostró Anson Rabinbach, en el imaginario maquínico de las primeras décadas del siglo XX el cuerpo de los trabajadores fue concebido como un “motor humano”, un acumulador de energía que debía ser científicamente gobernado. Tanto el taylorismo, el comunismo y el fascismo confluyeron en esta imagen típica del productivismo moderno, donde el trabajo humano, las máquinas y las fuerzas naturales debían componerse, ya no en base a las leyes de la mecánica, sino a las de la termodinámica. El equivalente de la entropía, en el ámbito del trabajo, resultaba ser la fatiga de los trabajadores.127 Se trataba de aumentar la productividad laboral, cuya ley fundamental, la ley del valor trabajo, obliga al ahorro de tiempo mediante el imperativo a hacer lo máximo en el mínimo de duración. La ley del valor reduce la actividad laboral a un puro gasto de energía simple, cronometrado mediante el reloj, sincronizando y sometiendo el conjunto de los tiempos sociales a los ritmos de la fábrica. El taylorismo y el fordismo relegaban los factores subjetivos del trabajo para hacer predominar los factores objetivos, reduciendo el trabajo a un conjunto de tareas homogéneas y medibles. Solo una muy minoritaria porción de la clase trabajadora, la de los ingenieros que trabajaban en los centros de investigación y desarrollo de la empresa fordista, detentaba el monopolio del trabajo intelectual, orientado a la producción de innovaciones.
En sus Principles of Scientific Management, Frederick Taylor observaba que uno de los mayores problemas que debe enfrentar la dirección de la fábrica es el de las prácticas obreras de ralentización intencional de la producción. Dejados a su suerte, sin supervisión, los obreros trabajan por debajo de sus capacidades y hasta se organizan para evitar que el empresario sepa cuál es el tiempo óptimo para realizar una tarea. Taylor bautizó a estas prácticas, que observó entre los obreros de la siderurgia estadounidense, con el nombre de “soldiering”. Para contrarrestarlas, ideó un sistema donde los managers fabriles debían cronometrar los movimientos de los obreros con el fin de establecer tasas de rendimiento por pieza producida. Una vez estimado el ritmo medio de productividad, los obreros eran conminados a producir esas cantidades, sumando un sistema de primas salariales si las sobrepasaban. Expropiar a los obreros de sus conocimientos para transferirlos a las máquinas permitía a los gerentes evitar toda imprecisión en los ritmos de trabajo y planificar con mayor seguridad la extracción de plusvalía.128 Una vez vaciado de saberes productivos, y por lo tanto de autonomía, el obrero quedaba reducido a un “motor humano”, una fuerza de trabajo, un cuerpo que gasta energía en forma regular y calculable.129
Desde fines del siglo XIX, se acentuó el paso de una concepción moral-religiosa del agotamiento humano a una científico-materialista. La acedia, la melancolía, la pereza, eran todos fenómenos que, en la Edad Media y hasta el siglo XIX, denominaban defectos o vicios morales, estados lindantes con el pecado y la enfermedad. Pero durante el siglo XIX, con la aparición del concepto de energía (kraft), el modo predominante de conceptualizar la resistencia al trabajo pasará a ser la fatiga, un concepto más moderno, menos ligado a un problema de dirección moral que a uno de ajuste energético entre el cuerpo obrero y las máquinas industriales. Gobernar los procesos laborales ahora implicaba conocer y regular las energías del cuerpo para evitar su excesiva disipación e inutilización. Las nacientes ciencias laborales de fines del siglo XIX postulaban que trabajar con fatiga, a la postre, resultaba dañoso tanto para el proceso de trabajo como para la reproducción sana de la sociedad. Hombres y mujeres crónicamente fatigados engendrarían una descendencia debilitada y mermada. En 1891, el fisiólogo italiano Angelo Mosso publicó su influyente libro La fatiga, donde alertaba sobre los efectos negativos de la fatiga laboral: degeneración, aumento de la mortalidad infantil, acortamiento de la vida, aparecían como indicadores biológicos del empobrecimiento de las poblaciones por la sobreexplotación del trabajo.130
Dado que la legislación social conquistada por las luchas obreras tendía a limitar la duración de la jornada laboral, el capital, a través de los fisiólogos del trabajo, buscaba dar con la clave para una imposible alquimia de la productividad, consistente en aumentar la intensidad del trabajo sin estropear los cuerpos de los trabajadores. El psiquiatra francés Phillipe Tissié, autor del libro La fatiga y el adiestramiento físico, definía al adiestramiento como el conjunto de técnicas para producir mucho trabajo sin demasiada fatiga. El entrenamiento metódico de los sujetos debía servir para elevar los niveles de tolerancia al trabajo arduo, mediante la posposición del placer y el retraso de la aparición de la fatiga, con sus terribles efectos en el sistema nervioso: neurastenia, fastidio, obsesión, impulsos ciegos, automatismo, sueño hipertrófico, alucinaciones, desdoblamiento de la personalidad, ecolalia, paramnesia, etc.131 La ociosidad ya no resultaba un mero defecto moral, sino un peligro para la salud del propio trabajador, que, al no trabajar, se intoxicaba por acopio de toxinas y de lípidos. Pero los cuerpos de la burguesía también debían ser adecuadamente vigorizados por medio de un nuevo culto al ejercicio físico, la buena nutrición, las competencias deportivas, las buenas posturas corporales, el buen dormir y la inhibición de vicios de juventud como el onanismo y las actividades sexuales disolutas.132 Proletarios y burgueses debían cuidar en extremo de sus cuerpos para asegurar la grandeza energética de la nación.
Múltiples máquinas fueron entonces creadas para medir las fuerzas del cuerpo en movimiento. Por ejemplo, el ergógrafo de Angelo Mosso, un aparato destinado a calcular el tiempo que tardan los músculos en fatigarse, poniendo a la fatiga muscular en relación a actividades cognitivas como la atención, la memoria y las emociones. El aparato permitía cuantificar el menguar de la fuerza para así elaborar estadísticas y ecuaciones del cansancio, como la “curva de fatiga” o la “ley del agotamiento”. Consistía en una mesa de experiencias en donde el sujeto colocaba su mano derecha en un apoyabrazos, que luego se inmovilizaba. A continuación, se introducía un dedal en la segunda falange del dedo medio, el cual sostenía una pesa de 3 kg. El dedo debía seguir el compás de un metrónomo. Un polígrafo mecánico registraba el movimiento de retracción y contracción del dedo, dibujando un gráfico de la fatiga muscular. Así como en el lenguaje industrial de los siglos XVIII y XIX se hablaba de “brazos” para referirse a los trabajadores en forma metonímica, el ergógrafo estudiaba con minuciosidad a los brazos como organum organorum de los procesos laborales e índice de la riqueza última de una nación.
Para Tissié, el adiestramiento de los sujetos consistía en hacerlos interiorizar la dirección externa, ejercida primero por un severo entrenador, pero luego vuelta autodisciplina. A medida que los músculos se tonifican, los nervios se estabilizan y la voluntad se templa, se va dejando grabado o archivado en la memoria del cuerpo lo que primero había sido una coacción externa. De este modo, se forjaría el carácter y se provocaría un mejoramiento físico, retroalimentando cuerpo y mente mediante la producción de automatismos nerviosos capaces de resistir el cansancio y ajustarse a las exigencias de la sociedad maquínica (siendo las máquinas, por definición, aquello que no sufre fatiga).
En la Argentina de principios del siglo XX, todas estas ideas en torno a la fatiga y las tecnologías del adiestramiento tuvieron una gran repercusión. Sus primeras influencias pueden rastrearse en la obra del médico Enrique Romero Brest, promotor de la educación física como medio para el encauzamiento de la juventud y el mejoramiento de la “raza argentina”. Si en el país ganadero se habían producido exitosas mezclas de razas bovinas y caballares mediante una avanzada red de estancias modelo, ¿qué impediría aplicar técnicas similares al mejoramiento del pedigree humano? Según Romero Brest, la educación física representaba una técnica preciosa para el control de la energía, el incremento de la resistencia y la lucha contra vicios como el onanismo, el alcoholismo y el tabaquismo, produciendo cuerpos bellos y diestros en la lucha por la vida.133 El ejercicio físico posibilitaría la catarsis energética del motor humano, liberando energías excedentes para recuperar el control sobre los mecanismos corporales.
También Juan Bialet Massé, el médico y abogado catalán que en 1904 realizó el primer informe sobre el estado de la clase obrera en la Argentina, acudía a la metáfora del motor humano y a la concepción de la energía física del trabajador como un capital o un stock que debe ser adecuadamente administrado. Su informe debía servir de base a la legislación laboral proyectada por Joaquín V. González, ministro del Interior durante la segunda presidencia de Roca, período durante el cual la elite llegará a considerar que regular las condiciones de trabajo lograría contener el aumento de las huelgas obreras. Sin embargo, la reforma fue truncada por presión de las asociaciones patronales y buena parte de esas leyes laborales recién serán sancionadas durante el gobierno de Perón.
A lo largo de cuatro meses, Bialet Massé recorrió talleres, estaciones de tren, fondas, y puestos de estancia alrededor de todo el país, observando los cuerpos de los trabajadores tanto como sus medioambientes. Combinaba observaciones fisiológicas, cálculos estadísticos y mediciones del esfuerzo laboral, refutando el mito moralizador de la pereza inherente a indios y criollos.134 Por el contrario, y en no pocos fragmentos de su informe, observaba que los verdaderos fatigados e indolentes eran “los de arriba”, que vivían explotando la fatiga de “los de abajo”. Según Bialet Massé, era necesario legislar el trabajo para evitar los males de unos cuerpos envenenados, mal nutridos y sobrecargados de esfuerzo. La ciencia laboral ya no debía concebir al cuerpo del trabajador a la manera de un simple autómata mecánico e infatigable, sino como un “motor delicado que se debe conservar cuidadosamente”.135 La jornada laboral de ocho horas representaba la medida justa de trabajo para evitar la sobrevenida de la fatiga, verdadera causa de todos los vicios, especialmente del alcoholismo. También reclamaba la legislación de un día a la semana de descanso así como vacaciones pagas, de quince a treinta días al año, para purificar la sangre, los nervios y los músculos de los trabajadores. Según el médico informante, la nación y el pueblo se verían fortalecidos por estas regulaciones laborales.
El 1905, Alfredo Palacios logró hacer aprobar la ley de descanso dominical, la única que logró hacer avanzar de entre las leyes incluidas en el proyecto de Joaquín V. González. Para probar la necesidad del descanso semanal, Palacios también apeló a la fisiología de la fatiga. Años después, en la década del veinte, llegó a promover la creación del Laboratorio de Fisiología del Trabajo de la Universidad de La Plata, laboratorio que contaba con equipos tales como un ergógrafo, un cardiógrafo y un dinamómetro,136 de los que Palacios se sirvió para realizar sus propias mediciones. Fruto de sus investigaciones será el libro de 1922, La fatiga y sus proyecciones sociales, destinado a alertar a la sociedad sobre la necesidad de hacer avanzar, rápidamente, un saludable sistema de legislación laboral.
Palacios discutía, enérgicamente, contra la gestión científica del trabajo diseñada por Frederick Taylor. Las primas salariales serían como un “estimulante energético” que actuaba en detrimento de los trabajadores sindicalizados y de la solidaridad que debería prevalecer entre ellos. El deseo incentivado de obtener más dinero aceleraba los movimientos del trabajador, pero la fatiga se iría acumulando y el trabajador se daría cuenta de su ruina fisiológica cuando ya no tenga más remedio. Entonces, será reemplazado por un obrero sano. Según Palacios, Taylor desconocía por completo las leyes del motor humano y las leyes de la fatiga, en especial sus efectos degenerativos sobre la descendencia de los trabajadores fatigados.
Científicos laborales, entrenadores fisiológicos y reformadores sociales compartían la concepción del cuerpo obrero como una máquina de la que dependía tanto la producción mercantil como la reproducción sana de la población. Maquinismo fisiológico y eugenesia confluían en la preocupación por la fatiga y la legislación laboral. Los cuerpos de los jóvenes, de los obreros, de los soldados, de las madres, debían ser ellos mismos fabricados por el Estado para volverse capaces de tolerar la fatiga y producir hijos sanos. La fatiga, el surmenage, el estrés, el soldiering o la flânerie debían evitarse, pero no por resultar enfermedades morales como la pereza, sino por equivaler a indicadores del límite a la actividad psicofisiológica del trabajador.
Toda esta serie de preocupaciones, que hasta 1930 habían tenido expresiones relativamente dispersas, confluyeron en el discurso emanado desde la Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social. Eminencias de la medicina argentina que hoy distinguen los nombres de hospitales de todo el país fueron miembros de la asociación: Juan Pedro Garrahan, Gonzalo Bosch, Gregorio Aráoz Alfaro, Mariano Castex se mostraron profundamente interesados por las enseñanzas de Nicola Pende.137 De hecho, en el Primer Congreso de Sociología y Medicina del Trabajo de 1939 se llegó a presentar un proyecto arquitectónico para albergar, en un gran complejo de dos manzanas, al Instituto Nacional de Biotipología y Medicina del Trabajo.138 Pero el proyecto arquitectónico no llegó a construirse. Más allá de las pruebas piloto llevadas a cabo en pocas escuelas, la implementación de algunas fichas biotipológicas en instituciones públicas y la intensa actividad propagandística de sus miembros, la asociación frustró sus propósitos, sin lograr implementar ninguno de sus grandes programas eugenésicos, quizás debido al caótico escenario político de la década del treinta.139
La fallida asociación siguió existiendo con apoyo financiero del Estado hasta 1943, cuando fue absorbida por la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, sucesora del Departamento Nacional de Higiene. A pesar de su poca capacidad para instrumentar tecnologías eugenésicas sobre el conjunto de la población, las ideas biotipológicas continuaron ejerciendo una gran influencia en quien sería, desde la década siguiente, la figura más destacada del sanitarismo argentino.