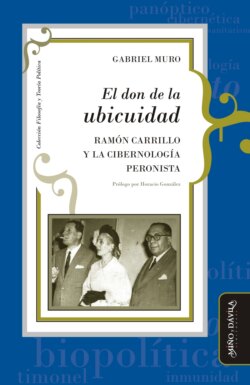Читать книгу El don de la ubicuidad - Gabriel Muro - Страница 6
Vías de propagación
ОглавлениеLa palabra economía deriva del oikos griego, el ámbito de la actividad doméstica y la reproducción familiar, mientras que política refiere a la polis, el ámbito de los asuntos públicos, tratados en la plaza pública. En Grecia, todo ciudadano libre pertenecía a los dos ámbitos, que se mantenían relativamente diferenciados entre sí.
La guerra también se dividía en dos. Pólemos denominaba la guerra política, hecha contra un enemigo extranjero. Stásis era la guerra civil, la guerra oikos-nómica, guerra doméstica o, al decir de Platón, “carnicería familiar”, entre los miembros de la polis, pensados como los miembros de una gran familia política. En este esquema, el varón era el punto de unión entre lo privado y lo público, entre el oikos y la polis. En el ámbito del oikos, el hombre gobernaba despóticamente a su mujer, a sus hijos, a sus esclavos, a sus animales, a sus tierras, e incluso a sí mismo, a sus propias pasiones, para no ser esclavizado por ellas.32 En el ámbito de la polis, el ciudadano ejercía el gobierno democrático entre iguales, siendo alternativamente gobernado y gobernador, según las reglas de la alternancia democrática.
La capacidad de prever, para Aristóteles, era lo que daba mayores derechos de gobernar y de mandar. Solo el varón heleno, padre, patrón y patriota, era, propiamente, un animal político, un animal que manda. Los otros seres humanos, la vasta mayoría de las personas que, apartadas de lo público, habitaban las ciudades griegas apenas podían considerarse seres humanos.33 Todo un modelo canónico de la amistad y de la enemistad políticas se derivó de esta estructuración jerárquica de la comunidad, unida por un lazo afectivo: la philia. Pero la amistad griega también se dividía en dos tipos: la amistad cercana, privada, familiar, en presencia del otro, que hace a toda relación de intimidad. Junto a esta, aparecía la amistad política y pública, que une a los ciudadanos contra los extranjeros, los no nacidos en el mismo suelo. Los enemigos, a su vez, se dividían en otros dos tipos semejantes: los enemigos extranjeros o públicos (polémios), y los enemigos privados (ekhthrós), distinción que en latín tomaba los nombres del inimicus como rival privado y hostis como enemigo público. El inimicus refería al vecino, al prójimo, al que está en la cercanía de la convivencia. El hostis refería al que está lejos, al extranjero que amenaza la existencia del nativo, del autóctono, del “originario”.
Carl Schmitt conservó la distinción entre enemigo público y enemigo privado para arribar a un concepto puro del enemigo político. Por eso planteaba que el enemigo público, a diferencia del enemigo privado, no debe despertar pasiones ni sentimientos. No debe ser odiado personalmente, como se odia al enemigo personal, sino públicamente. En ese sentido interpretaba el mensaje cristiano según el cual: “Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos”. En la traducción latina, el enemigo al que referían los evangelios era el inimicus, no el hostis. Cristo, en realidad, habría dicho: “ama a tu enemigo privado” o “ama a tu vecino”. Por eso, según Schmitt, la Europa cristiana no tenía la obligación de amar al invasor islámico, ya que era un enemigo público. ¿Entonces es posible amar privadamente al enemigo público? Schmitt, como Nietzsche, respondería que sí, en tanto el enemigo es quizá el verdadero amigo, aquel que pone a prueba, aquel que da identidad por contraste, revelando sus propios límites y, por lo tanto, los límites propios.34
En Atenas, solo algunos hombres nacían libres: los eugenos, los bien nacidos, que constituían una nobleza de nacimiento capaz de ejercer la amistad pública. Esta amistad dada por la igualdad de nacimiento era conocida como phratría, la fraternidad, condición de la democracia y del “antagonismo fraterno” que, a diferencia del antagonismo militar u hostilidad pura, impide el asesinato. Había, en la base de la democracia griega, unas relaciones de parentesco que posibilitaban ir más allá del oikos y gobernar según las leyes, pero que sin embargo reenviaban siempre hacia la casa, en la medida en que la posición social provenía, en primer lugar, de las relaciones filiales. Se ve así cómo todo un modelo económico-familiar se encuentra en la base de la democracia ateniense y de la amistad política occidental.
En este gran esquema categorial, organizado alrededor de varios polos oposicionales, no es extraño que la guerra civil, la stásis, haya sido considerada por los griegos como el hecho más funesto que podía sobrevenirle a la comunidad política, como si se tratase de una peste. Una peste, precisamente, en la medida en que pone en crisis todas las fronteras. La stásis, siendo uno de los términos de una oposición binaria (la que distingue entre stásis y polémos) confunde todas las oposiciones e invierte todos los valores. En primer lugar, trasgrede la prohibición de matar al igual, al adversario político fraterno. La stásis conduce al fratricidio, disolviendo la distinción entre enemigo privado y enemigo extranjero. En la guerra civil, el enemigo está adentro, vive en casa, habita ese ámbito doméstico ampliado que es la polis para los hombres libres. Para Platón, la stásis es una guerra familiar o una guerra doméstica.35
A través del análisis de la stásis, Nicole Loraux ha cuestionado que, en Grecia, el oikos era superado por la polis. Contra el libro I de la Política de Aristóteles y mediante el análisis de la stásis, se vuelve imposible sostener fronteras férreas entre el ámbito de lo doméstico y el ámbito de la ciudad. Estas fronteras son, en todo caso, muy porosas. En la stásis se producen toda clase de contagios: el vínculo político se vuelve familiar y el vínculo familiar se vuelve político por obra de la facción. En la guerra fratricida, el vínculo familiar es incluido en la polis, se politiza, en la misma medida que el vínculo político se despolitiza, deviniendo solidaridad familiar. El enemigo privado, en estas circunstancias, se vuelve enemigo público. Lo político, entonces, y al contrario de lo supuesto por la filosofía política clásica, ya no puede ser pensado como una sustancia perfectamente localizada y claramente diferenciada del ámbito del oikos.
En la Modernidad, con la mundialización de la economía capitalista y la expansión total del ámbito del mercado, no solamente se vuelve redobladamente insostenible la distinción entre oikos y polis (dando lugar, de hecho, al sintagma “economía política”), sino que, crecientemente, los ámbitos de la vida doméstica, de la familia, del alimento, de la reproducción, de la vida biológica, se vuelven los asuntos cruciales de la política, o, en términos de Michel Foucault, de la bio-política:
“Durante miles de años, el hombre ha permanecido siendo lo que era ya para Aristóteles: un animal vivo y, además, capaz de una existencia política; el hombre moderno es un animal en la política cuya vida, en tanto que ser vivo, está en cuestión. (…) El hombre occidental aprende poco a poco lo que significa ser una especie viviente en un mundo viviente, tener un cuerpo, condiciones de existencia, probabilidades de vida, una salud individual y colectiva, fuerzas que se pueden modificar...”.36
Durante el siglo XVIII comienza a manifestarse una mutación crucial que surge en Europa y luego se expande por todo el mundo. El poder ya no es ejercido, simplemente, por un monarca o un soberano sobre sus súbditos, ni mucho menos por un ciudadano libre sobre sus esclavos. Aparece una nueva entidad que se convertirá en el blanco privilegiado del poder: la población. Esta entidad ya no es una mera agregación de súbditos más o menos numerosos, sino una entidad biológica viviente, con sus efectos de masa y sus leyes de crecimiento y decrecimiento, sobre la que se deben ejercer nuevas formas de poder si se quiere hacer de ella algo provechoso, una máquina productiva capaz de producir riquezas, bienes, e incluso otros individuos.37 De su salud, abundancia y laboriosidad depende el “bien común” y el bienestar de la sociedad. A la población no se la gobierna, primordialmente, a través de leyes, aparatos judiciales o formas jurídicas, como era el caso de las sociedades de soberanía. Se la gobierna mediante normas y procesos de normalización. Estos no dependen tanto de aparatos jurídicos como de aparatos médicos, psiquiátricos, urbanísticos, escolares y fabriles, que producen nuevas tecnologías de observación, entre las cuales la estadística ocupará un lugar central. Por último, y no menos importante, la guerra, en las sociedades bio-políticas, ya no se lleva a cabo para dar muerte al enemigo, sino, tanto más, con el fin de proteger la vida de la propia población.
Dos series de guerras internas marcaron a fuego las décadas posteriores a la independencia argentina de España. Por un lado, la guerra entre las distintas facciones de las clases dominantes, los unitarios y los federales. Por otro lado, las guerras estatales contra los indios. En el fondo, las dos series confluían en una, bautizada por David Viñas como la guerra de las vacas.38 El motivo último del enfrentamiento era la disputa por el ganado que desde el siglo XVII se había convertido en la principal actividad productiva de las provincias del Río de la Plata. Los criollos, volcados hacia el Atlántico, exportaban la carne de vaca para el consumo de los esclavos de Brasil y de Cuba, y destinaban el cuero a Inglaterra. Los indios, arrinconados hacia el pacífico, tendían a comerciar el ganado con Chile. Mientras los indios hacían pastar a las vacas en grandes extensiones de tierra, los criollos perfeccionaba las estancias con cada vez mayor sistematicidad. De este modo, el campo de batalla y el botín coincidían: adquirir ganado significaba, a la vez, adquirir las tierras para su engorde.39
En las dos series de guerras, las relaciones de poder estaban marcadas por una primacía de la crueldad, pero de acuerdo a distintas formas de guerrear: entre los unitarios de Buenos Aires primaba la formación de milicias profesionales, portadoras de armas de fuego. Entre los federales predominaban las montoneras: unidades de combate rurales e irregulares, sin disciplina militar ni científica pero con gran capacidad de daño mediante el ataque sorpresivo con lanzas y a campo abierto. Se llamaban montoneras porque formaban montones o amontonamientos móviles y no unidades fijas de combate. Entre tanto, las diversas tribus de indios se aliaban, episódica y coyunturalmente, con uno u otro bando, sin dejar de guerrear, más a menudo, contra los dos. Estos distintos modos del guerrear producían, entre los unitarios, el imaginario de un polaridad binaria entre la civilización y la barbarie, entre la guerra codificada y la guerra descodificada, entre el unitario General Paz, militar formado “a la europea”, y el caudillo federal Facundo Quiroga, el “tigre de los Llanos”. Pero esta oposición emblemática, tajante y abstracta, era permanentemente desmentida por las prácticas guerreras de los liberales, como en 1962, cuando las tropas de Mitre reprimen las revueltas federales y descuartizan al Chacho Peñaloza, exhibiendo su cabeza en una pica.
El largo ciclo de enfrentamientos bélicos entre unitarios y federales muestra que el límite de la guerra solo podía llegar de la propia guerra, de la derrota de uno de los dos bandos, cada vez más indiferenciados, sin que la política pudiese contener los desbordes. Así como para las ciudades-estado griegas la guerra civil era la peor de las enfermedades, los unitarios, en una primera fase, debían derrotar a los federales, imponerles por la fuerza su propia voluntad, para luego, en un segundo tiempo, “curar” a la nación con más detalle, apelando ya no solo al poderío militar, sino al poder médico.
En 1820, los caudillos federales habían vencido a los unitarios en la batalla de Cepeda, poniendo fin al Directorio y al control de Buenos Aires sobre el resto de las provincias, desde entonces gobernadas autónomamente. Al finalizar el período conocido como “anarquía del año 20”, asumió como gobernador de Buenos Aires el general Martín Rodríguez, quien designó al jurista Manuel José García como ministro de Hacienda y a Bernardino Rivadavia, ex secretario de guerra del Primer Triunvirato, como ministro de Gobierno. Juntos formaron el Partido del Orden mientras Buenos Aires conservaba el principal privilegio: la aduana y la salida portuaria hacia el exterior.
Antes, en 1815, Rivadavia había viajado junto a Belgrano en misión diplomática a Europa, en busca del reconocimiento británico de la independencia y para ofrecer en España, como alternativa, la creación de una monarquía constitucional para las provincias de América, según el proyecto que por ese entonces acariciaban algunos próceres. Aunque lo del monarca no prosperase y la independización siguiese su curso, Rivadavia permaneció varios años en Europa, empapándose de las ideas ilustradas, liberales y utilitaristas. En los salones de París trabó relación con Destutt de Tracy, fundador de una ciencia fisiológica de las ideas llamada Ideología. En Londres, Rivadavia conoció al filósofo Jeremy Bentham, fundador del utilitarismo. Durante años, Rivadavia y Bentham mantuvieron una fluida correspondencia. El enviado argentino había quedado fascinado con las instituciones británicas e intentaría trasplantarlas a Buenos Aires. Así lo afirmaba en una carta a Bentham:
“¡Qué grande y gloriosa es vuestra patria!, mi querido amigo. Cuando considero la marcha que ella sola ha hecho seguir al pensamiento humano, descubro un admirable acuerdo con la naturaleza que parece haberla destacado del resto del Mundo a propósito”.40
Según Michel Foucault, por haber creado el panóptico, Bentham es más importante para nuestra sociedad que Kant o Hegel.41 En una significativa coincidencia, el historiador argentino Ricardo Levene afirmaba que el escritor europeo que ha ejercido la influencia más profunda en la América del Sur no es ni Montesquieu, ni Rousseau, sino Bentham.42
Para Bentham, la acción humana no procede de acuerdo a valores, sino de acuerdo al principio de la utilidad. El placer y el dolor, y no el bien y el mal, rigen la vida de los seres humanos. Contra Kant, y en defensa de una psicología hedonista, Bentham hacía del interés, y no del deber, el principio de toda moral. Así como para Aristóteles el fin del legislador debía ser suscitar el máximo de amistad entre los ciudadanos, para Bentham el objetivo de la democracia es alcanzar la mayor cantidad posible de felicidad para el mayor número de personas. Este principio constituía la base de toda su axiomática política. Por un lado, es un principio igualitario, según el cual la felicidad de todos los individuos tiene el mismo valor. Por otro lado, asumía que cada individuo posee sus propias preferencias y que cada uno es el mejor juez y defensor de sus propios intereses. Pero, ¿cómo establecer el interés de la comunidad? ¿Cómo definir la felicidad pública? Por la suma de los intereses y las felicidades de cada uno de sus miembros. Bentham sostenía que el interés utilitario es algo mesurable y cuantificable, alrededor de cuatro categorías principales: intensidad, duración, certeza y proximidad. A partir de estas categorías, proponía una aritmética moral o felicific calculus, un vasto entramado de algoritmos presuntamente capaces de medir los grados de felicidad de las personas. Para ello, resultaba crucial permitir la información libre y la libertad de prensa: solo de esta forma los sujetos podrían auto-determinar, libremente, sus propias preferencias e intereses, sopesando múltiples ofertas y opciones.
Pero la felicidad de la comunidad no se distribuye equitativa y espontáneamente, como en la mano invisible providencial de Adam Smith. Para Bentham, está en el interés del Estado arbitrar e intervenir allí donde la felicidad se concentra sobre unos pocos y escasea en muchos otros. Bentham fue también el primero en establecer el concepto de utilidad marginal: la tendencia decreciente de la utilidad a medida que el interés se realiza. Por ejemplo, el placer obtenido con una porción de dinero es menor cuanto mayor sea la riqueza del individuo. Por eso, proponía algunos mecanismo de transferencia de riqueza desde los más ricos a los más pobres, para así aumentar “la masa total de felicidad”. Posteriormente, el principio de la utilidad marginal se volverá axial para las teorías económicas neoclásicas y luego neoliberales.
Según este incansable programador de ingenierías sociales, los intereses particulares no se armonizan automáticamente o por sí mismos. Es preciso introducir, por doquier, automatismos artificiales que posibiliten la autorregulación de los sistemas sociales. El paradigma de esta idea es, por supuesto, el panóptico: una obra de arquitectura que, por el ingenio de su disposición espacial, permite inculcar en los prisioneros la sensación de estar siendo vigilados continuamente, sin que necesariamente lo estén siendo. El procedimiento es sencillo, elegante, eficaz y económico. Una vez puesta a andar, la cosa marcha sola. La misma lógica guiaba sus diseños constitucionales. Si la naturaleza humana consiste en la persecución del interés propio, los gobernantes tenderán siempre a privilegiar las medidas que los benefician y las que perjudican a los gobernados.43 Sin arbitraje, los conflictos de intereses se vuelven ruinosos. Para el filósofo utilitario es preciso instituir un minucioso sistema de poderes y contrapoderes, de premios y castigos, posibilitando alcanzar los cuatro objetivos básicos de la política: la seguridad, la abundancia, la subsistencia y la igualdad.
Además de Rivadavia, Bentham mantuvo relaciones epistolares con muchos americanos notables, como Bolívar, Miranda y Pedro II. Todos ellos buscaban en Bentham la orden, la aprobación, la sugerencia, en una relación siempre asimétrica: Bentham era el tutor y los americanos algo así como menores de edad en búsqueda de su emancipación. Los ilustrados europeos y sudamericanos realizaban transacciones de acuerdo a unos nuevos términos del intercambio desigual: América vendía materias primas y los ilustrados europeos vendían conocimiento. Los americanos enviaban a Europa informaciones acerca del estado general de sus países, mientras los sabios europeos respondían validando legislaciones y aportando nuevos métodos para la organización de las nuevas repúblicas.
En 1821, Rivadavia vuelve a Sudamérica habiendo tejido en Europa una vasta red de contactos. Después de la derrota frente a las provincias, Buenos Aires, articulando provisionalmente los intereses de los comerciantes porteños y los estancieros bonaerenses, decide cerrarse sobre sí y llevar a cabo su propio diseño de gobierno, bajo el lema unitario de “paz, civilización y progreso”. Al apenas asumir, Martín Rodríguez marchó a la frontera bonaerense para combatir los asaltos indígenas. Sus reiteradas marchas al frente de batalla motivaron que, en la práctica, Rivadavia y García se ocupasen del frente gubernamental. Con el fin de modernizar la provincia, el dúo ensayó un ambicioso programa integral de reforma del Estado y de la cultura, programa conocido como “reformas rivadavianas”, orientado a suministrar la mayor cantidad posible de felicidad para el mayor número de personas.
La empresa regeneracionista de Rivadavia se proponía, ante todo, deshacerse de la herencia hispánica, suprimiendo el Cabildo, prohibiendo las corridas de toros por considerarlas demasiado sanguinarias, e incorporando nuevas disposiciones arquitectónicas, como la nueva fachada de la Catedral, más semejante a un templo greco-romano que a uno católico. Constreñir las funciones de la Iglesia, subsumirla al mando del Estado, estaba entre los principales objetivos de los ilustrados rivadavianos, que exhortaban a la población a “estar a la altura de las luces del siglo”.44 Las luces venían a iluminar cada resquicio de la vida social, haciendo del espacio público un espacio transparente, sin recovecos penumbrosos donde pudiesen agazaparse las supersticiones y los complots eclesiásticos.45 Para ello, se dictó una Ley de Reforma del Clero que expropiaba los bienes de la Iglesia y suprimía el derecho de los clérigos a ser juzgados por sus propios tribunales. Estas reformas encendieron un enorme debate público entre los publicistas rivadavianos y los panfletistas eclesiásticos. En esa disputa mediática, la prensa oficial ocupó un rol central, contribuyendo a divulgar las bases teóricas que sustentaban estas reformas, es decir, la ideas utilitaristas e ideologicistas.
Las prácticas médicas tampoco salieron indemnes del impulso reformista de los rivadavianos, con su voluntad de echar luz sobre todas las cosas. En 1821, se creó el Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde los médicos ya no eran formados, como en la época colonial, en una generalidad de conocimientos tan amplios como física, lógica, agricultura, botánica y curtiembre,46 conocimientos útiles para una época en que los científicos y técnicos escaseaban y los galenos debían suplir sus lugares. Ahora, los médicos se debatían entre nuevas corrientes de pensamiento médico, como la histología, ciencia de los tejidos iniciada por Xavier Bichat en Francia, y la fisiología de François Magendie. En el Río de la Plata, estas novedades fueron introducidas por Diego Alcorta, uno de los primeros médicos recibidos en la Universidad de Buenos Aires y, en 1824, titular de la cátedra de Ideología. Recogiendo la antorcha de Bichat y su lema ¡Abrid algunos cadáveres!, Diego Alcorta llamaba a abocarse a los estudios anatómicos mediante la interrogación de los cadáveres, sin temor a la reprobación eclesiástica.47 Se iniciaba así el camino para la autopsia de los cuerpos, autopsia que quiere decir, a la vez, visión directa, curiosidad, deseo de ver y de informarse, capacidad objetivante de inspeccionar y aumento de las instancias de visibilidad.48 Todo un modelo autópsico de la mirada clínica que se correspondía con la cultura de la curiosidad y de la avidez de novedades traída por Rivadavia desde Europa.
Durante la experiencia rivadaviana, la compleja economía de los socorros heredada de la Colonia fue estatizada y secularizada (secularización que, de hecho, significa expropiación de los bienes de la Iglesia). Ya no se trataba de la sacralización eclesiástica de los pobres, sino de la puesta en marcha de estrategias activas orientadas a ponerlos a trabajar, volviendo, a la población sana, mano de obra útil, adaptada a los imperativos de la productividad económica. Toda una política de la salud, que en tiempos de la Colonia había ocupado un lugar secundario, comenzaba a despuntar en los planes de reforma integral de los rivadavianos. En reemplazo de La Hermandad de la Santa Caridad, la primera institución de asistencia social que tuvo el Río de la Plata, Rivadavia creó la Sociedad de Beneficencia. Su administración quedó en manos de las mujeres de la alta sociedad porteña, a cuyo cargo también quedaron los otros establecimientos caritativos creados durante la Colonia: la Casa de Niños Expósitos, la Casa de Huérfanas y el Hospital de Mujeres.
En abril de 1822 se promulgó el Arreglo en la Medicina, una reforma integral del sistema médico que terminaba con el Protomedicato. A diferencia de esta institución colonial, la regulación y la enseñanza de las prácticas médicas se separaban, siendo la Universidad y la Academia de Medicina los lugares reservados al estudio y la experimentación, y el Tribunal de Medicina el encargado de la salud pública y del control del ejercicio profesional. El Tribunal creaba nuevos médicos-funcionarios, cada cual especializado en áreas diferenciadas: el Médico de Policía, encargado de supervisar las boticas, reconocer cadáveres y visitar las cárceles; el Médico de Campaña, con funciones similares a las de los Médicos de Policía, pero en zonas rurales; y el Médico de Puerto, encargado de supervisar las embarcaciones llegadas a la ciudad, atender los casos de insalubridad e informar sobre posibles epidemias.
Para el utilitarismo rivadaviano, la medicina era, sobre todo, un saber útil que comenzaba a ser valorado ya no solo por su capacidad de prevenir pestes o curar a los soldados, sino por su aptitud para producir “civilidad”. Además de contribuir a la curación de los cuerpos enfermos, la medicina contribuiría al mejoramiento de las relaciones sociales y a la higienización del espacio urbano, por ejemplo, con la creación de nuevos cementerios alejados de la ciudad, como el cementerio de la Recoleta. Los diarios rivadavianos comenzaban a llenarse con artículos de divulgación sobre medicina y administración sanitaria, utilizando el vocabulario médico para convencer a sus lectores sobre asuntos públicos, buscando desterrar, entre el pueblo, el enorme influjo de los curanderos. Medicina y política comenzaban a confundirse y a retroalimentarse, aliándose en la acreditación y popularización de los saberes médicos.49 A su vez, la política, como en la Idéologie del marqués de Tracy, comenzaba a concebirse a la manera de un asunto nervioso, una “fisiología aplicada”.50
Rivadavia también reforzó las medidas que se habían tomado desde la Colonia contra “vagos y malentretenidos”. En 1822, revalidó un decreto de 1815, emitido durante las guerras de independencia, por el que se consideraba que todo hombre de la campaña que no tuviera propiedad era considerado un sirviente o un peón. Si como peón se sustraía al trabajo, se lo castigaba forzándolo a volverse soldado. Si por razones de salud no podía servir al ejército, se lo obligaba a realizar trabajos públicos. Siguiendo una norma dictada en 1804 por el virrey Sobremonte, los gauchos eran forzados a llevar consigo la “papeleta de conchabo”, una suerte de documento de identidad obligatorio para todos los no propietarios y emitido por el estanciero, quien así acreditaba que el peón estaba, durante determinado período de tiempo, empleado en sus dominios. Si en el esquema de Bentham todo miembro de la sociedad debía ser estimado, ante todo, por su utilidad, la vagancia debía ser duramente castigada, precisamente, por su carácter inútil. La fuerza laboral del gaucho era así apropiada mediante la fuerza de la policía de campaña, obligándolo a volverse libre de toda propiedad sobre sus medios de vida. Imposible, al respecto, no recordar la ironía de Marx cuando afirmaba que los ideales de la sociedad burguesa son: “la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham”.51
En esta vorágine benthamiana no podía faltar la intención de edificar un verdadero panóptico, de acuerdo al diseño carcelario “todo a la vista” de Bentham. De hecho, la biblioteca de Rivadavia contaba con un ejemplar de Panopticon or the Inspection House.52 A comienzos de la década del veinte, la ciudad disponía de cinco cárceles, una de ellas en el Cabildo. Todas se encontraban en mal estado. Entre los rivadavianos crecía la opinión, muy difundida en Inglaterra por la Sociedad para la Reforma de las Cárceles, según la cual las prisiones no debían ser solo depósitos de personas, sino aparatos de corrección y mejoramiento moral donde los médicos de policía ocupasen un lugar de primer orden, recomendando, según las directrices de Bentham, ejercicios y labores para evitar la ociosidad y el desmoronamiento moral de los presos.53
En 1825 fue publicado en los periódicos rivadavianos un llamado a licitación para el establecimiento de un panóptico o “casa de corrección”, llamado que fue el primer concurso de arquitectura pública en el país.54 Buena parte de los pocos arquitectos activos en Buenos Aires respondieron a la convocatoria. Sin embargo, por falta de fondos debido al déficit insumido por la Guerra del Brasil, la prisión, para la que el gobierno llegó a comprar unos terrenos en lo que hoy es la Plaza Lavalle, no pudo ser levantada. Aunque el panóptico, pieza maestra del programa benthamiano, no llegase a construirse, en todos los ámbitos donde el gobierno de Rivadavia intervenía, asomaba, como por mímesis, la sombra de Jeremy Bentham. Así lo dejaba ver Rivadavia en otra carta a su maestro:
“Así pues usted sabrá que me he dedicado a reformar los viejos abusos de toda especie que podían encontrarse en la administración de la Junta de Representantes y la dignidad que le corresponde; a favorecer el establecimiento de un banco nacional sobre sólidas bases; a reformar, después de haberles asegurado una indemnidad justa, a los empleados civiles y militares que recargaban inútilmente al Estado; a proteger por leyes represivas la seguridad individual, a ordenar y hacer ejecutar trabajos públicos de una utilidad reconocida; a proteger el comercio, las ciencias y las artes; a provocar una ley sancionada por la Legislatura que reduce en mucho los derechos de la aduana; a provocar igualmente una reforma eclesiástica muy necesaria y que tengo la esperanza de obtener: en una palabra, de hacer todos los cambios ventajosos, que la esperanza de su honorable aceptación me ha dado la fuerza de promover y me suministrará la necesaria para ejecutarla”.55
Sin embargo, nada de esto alcanzaría. Durante la Guerra del Brasil por la Banda Oriental, Rivadavia asumiría como el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero para ser renunciado poco tiempo después, cuando su ministro de Relaciones Exteriores llegue a un acuerdo con el imperio del Brasil que la misma opinión pública burguesa que Rivadavia había promovido encontró inaceptable.
Sarmiento, que veía en Rivadavia a un precursor suyo, lo definió como “el fracasado legislador de una república utópica”.56 A diferencia del exitoso utopismo de Bentham, a quien Foucault llamó el “Fourier de una sociedad policial”,57 los saberes que Rivadavia había importado de Europa no habían arraigado, no habían llegado a convertirse en dispositivos de poder. El principio utilitarista de Bentham, el de la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas, se veía contradicho, brutalmente, por los enfrentamientos que atravesaban, como puñales, la estructura social de la nueva república. Cuanto más Rivadavia intentaba modernizar a la nación, más dependiente la volvía del capital inglés y de los saberes provenientes de la Europa industrial, al punto de iniciar el largo ciclo del endeudamiento externo a través del empréstito con la Baring Brothers.
El nombre por el que más tarde llegó a ser conocido el paso de Rivadavia por el gobierno de Buenos Aires, el de la feliz experiencia, era una felicidad contraria a la de Bentham, la cual aspiraba a perdurar, haciéndose carne. En su inexacto felicific calculus, Rivadavia no había podido calcular que la felicidad que diseñaba sería de muy corta duración, apenas una breve primavera liberal donde floreció, sin echar raíces, la experimentación con nuevas estructuras institucionales.
Como tantos otros gobernantes después de él, una vez caído atravesará la amarga experiencia del exilio y el destierro. Murió empobrecido en Cádiz, España, en 1845. Desdichado e irreconciliado, pidió en su testamento que sus restos no fueran enterrados en Buenos Aires. Sin embargo, en 1857, cuando una nueva generación de unitarios ascienda al poder, sus restos serán repatriados, contrariando su última voluntad.
Juan Manuel de Rosas disolvió muchas de las instituciones seculares creadas por el círculo rivadaviano. A Rosas, la importación de saberes europeos lo tenía sin cuidado, por lo que dejó casi sin fondos a la Universidad de Buenos Aires. En las escuelas privadas dictaminó la obligación de la educación moral y religiosa. También intervino las asociaciones literarias y las publicaciones de prensa creadas en tiempos de la “feliz experiencia”. Rosas destruía la incipiente esfera de la opinión pública burguesa mientras conquistaba la buena opinión de peones, gauchos, pequeños comerciantes, e incluso de muchos terratenientes. Apoyaban a Rosas no solo por terror, sino porque los beneficiaba, dándoles a unos trabajo en sus estancias y a otros tierras que seguir acaparando. En cualquier caso, se empezaba a vislumbrar que el ideal ilustrado y benthamiano de la libre opinión no era algo tan prístino. Se empezaba a hacer más patente que el libre juego de las opiniones no llevaba a una armonía providencial, gracias a la cual la opinión de los otros impediría obrar mal por sus efectos de visibilidad. La imprenta, la publicación de opiniones, ya no representaba, como en tiempos de Rivadavia, el ideal de la buena sociabilidad burguesa. En cambio, la censura, las operaciones de prensa, la monopolización de medios de producción de opiniones, comenzaban a formar parte fundamental de los enfrentamientos políticos. No casualmente, Sarmiento y Mitre, dos de los más importantes representantes del unitarismo posrivadaviano, se ocuparán, encarnizada y apasionadamente, de hacer periodismo.
Las diferencias entre las dos artes de gobierno no podían ser mayores. En el caso de Rivadavia, inspirado por Bentham, se apuntaba a la creación de una vasta red de diseños institucionales y arquitectónicos impersonales, capaces de producir toda clase de efectos de transparencia para así maximizar el registro del saber y la promoción de la utilidad. En el caso de Rosas, todo lo contrario: el ojo del caudillo, ayudado de una red de informantes, debía alcanzar cada rincón de la ciudad y de la campaña, haciéndose presente tanto para ejecutar el castigo como para entregar el premio. El lugar en el que moraba el caudillo era un lugar de sombra, opaco, no sujeto a discusión pública, más semejante al antiguo poder soberano del monarca que a un funcionario moderno.58
En tanto brillante estanciero, Rosas hizo aumentar las exportaciones de cuero, lana y tasajo, acrecentando las rentas de la aduana. Como analizó Milcíades Peña, todo el proyecto dictatorial de Rosas tenía como propósito poner al país ya no al servicio de las luces y del libre comercio, sino de la acumulación estanciero-saladeril, la rama más importante de la producción nacional.59 Aun Sarmiento y Alberdi, los principales denostadores de Rosas, llegaron a reconocer que, durante su tiranía, la riqueza, la población y la edificación aumentaron enormemente. En el Facundo, se lee: “no se vaya a creer que Rosas no ha conseguido hacer progresar la República que despedaza”.60 ¿La hacía progresar a pesar de despedazarla o gracias a su despedazamiento? Según Sarmiento, al haber dispersado a los unitarios hacia las provincias, expulsándolos de Buenos Aires, Rosas, sin saberlo ni planearlo, como si fuese un instrumento de la providencia, había promovido el encuentro entre las facciones:
“La guerra civil ha llevado a los porteños al interior, y a los provincianos de unas provincias a otras. Los pueblos se han conocido, se han estudiado y se han acercado más de lo que el tirano quería, de ahí viene su cuidado de quitarles los correos, de violar la correspondencia y vigilarlos a todos. La UNIÓN es íntima”.61
No se gobierna del mismo modo en el campo que en la ciudad. No se aplican las mismas técnicas en uno y otro lugar. Rosas gobernaba mediante una combinación de caudillismo paternalista entre los campesinos y terror entre los ciudadanos. Si en las estancias se hacía estaquear por los peones cuando trasgredía sus propias normas, en la ciudad había tendido una compleja red de informantes, compuesta de partidarios que lo mantenían al tanto de todo lo que ocurría. La mujer de Rosas, doña Encarnación Ezcurra, había contribuido mucho al armado de esta red de información. En 1838, cuando Ezcurra muere, los habitantes de la ciudad marcharon en una gigantesca procesión fúnebre, obligados a usar una divisa como señal de luto. Esa divisa punzó era el distintivo oficial del rosismo. Teñida de colorado con la sangre del ganado sacrificado en los mataderos, la divisa funcionaba como una tecnología de fichaje de la población.
Se cree que la viruela fue originada en Egipto o en la India, hace 4000 años, pero era desconocida en América hasta el arribo de los conquistadores españoles. Azarosamente, la viruela llegó a convertirse en un “arma bacteriológica” para la conquista de América, diezmando a los ejércitos incas y aztecas en mayor medida que los enfrentamientos armados. Los mapuches, de hecho, llamaban a la viruela “huinca-cutrán”, enfermedad del blanco. Los europeos la habían traído de Europa pero habían desarrollado en sus organismos una serie de mecanismos inmunitarios producto de las pestes que habían padecido sus antepasados. Los indios, en cambio, se encontraban sin defensas.
A fines del siglo XVIII, en Inglaterra, un médico rural llamado Edward Jenner se dedicó a investigar la viruela de las vacas, llamada vaccina o cowpox, la cual producía erupciones en las ubres, semejantes a las erupciones que producía la viruela en el rostro humano. Jenner observó que las lecheras contagiadas de viruela bovina se hacían inmunes a la viruela humana. Entonces, extrajo pus de la pústula de una lechera y se lo inoculó a un niño de 8 años llamado James Phipps, que padeció fiebre por dos días. El pequeño James se recuperó rápidamente y Jenner le inoculó la viruela humana. Esta vez, el niño no enfermó. Se había vuelto inmune. Jenner repitió el experimento con otras 23 personas, con igual éxito, probando un hecho aparentemente aporético: la inoculación atenuada de una enfermedad puede proteger de una versión más virulenta del mismo mal. Un mal menor, adecuadamente dosificado, puede ser utilizado para combatir un mal mayor. Jenner publicó un tratado llamado An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae y presentó sus descubrimientos ante la Royal Society de Londres, desatando grandes discusiones científicas y religiosas, que culminaron con la aprobación oficial del revolucionario método de prevención sanitaria.
En verdad, la práctica de la inoculación tiene muchos antecedentes. Edward Jenner fue el primero que sistematizó el método, utilizando virus vacunos en lugar de humanos, sometiéndolo a varios procesos de verificación y falsación. Los chinos, ocho siglos antes, ya practicaban la inoculación para protegerse de la viruela, aunque no utilizaban el virus vacuno. La variolización también era conocida entre los chamanes de muchos pueblos africanos, que inoculaban los fluidos de muertos por la viruela para curar a los miembros de sus tribus, pero también para enfermar a sus enemigos al enfrentarse en luchas chamánicas. Paradójicamente, los africanos, al ser esclavizados y trasladados a América, serán culpabilizados de ser los principales agentes de contagio de la viruela, cuando conocían la eficacia de la inoculación desde mucho antes que los europeos, que la habían rechazado por considerarla un método salvaje.
Según Carlo Ginzburg, la forma más arraigada de conocimiento no es la científico-cartesiana o cuantificante, sino la que lee signos, huellas e indicios en las cosas.62 No depende de la aplicación de reglas preexistentes, sino del olfato, el golpe de vista, la intuición y la sagacidad, formas de conocimiento que no hacen brotar certezas matemáticas, sino conjeturas cualitativas. El método conjetural es el método de conocimiento utilizado por los navegantes de todos los tiempos para orientarse observando los astros. También es el método utilizado por los antiguos cazadores de animales para desentrañar las huellas de sus presas. Muchos saberes científicos modernos son en realidad apropiaciones de métodos conjeturales surgidos primero en culturas populares. Carlo Ginzburg menciona la práctica de la toma de huellas digitales, método que fue apropiado por el imperio inglés cuando ejercía el poder colonial sobre la región de Bengala, donde los bengalíes practicaban una antigua técnica quiromántica, por medio de la cual imprimían sus huellas digitales sobre cartas y documentos, a la manera de firmas personales. Algo muy similar habría sucedido con la inoculación: lo que había nacido como un saber popular, utilizado desde tiempos inmemoriales con fines mágico-curativos y adivinatorios fue apropiado por los saberes científicos europeos con miras al gobierno inmunitario de la población.63
A principios del siglo XIX, en el contexto de las guerras napoleónicas, la vacunación se convirtió en un equipamiento vital para optimizar la fuerza de los ejércitos. Si la viruela era considerada una “enfermedad democrática” que atacaba tanto a los pobres como a los ricos, también la vacuna debía aplicarse democráticamente, sobre toda la población. Napoleón promovió la vacunación de sus soldados y creó el Comité national de la vaccine, dependiente del Ministerio del Interior. Inglaterra y Prusia lo imitaron. La vacunación permitiría regenerar y aumentar la población allí donde la guerra provocaba miles de muertes.
En 1803, la corona española organizó La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, también conocida como Expedición Balmis, primera campaña sanitaria internacional de la historia, financiada por Carlos IV. La campaña, liderada por el médico Francisco Javier Balmis, tenía el propósito de vacunar a todos los súbditos del imperio español, desde América hasta Filipinas. Esta fabulosa expedición utilizó a 22 niños huérfanos como vehículos o portadores vivos de la vacuna, a través de pústulas producidas en sus brazos con la viruela bovina. Los intentos de guardar la sustancia ex vivo, como en platos de vidrio o tubos al vacío, aún no habían dado resultado. El fluido podía sobrevivir al largo viaje en barco, desde España a las colonias, manteniendo a los niños cautelosamente enfermos, cuidados por una mujer a cargo de ellos. A lo largo de buena parte del siglo XIX, los cuerpos de los niños huérfanos se constituirán en los principales transportadores vivos del pus vacuno, volviéndose nodos fundamentales en las cadenas de transmisión y objeto privilegiado de numerosos experimentos científicos.64
Con el fin de formar comisiones de vacunación en cada virreinato y enseñar a aplicar la vacuna, la expedición fue bajando desde el Virreinato de Nueva España hasta Bolivia y Perú, pero no pudo llegar hasta Buenos Aires. No obstante, en 1805, la vacuna llegó a Montevideo embarcada en un barco negrero.65 Los esclavistas se habían convertido en ardorosos promotores de la vacunación, ya que aumentaba el precio de los esclavos inmunizados. Pocos días después, el barco se dirigió a Buenos Aires con dos niños esclavos que llevaban en sus brazos las pústulas de la viruela bovina. El Virrey Sobremonte recibió la embarcación y citó en el fuerte a todos los médicos de la ciudad para dar comienzo al gran plan de vacunación. Como habían hecho los reyes europeos, la hija de Sobremonte se convirtió en la primera en ser inmunizada. Muy pronto, el Protomedicato se encargaría de administrar la vacuna entre la población. La variolización, a diferencia de los métodos anteriores para combatir la viruela, resultaba una solución integral que convenía a todas las partes: los esclavistas se beneficiaban porque no perdían dinero durante los tiempos de cuarentena; para las autoridades sanitarias representaba un recurso preventivo eficaz y relativamente económico; para los líderes militares comportaba un escudo destinado al salvataje de soldados; para los estancieros era un medio de evitar el desgaste y la muerte prematura de la mano de obra esclava.66
Durante el gobierno de Martín Rodríguez, y por influencia de Rivadavia, se creó una Comisión de la Vacuna, dependiente del Tribunal de Medicina, que reglamentó su distribución en la campaña bonaerense y también invitó a las provincias a establecer oficinas de vacunación en sus jurisdicciones, invitación que en muchos caso fue rechazada por considerarla una injerencia de Buenos Aires en las instituciones sanitarias provinciales. De hecho, Buenos Aires, que racionaba la vacuna, le exigía a las provincias una estadística de los recién nacidos para administrar su aplicación, exigencia contable o estadística que las provincias rechazaban.67
Durante la época de Rosas aumentaron las campañas de inmunización tanto en la ciudad como en los pueblos y fuertes del interior. Para Rosas, era tan decisivo inocular a los indios amigos como negarle la vacuna a los indios enemigos, dejando que la enfermedad se ocupe de ajusticiarlos, a la manera de un arma viral. Rosas organizaba “parlamentos” citando a caciques amigos junto a sus tribus, en donde él mismo, aprovechando su prestigio, se hacía vacunar ante la mirada de los indios. Éstos, que desconfiaban del pinchazo temiendo que se tratase de un gualicho, perdían su miedo al presenciar la demostración pública de Rosas, confiando así en la benignidad del tratamiento. Al mismo tiempo, el caudillo los chantajeaba amenazándolos con retirarles las raciones, regalos y suministros en especies si no se sometían a la vacunación. Gracias a sus campañas sanitarias, Rosas, en 1832 y por presión publicitaria del médico Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno y embajador en Inglaterra, fue declarado miembro honorario de la Sociedad Jenneriana de Londres.
Desde la llegada de la vacuna antivariólica a América, el método predominante de difusión había sido de brazo a brazo. El problema con este método era que si la población no se vacunaba regularmente, el fluido antivariólico empezaba a escasear, lo que ocurrió a mediados de la década del cuarenta, cuando, durante el bloqueo anglo-francés, Rosas decidió cerrar la Facultad de Medicina, destinando todo el presupuesto disponible a resistir los embates imperialistas. En estas circunstancias, el médico Francisco Muñiz re-descubrió el método de producción de la vacuna, obteniendo la linfa a partir de las pústula de las vacas nativas. Por la imposibilidad de importar vacunas antivariólicas de Gran Bretaña, Muñiz desarrolló una vacuna nacional y utilizó a su propia hija pequeña como transmisora. De este modo, ante un nuevo brote bonaerense de viruela, logró vacunar a veinte personas, lo que permitió reiniciar la cadena de vacunación.68
Mientras la Argentina se perfilaba cada vez más como un país eminentemente ganadero, conflagrándose en una verdadera guerra de las vacas, Muñiz redescubría la íntima relación entre las vacas y la inmunología: la palabra vacunación procede de la raíz latina vacca, así como de vaccina: la viruela de las vacas, de donde Edward Jenner extrajo el antídoto contra la viruela humana. Muñiz, pionero en Argentina de la paleontología y de la historia natural, en contacto epistolar con Darwin, fue el emblema del médico neutral que se situaba más allá de la guerra facciosa entre unitarios y federales, aunque, como cirujano militar, se desempeñó en mil batallas. Será elogiado tanto por Rosas como por Sarmiento, que escribió su biografía, y morirá durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871 mientras asistía, con 75 años de edad, a los infectados.
A fines del siglo XIX, Louis Pasteur realiza sus grandes descubrimientos en bacteriología, demostrando el papel de los microorganismos como desencadenantes de muchas enfermedades. De este modo, desterraba la vieja creencia según la cual las enfermedades se propagaban por generación espontánea a través del aire, por la vía de miasmas o de algún “vaho morboso”, idea espectral según la cual el aire mismo era un factor patógeno y que también había obsesionado a los médicos rioplatenses desde los tiempos de la Colonia. Además, a fines del siglo XIX, el médico alemán Robert Koch inventó los métodos para cultivar los microbios fuera del cuerpo. Desde entonces, las vacunas ya no necesitarán circular de brazo en brazo, sino que se aislaban y autonomizaban. Nacían así la bacteriología y la epidemiología modernas, acelerando el pasaje desde la inmunidad natural a la inmunidad adquirida, induciendo, por medios técnicos, la formación de anti-cuerpos en los organismos vivientes, permitiendo elaborar una teoría del contagio ya no basada en la generalidad de un aire contaminado, sino en cadenas de transmisión persona a persona a través de un vector biológico. De esta época datan las vacunas contra la rabia,69 contra el cólera, contra el ántrax, contra la peste bubónica, entre otras. La aparición de la bacteriología y de la toxicología propiciaron un enorme despegue en la producción activa de tratamientos inmunológicos, hasta dar con los fármacos antiinfecciosos, sustancias que revolucionaron por completo el campo de la salud y a las que el bacteriólogo Paul Ehrlich, utilizando una metáfora bélica, llamó “balas mágicas”, por su precisa capacidad de hacer blanco en los microorganismos patógenos sin dañar al huésped.
Después de la batalla de Pavón, en 1861, los porteños avanzaron sobre la totalidad de la provincias, aniquilando los últimos vestigios de federalismo. La stásis, la guerra civil, se resolvía a favor de los unitarios. Las tropas de Mitre tomaban el control de todo el país, haciendo del ejército de Buenos Aires el ejército nacional, no sin antes acometer la más terrible guerra exterior llevada a cabo por la nación argentina: la guerra del Paraguay, también utilizada para dirimir disputas entre las facciones locales.
Por esa misma época, los ejércitos indígenas de Calfucurá atacaban con intensidad los pueblos del interior, llevándose consigo mujeres y ganado. Se acercaba entonces la batalla final contra los indios, último obstáculo para la cuadriculización del territorio nacional. El primer gran proyecto fue el propuesto por Adolfo Alsina, ex vicepresidente de Sarmiento, fundador del Partido Autonomista Nacional y ministro de Guerra de Avellaneda. Para Alsina, la táctica a emplear debía ser defensiva, procurando un avance paulatino sobre los territorios inexpugnados, negociando simultáneamente con los indios. Alsina estaba asesorado por un sargento prusiano llamado Federico Melchert, quien afirmaba que las guerras irregulares son particularmente difíciles de combatir porque el enemigo evade la lucha y se propone, ante todo, violar las fronteras y robar bienes. Melchert no aconsejaba la aniquilación de los indios, sino asimilarlos al ejército a la manera de un ejército auxiliar, como si fuesen “cosacos americanos”, haciéndolos provechosos como mano de obra combatiente en la guerra limítrofe contra Chile.70
Para dificultar el paso del ganado bonaerense robado por los malones, Alsina ideó una enorme zanja que atravesaba toda la frontera de la provincia de Buenos Aires. La zanja era una trinchera de dos metros de profundidad, reforzada por fuertes y fortines ubicados estratégicamente sobre la línea de frontera, de 600 kilómetros de extensión. Su construcción demandó enormes gastos. Trabajaron dos regimientos nacionales acompañados de gauchos obligados por medio de la leva forzada. Pero Alsina moriría un año después de comenzada la obra. Su puesto de ministro de Guerra será ocupado por Julio Argentino Roca, un joven militar ya curtido en la guerra del Paraguay y que se había opuesto a la táctica de Alsina. Según Roca, era preciso poner fin a una larga historia de relaciones pendulares, el círculo vicioso de arreglos y desarreglos71 entre blancos e indios.
No poca ayuda brindó al nuevo sistema de defensa de fronteras una tecnología instalada por Alsina y de la que Rosas había carecido: el telégrafo. Este factor técnico posibilitaba aumentar enormemente la velocidad de las comunicaciones entre la frontera y el Ministerio de Guerra. Su eficacia era mucho mayor que la del viejo sistema de postas utilizado por Rosas, que a su vez era una doble herencia: por un lado, del sistema postal establecido en la época de la Colonia para administrar la circulación de cartas, noticias y documentos, y a su vez, del sistema de postas y relevos establecido antes por los incas y sobre cuyas rutas se superpuso el sistema comunicacional de los españoles.
El telégrafo representaba también un enorme ahorro de trabajo humano. Esos viejos mensajeros terrestres, como los chasquis incaicos, entrenados desde niños para recorrer velozmente los caminos del inca, llevando noticias al son de una trompeta hecha de caracol, eran definitivamente relevados por el poderoso hilo conductor del telégrafo. Ahora bastaba con la instalación de una serie de estaciones, en donde trabajaba un oficial solitario entrenado en la Escuela Telegráfica del Colegio Militar y depositado en un paraje despoblado. De este modo, a medida que Roca avanzaba, dejaba tras de sí postes con alambres magnetizados, transmitiendo órdenes e informaciones a través de la llanura, preparando el suelo para su monumental arado. El telégrafo, junto al ferrocarril y los fusiles Remington, conformaban una nueva “santísima trinidad”.72
Toda división entre Buenos Aires y las provincias, e incluso al interior del bloque oligárquico, era desplazada en función de un “enemigo prioritario”: el indio, chivo expiatorio que resolvía, temporariamente, la tensión binaria y fratricida entre las elites estancieras y comerciales. La violencia mimética se descargaría contra un tercero, una víctima propiciatoria a la que, como a un animal sacrificial, se le negaba todo derecho a apelar. Competencia económica y lucha por la vida se hacían equivalentes, justificando así el sacrificio de los “salvajes”, sin respeto alguno por las leyes de la guerra. No se trataba, como declamaba la elite liberal, de “pacificar” las fronteras, sino de expandirlas mediante una verdadera “guerra sucia”, conducida por gentlemen pulcros, filo-victorianos, despiadados y cientificistas. La campaña del desierto resultaba un asunto de “seguridad interior”, pero al interior de unas fronteras que era necesario agrandar.
El furioso racismo de las elites permitía ejercer el poder de muerte ahí donde emergía un nuevo poder de vida, una biopolítica que procuraría sanear a la población argentina, compuesta de allí en más por millones de inmigrantes que llegaban desde Europa para asentarse en las tierras donde los indios nómades merodeaban. Aquí también se trataba de una relación de intercambio desigual y complementario entre el centro y la periferia: a la burguesía industrial europea le sobraba población, manufacturas y capital. A la burguesía argentina le faltaban pobladores, productos industriales y “sabios europeos”, pero le sobraban vacas y trigo.
Durante la segunda mitad del siglo XIX y a medida que los federales eran derrotados, se iba perfilando una verdadera “vanguardia ganadera”, compuesta por un selecto y reducido grupo de terratenientes nucleados alrededor de la Sociedad Rural que viajaban asiduamente a Europa para ponerse al tanto de las últimas novedades en tecnología agrícola. La incorporación del alambrado, la mayor capacitación de los veterinarios, la importación de nuevas razas vacunas, el perfeccionamiento de las zootecnias, van haciendo de la pampa un territorio altamente domesticado y sumamente provechoso. La biopolítica se hacía más sistemática en el campo que en las ciudades, de la mano de un agresivo “cientificismo hacendado” que fertilizaba el desierto, volviéndolo un humus riquísimo, un sustrato seguro para el desenvolvimiento de grandes inversiones. Si el positivismo puede definirse, esencialmente, como “saber para prever, prever para obrar”, hacia fines del siglo XIX confluían el positivismo hacendado, el positivismo militar y el positivismo médico, las tres ramas principales de la república positivista impulsada por la generación del ochenta, acaso la oligarquía más compacta y segura de sí que tuvo la Argentina.73
En 1880, la masacre de los indios debía servir a la regeneración demográfica de la Argentina, que importaba tanto población europea como tecnologías de poder capaces de examinarla, sanearla y emplearla. Los indios no eran considerados ni enemigos exteriores, ni enemigos interiores, porque nunca habían entrado en el plano de la ciudadanía (a lo sumo, eran considerados enemigos tradicionales por fin despejados, tal como los llamó Roca en 1880, durante su discurso ante el Congreso al asumir la presidencia74). La guerra al indio no era ni stásis, es decir, sedición o discordia que arruina la ciudad, ni pólemos, guerra exterior que acreciente su gloria y su renombre.75 Era la batalla final contra los salvajes, contra los clandestinos, contra los “fuera de la ley” (fuera de la ley nacional y fuera la ley civilizatoria), contra los outlaws o canallas, emprendida por los presuntos autóctonos, la elite criolla, “nacida del suelo de la patria”, propietaria de las tierras, contra unos extranjeros que, en verdad, habitaban ese suelo desde mucho antes.
Limpieza étnica, etnocidio o genocidio, palabra que deriva del genos griego, el cual significaba a la vez misma raza, misma familia y mismo nacimiento. Para que los autóctonos criollos, el genos argentino, se consolidase era necesario aniquilar al genos indígena, eliminando todo rastro de autoctonía anterior, como si los que habitaban el territorio antes de la llegada de los españoles fuesen, paradójicamente, no-autóctonos. Al respecto, vale recordar el significado de la palabra estanciero: “el que está ahí, en la tierra, de manera estable, permanente y escriturada”.76 Escrituración de las tierras que le había sido negada a los indios, concebidos, en tanto nómades fuera de la ley, en tanto “sociedades sin Estado”, como esencialmente incapaces de darse a sí mismos un programa de gobierno por su relación otra con la naturaleza y con la temporalidad. Los indios resultaban un estorbo para el prepotente programa de modernización agraria enarbolado por la elite, que les lanzaba un inflexible ultimátum: o convertirse o desaparecer.77 La opción se hacía binaria y excluyente. Civilización o barbarie. Ya no existía posibilidad de intercambios, parlamentos o contaminaciones. Ya no existía posibilidad de asimilar o incorporar a los indios al cuerpo de la nación. Ahora resultaban inasimilables e “indigestos”.78
Panguitruz Güer era un joven ranquel hecho prisionero por los criollos y apadrinado por Juan Manuel de Rosas al enterarse de que era hijo del cacique Painé Guer. Rosas le cedió su apellido, lo rebautizó con el nombre cristiano de Mariano y lo envió como peón a una de sus estancias. Allí le enseñó los secretos del cuidado del campo, siguiendo su método de instrucción de mayordomos de estancias, combinando latigazos con muestras de afecto del patrón hacia el peón o del padrino hacia el ahijado. De este modo, Rosas mostraba la extrema cercanía entre “reducir” a los indios nómades y sedentarizarlos, empequeñecerlos, infantilizarlos o tutelarlos de manera paternalista.79
Una noche, Mariano Rosas escapó del establecimiento y volvió a las tolderías, llegando a convertirse en cacique ranquel, sin dejar de guardar afecto por su padrino. Otro familiar de Rosas, Lucio V. Mansilla, en Una excursión a los indios ranqueles, relata que, ya como cacique, Mariano Rosas poseía un archivo de la toldería, en donde conservaba numerosos documentos escritos, como cartas, recortes de diarios y tratados hechos con los criollos, todos cuidadosamente clasificados. El cacique nunca había aprendido a leer y dejaba en manos de los lenguaraces las tareas de escritura, pero conocía perfectamente el contenido de cada uno de esos papeles. La introducción de la lecto-escritura, así como la cultura archivística, habían transformando la administración de las sociedades indígenas. Tal es así que, ya en una etapa tardía, cuando estaban por abalanzarse los ejércitos de Roca, los caciques intentaban obtener escrituras de propiedad de las tierras que habían habitado durante siglos. Pero los escribanos blancos no serían puestos a disposición de los indios.
Mariano Rosas muere en 1877. Dos años después, los militares roquistas devastaron la toldería y pasaron a degüello a los lanceros ranqueles. El coronel Eduardo Racedo descubrió la tumba de Mariano Rosas y la profanó para robar sus huesos. Se los entregó como obsequio al etnógrafo Estanislao Zeballos, que también había obtenido el cráneo de Calfucurá. Zeballos, a su vez, donó su colección de restos óseos al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata. Perversamente, los huesos de Mariano Rosas habían entrado en un circuito de donaciones entre los miembros de la oligarquía liberal. La misma obsesión contable con que la elite medía las tierras conquistadas se aplicaba a las osamentas de los indios, que iban a parar a un archivo de nuevo tipo, el museo etnográfico, a la vez como trofeo y material de estudio científico. La vida de Mariano Rosas, su muerte y el uso de sus restos sintetizan las cambiantes relaciones entre indios y criollos a lo largo del siglo XIX. Si durante la primera campaña del desierto, la de 1833, Darwin se había entrevistado con Rosas, los darwinistas argentinos, al terminar la campaña de Roca, decoraban las vitrinas de sus museos con los restos de los indios.
En las últimas décadas del siglo XIX, al concluir el “gran drama del espacio nacional”,80 la República Argentina declara su unificación. El Estado Nacional, por fin estabilizado, tenía ante sí un gigantesco territorio escasamente poblado. De espaldas a Buenos Aires quedaba un territorio fértil, exclusivamente dedicado a la producción de trigo y ganado, pero en donde se precisaban pobladores. Así, la élite triunfante inicia una enorme campaña para atraer inmigrantes al territorio desertificado que, ya sin la presencia de amenazantes malones, se ofrecía como tierra de oportunidades bajo el lema roquista de “paz y administración”.
Para llevar a cabo este monumental plan de trasplante humano, desde la población sobrante de Europa hasta la abundancia de espacio argentino, era preciso contar con finos instrumentos de análisis que permitieran contabilizar, ante todo, el estado de la población nativa. Se hacía preciso hacerse de un verdadero poder de policía que permitiese intervenir sobre la población, pero no solo en el sentido de la vigilancia y la represión del delito, sino en el sentido que la palabra policía tenía en Europa durante el siglo XVIII: la gestión de todo lo referido al crecimiento y fortalecimiento de la población, la salubridad de las ciudades, el precio y cantidad de los alimentos, la supresión de las epidemias, la adecuada circulación de cosas, personas e informaciones, con miras a gestionar el cuerpo social en su materialidad compleja y múltiple.81
En 1869, por iniciativa del presidente Sarmiento, se llevó a cabo el primer censo nacional a los fines de preparar el gran plan de poblamiento con “material humano” proveniente de Europa. Anteriormente, los censos habían sido hechos de manera solo aproximada, sin rigor positivo. En 1869, el Estado quería conocer con precisión a su propia población. Quería saber cómo vivían, cuántos eran, cómo se comportaban. Este conocimiento debía ser cuantificado para obtener una imagen de la población argentina que permitiese desocultar sus leyes inconscientes de comportamiento. Había que emprender grandes mediciones para poder calcular las potencialidades de la República.
La élite liberal había proclamado, en primer lugar, que, en un territorio poco poblado, gobernar es poblar, al menos como primer paso. Si durante buena parte del siglo XIX las tecnologías biopolíticas solo había sido incorporadas en Argentina de manera parcial, precaria, dispersa, discontinua, no sistemática, dada la presencia permanente, no eventual, de la guerra, la clase dirigente, al concluir las guerras civiles, se hacía consciente de la importancia fundamental que tenía la estadística como insumo informacional para el arte de gobierno moderno. Todo un culto de la cuantificación de las personas y las cosas se extendía como una fiebre, importando los avances en ciencias estadísticas de la Europa industrial.
Dado que en Argentina aún no existían los estadígrafos, el censo de 1869 fue dirigido por un doctor llamado Diego de la Fuente, nombrado superintendente censal. Los resultados, con tablas acompañadas de comentarios realizados por el autor, se publicaron en 1872. El primer censo reveló que en la Argentina habían 1.830.214 habitantes y que alrededor de un 28% vivían en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El censo había arrojado otro dato de fundamental importancia: el 71% de la población no sabía ni leer, ni escribir.
Este estudio también arribó a la cifra de 93.138 indígenas habitando el desierto, cifra poco fiable y aproximativa pero que permite apreciar la abismal diferencia con respecto al segundo censo, el de 1895, que arrojó la cifra de 30.000 indígenas. La reducción no se explica solamente porque, entre un censo y otro, se produjo la conquista del desierto. En el segundo censo, los indígenas capturados por el Estado eran homogeneizados y considerados ya civilizados, parte de la gran masa de la población argentina. De ahí que, durante décadas, no hayan habido datos precisos acerca de la cantidad real de indígenas en el país. Solo cien años después, en 1968, se realizaría el primer Censo Indígena Nacional de la Argentina.
Otro de los datos relevantes que arrojó el primer censo fue el referido al ritmo de crecimiento de la población argentina. Diego de la Fuente calculaba que la población aumentaba sobre la base de un crecimiento medio anual del 23%, un crecimiento muy alto que, según el autor, se debía a “la benignidad del clima y la superabundancia y baratura de las subsistencias”.82 Sin embargo, para el primer censista nacional, este crecimiento podía llegar a estancarse:
“Es de creer que a través de un período más largo aumentándose la población argentina, la ley de crecimiento empiece a disminuir, guardando relación, primero, con la mayor densidad de población que, como se sabe, está en razón inversa con el crecimiento; y en segundo con las producciones de nuestro suelo que pueden hacerse algún día menos espontáneas, menos fáciles, menos baratas económicamente hablando”.83
En un país que estaba a punto de experimentar los efectos benéficos del boom agroexportador, el doctor De la Fuente pronosticaba que la suerte de la población argentina estaba atada a la suerte del campo. Agricultura y gobierno de la población coincidían como el anverso y el reverso de una misma moneda.
A la caída de Rosas, el Tribunal de Medicina creado por Rivadavia fue reemplazado por el Consejo de Higiene Pública. Puesto que la ciudad de Buenos Aires llegaría a convertirse a la vez en la capital de la provincia y del país, la institución, por la superposición de jurisdicciones, se desdobló en el Consejo de Higiene Pública, de acción federal, y la Comisión de Higiene, de jurisdicción municipal. Estas instituciones enfrentaron grandes dificultades, ya que sus atribuciones estaban confusamente establecidas.
En 1870, llegaban noticias desde Río de Janeiro de numerosos brotes de fiebre amarilla. El Consejo de Higiene Pública impuso una cuarentena de diez días a todos los barcos procedentes de Brasil. Para los comerciantes, como para los esclavistas de la época colonial, los períodos de cuarentena representaban grandes pérdidas de dinero, por lo que muchas veces presionaban para pasar por alto los controles. Esta fue la principal causante de la entrada de la fiebre amarilla durante el verano de 1871, cuando la ciudad de Buenos Aires se entregaba, alegre y despreocupadamente, a las fiestas del carnaval.
Según los cálculos oficiales, la peste dejó 14.000 muertos, muchos de ellos afrodescendientes e inmigrantes italianos. Durante la epidemia, los vecinos notables de Buenos Aires habían armado, de urgencia, la Comisión Popular de Socorro, encargada de evacuar la ciudad patógena y asistir a los enfermos, aunque el presidente Sarmiento y su vice Alsina habían sido los primeros en escapar. En las afueras, zonas rurales como Belgrano y Flores se llenaban de campamentos improvisados. La alta mortalidad se había debido, según el saber médico de entonces, al aire viciado y a los miasmas emanados desde los desperdicios vertidos en el Riachuelo por los saladeros de carne. Pero a principios del siglo XX, el médico cubano Carlos Juan Finlay descubriría que el vector de contagio de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes Aegypti, lo que permitió entender, retrospectivamente, por qué la fiebre amarilla recién detuvo su empresa mortífera con el arribo de los primeros fríos de 1871.
La peste había puesto a prueba a todos los poderes y ninguno había pasado su examen. Pero en la década de 1880, con la asesoría de una nueva generación de médicos, el gobierno se aprestó a remediar sus errores, poniendo en marcha un gran plan de higienización profiláctica de la nación. Los médicos aprovecharían la oportunidad para volverse la vanguardia del progreso, reforzando sus capacidades de intervención médica autoritaria. Extraían un “plus de poder” al perfilarse como los principales programadores de una sociedad bien dirigida, volviéndose asesores políticos gravitantes gracias a su expertise, si no en el arte de gobernar, al menos en el arte de corregir, observar y mejorar el estado de salud del cuerpo social.84
Por recomendación de José María Ramos Mejía, la Comisión de Higiene Municipal se convirtió en la Asistencia Pública, mientras que el Consejo de Higiene Pública se transformó en el Departamento Nacional de Higiene. De allí en más, una oficina central debía vigilar la actividad de todos los hospitales. El primer medio para lograrlo consistía en la producción permanente y fiable de información, haciendo que cada hospital elaborase un parte diario de sus actividades.85 Al mismo tiempo, se crearon las Comisiones de Higiene, conformadas por vecinos con el fin de denunciar a charlatanes y curanderos e informar a las autoridades sobre el estado higiénico de los barrios, con especial atención a las casas de inquilinato, los bares, los mercados y los prostíbulos. Para los médicos, la acción informante de las comisiones se volvía preciosa. Una vez denunciados los males, arribaban los inspectores de higiene municipal, encargados de multar a los establecimientos que no cumpliesen con las normas de salubridad. De esta forma, los médicos sanitaristas no solamente evitaban la propagación de virus y bacterias, sino que diagramaban estrictas pautas de comportamiento urbano, acorralando, sobre todo, al mal vivir.
La actividad centralizada y reticular de los médicos higienistas estuvo acompañada del establecimiento de estrictos calendarios de vacunación, la construcción de nuevos hospitales, de una gran red cloacal y un gran plan de potabilización del agua. Pronto, la acción coordinada de estos factores mostró grandes resultados. En 1869, la esperanza de vida al nacer era de 32,9 años. En 1914 había aumentado a 48,5 años, cifra similar a la de Estados Unidos a principios de siglo y mayor que la de Francia en esa misma época. Los índices de mortalidad también habían mejorado: en Buenos Aires, de 27,59 cada mil habitantes en 1887 había descendido a 17,4 en 1899. Similares resultados arrojaban ciudades como Paraná, Córdoba y Rosario, pero en el resto del país, donde las obras de infraestructura eran mucho menores, la mortalidad seguía siendo muy alta.86
No obstante, aún se estaba lejos de centralizar el aparato sanitario nacional. Mientras la Asistencia Pública se ocupaba de la higiene de la ciudad, el Departamento Nacional de Higiene se ocupaba de los territorios nacionales, pero la Constitución Nacional le otorgaba a las provincias autonomía sanitaria, impidiendo la intervención del Departamento. Además, muchos establecimientos hospitalarios todavía dependían del sistema de la caridad pública inaugurado por Rivadavia. La Sociedad de Beneficencia,87 así como la Comisión Asesora de Hospitales y Asilos Regionales, tenían en sus manos el grueso de los hospitales y manicomios. Ambas instituciones eran subsidiadas por el Estado a través de la Lotería de Beneficencia Nacional y de impuestos al alcohol, aunque el grueso de sus fondos provenían de las donaciones de las familias ricas.88 Ante este difícil estado de situación, el Departamento Nacional de Higiene limitó sus funciones a la prevención de enfermedades y a la lucha contra epidemias, dejando a un lado la asistencia social, de la que se ocupaban las damas de la sociedad.
Más allá de las muchas desavenencias administrativas y jurisdiccionales, los principales interesados en la confección de censos fueron los médicos de Estado, quienes vieron en la demografía un medio precioso para estudiar y contrarrestar los fenómenos fantasmales de contagio morboso, especialmente en zonas densamente pobladas. Un aceitado aparato estadístico permitiría, de allí en más, evitar tales desgracias. La preocupación fundamental de médicos como Guillermo Rawson y Emilio Coni (quien se consideraba a sí mismo un “médico-sociólogo” y escribió un artículo sobre la “Ciudad argentina ideal o del porvenir” como utopía higienista) era aumentar el ritmo de crecimiento de la población, tomando de los higienistas de Francia, Alemania e Inglaterra las técnicas para prevenir enfermedades contagiosas.
En simultáneo al plan inmigratorio, se desataron intensos debates en torno a la cuestión de las razas humanas, sus jerarquías y sus mezclas. Esta inquietud racial bebía, en la Argentina de fines del siglo XIX, de dos fuentes principales: por un lado, del darwinismo, que, lejos de ser una teoría que solo explicaba la evolución de las especies animales, se mezclaba, por todos lados, con las nacientes ciencias sociales (de hecho, Francis Galton, pionero de la eugenesia y la antropometría, era primo de Darwin). La otra fuente era la zootecnia y las tecnologías de refinamiento del ganado que, para la misma época, se aplicaban ampliamente y con gran éxito al interior de las estancias ganaderas. La burguesía agraria que gobernaba los destinos de Argentina pensaba a la población humana en los mismos términos que a la población bovina de sus estancias, proponiéndose seleccionar a los inmigrantes tal como se selecciona al ganado.89
¿Cómo se pasa de extranjero a argentino? ¿Qué límites son necesario franquear? ¿Qué metamorfosis son requeridas? Desde el punto de vista de los censistas y del ius solis, bastaba con nacer en Argentina. Según Ramos Mejía, al inmigrante se le ofrecía acelerar su evolución filo-genética, regenerarse y hasta hominizarse, como si al entrar al país atravesase un umbral antropológico. El trabajo productivo, así como el clima templado y la nutrición argentinas, permitirían mejorar a los recién venidos, aclimatándolos con facilidad a sus nuevas condiciones de vida, más semejantes a sus lugares de origen que los climas tropicales del resto de América Latina, excesivamente calurosos y por eso favorecedores de la pereza.
El médico debía injerir en lo político y el político debía convertirse en médico clínico de los asuntos de gobierno, conjurando el mayor temor entre los positivistas: el miedo a la multitud, a su ingobernabilidad, morbosidad o indisciplina.90 Urgía sentar las bases de una nueva genealogía argentina. El crisol de razas debía marchar a toda máquina, sin demoras. Los criminólogos se ocuparían, mientras tanto, de inspecciones más minuciosas.
En 1875 se inauguró la Oficina Central de Estadística de la Policía. Dos años después, la Penitenciaría Nacional empezó a sistematizar sus registros de condenados y a categorizarlos según estado civil, edad, grado de instrucción y nacionalidad. También se incorporó el uso de fotografías para el registro de delincuentes, vagos, borrachos y “malvivientes”, y se inauguró la Oficina Antropométrica, con el novedoso sistema del registro dactiloscópico, sistematizado en Argentina por el inmigrante croata Juan Vucetich. Pero lo precario de los métodos de procesamiento y control de datos arrojó, durante mucho tiempo, resultados sesgados, incapaces de dar cuenta de la variedad de delitos, reforzando prejuicios sobre los nuevos sospechosos de siempre, los recién llegados.91
Al compás de esta producción masiva de datos, aún sesgados y no lo suficientemente abarcativos, crecía una enorme literatura criminológica que se abocaba a descifrarlos e interpretarlos, ya que desde 1880 se había producido un aumento en las tasas de delito. Los criminólogos creían posible disminuirlas no por medio de la pura coerción, ni tampoco por un aumento de las penas ante los hechos consumados, sino a través de la prevención científica del crimen. Así como los médicos higienistas buscaban sanear el aire de la ciudad, los criminólogos perseguían el saneamiento de las relaciones entre sus habitantes, investigando, en filigrana y molecularmente, las causas psicológicas del delito, dando con los medios técnicos necesarios para perseguir y neutralizar el elemento de la peligrosidad.
Millones de inmigrantes habían accedido a la Argentina y provocaban la sospecha de haber producido un acceso patológico en el cuerpo social. Para contrarrestar los efectos nocivos de una excesiva exposición de la nación a la inmigración malsana, los positivistas allanaban el acceso a unos archivos de la criminalidad que aún estaban por constituirse. Si consideramos la etimología de la palabra archivo, el criminólogo era el principal enemigo del anarquismo, el anti-anarquista por excelencia, ya que archivo refiere a la arché griega (la ley, el origen, el comienzo, el mandato, la autoridad), así como a los arcontes, los encargados de resguardar las leyes (árchein significa “mandar” y la arché es lo que manda por ser lo que precede, lo que vino primero, lo que ostenta el privilegio de la antigüedad, como un antepasado o un primogénito92). El anarquista, el que está contra la arché, era un enemigo público enfrentado a los guardianes del orden, al archivo y a la archivación médico-policial de los sujetos. De hecho, “Archivos de Psiquiatría y Criminología y Ciencias Afines” se llamó la principal revista de discusión criminológica en la Argentina del 1900.
En el contexto de la experimentación social que tenía lugar en laboratorios criminológicos como el Depósito de Contraventores, se apeló a la noción de “fronterizo”, es decir, aquella persona que se encuentra en los bordes de la buena vida y de la mala vida, al filo de lo normal y de lo patológico, así como de lo humano y lo animal. José Ingenieros clasificaba las patologías mentales según tres tipos: intelectuales, volitivas y morales. Fronterizos eran aquéllos que tenían debilitada al menos una de estas funciones. Signos de inadaptación social y de debilidad moral podían ser la incapacidad de un hombre de mantener un matrimonio, o la insistencia de un joven que le mandaba cartas amorosas a una mujer, catalogado como “perseguidor amoroso”. O bien, quien alcoholizado se peleaba recurrentemente en bares y tabernas. Todos comportamientos microscópicos que no representaban en sí ningún delito, pero que indicaban la existencia de una degeneración moral, volitiva o intelectual. Los fronterizos eran los migrantes de la salud mental, aquéllos indocumentados que no habitaban ni un lado ni el otro del espacio categorial psiquiátrico y que podían disimular mejor su pertenencia a la vida degenerada. En estos casos, los psiquiatras criminológicos mezclaban, hasta confundirlas por completo, categorías médicas y categorías morales, valoraciones fisiológicas y valoraciones sociales, al servicio de una completa normalización de la multitud. El archivo mismo era el que patologizaba, el que pasaba por alto las paupérrimas condiciones materiales de vida de los inmigrantes. El archivamiento de los patológicos resultaba, en sí mismo, patológico: un mal de archivo.
Al adoptar la teoría de la herencia y el darwinismo social, la élite liberal dejaba de pivotear sobre el ideal democrático de la solidaridad o la competencia entre hermanos, propio del fraternalismo igualitarista francés.93 Este ideal horizontal se superponía con la relación vertical que conecta a los hijos con los padres, y a través de ellos con los antepasados, como en la antigua sabiduría bíblica, donde las culpas de los ancestros recaen siempre sobre los hijos. La obsesión con la sangre ya no era la de la sangre derramada en las guerras fratricidas, sino la de la sangre mezclada entre las razas, propagando un flujo insalubre, como en la contaminación de los ríos con la sangre vertida por los mataderos. Dado que según las teorías de la degeneración ésta es indefectiblemente hereditaria, los lazos de sangre adquirían un carácter especialmente acusado, ya sea para mantener bajo vigilancia a los que Lombroso llamaba “delincuentes natos”, ya sea para custodiar la herencia patricia de tierras y cargos políticos.
Los Bunge fueron una de las familias más destacadas de la oligarquía argentina. El primero en llegar, en 1827, había sido Carlos Augusto Bunge, proveniente de Alemania, quien fundó un banco y se casó con una mujer de la elite criolla, María Genaria Peña y Lezica. En verdad, la familia Bunge ya era una familia de poderosos comerciantes alemanes asentados en Amberes. Hacia 1880, llegó a Argentina un primo de Carlos: Ernest Bunge. Al poco tiempo, convencido de las enormes oportunidades de negocios que presentaba la Argentina de fin de siglo, Ernest Bunge hizo venir desde Bélgica a un cuñado llamado Jorge Born. Juntos fundaron la sociedad Bunge & Born, empresa dedicada a la exportación de cereales y que en poco tiempo se convertiría en uno de los holdings más diversificados del país.
Carlos Augusto Bunge y María Genaria Peña Lezica tuvieron diez hijos, entre ellos a otro Ernesto Bunge, uno de los mayores arquitectos carcelarios de América Latina. Tuvo a su cargo el diseño de las cárceles de Dolores y de San Nicolás, así como la imponente Penitenciaría de Buenos Aires, presidio inaugurado en 1877 y que había logrado llevar a cabo, por fin, el sueño rivadaviano de contar con un panóptico modelo en la ciudad. Uno de sus hermanos, Octavio Bunge, fue un jurista que llegó a presidir la Corte Suprema y que procreó a otros nueves vástagos. Entre los más célebres se encuentran el economista y estadístico Alejandro Bunge y el sociólogo darwinista Carlos Octavio Bunge.
Alejandro Bunge había sido educado en una escuela católica. Su padre, de ideas laicas, observando con cierta alarma un fuerte militantismo católico en su hijo, lo envío a estudiar ingeniería a Alemania. Allí se topó con las ideas económicas de Friedrich List, crítico del cosmopolitismo liberal de Adam Smith, y defensor del proteccionismo industrial nacionalista. De regreso en Argentina, Alejandro Bunge se incorporó a la Dirección Nacional de Estadísticas como sucesor de Francisco Latzina, el inmigrante moravo que más había contribuido a la profesionalización del estadístico.94
Alejandro Bunge formó a un nutrido equipo de colabores con los que constituyó un verdadero “grupo de expertos”, del que emergería también Raúl Prébisch, y que ocupó los más importantes departamentos de estadística nacionales, participando en la creación y dirección de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. A diferencia de los estadígrafos de la generación anterior que, como Latzina, eran grandes personalidades pero poco autonomizados con respecto al poder político, el grupo tuvo una intensa actividad publicitando el pragmatismo estadístico, dotándose a sí mismos de visibilidad pública.95 Desde entonces, los economistas y estadígrafos relevarán a quienes, hasta entonces, más habían usufructuado el uso de cifras e informaciones públicas: los médicos higienistas.
Alejandro Bunge aspiraba a hacer de la estadística la maestra del gobernante. Los estadígrafos eran técnicos expertos en numerología y en saberes cifrados, a la vez que enemigos de todo arcano político, de todo secretismo o discrecionalidad en la asignación de recursos. Se auto-presentaban como “la brújula” que orientaba la nave del gobierno. Si la racionalidad política siempre corre el riesgo de ser impugnada por arbitraria, la racionalidad del estadístico comenzaba a aparecer como neutral y bien calculada. Poco a poco, la cuantificación de la población fue asociada con la honestidad, con el saber imparcial y con el deber cívico. En última instancia, era la población la que se beneficiaría de la información que se le extraía para ser elaborada por los expertos, mientras la ausencia de estadísticas comenzaba a presentarse como equivalente al caos social y al desorden económico. Desde entonces, los intereses del político y los del estadístico, necesarios el uno para el otro, coexistirán en permanente tensión.
Pero además, Alejandro Bunge entrevió, con especial lucidez y de forma excepcional entre los miembros de la oligarquía argentina, los límites del modelo de acumulación basado únicamente en la exportación de materias primas. Bunge alertaba a la elite sobre la necesidad de desarrollar industrias exportadoras ante la insuficiencia del esquema de ventajas comparativas. Dividía al sistema económico mundial entre “países astros” y “países satélites”. La Primera Guerra Mundial le había enseñado que la posición “satelital” y dependiente de la economía argentina no podía durar. Proponía el uso de aranceles aduaneros para evitar la entrada de productos industriales, estimulando la producción sustitutiva nacional. Si para la generación del ochenta gobernar era poblar, para Alejandro Bunge, testigo del progresivo agotamiento del modelo agroexportador, “poblar es atraer, crear y organizar capitales”.96
Como toda la elite dirigente de su época, los hermanos Bunge adoptaban un lenguaje imperativo. Los políticos, los publicistas y los primeros expertos adoptaban siempre el idioma de la urgencia, del ultimátum, de la consigna fulgurante, de la divisa que conmina a actuar o a transformar el rumbo del país (gobernar es poblar; civilización o barbarie; educar al soberano, etc.). En Alejandro Bunge, el imperativo era económico e industrialista y también racial. En su hermano, el imperativo era decididamente biologicista.
Carlos Octavio Bunge, jurista como su padre y nieto de inmigrantes europeos, manifestaba una gran inquietud por la repentina presencia de millones de inmigrantes a su alrededor. Esperaba que el “crisol de razas”, adecuadamente monitoreado, produjese un “tipo argentino” mejorado y superior. En él, como en José Ingenieros, se encuentra un marcado “argentino-centrismo” eugenésico, en donde se le adjudicaba a la Argentina una suerte de destino manifiesto capaz de conquistar la hegemonía entre los países de América del Sur, así como Estados Unidos lo hacía en el norte.97 Pero para que haya tal cosa como la creencia en el destino manifiesto de un pueblo, este ante todo debe ponerse de manifiesto, debe hacerse presente y volverse visible. Para Carlos Bunge, las enfermedades y epidemias que habían azotado a la población del territorio argentino debían ser consideradas una bendición de la naturaleza que seleccionaba a los más aptos y manifestaba su intención de depurar a la “raza argentina”: “El alcoholismo, la viruela y la tuberculosis –¡benditos sean!– han diezmado a la población indígena y africana de la provincia capital, depurando sus elementos étnicos, europeizándolos, españolizándolos”.98
El ideal de modernizar a la nación confluía con la perspectiva evolucionista. Modernizarse implicaba acelerar, por medios artificiales, especialmente por medio de la medicalización de la multitud, el proceso de evolución racial. Arribar a la Argentina equivalía, en el imaginario positivista, a hominizarse. Si según Cesare Lombroso los degenerados eran individuos que habían involucionado en la escala evolutiva, teoría a la que llamó “atavismo biológico”, en la Argentina, mediante la producción de un ambiente saludable y la multiplicación de instituciones de encierro, podrían separarse a los atávicos y dejar pasar a los evolucionados, en una eficaz “transfusión regeneradora”, al decir de José Ingenieros.99
Durante la primera década del siglo XX, el enorme aparato militar que había quedado como corolario de las guerras civiles se convertía en un aparato especializado en la represión de los nuevos malones: los obreros huelguistas. En 1902 se sanciona la Ley de Residencia, que prescribía la expulsión, sin juicio previo, de todo extranjero considerado sedicioso. En 1910, esta ley se reforzó con la de Defensa Social, que tipificó al anarquismo como un delito público. Aun así, la presión social se hacía ingobernable, resquebrajando el orden de dominación oligárquico. En 1912, el Congreso sancionó la ley del voto universal y obligatorio. El presidente conservador Roque Sáenz Peña aceptó ceder a la exigencia, largamente pospuesta, de ampliar el sistema democrático. Pero la obligatoriedad del sufragio debía empalmar con la obligatoriedad del servicio militar y con la de la escolarización. Sáenz Peña llamaba a esta exigencia ternaria: “perfeccionamiento obligatorio de la Patria”. Estas tres obligaciones, la del aula, la de la conscripción y la del voto, permitirían consolidar el proceso de asimilación del inmigrante, neutralizando su advenir.
La ley de sufragio universal desató grandes debates públicos. Positivistas como José Ingenieros y Carlos Octavio Bunge ponían el grito en el cielo. La ley de sufragio universal masculino conspiraba contra la ley de la selección natural, el gobierno de los mejor dotados y la aristocracia del mérito. En El hombre mediocre, José Ingenieros escupe:
“Las masas de pobres e ignorantes no han tenido, hasta hoy, aptitud para gobernarse: cambiaron de pastores. Los más grandes teóricos del ideal democrático han sido de hecho individualistas y partidarios de la selección natural: perseguían la aristocracia del mérito contra los privilegios de las castas. La igualdad es un equívoco o una paradoja, según los casos. La democracia ha sido un espejismo”.100
Siguiendo la psicología social de Le Bon, Carlos Octavio Bunge definía al ser humano como un ser biológicamente egoísta a la vez que imitativo, expuesto al contagio y a la sugestión de los que lo rodean. Pero para este positivista integral, la asociación social era una necesidad de supervivencia, una defensa frente a las amenazas de la naturaleza y de otros grupos humanos. Por eso, hacía una encendida defensa del odio, sentimiento negado o reprimido por lo que llamaba las concepciones igualitaristas del derecho. Bunge rechazaba el principio cristiano según el cual “amarás a tu enemigo”, descalificándolo como una falsa orientación ética a la que le oponía otra máxima: “Desconfiarás del extraño y odiarás al enemigo”:
“No desconfiar del enemigo, no poder odiarle, es una prueba de debilidad y de decadencia: ¡he ahí lo que todo pueblo fuerte y grande debe decirse y predicarse! La gran obra moral de fines del siglo XX o acaso del XXI será, según mi tema, dar un criterio y un regulador al Odio. En las escuelas europeas llegará a enseñarse a odiar como en las japonesas”.101
Bunge no distinguía entre enemigo público y enemigo privado. Desconocía que el amor al enemigo, en el cristianismo, refiere al inimicus, al enemigo privado, y no al hostis o enemigo público. Amar al extraño, amar al lejano, le resultaba completamente inconcebible.
Carlos Bunge escribió un libro titulado El Derecho, ensayo de una teoría jurídica integral. En este tratado, traducido al francés como “Le Droit c’est la force” (El Derecho es la fuerza), definía al Derecho como “sistematización de la fuerza”. Así, seguía una larga tradición de pensamiento según la cual no hay ley sin autoridad que la aplique. En una famosa fórmula, Thomas Hobbes sentenció: auctoritas non veritas facit legem (la autoridad, y no la verdad, es la que hace la ley). También Pascal, en sus Pensamientos, sostenía que:
“Es justo que se siga lo que es justo; es necesario que se siga lo que es más fuerte. La justicia sin la fuerza es impotente; la fuerza sin la justicia es tiránica. La justicia sin la fuerza es contradicha, porque hay siempre malos; la fuerza sin la justicia es acusada. Es menester, por lo tanto, juntar siempre la justicia y la fuerza; y para eso hacer que lo que es justo sea fuerte, lo que es fuerte sea justo”.102
Pero no cualquier fuerza es capaz de imponer la ley. El fundamento de la fuerza legal, para Bunge, ardoroso seguidor de Spencer, es biológico y evolutivo. Mediante el derecho se formalizan y “sistematizan” los principios universales de la selección natural y la herencia biológica. Bunge era un positivista que naturalizaba el obrar de la fuerza al postular que las leyes sociales se atienen a las leyes biológicas de la naturaleza. Pero si la fuerza es el fundamento del derecho, ¿cómo distinguir una fuerza justa de una fuerza injusta? Para Bunge, lo justo es lo más fuerte desde el punto de vista de la supervivencia de los más aptos. El más fuerte siempre tiene la razón. Con tono nietzscheano, afirmaba que “el espíritu de rebelión de los débiles ha arrancado como cosa artificial recién desde el cristianismo”.103
Las leyes no son acatadas porque sean justas, no son obedecidas por sí mismas, sino porque una autoridad las hace valer, ejerciendo la fuerza. Los que obedecen las leyes les reconocen cierto “crédito”, creen en ellas, porque creen en la autoridad del poder, ya sea un monarca o un aparato estatal, para hacerlas cumplir. Este crédito o creencia en las leyes es lo que Derrida ha llamado “el fundamento místico de la autoridad”.104 Lo que tiene de atendible la teoría del derecho de Bunge (como la de Pascal, Montaigne o Hobbes) es el reconocer que junto al derecho siempre está operando una “fuerza performativa” que es, a la vez, fuerza fundadora y fuerza conservadora. El Derecho, el nómos, en combate contra la anomia, siempre está en una relación interna y compleja con la antinomia, con la violencia, legítima o ilegítima. Ley y violencia guardan una relación tan estructural como aporética. La ley inmuniza a la comunidad de la violencia que la amenaza, pero la inmuniza recurriendo a la violencia, cortocircuito que Walter Benjamin reconoció en la figura ambivalente de la Gewalt (entramado indisoluble de derecho y fuerza). Dentro de este cortocircuito jurídico, la vida humana resulta a la vez protegida y perjudicada, conservada y excluida.105
En un libro titulado La educación de los degenerados, Carlos Bunge clasificaba a los seres humanos en tres tipos: los infrahombres, los hombres normales, y los superhombres. Los infrahombres (idiotas, locos y monstruos) están destinados a poblar los manicomios y las cárceles, o bien a perecer por inaptitud en la lucha por la vida. El superhombre, el individuo excepcional, el hombre de genio, es, para Bunge, un “degenerado superior”. Es un anormal, pero por medio del cual la naturaleza realiza sus grandes saltos evolutivos. En verdad, Bunge repetía las ideas de Cesare Lombroso, quien ya había señalado el nexo entre genio, locura y desviación de la norma. Los superhombres son necesarios para la evolución social, pero deben permanecer rigurosamente vigilados, ya que hay algo en ellos de amenazante, de genio loco. En tanto anormales, son portadores de toda clase de males contagiosos y disolventes, como el afeminamiento, la ira, la falta de sentido práctico y la cobardía. Visto de este modo, el degenerado aparecía como una figura ambivalente y contradictoria: a la vez un superhombre y un infrahombre.
Ramos Mejía también escribió un libro sobre la relación entre genio y patología llamado Las neurosis de los hombres célebres en la historia argentina, texto inaugural de la psiquiatría patria que, por primera vez, hacía el intento de analizar los trastornos del “carácter nacional”. Por medio de un método al que llamó “histología de la Historia”, Ramos Mejía reivindicaba la “anatomía de la vida íntima” para describir con precisión los desequilibrios mentales de los próceres, lo que a su vez permitiría extrapolar un diagnóstico sobre el estado psíquico del pueblo en cada período histórico. Siguiendo a Esquirol, afirmaba que las épocas de grandes cambios sociales traen aparejadas toda clase de perturbaciones cerebrales. La sociedad argentina habría atravesado un cambio muy drástico al pasar de la apacible época de la siesta colonia a la vertiginosa época de la independencia, viviendo, de allí en más, en pie de guerra. Este estado de locura colectiva o de histeria moral afectaba tanto al bajo pueblo como a los jefes políticos y militares: el almirante Brown sufría de paranoia persecutoria; el Doctor Francia era un melancólico; Rivadavia, un megalómano hipocondríaco.106 Ramos Mejía no solamente patologizaba a las masas, diagnosticando “morbus democraticus” cada vez que amenazaban con rebelarse, sino también a los hombres célebres y notables, indistinguibles así de los hombres infames.
Las perturbaciones mentales colectivas habrían encontrado su máximo acceso, el punto más crítico de la enfermedad, en los tiempos de Rosas, período al que Ramos Mejía le dedicó otro libro, titulado Rosas y su tiempo. Esa época habría provocado fenómenos similares a la demonomanía: posesiones colectivas, pavor sagrado a la Mazorca y peregrinaciones oscurantistas detrás del retrato del Restaurador. Mientras que entre los seguidores de Rosas predominaba la excitación maníaca, entre sus opositores se abalanzaba una depresión estupefacta, insomne, temerosa. Si las perturbaciones colectivas se asemejaban a demonomanías, los positivistas aparecían como nuevos demonólogos e inquisidores, y la medicina criminológica permitía reconocer las marcas del mal para su persecución.107 Tanto el fervor como la melancolía se extendían por obra de un agente invisible: el “contagio nervioso”, semejante a un demonio ubicuo. A su vez, el individuo notable, el líder, puede ser un foco infeccioso, puede influir, con su ejemplo afectivo, sobre el sensorium del pueblo: Álzaga habría propagado su valentía entre las masas durante la resistencia a las invasiones inglesas, mientras que Rosas habría contagiado el terror y la manía homicida.108
En su escrito de 1904, Los simuladores del talento, Ramos Mejía sostenía que los sujetos desprovistos de aptitudes y talentos procuran simular estas ventajas para triunfar en su medio, empleando recursos miméticos. No en vano su modelo prominente de simulador era el caudillo, el seductor de las masas, aquel que hace pasar sus defectos por talentos y su ignorancia por elocuencia. También Ingenieros concedió una gran importancia al tema de la simulación, la cual concerniría a todos los seres vivos por la presión que ejerce la lucha por la vida. Distinguía, entre los humanos, formas benignas y malignas de simulación, especialmente la doble patología de simular males. Por ejemplo, el hacerse pasar por inválido o “falso mendigo” para explotar las instituciones de beneficencia. O bien, se simula la locura para obtener el beneficio de la inimputabilidad penal o eludir el servicio militar. En el mundo del trabajo, los simuladores serían legión, simulando fatiga para evitar trabajar. Para le elite dirigente, la figura del simulador representaba un peligro de primer orden, ya que en ella se cifraba el riesgo de la contaminación entre los privilegiados y los no privilegiados, entre los meritorios y los carentes de méritos, entre los infrahombres y los hombres superiores, entre los ignorantes astutos y la aristocracia científica que debía conducir los destinos de la nación.
Carlos Bunge también llamaba a desconfiar de los imitadores que aparentan las formas del hombre normal o del superhombre, pero a la vez reclamaba aprovechar la función imitativa para educar a los “degenerados medios”, aquéllos que no serían “insalvables” como los “degenerados inferiores”, ni prescindentes de toda educación media, como los “degenerados superiores” o genios, ya que estos se “auto-educan”. El degenerado medio, en cambio, puede ser regenerado por medio de un largo trabajo de sugestión escolar donde se le inculque, desde niño, la disciplina y la moralidad.
A fin de cuentas, lo que atormentaba a estos auscultadores de la multitud era la relación entre democracia y demografía. Una reenvía a la otra. Oligarcas, juristas, criminólogos y poetas nacionalistas coincidían en que el principal obstáculo para el despliegue de la Argentina era el desierto, es decir, el plano negativo donde nada germina. Para vencerlo se hacía necesario apelar a todo lo que crece, a todo lo que nace, a todo lo que aumenta. Por eso, la doble cuestión de la genealogía y de la política de la salud se volvía de “vital” importancia. Toda nacionalidad, todo nacionalismo, impone una genealogía, un linaje genético al que se debe adherir. Esa genealogía debía ser mejorada y medicalizada para hacer crecer a la nación, concebida como “gran familia argentina”. Pero estas fuerzas generatrices, una vez regadas sobre el suelo argentino, podían propagar toda clase males, como una mala hierba que no se había podido prever.
Si hay algo que muestra con claridad la época del surgimiento de las ciencias médicas nacionales es que el conocimiento no es algo espontáneo, ni mucho menos algo pacífico o una pura contemplación desinteresada. El conocimiento, como enseñó Foucault, emerge cuando es solicitado por determinadas relaciones de poder. Hay sujeto de conocimiento porque hay batallas, porque hay luchas.109 Entre médicos y enfermos, entre criminólogos y malvivientes, la producción de conocimiento también se volvía una cuestión estratégica. El enemigo prioritario ya no era la facción política, ni el indio, ni el ejército extranjero, sino el enemigo interno, el peligroso, aquel ser patológico disimulado al interior del grupo y que poseía la capacidad de dañar al organismo social. Colocándose de lleno en la lógica inmunitaria, los positivistas afirmaban que el desarrollo biológico de los mejores dependía de la reducción violenta de los inferiores y mediocres. Pero así, la afirmación positiva de los mejores quedaba indefectiblemente ligada a una política esencialmente reactiva y negativa: la del encierro y la persecución de los elementos considerados disgénicos o degenerados.
El positivismo de fines del siglo XIX constituyó una nueva forma de culto a la naturaleza. Una nueva conminación a someterse a sus leyes de creación y destrucción, a sus ciclos de nacimiento y perecimiento. La destrucción y la muerte, para el darwinismo social, no eran lo antitético a la vida, sino algo necesario para su fortalecimiento y renovación, siempre y cuando muriese lo nocivo y prevaleciese lo sano. Entonces, uno de los problemas cruciales que se le presentaban a estos naturalismos vitalistas era: ¿hasta dónde es lícito que el humano intervenga en el sabio pero cruel obrar de la naturaleza?110 Este interrogante se volverá aun más acuciante en el contexto del ascenso generalizado de las tecnologías de biopoder, donde intervenir es tan importante como dejar que las cosas circulen. Se trata de un doble movimiento por el que los Estados intervienen diseñando marcos arquitectónicos para la acción social, pero al interior de los cuales es necesario que la vida se desplace y se despliegue, ante una mirada médica que la evalúa, corrige y regula. Este es también el problema fundamental del liberalismo: garantizar la libertad de mercado a la vez que intervenir para ampliar su buen desenvolvimiento.
Como señaló el sociólogo Eduardo Archetti, la Argentina de principios del siglo XX experimentó una temprana globalización.111 Gracias a la llegada masiva de inmigrantes, arribaron nuevas costumbres, nuevos idiomas y nuevas cosmovisiones, formando lo que Sarmiento a su vez llamó, con repulsa, una “Babel de banderas”. Como en toda hibridación, algunos elementos extranjeros lograron pasar y otros no atravesaron el control de fronteras. En este contexto, la elite dirigente, como un mecanismo de defensa, radicalizó su propia concepción genealógica de la Argentina. Las familias patricias, así como los nuevos nacionalismos, le opondrán al alud inmigratorio no un proyecto industrial capaz de emplearlo, sino unas filiaciones puras que reclamaban para sí el privilegio de una herencia genética selecta. Herencia genética que no podía dejar de resultar espectral, puesto que toda genealogía familiar implica una comunicación de los vivos con los familiares muertos, que reviven a través de los flujos de sangre actuales. Pero la herencia espiritual de las familias patricias era, en mayor medida, una herencia material: las tierras fértiles ganadas a los caudillos, a los gauchos y a los indios y que garantizaban el acrecentamiento de la riqueza terrateniente. Familia política y propiedad de la tierra se volvían indiscernibles, haciendo imposible toda separación entre el ámbito económico del oikos (literalmente, de la estancia) y el ámbito político de la polis.