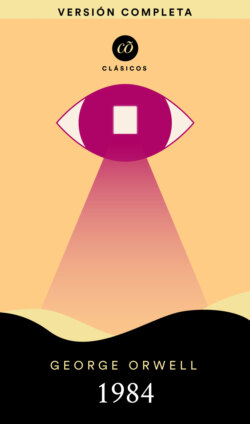Читать книгу 1984 - George Orwell - Страница 10
VI
ОглавлениеWinston escribía en su diario:
Han pasado tres años desde que pasó esto. Era una noche oscura en una callejuela cerca de la estación del ferrocarril. La vi parada en un portal, debajo de un farol que apenas alumbraba. Su cara era joven, aunque estaba muy maquillada. En realidad fue esa pintura lo que me sedujo, su blancura, como una máscara, y los labios de un rojo intenso. Las mujeres del partido no se pintan. No había nadie en la calle y tampoco una telepantalla. Ella me dijo que dos dólares. Y yo...
Por el momento, era difícil continuar. Cerró los ojos y los oprimió con la yema de sus dedos, como queriendo ahuyentar aquella visión recurrente. Sintió unos deseos casi irrefrenables de gritar palabras obscenas, de golpear su cabeza contra la pared, de patear la mesa y arrojar el tintero por la ventana —en suma, hacer algo violento, escandaloso o doloroso que borrara de su memoria lo que lo atormentaba.
El peor enemigo de uno —pensó— es su propio sistema nervioso. En cualquier momento, la tensión interna puede transformarse en un síntoma visible. Recordó a un hombre con quien se había cruzado en la calle hacía poco tiempo: su aspecto era común, estaba afiliado al Partido, tenía entre treinta y cinco y cuarenta años de edad, alto y delgado, llevaba un portafolios. Estaban a pocos pasos el uno del otro cuando el lado izquierdo de la cara del hombre se contrajo de súbito con una especie de espasmo. Volvió a ocurrir cuando se cruzaron: era apenas una crispación, un ligero temblor como el que produce el obturador de una cámara, sin duda habitual en aquel sujeto.
En ese momento pensó: este pobre diablo tiene sus días contados. Y lo terrible era que tal vez aquel gesto fuera totalmente involuntario. No había nada tan peligroso como hablar en sueños; y contra eso no era posible protegerse, hasta donde sabía.
Respiró profundo y siguió escribiendo:
Entré con ella, después cruzamos un patio y bajamos a una cocina en un sótano. La cama estaba junto a la pared, y había una lámpara sobre la mesa. Ella...
Él estaba nervioso. Le hubiera gustado escupir. Al recordar a la chica de la cocina del sótano, también pensó en Katharine, su esposa. Winston estaba casado —o lo había estado-; tal vez todavía siguiera casado, porque no sabía que su mujer hubiera fallecido. Le pareció volver a aspirar el cálido y cargado olor de aquella cocina: una combinación de insectos, ropa sucia y perfumes baratos, pero seductor a pesar de todo, porque ninguna afiliada al Partido usaba perfumes ni era concebible que lo hiciera. Sólo los proletarios se perfumaban. En la imaginación de Winston, el perfume se mezclaba íntimamente con el acto sexual.
Su escapada con esa mujer fue la primera en dos o tres años. Desde luego, estaba prohibido tener relaciones con prostitutas, pero era una de esas reglas con las que uno sacaba fuerzas de flaqueza para romperla. Era peligroso, pero no era cuestión de vida o muerte. Ser sorprendido con una ramera podía significar una condena de cinco años como máximo de trabajos forzados en un campo de concentración, siempre que el culpable no tuviera antecedentes delictuosos. Era bastante fácil, siempre que no lo atraparan a uno en el acto mismo. En los barrios pobres había una multitud de mujeres que comerciaba con su cuerpo. Algunas incluso aceptaban a cambio una botella de ginebra, porque se suponía que los proletarios no bebían. De manera tácita, el Partido estimulaba el ejercicio de la prostitución como una salida para ciertos instintos imposibles de eliminar del todo. El libertinaje simple no importaba gran cosa, con tal de que se practicara con discreción y reserva, y que sólo involucrara a mujeres de una clase social despreciable y baja. El delito imperdonable era la promiscuidad entre los afiliados al Partido. Pero —aunque éste era uno de los delitos que invariablemente solían confesar los acusados durante las grandes purgas— era difícil imaginar que tal cosa ocurriera en realidad.
El Partido no sólo se proponía impedir que hombres y mujeres establecieran lazos de fidelidad que fueran imposibles de controlar. Su propósito encubierto era suprimir todo placer sexual. No tanto el amor, sino el erotismo era el principal enemigo, tanto en el matrimonio como fuera de él. Un comité especial debía aprobar los matrimonios entre afiliados al Partido, y —aunque nunca mencionaban el motivo real— los permisos siempre se rechazaban si los futuros cónyuges daban muestras de sentir mutua atracción física. El único propósito reconocido para casarse era procrear hijos para el servicio del Partido. El mero contacto sexual debía considerarse como actividad secundaria ligeramente molesta, como la ingestión de un laxante.
Una vez más, esto jamás se expresaba directamente, pero de manera indirecta se inculcaba a todos los afiliados al Partido desde la niñez. Incluso había organizaciones que se dedicaban por completo a impulsar el celibato para nombres y mujeres, como la Liga Juvenil Anti-Sexo. Los niños debían engendrarse por inseminación artificial (insearti, se decía en Neolengua) y educarse en instituciones públicas. Winston sabía que todo esto no era para ser tomado en serio, pero encajaba a la perfección dentro de los postulados del Partido, que estaba empeñado en matar el instinto sexual, y de no ser eso posible, al menos desvirtuarlo y envilecerlo. El no sabía por qué ocurría así, pero le parecía natural que lo fuera. Y en cuanto a las mujeres, los esfuerzos del Partido tenían mucho éxito.
Volvió a pensar en Katnarine. Haría nueve, diez, casi once años que se separaron. Era curioso que rara vez pensara en ella. Era capaz de olvidar durante largos periodos que alguna vez había estado casado. Apenas si vivieron juntos unos quince meses. El Partido no permitía el divorcio, pero alentaba la separación cuando no había hijos.
Katharine era una muchacha alta, rubia, muy convencional, con espléndido porte. Tenía un semblante fresco y aguileño, una cara noble, hasta que se descubría que detrás de ella no había nada. Poco después de casados, Winston llegó a la conclusión de que ella tenía la mentalidad más estúpida, vulgar y vacua que jamás había conocido, aunque tal vez fuera porque la conocía más íntimamente que a otras personas. Ella sólo pensaba en lemas, y no existía ninguna tontería, absolutamente ninguna, que no fuera capaz de aceptar si la proclamaba el Partido. La "Grabación del sonido de la humanidad" la apodaba. No obstante, hubiera soportado vivir con ella de no ser por una sola cosa: el sexo.
Tan pronto como la tocaba ella parpadeaba y se ponía en tensión. Abrazarla era como tocar una imagen ensamblada de madera. Lo extraño era que incluso cuando ella lo atraía hacia sí, él sentía que al mismo tiempo lo rechazaba con todas sus fuerzas. La rigidez de sus músculos conseguía comunicar esa impresión. Ella se tendía con los ojos cerrados, no se resistía ni cooperaba, sino que se sometía. Era muy embarazoso y, después de un tiempo, horrible. Pero incluso él pudo haber soportado vivir con ella si hubieran acordado no tener relaciones sexuales. Sin embargo, lo extraño es que fuera Katharine quien se negara a eso. Decía que debían engendrar un niño si podían. Así que la representación continuó, una vez a la semana con bastante regularidad, siempre que existía la posibilidad.
Incluso ella se lo recordaba en la mañana, como un deber nocturno que no debía olvidarse. Ella lo llamaba de dos modos:
"Hacer un bebé" y "Nuestro deber con el Partido" (sí, había llegado a usar esa frase). Muy pronto sentía un definido terror cuando se acercaba el día convenido. Por fortuna, no tuvieron hijos, y al final ella estuvo de acuerdo en no intentarlo más y poco después se separaron.
Winston suspiró para sus adentros. Levantó su pluma y escribió:
Se arrojó a la cama y, de inmediato, sin ningún tipo de acción preliminar, de la manera más horrible y cruda que se pueda uno imaginar, levantó su falda. Yo...
Se vio a sí mismo bajo la tenue luz de la lamparilla, con el olor a insectos y perfume barato en las narices, y en su corazón una sensación de fracaso y rencor que incluso en ese momento se mezclaba con la idea del cuerpo blanco de Katharine, congelado para siempre por la hipnótica fuerza del Partido.
¿Por qué había de ser así? ¿Por qué no podía tener él una mujer que fuera suya, en lugar de esas obscenas escaramuzas cada año? Pero un idilio era un suceso casi inimaginable. Las afiliadas al Partido eran todas iguales. Se les inculcaba la castidad como signo de fidelidad al Partido. Mediante un cuidadoso adoctrinamiento temprano, mediante juegos y baños fríos, mediante las estupideces que les enseñaban en las escuelas, en los Espías y en la Liga Juvenil, mediante conferencias, desfiles, canciones, lemas y música marcial las despojaban de sus inclinaciones naturales. La razón le decía a Winston que tenía que haber excepciones, pero su corazón no lo creía posible. Todas las mujeres eran inexpugnables, tal como el Partido pretendía que fueran. Y lo que Winston deseaba, más que ser amado, era derribar las barreras de la virtud aunque sólo fuera por una vez en su vida. El acto sexual, bien realizado, era rebelión. El deseo era una ideadelito. Aun en el caso de haber logrado despertar una pasión en Katharine, habría sido como seducirla y violentarla, aunque era su esposa.
Pero debía anotar el resto de la historia. Winston escribió:
Encendí la lámpara. Cuando la vi bajo la luz...
Después de la oscuridad, la tenue luz de la lamparilla le había parecido muy brillante. Por primera vez veía a la mujer tal cual era. Luego de avanzar un paso hacia ella, se detuvo, lleno de deseo y de espanto. Se daba penosa cuenta del riesgo que corría al acudir ahí. Era posible que las patrullas lo atraparan al salir, en esos momentos podrían estar vigilando la puerta de la calle. Si se marchara sin cumplir sus propósitos...
Debía escribirlo, necesitaba confesarlo. Lo que había visto bajo la luz de aquella lámpara fue que la mujer era una vieja.
Llevaba sobre la cara una espesa capa de pintura que se hubiera podido caer a pedazos como una máscara de cartón. En su cabello se veían muchas canas; pero el detalle de verdad horripilante fue que, al abrir la boca, apareció un negro vacío.
La mujer no tenía un solo diente.
Escribió de prisa, con trazos garabateados:
Cuando la miré a la luz de la lámpara, me di cuenta de que era una mujer vieja, de cincuenta años cuando menos. Pero proseguí con lo mío como si me diera igual.
De nuevo se apretó los ojos con la yema de sus dedos. Al fin lo había escrito, pero eso no marcaba ninguna diferencia. La terapia no había funcionado. El deseo de gritar palabras obscenas era tan intenso como siempre.