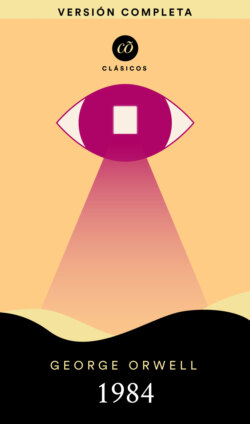Читать книгу 1984 - George Orwell - Страница 6
II
ОглавлениеMientras ponía su mano en la perilla de la puerta, Winston vio que había dejado abierto el diario en la mesa. En él se leía ABAJO EL GRAN HERMANO, con letras lo bastante grandes para ser legibles al otro lado de la habitación. Había hecho algo inconcebiblemente estúpido. Pero comprendió que, incluso con su pánico, no había querido manchar el papel cremoso al cerrar el cuaderno mientras la tinta estaba húmeda.
Contuvo el aliento y abrió la puerta. Al instante lo recorrió una cálida oleada de alivio. Una mujer pálida, con aspecto abrumado, con el cabello desordenado y cara arrugada, estaba parada afuera.
—Eh, camarada —comenzó a hablar con una voz monótona y quejumbrosa—, me pareció oír que entrabas. ¿Crees que podrías venir a echarle un vistazo a nuestro fregadero?
Está atascado y...
Era la señora Parsons, la esposa de un vecino en el mismo piso. (De algún modo, señora era una palabra desaprobada por el Partido —se suponía que uno debía llamar a todos "camarada" —pero con algunas mujeres uno la usaba instintivamente.) Era una mujer de unos treinta años, pero parecía mucho mayor. Uno tenía la impresión de que había polvo en las arrugas de su cara. Winston la siguió por el pasillo. Estos trabajos de reparación de aficionados eran casi una molestia diaria. Las Mansiones Victoria eran unos apartamentos viejos, construidos en 1930, más o menos, y se estaban cayendo a pedazos. El enlucido se desconchaba constantemente de los techos y las paredes, las tuberías estallaban con cada helada, el techo goteaba cuando nevaba, la calefacción normalmente funcionaba a medio vapor, cuando no se detenía por completo por motivos económicos. Las reparaciones, excepto las que uno mismo pudiera hacer, debían ser autorizadas por lejanos comités que tendían a detener durante un par de años hasta el arreglo del vidrio de una ventana.
—Por supuesto es sólo porque Tom no está en casa —dijo la señora Parsons con ambigüedad.
El apartamento de los Parsons era más grande que el de Winston, y lúgubre de un modo distinto. Todo tenía un aspecto gastado y pisoteado, como si el lugar hubiera sido visitado por un animal enorme y violento. Por todo el apartamento estaban dispersos artículos deportivos —bastones de hockey, guantes de box, una pelota de futbol reventada, un par de pantalones cortos sudados y vueltos al revés—, y la mesa estaba llena de platos sucios y cuadernos con las esquinas dobladas.
Sobre las paredes había cinturones rojos de la Liga Juvenil y los Espías, y un cartel de gran tamaño del Gran Hermano. Se percibía el acostumbrado olor a coles cocidas, común en todo el edificio, pero lo superaba una peste todavía más intensa de sudor, el cual —uno sabía esto a la primera inhalación, aunque era difícil saber cómo— era de una persona que no estaba presente en ese momento. En otra habitación alguien, con un peine y un pedazo de papel higiénico intentaba seguir el ritmo de la música militar que todavía emitía la telepantalla.
—Son los niños —dijo la señora Parsons, mientras veía con cierta aprehensión hacia la puerta—. No han salido en todo el día y, por supuesto...
Tenía la costumbre de dejar las frases inconclusas. El fregadero de la cocina estaba casi lleno hasta el borde de agua verdosa estancada que olía todavía peor que la col. Winston se arrodilló y examinó el codo de la tubería. Odiaba usar sus manos, y odiaba agacharse, pues esto solía producirle tos. La señora Parsons lo miró con desamparo.
—Por supuesto, si Tom estuviera en casa lo arreglaría en un instante —dijo—. Le encanta todo eso. Siempre ha sido hábil con sus manos, así es Tom.
Parsons era compañero de Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre gordo pero activo, con una estupidez paralizante, una masa de entusiasmos imbéciles —uno de esos esclavos devotos que nunca cuestionaban nada, de quienes, más incluso de que la Policía del Pensamiento, dependía la estabilidad del Partido—. A los treinta y cinco años abandonó de mala gana la Liga Juvenil, y antes de graduarse en ella había conseguido permanecer en los Espías un año más de la edad permitida. En el Ministerio lo ocupaban en un puesto subordinado para el que no se requería inteligencia, pero por otra parte era una figura importante en el Comité de Deportes y todos los otros comités encargados de organizar paseos comunitarios, demostraciones espontáneas, campañas de ahorro y actividades voluntarias en general. Relataba con tranquilo orgullo, entre bocanadas de su pipa, que se había presentado en el Centro Comunitario todas las noches durante los cuatro años anteriores. Un apabullante olor a sudor, una especie de testimonio inconsciente de su esforzada vida, lo acompañaba a todas partes, e incluso se quedaba en el lugar después de que se iba.
—¿Tienes una llave de tuercas? —preguntó Winston, mientras se hacía un lío con la tuerca del codo.
—Una llave de tuercas —reflexionó la señora Parsons, quien de inmediato puso de manifiesto su debilidad de carácter—. No sé, no estoy segura. Tal vez los niños..
Se escucharon pisadas de botas y otra ráfaga con el peine cuando los niños irrumpieron en la sala. La señora Parsons trajo la llave de tuercas. Winston dejó salir el agua y, asqueado, quitó el tapón de cabellos humanos que bloqueaba la tubería.
Se limpió los dedos lo mejor que pudo en el agua fría de la llave y regresó a la otra habitación.
—Arriba las manos —gritó una vocecilla salvaje.
Un apuesto niño de unos nueve años apareció detrás de la mesa y lo amenazó con una pistola automática, mientras su hermana menor, unos dos años más joven, hacía el mismo gesto con un fragmento de madera. Los dos vestían pantalones cortos, camisas grises y los pañuelos rojos que eran el uniforme de los espías. Winston levantó sus manos, pero con intranquilidad, pues el porte del niño era muy cruel, como si no fuera un juego en absoluto.
—¡Eres un traidor! —gritó el niño. [Tienes ideadelitos!
¡Eres un espía de Eurasia! iTe mataré, te evaporaré, te enviaré a las minas de sal!
De repente fueron unos niños que saltaban a su alrededor y gritaban "¡Traidor!" y "¡Tienes ideadelitos!" La niña imitaba todos los movimientos de su hermano. De algún modo, era escalofriante, como los saltos de los cachorros de tigre que pronto se convertirían en devoradores de hombres. Había una especie de ferocidad calculada en la mirada del niño, un deseo muy evidente de golpear o patear a Winston y la conciencia de estar casi lo bastante grande para hacerlo. Era bueno que no sostuviera una pistola de verdad, pensó Winston.
La mirada de la señora Parsons volaba nerviosamente de Winston a los niños y de regreso. Bajo la mejor iluminación de la sala Winston se dio cuenta con interés que en realidad había polvo en las arrugas de su cara.
—Son muy ruidosos dijo—. Están decepcionados porque no fueron a ver el ahorcamiento, eso es lo que pasa. Estoy muy ocupada para llevarlos y Tom no regresará a tiempo del trabajo.
—¿Por qué no podemos ir a ver al ahorcado? —gritó el niño con su voz estruendosa.
—¡Quiero ver al ahorcado! ¡Quiero ver al ahorcado! —cantó la niña, todavía brincando.
Esa noche iban a colgar a algunos prisioneros de Eurasia, culpables de crímenes de guerra, recordó Winston. Esto ocurría aproximadamente una vez al mes, y era un espectáculo popular. Los niños siempre pedían a gritos que los llevaran a verlo. Se despidió de la señora Parsons y se dirigió a la puerta.
Pero no había dado ni seis pasos por el pasillo cuando algo lo golpeó en la nuca y le produjo un intenso dolor. Era como si le hubieran enterrado un alambre al rojo vivo. Giró a tiempo para ver a la señora Parsons arrastrar a su hijo a la entrada mientras el niño guardaba un tirachinas en el bolsillo.
—¡Goldstein! —gritó el niño mientras la puerta se cerraba tras él. Pero lo que más impresionó a Winston fue la mirada de temor impotente en el rostro ceniciento de la mujer.
De regreso en su apartamento, Winston caminó rápidamente más allá de la telepantalla y se sentó otra vez frente a la mesa, mientras aún se frotaba el cuello. La música de la telepantalla se había detenido. En su lugar, una voz militar entrecortada leía, con una especie de deleite brutal, una descripción de los armamentos de la nueva Fortaleza Flotante que acababa de anclar entre Islandia y las Islas Faroe.
Con esos hijos, pensó, esa desdichada mujer debe llevar una vida de terror. En un año o dos, ellos la observarían noche y día en busca de síntomas de falta de lealtad. En la actualidad casi todos los niños eran horribles. Lo peor de todo era que, por medio de organizaciones tales como los Espías, sistemáticamente los convertían en pequeños salvajes incontrolables y, sin embargo, esto no producía en ellos la tendencia de rebelarse contra la disciplina del Partido. Por el contrario, adoraban el Partido y todo lo relacionado con éste. Las canciones, las procesiones, las pancartas, las excursiones, los ejercicios con rifles falsos, los lemas a gritos, la adoración del Gran Hermano —para ellos todo era una especie de juego glorioso—. Toda su ferocidad la exteriorizaban contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, los saboteadores y quienes tenían ideadelitos. Era casi normal entre las personas de más de treinta años temer a sus propios hijos. Y por buenas razones, porque apenas pasaba una semana en la que The Times no trajera un párrafo que describiera cómo un pequeño soplón que escuchaba a escondidas —por lo general empleaban la frase "pequeño héroe"—, escuchara una frase comprometedora y denunciara a sus padres a la Policía del Pensamiento.
El dolor de la pedrada con el tirachinas se había calmado.
Levantó su pluma sin ganas y se preguntó si podría encontrar algo más para escribir en el diario. De repente comenzó a pensar en O'Brien otra vez.
Hacía varios años —¿cuántos?, debían ser unos siete— había soñado que caminaba por una habitación oscura como boca de lobo. Alguien sentado a su lado había dicho mientras pasaba:
"Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad".
Lo dijo con tranquilidad, casi en forma casual —una afirmación, no una orden—. El había seguido su camino sin detenerse. Lo curioso es que, en ese momento, en el sueño, las palabras no le causaron una gran impresión. Sólo después, y en forma gradual, parecieron cobrar significado. No recordaba si fue antes o después de tener el sueño que había visto a O'Brien por primera vez, ni se acordaba de la primera ocasión que identificó lo voz como la de O'Brien. Pero en cualquier caso la identificación existía. Era O'Brien quien le había hablado en la oscuridad.
Winston nunca se había podido sentir seguro —incluso después del destello de los ojos en la mañana todavía era imposible estar seguro si O'Brien era una amigo o un enemigo. Ni siquiera parecía importar mucho. Hubo una especie de vínculo de comprensión entre ellos, más importante que el afecto o el partidismo. "Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad", había dicho. Winston no sabía lo que significaba, sólo que de una u otra manera se haría realidad.
La voz de la telepantalla se detuvo. Una nota de clarín, fuerte y hermosa, flotó en el aire estancado. La voz rasposa continuó:
—¡Atención! ¡Su atención, por favor! En este momento ha llegado una noticia de última hora del frente de Malabar.
Nuestras fuerzas en el sur de la India han obtenido una gran victoria. Estoy autorizado a decir que la acción de la que en este momento les informamos puede acercar la fecha del final de la guerra. Estas son las noticias...
Malas noticias, pensó Winston. En efecto, después de una sangrienta descripción de la aniquilación del ejército de Eurasia, con cifras formidables de muertos y prisioneros, llegó el anuncio de que, a partir de la semana siguiente, la ración de chocolate se reduciría de treinta gramos a veinte.
Winston volvió a eructar. El efecto de la ginebra se desvanecía y le dejaba una sensación de desánimo. La telepantalla —tal vez para celebrar la victoria, tal vez para ahogar el recuerdo del chocolate perdido— comenzó a transmitir "Oceanía, esto es para ti." Se suponía que uno debía prestar atención. Sin embargo, Winston era invisible en su posición actual.
"Oceanía, esto es para ti" dio paso a una música más ligera. Winston se acercó a la ventana, de espaldas a la telepantalla. El día todavía estaba frío y despejado. En algún lugar lejano, una bomba explotó con un estruendo apagado y retumbante. En la actualidad caían sobre Londres unas veinte o treinta de ellas a la semana.
En la calle, el viento hacía ondear el cartel roto de un lado a otro, y la palabra SOCING aparecía y desaparecía a intervalos.
Socing. Los principios sagrados del Socing. Neolengua, doblepensar, la mutabilidad del pasado. Sentía como si vagara en los bosques del fondo marino, perdido en un mundo monstruoso donde él mismo era el monstruo. Estaba solo. El pasado estaba muerto, el futuro era inimaginable. ¿Qué certeza tenía de que una sola criatura humana viviera ahora a su lado?
Y, ¿cómo podía saber que el dominio del Partido no duraría para siempre? Como respuesta, los tres lemas sobre la cara blanca del Ministerio de la Verdad regresaron a su mente:
LA GUERRA ES PAZLA LIBERTAD ES ESCLAVITUDLA IGNORANCIA ES PODER
Sacó una moneda de veinticinco centavos de su bolsillo.
Ahí, también, con letras pequeñas y claras, estaban inscritos los mismos lemas y en la otra cara de la moneda estaba el Gran Hermano. Incluso desde la moneda los ojos lo perseguían a uno. En las monedas, en las estampillas postales, en las portadas de los libros, en las pancartas, en los carteles, y en la envoltura del paquete de cigarrillos: en todas partes. Siempre los ojos mirándolo y la voz envolviéndolo a uno. Dormido o despierto, en el trabajo o la comida, dentro o fuera, en el baño o en la cama —no había modo de escapar—. Nada era de uno, excepto los pocos centímetros cúbicos dentro de su cráneo.
El sol se había movido y las numerosas ventanas del Ministerio de la Verdad, debido a que la luz ya no brillaba sobre ellas, se veían austeras como las troneras de una fortaleza. Su corazón se encogía ante la enorme forma piramidal. Era demasiado fuerte, no podía tomarse por asalto. Mil bombas no podrían derrumbarla. Se volvió a preguntar por qué estaba escribiendo el diario. Para el futuro, para el pasado —para una época que podía ser imaginaria—. Y frente a él no estaba la muerte, sino la aniquilación. El diario quedaría reducido a cenizas y él mismo, a vapor. Sólo la Policía del Pensamiento podría leer lo que había escrito, antes de que lo eliminaran de la existencia y de la memoria. ¿Cómo podía apelar al futuro si ninguna huella de uno, ni siquiera una palabra anónima garrapateada en un pedazo de papel, sobreviviría físicamente?
Era interesante que las campanas de la hora parecían haber reanimado su corazón. Era un fantasma solitario que expresaba una verdad que nadie oiría jamás. Pero mientras él la expresara, de alguna tortuosa manera la continuidad no estaría rota.
La herencia humana no se transmitía cuando lo escuchaban a uno, sino al mantener la cordura. Regresó a la mesa, mojó su pluma, y escribió:
Para el futuro o el pasado, para un tiempo en que el pensamiento tenga libertad, cuando los hombres sean diferentes uno de otro y no vivan solos un tiempo cuando exista la verdad y lo que se haga no pueda deshacerse:Desde la época de la uniformidad, desde la época de la soledad, desde la época del Gran Hermano, desde la época del doblepensar:¡saludos!
Ya estaba muerto, reflexionó. Le parecía que sólo ahora, cuando había podido comenzar a formular sus pensamientos, había dado el paso decisivo. Las consecuencias de todas las acciones se incluían en la acción misma. Escribió:
Una ideadelito no implica la muerte; una ideadelito es la muerte.
Ahora que se había reconocido a sí mismo como un hombre muerto, se volvía importante mantenerse vivo el mayor tiempo posible. Tenía manchados de tinta dos dedos de la mano derecha. Era exactamente el tipo de detalle que podía traicionarlo a uno. Algún fanático entrometido del Ministerio (una mujer, probablemente; alguien como la mujercita rubia o la muchacha de cabello oscuro del Departamento de Ficción) podría comenzar a preguntarse por qué había estado escribiendo durante el intervalo de la comida, por qué había usado una pluma de otra época, qué había escrito, y después soltar un indicio en el cuartel adecuado. Fue al baño y lavó con cuidado la tinta con el jabón arenoso café oscuro que lastimó su piel como una lija y, por lo tanto, servía bien para tal propósito.
Guardó el diario en el cajón. Realmente era inútil pensar en ocultarlo, pero al menos podía asegurarse de que su existencia no había sido descubierta. Un cabello colocado a través de las páginas era demasiado obvio. Con la punta de su dedo levantó un grano identificable de polvo blancuzco y lo depositó sobre la esquina de la portada, donde era probable que cayera si movían el cuaderno.