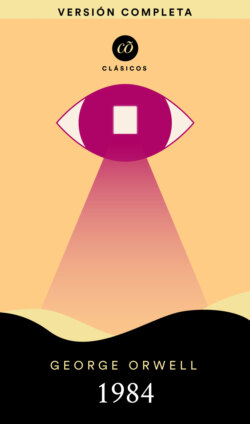Читать книгу 1984 - George Orwell - Страница 9
V
ОглавлениеEn el comedor de techo bajo, a muchos metros de profundidad, avanzaba lentamente la fila para tomar el almuerzo. La sala ya estaba llena y el ruido era ensordecedor. De la parrilla en un mostrador llegaba el vapor de la carne cocida con un tufo acre a metal que no conseguía, sin embargo, disipar el olor a Ginebra Victoria. En un extremo del salón había un bar, o mejor dicho, un simple hueco en la pared, donde por diez centavos se obtenía un generoso trago.
—A ti te andaba buscando —oyó Winston que decía alguien a sus espaldas.
Se dio la vuelta. Era su amigo Syme, que trabajaba en el Departamento de Investigación. Tal vez "amigo" no fuera el término adecuado. En esa época sólo había camaradas; pero entre estos últimos había algunos cuyo trato era más agradable que el de los demás. Syme era filólogo, especializado en Neolengua. En realidad, participaba en un enorme equipo de expertos encargado de compilar la undécima edición del diccionario de Neolengua. Delgado, aún más bajo que Winston, tenía cabellos negros y largos, unos ojos saltones que miraban melancólicos y burlones a la vez, como queriendo penetrar en el fuero interno del interlocutor.
Quería preguntarte si te sobran algunas navajas de afeitar —dijo Syme.
—¡Ni una sola! —contestó Winston, con una especie de prisa culpable—. Las he buscado por todas partes, pero ya no hay.
Todos andaban tras las navajas de afeitar. En realidad, Winston tenía dos sin usar, pero las atesoraba. Desde hacía varios meses escaseaban las dichosas navajas. En ciertos momentos, había artículos que era imposible obtener en las tiendas del Partido. A veces eran botones; otras, lana de zurcir; a veces, cordones para zapatos; en la actualidad, eran las navajas de afeitar. Sólo era posible conseguirlas en el mercado "libre" forma más o menos clandestina.
—Hace mes y medio que vengo usando la misma hoja —mintió Winston.
La fila avanzó un paso más. Al hacer alto, se volvió de nuevo Winston hacia Syme. Cada uno tomó una bandeja de metal de aspecto grasiento de una pila que había en un extremo del mostrador.
—¿Fuiste ayer a ver ahorcar a los prisioneros? —preguntó Syme.
—Estuve muy ocupado —respondió Winston, con indiferencia—. Ya lo veré en el cine, supongo.
—Pero no será igual —dijo Syme.
Sus ojos burlones escudriñaron la cara de Winston. "Te conozco —parecían decir aquellos ojos— y penetro en tus pensamientos. Sé muy bien por qué no fuiste a ver a los ahorcados." En el aspecto intelectual, Syme era un fanático ponzoñoso. Hablaba con satisfacción nada disimulada de incursiones de helicópteros sobre poblaciones enemigas, de juicios y confesiones de ideadelincuentes y de su ejecución en los sótanos del Ministerio del Amor. Para poder entablar una conversación con él era necesario alejarlo de tales temas y acercarlo a la Neolengua, cuyos detalles técnicos lo atraían. Winston giró un poco la cabeza para evitar la mirada inquisidora de aquellos enormes ojos negros.
—Una buena ejecución —dijo Syme, nostálgico—. Me parece que lo estropean cuando les amarran los pies. Me gusta cómo agitan las piernas en el aire. Y sobre todo, al final, cuando les queda colgando la lengua, toda azul, un azul intenso.
Ese detalle me fascina.
—El que sigue —gritó un proletario de delantal blanco con un cucharón.
Winston y Syme empujaron sus bandejas junto a la parrilla. En cada una pusieron el almuerzo del día: un plato de guisado verdoso, un trozo de pan, un pedazo de queso, una taza de Café Victoria sin leche y una pastilla de sacarina.
—Allá veo una mesa desocupada, junto a la telepantalla —dijo Syme—. Compremos un trago de ginebra antes de sentarnos.
Les sirvieron la ginebra en tarros de loza sin asas. Luego se abrieron paso por la sala atestada y depositaron sus bandejas en una mesa, en una esquina de ella alguien había dejado un nauseabundo líquido con aspecto de vómito. Winston levantó su tarro de ginebra y, tras una pausa para templar sus nervios, vació de un trago aquel líquido con sabor a petróleo. Después de enjugarse las lágrimas, se dio cuenta de que sentía hambre.
Una cucharada tras otra, comenzó a devorar el guisado, cuya insipidez atenuaban unos trocitos esponjosos de color rosa que pudieran ser carne. Ninguno de los dos pronunció palabra hasta vaciar sus platos. En una mesa situada a la izquierda de Winston y un tanto a sus espaldas, alguien que hablaba sin tregua ni descanso, con un incesante parloteo que parecía graznidos de pato, dominaba el estruendo de la conversación general.
—¿Cómo va el diccionario? —preguntó Winston, alzando la voz para hacerse oír sobre el escándalo.
—A pasos muy lentos —respondió Syme—. Ahora estoy en los adjetivos. Es fascinante.
Con la mención de la Neolengua, Syme se animó de inmediato. Puso a un lado su plato vacío, tomó con una de sus delicadas manos el trozo de pan y con la otra el pedazo de queso; y se inclinó sobre la mesa para poder hablar sin gritar.
—La undécima edición será la definitiva —explicó—.
Llevamos el idioma a su forma final, la que tendrá cuando todos lo hablen. Una vez que hayamos terminado, la gente como tú tendrá que volver a aprenderlo de nuevo. Me atrevería a decir que tú crees que nuestra tarea consiste en inventar nuevas palabras. ¡Nada de eso! Eliminamos las palabras, decenas, cientos de ellas todos los días. Estamos reduciendo el lenguaje a lo indispensable. En la undécima edición no figurará una sola palabra que pueda convertirse en obsoleta antes del año 2050.
Mordisqueó con apetito su pedazo de queso, tragó un par de bocados, y luego siguió hablando con cierta vehemencia pedante. Su moreno y delgado rostro se había animado y sus ojos habían perdido su expresión burlona para tornarse soñadores.
—Es atractivo suprimir palabras. Desde luego, el mayor despilfarro ocurre con los verbos y los adjetivos, pero también hay cientos de sustantivos por descartar. No se trata sólo de los sinónimos, sino también de los antónimos. Después de todo: ¿qué justifica a una palabra que sólo es lo opuesto de otra?
Todo vocablo lleva en sí la acepción contraria. Por ejemplo, tomemos la palabra "bueno". Si existe el término "bueno" ¿qué necesidad hay de que exista "malo"? Imbueno serviría igual, o mejor, porque expresa absolutamente todo lo opuesto, lo que no ocurre con "malo". Y si se quiere acentuar la calidad de bueno, de qué sirve una sarta de palabras ambiguas como "excelente" "espléndido" y otras por el estilo? "Másbueno" responde a todas esas acepciones, o "doblemásbueno", si se busca algo más fuerte. Por supuesto que ya empleamos esos términos, pero en la versión definitiva de la Neolengua ya no habrá más. En última instancia, la noción completa de lo bueno y de lo malo se reducirá a seis palabras, o mejor dicho, a una sola. ¿Percibes la belleza de todo eso, Winston? Por supuesto, que la idea es del G.H. —agregó como ocurrencia tardía.
En el rostro de Winston asomó un fingido interés al oír hablar del Gran Hermano. No obstante, Syme detectó al instante cierta falta de entusiasmo.
—No concedes a la Neolengua la debida importancia, Winston —agregó, con un dejo de tristeza—. Aun cuando la escribes, estás pensando en la Viejalengua. A veces llego a leer algo de lo que escribes en el Times. Es bastante bueno, pero no pasan de una traducción. En el fondo prefieres quedarte con la Viejalengua, con sus ambigüedades y sus inútiles matices de significados. No captas toda la belleza de la eliminación de palabras. ¿Sabes que la Neolengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario se reduce año tras año?
Claro que Winston lo sabía. Esbozó una sonrisa amable, pero sin atreverse a pronunciar palabra. Syme mordió otro pedazo de pan moreno y lo masticó un rato y continuó:
—¿No comprendes que todo el propósito de la Neolengua es delimitar el intelecto? Terminaremos por hacer literalmente imposible las ideadelitos, porque no existirán vocablos para expresarlas. Una sola palabra expresará todo concepto que alguna vez se necesite, con una acepción definitiva y eliminados y olvidados todos los significados complementarios. Ya en la undécima edición nos aproximamos bastante a ese ideal, pero el proceso no habrá terminado sino mucho después que tú y yo hayamos muerto. Cada año menos palabras, y más reducidos los límites del entendimiento. Por supuesto, incluso ahora no hay razón o excusa para una ideadelito. Pero con el tiempo ni siquiera eso será necesario. La Revolución será total cuando el lenguaje haya alcanzado su perfección. La Neolengua es el Socing y el Socing es la Neolengua —agregó con una especie de satisfacción mística—. ¿Alguna vez has pensado, Winston, que para el año 2050, a más tardar, no habrá una sola criatura viviente que comprenda el idioma que en estos momentos hablamos tú y yo?
—Excepto... —comenzó a decir Winston, dubitativo, y guardó silencio.
Tuvo en la punta de la lengua: "Excepto el proletariado" pero se contuvo, temeroso de que sus palabras se apartaran del dogma partidario. No obstante, Syme había adivinado lo que quiso decir.
—Los proletarios no son seres humanos —dijo a la ligera—. Para 2050, o acaso antes, habrá desaparecido todo rastro de la Viejalengua. Para entonces no quedará nada de la literatura del pasado. Chaucer, Shakespeare, Milton y Byron sólo existirán en versiones en Neolengua; esas versiones no sólo serán distintas de las que conocemos hoy, sino opuestas a las originales. Inclusive la literatura del Partido cambiará. Y se modificarán los lemas. ¿Cómo tener el lema "La libertad es esclavitud cuando ya no exista el concepto de libertad? Todo el pensamiento se desarrollará en un clima distinto. En realidad, no existirá ya el pensamiento, tal como lo entendemos hoy.
El dogma implica no pensar, no es necesario. El dogma es la inconsciencia.
Un buen día, pensó de pronto Winston para sí, a Syme lo van a evaporar. Es demasiado inteligente. Percibe las cosas con claridad y habla sin rodeos. Al Partido no le agradan los hombres así. El día menos pensado, de Syme no quedará ni rastro.
Se le ve en la cara.
Winston se terminó su trozo de pan y su pedazo de queso. Giró un poco su asiento para beber su jarro de café. A su izquierda, el hombre de la voz estridente seguía hablando en forma implacable. Una joven, su secretaria tal vez, sentada de espaldas a Winston, le escuchaba y parecía concentrada en todo lo que decía. A ratos, Winston captaba frases como "tienes razón, estoy completamente de acuerdo contigo", decía la joven con voz juvenil. Pero el otro no se detenía ni un segundo, ni siquiera para escuchar lo que decía la joven. Winston conocía al hombre de vista y sólo sabía que era empleado en el Departamento de Ficción. Era hombre de unos treinta años, con un cuello grueso y una enorme boca. En esos momentos tenía la cabeza algo echada para atrás y, dada la posición en que estaba sentado, los cristales de sus anteojos reflejaban la luz, de modo que Winston veía un par de discos negros en lugar de ojos. Lo grotesco era que, en todo el torrente que salía de sus labios, no era posible distinguir una sola palabra. Sólo una vez percibió Winston una frase —"eliminación total y definitiva de Goldstein"— pronunciada a la carrera y de un tirón, como una repetición de algo aprendido de memoria. El resto eran simples ruidos, como el graznar de un pato. Con todo, no era necesario entender lo que el hombre decía para imaginar el tema central. Sin duda, denunciaría a Goldstein y exigiría mayor rigor para los saboteadores e ideadelincuentes, explotaría contra las atrocidades cometidas por el ejército de Eurasia, elogiaría al Gran Hermano o a los héroes del frente de Malabar. Daba igual. Dijera lo que dijera, cada una de sus palabras sería expresión fiel del dogma partidario, Socing puro. Al mirar aquel rostro desprovisto de ojos y la mandíbula en constante movimiento, a Winston le invadió la curiosa sensación de que eso no era un ser humano, sino un muñeco. No hablaba en él su cerebro, sino la laringe. Emitía palabras pero sus frases carecían de sentido: eran sonidos emitidos por instinto como el graznido de un pato.
Syme había guardado silencio por un momento y con el mango de su cuchara trazaba rayas en los restos del líquido nauseabundo. En la otra mesa proseguían los graznidos, por encima del estruendo general.
—En Neolengua hay una palabra —dijo Syme—. No sé si la conozcas: es patohabla, o sea graznar como un pato. Es de esas palabras con significados contradictorios. Si se aplica a un adversario, es un insulto; si se aplica a un amigo, es un elogio.
No hay duda que evaporarán a Syme, volvió a pensar Winston. Lo dedujo con cierta tristeza, aunque bien sabía que Syme lo despreciaba y hasta le tenía antipatía, por lo que era muy capaz de denunciarlo como ideadelincuente si veía una razón para hacerlo. En Syme se observaban algunos defectos sutiles.
Carecía de discreción, de reserva, y mostraba una imbecilidad salvadora. No es que le faltara lealtad. Confiaba en los postulados del Socing, veneraba al Gran Hermano, se alegraba con los triunfos militares y odiaba a muerte a los herejes, no sólo con sinceridad, sino con un celo incansable y siempre al tanto de lo que pasaba, algo nada común en otros afiliados al Partido. Y, sin embargo, pesaba sobre él una especie de descrédito.
Decía cosas que era mejor callar, había leído demasiados libros y frecuentaba el Café del Castaño, antro de pintores y de músicos. Ninguna ley, ni siquiera implícita, prohibía que acudiera a tal lugar, pero el sitio tenía mala fama. Los primeros dirigentes del Partido solían reunirse allí antes de caer en desgracia. Se decía que habían visto ahí al propio Goldstein, años o décadas atrás. No era difícil prever el destino de Syme. Y, no obstante, si Syme llegara a sospechar por un solo instante el pensamiento de Winston, no titubearía en delatarlo a la Policía del Pensamiento. Eso lo hubiera hecho cualquiera, desde luego, pero Syme más que ningún otro. No era suficiente el celo partidario. El dogma exigía inconsciencia.
Syme levantó la mirada y dijo:
—Ahí viene Parsons.
El tono de sus palabras parecía agregar: "ese maldito imbécil". Y en efecto, Parsons —vecino de Winston en Mansiones Victoria— venia abriéndose paso por el salón; era un hombre rechoncho, de estatura regular, cabello rubio y cara de sapo. A sus treinta y cinco años, rebosaba grasa en el cuello y en la cintura, pero sus movimientos eran ágiles y juveniles. Su apariencia era la de un muchacho que hubiera crecido demasiado; tanto así que aún con el mono de reglamento, uno lo imaginaba vestido con los pantaloncillos azules; la camisa gris y el pañuelo rojo de los Espías. Al verlo, uno pensaba en las rodillas sucias, la camisa arremangada y los brazos rechonchos de un chiquillo. En realidad, Parsons recuperaba sus pantaloncillos cuando un paseo comunitario o cualquier otro ejercicio físico le daba oportunidad de hacerlo. Los saludó a ambos con un "hola, hola", y se sentó en la misma mesa que ellos, con su intenso olor a sudor. Por toda su cara colorada brotaban gruesas gotas de transpiración. Su capacidad para transpirar era extraordinaria. En el Centro Comunitario uno sabía que había jugado tenis de mesa por la humedad depositada en la raqueta. Syme sacó de su bolsillo una hoja de papel con una lista de palabras, y la examinaba con un lápiz de tinta entre sus dedos.
—Míralo, trabajando en el almuerzo —dijo Parsons, dándole con el codo a Winston— ¿Entusiasta, no es cierto? ¿Qué haces, muchacho? Supongo que algo fuera de mi alcance. Smith, viejo, te he andado buscando por todas partes. Se trata de esa cuota que olvidaste darme.
—¿Cuál cuota? —respondió Winston, y con un movimiento reflejo buscó su dinero. Una tercera parte del sueldo había que entregarlo como cuota voluntaria a tantas organizaciones que resultaba difícil recordarlas a todas.
—La de la Semana del Odio. Ya sabes, la colecta casa por casa. Soy el tesorero en nuestra manzana. Nos hemos esforzado mucho para lograr un éxito sin precedentes. Y te aseguro que no será por mi culpa si Mansiones Victoria no enarbola más banderas que nadie en toda la calle. Me prometiste dos dólares.
Winston buscó y entregó dos sucios y estrujados billetes que Parsons anotó en una libretita con la esmerada caligrafía de los incultos.
—A propósito, viejo —dijo luego—, me dijeron que mi travieso hijo te atizó ayer una pedrada con su honda. Le di una buena reprimenda. Hasta lo amenacé con quitarle la honda si volvía a hacerlo.
—Creo que estaba un poco molesto por no presenciar la ejecución —respondió Winston.
—Bueno, me refiero a que tiene mucha energía. Mis dos hijos son unos demonios, pero tienen mucho entusiasmo. Sólo piensan en los Espías y, por supuesto, también en la guerra.
¿Sabes lo que mi hijita hizo el sábado, cuando su pelotón salió a ejercitarse a Berkhampstead? Convenció a dos amiguitas para que la acompañaran, se escabulló de la formación y pasó toda la tarde siguiéndole el rastro a un desconocido. Lo siguieron durante dos horas y, cuando llegaron a Amersham, lo entregaron a las patrullas.
—¿Por qué lo hicieron? —inquirió Winston un poco asombrado. Parsons replicó triunfante:
—Mi hijita estaba segura que era un agente enemigo, quizá arrojado en paracaídas. Pero aquí viene lo interesante, viejo.
¿Cuál creen que fue el detalle que les llamó la atención desde el primer momento? Se fijó que el hombre usaba un par de zapatos raros; dijo que nunca había visto a nadie con ese modelo. De modo que era probable que fuera extranjero.
Bastante ingenio para una chiquilla de siete años, ¿eh?
—¿Qué pasó con el sujeto? —preguntó Winston.
—No sabría decirles, pero nada me extrañaría que... —y Parsons hizo como que apuntaba con un fusil, mientras con un chasquido de su lengua simuló el disparo.
—Bien hecho —dijo Syme distraído, sin levantar la vista del papel.
—Desde luego, no podemos correr riesgos —coincidió
Winston, consciente de su deber.
—Eso es lo que yo digo. Por algo estamos en guerra —remarcó Parsons.
Como confirmando sus palabras, la telepantalla situada sobre sus cabezas difundió un toque de clarín. Sin embargo, esta vez no se trataba de anunciar una victoria militar, sino de transmitir un comunicado del Ministerio de la Abundancia.
—¡Camaradas! —gritó una voz juvenil—. iAtención, camaradas! Tenemos una noticia estupenda para ustedes! ¡Hemos ganado la batalla de la producción! Los datos completos de la producción de todo tipo de artículos de consumo muestran que el nivel de vida se ha elevado más de veinte por ciento en relación con el año anterior. En toda Oceanía se realizaron hoy manifestaciones espontáneas donde los obreros salieron de las fábricas y los talleres y desfilaron por las calles con banderas desplegadas expresando su gratitud al Gran Hermano por esta nueva y feliz vida producto de su conducción maestra. A continuación, algunos de los resultados definitivos. Productos alimenticios.
Lo de "nueva y feliz vida" se repitió varias veces. De un tiempo a esta parte, era la expresión favorita del Ministerio de la Abundancia. Parsons, atento al llamado del clarín, escuchaba con la boca abierta y un solemne aire de aburrimiento. No entendía las cifras, pero sabía que, de algún modo, eran motivo de satisfacción. Extrajo una enorme y maloliente pipa medio llena de tabaco carbonizado. Con la ración de tabaco de cien gramos por semana no era posible llenar la pipa hasta el tope. Winston fumaba un cigarrillo Victoria que sostenía en posición horizontal para que durara más. La ración semanal se distribuiría hasta el día siguiente y apenas le quedaban cuatro cigarrillos. En esos momentos había olvidado los ruidos remotos y sólo escuchaba lo difundido por la telepantalla. Se habían organizado grandiosas manifestaciones para expresar gratitud al Gran Hermano por haber aumentado la ración de chocolate a veinte gramos por semana.
"Y apenas ayer, pensó Winston, se anunció que iban a reducir la ración de treinta a veinte gramos". ¿Cómo era posible que la gente se tragara eso veinticuatro horas después? Pero se lo tragaban. Parsons lo aceptaba, con la estupidez de un animal. Y también se lo tragaba como un fanático el sujeto sin ojos sentado en la otra mesa, con el furioso deseo de denunciar y evaporar a quien se atreviera a afirmar que una semana antes la ración de chocolate era de treinta gramos. Y se lo tragaba Syme, aunque de un modo más complejo que implicaba doblepensar. Entonces: ¿era Winston el único entre todos capaz de recordar?
La telepantalla seguía difundiendo datos fantásticos. En comparación con el año anterior, había ahora más productos alimenticios, ropas, viviendas, muebles, útiles de cocina y combustible, barcos, helicópteros, libros y recién nacidos —más de todo, excepto epidemias, crímenes y locura—. Año tras año y minuto por minuto, todo y todos seguían ascendiendo en forma vertiginosa. Tal como lo había hecho Syme momentos antes, Winston dibujaba con el mango de su cuchara sobre los restos del líquido nauseabundo que escurrían de la mesa y trataba de trazar líneas. Mientras tanto, meditaba con resentimiento acerca de las vicisitudes de la vida humana. ¿Había sido siempre así? ¿La comida siempre había tenido ese sabor? Paseó su mirada por el comedor, una habitación de techo bajo y repleta de gente, con sus paredes sucias por el contacto con innumerables cuerpos; sillas y mesas metálicas desvencijadas y tan apretujadas que se estaba codo a codo con el vecino; cucharas torcidas, bandejas abolladas y jarros ordinarios; todas las superficies grasosas y con mugre en todas las hendiduras; un hedor insoportable a ginebra y a café abominable; guisados que sabían a metal y ropas sucias. El estómago y la piel parecían protestar y declaraban que le habían quitado a uno lo que le correspondía. Era verdad que Winston no recordaba nada que hubiera sido distinto en el pasado. En ningún periodo de su vida recordaba que hubiera comida en abundancia ni suficiente provisión de calcetines o de ropa interior que no estuvieran rotos y remendados; los muebles siempre estuvieron maltratados y desvencijados, las habitaciones sin calefacción, los trenes atestados, las casas cayéndose a pedazos, el pan todo quemado, rara vez había té, el café tenía un sabor asqueroso, no había cigarrillos —nada era barato y abundante y bueno, excepto la ginebra sintética—. Y aunque, por supuesto, la vida empeoraba a medida que uno envejecía: ¿no era acaso una señal de que éste no era el orden natural de la vida el que a uno se le encogiera el corazón ante tanta inmundicia, tanta escasez y tanta falta de comodidad, los inviernos interminables, el vivir con los calcetines todos mugrientos, los elevadores que no funcionaban, el agua siempre fría, el jabón rasposo, los cigarrillos que se deshacían y la comida rancia? ¿Por qué habían de parecerle a uno intolerables todas estas cosas, a menos que conservara en la memoria recuerdos de que las cosas habían sido diferentes?
Volvió a mirar el comedor. Casi todos eran feos, y seguirían siendo feos aunque vistieran una ropa diferente al clásico mono azul. En el otro extremo del salón, solo en una mesa, un hombrecillo con aspecto de escarabajo bebía una taza de café mientras su ojillos escrutaban desconfiados en todas direcciones. Winston pensó que era fácil, si uno no se fijaba en sí mismo, pensar que existía y hasta predominaba el físico ideal establecido por el Partido: jóvenes altos y musculosos, muchachas de turgentes pechos y de dorados cabellos, todos plenos de vitalidad, bronceados por el sol y atractivos. En realidad, hasta donde podía juzgar, casi todos los habitantes de la Pista de Aterrizaje Uno eran pequeños, morenos y de aspecto enfermizo.
Era curioso cómo proliferaban en los Ministerios las personas con aspecto de escarabajo: hombrecillos rechonchos, engrosados antes de tiempo, con piernas cortas, ademanes nerviosos y rostros regordetes e inescrutables. Ese era el tipo de hombre que parecía proliferar más y mejor bajo el dominio del Partido.
Finalizó el comunicado del Ministerio de la Abundancia con otro toque de clarín, y a continuación comenzó a difundirse música marcial. Parsons, agitado con un leve entusiasmo por los datos de los bombardeos aéreos, se sacó la pipa de la boca:
—El Ministerio de la Abundancia ha hecho un magnífico trabajo este año —dijo con un gesto de conocedor—. Por cierto, Smith: ¿no tendrías unas navajas de afeitar que me prestaras?
—Ni una sola —respondió Winston—. He usado la misma durante seis semanas.
—Bueno, tenía que preguntarte.
—Pues lo siento —comentó Winston.
Los graznidos de pato de la mesa de junto, acallados por un instante por el comunicado del Ministerio, comenzaron de nuevo tan fuertes como siempre. Por alguna razón, Winston se puso a pensar de improviso en la señora Parsons, la del cabello desordenado y polvo en las arrugas de su rostro. Antes de dos años, sus hijos la denunciarían a la Policía del Pensamiento y la señora Parsons terminaría evaporada. Lo mismo le ocurriría a O'Brien. Por otra parte, eso no le sucedería a Parsons.
Tampoco a aquel sujeto con voz de pato. Y menos aún a los hombrecillos con aspecto de escarabajo que se deslizaban con agilidad por los pasillos de los Ministerios. Y la joven de cabellos negros, del Departamento de Ficción, tampoco era probable que la evaporaran. Le parecía que sabía, como por instinto, quiénes sobrevivirían y quiénes perecerían, aunque no era fácil decir qué los hizo sobrevivir.
En ese instante, volvió bruscamente de su ensueño. La joven sentada en la mesa contigua se había vuelto un poco para mirarlo. Era la de los cabellos negros. Lo miraba como de soslayo, pero con intensa curiosidad. En el momento que sus miradas se cruzaron, ella la desvió de inmediato.
Winston sintió que un sudor frío le subía por la espina dorsal. Una sensación de espanto lo invadió. Se desvaneció casi al instante, pero le dejó una molesta desazón. ¿Por qué le vigilaba aquella muchacha? ¿Por qué lo seguía? Por desgracia no recordaba si ella ya estaba en la mesa al llegar él o si entró después. Pero de cualquier modo, el día anterior, durante los Dos Minutos de Odio, ella se había sentado inmediatamente detrás de él, sin ningún motivo aparente para que lo hiciera. Era muy probable que su verdadero propósito fuera vigilarlo para ver si él gritaba lo bastante fuerte.
Volvió a asaltarle la misma duda: tal vez la joven no era un agente de la Policía del Pensamiento, sino simplemente una espía aficionada, que representaba el mayor peligro de todos.
No sabía cuánto tiempo lo había observado, tal vez no pasara de cinco minutos, pero era posible que no hubiera controlado perfectamente sus rasgos. Era muy peligroso divagar en un lugar público: el menor detalle y el más insignificante de los gestos podían delatarlo a uno. Bastaría con un tic nervioso, una desprevenida expresión de impaciencia, la costumbre de murmurar consigo mismo —cualquier cosa que sugiriera un estado fuera de lo normal o la ocultación de un pensamiento íntimo—. De todos modos, tener una expresión inadecuada en la cara (por ejemplo, ver con incredulidad el anuncio de una victoria) era un delito penado. Incluso existía una palabra en Neolengua para definirlo: caradelito.
La muchacha le dio la espalda de nuevo. Tal vez después de todo no vigilaba sus pasos y fuera mera coincidencia que se hubiera sentado cerca de él hacía dos días. Su cigarrillo se había apagado y lo dejó en la orilla de la mesa. Terminaría de fumarlo después de trabajar, siempre que no se derramara el tabaco. Era muy posible que la persona de la mesa vecina fuera un espía de la Policía del Pensamiento y que él estuviera antes de tres días en los sótanos del Ministerio del Amor, pero no por eso iba a desperdiciar una colilla. Syme había doblado su hoja de papel y la guardó en un bolsillo. Y Parsons volvió a hablar:
—Viejo, ¿alguna vez te conté —dijo riendo, mientras mordía la boquilla de la pipa— cuando mis chicos prendieron fuego a la falda de una anciana vendedora del mercado porque la vieron envolver unos chorizos en uno de esos carteles con la efigie del G.H.? Se acercaron a ella por detrás y le prendieron fuego a sus ropas con una cerilla. Me parece que la vieja sufrió quemaduras horribles. ¡Demonios de chicos! Pero con mucha iniciativa. Esto se debe a la educación de primer orden que les imparten en los Espías, incluso es muy superior a la de mis tiempos. ¿Qué creen ustedes que es lo más reciente que se les ha ocurrido? Unas trompetillas para escuchar por las cerraduras. Mi hijita se trajo la suya a casa la otra noche; intentó probarla en nuestro dormitorio y creemos que con eso puede oír dos veces mejor que pegando el oído a la cerradura. Claro, sólo es un juguete, pero, ¿verdad que tienen buenas ideas?
En ese momento se oyó por la telepantalla un estridente pitido: era la señal para volver al trabajo. Los tres se pusieron de pie para unirse a la lucha por entrar a los elevadores, por lo que el resto del tabaco cayó del cigarrillo de Winston.