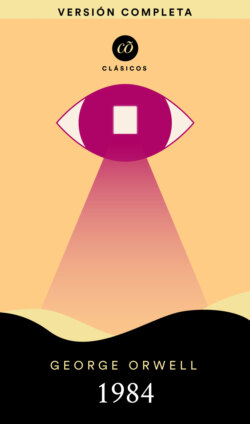Читать книгу 1984 - George Orwell - Страница 5
I
ОглавлениеI
Era un día de abril brillante y frío, los relojes marcaban las trece horas. Winston Smith, con la barbilla encajada en su pecho en un esfuerzo por escapar del viento espantoso, atravesó de prisa las puertas de vidrio de las Mansiones Victoria, aunque no lo bastante rápido para evitar que un remolino de polvo y arena entrara junto con él.
El vestíbulo olía a coles cocidas y a viejas alfombras harapientas. En la pared de un extremo, habían clavado con tachuelas un cartel a colores. Exhibía un rostro enorme, de más de un metro de ancho: la cara de un hombre de unos cuarenta y cinco años, con un bigote negro y poblado y rasgos duros y atractivos. Winston se dirigió a las escaleras. No tenía caso probar el elevador. Incluso en los mejores momentos rara vez funcionaba y en la actualidad cortaban la corriente eléctrica durante el día. Era parte de la iniciativa sobre energía en preparación para la Semana del Odio. El apartamento estaba siete niveles arriba y Winston, que tenía treinta y nueve años y una úlcera varicosa cerca del tobillo derecho, ascendía lentamente, descansando varias veces durante el trayecto. En cada descansillo, frente al hueco del elevador, el cartel con el rostro enorme observaba desde la pared. Era una de esas imágenes tan ingeniosas que los ojos lo seguían a uno cuando se movía.
EL GRAN HERMANO TE VIGILA, decía la leyenda bajo el cartel.
Dentro del apartamento, una voz pastosa leía una lista de cifras relacionadas con la producción de hierro en barras. La voz provenía de una placa metálica rectangular parecida a un espejo borroso que formaba parte de la superficie del muro del lado derecho. Winston movió un interruptor y la voz descendió de algún modo, aunque todavía se distinguían las palabras. El instrumento (lo llamaban telepantalla) podía atenuarse, pero no podía apagarse del todo. Se acercó a la ventana: una figura pequeña y frágil, con la flaqueza de su cuerpo apenas perceptible debido al mono azul que era el uniforme del partido. Su cabello era muy rubio, su rostro era de naturaleza sanguínea, su piel curtida por el jabón corriente y las navajas de afeitar desafiladas, al igual que por el frío del invierno que acababa de terminar.
En el exterior, incluso a través de la ventana cerrada, el mundo parecía frío. Abajo, en la calle, pequeños remolinos lanzaban polvo y papeles rasgados en espirales, y aunque el sol brillaba y el cielo tenía un color azul intenso, parecía que nada tenía color, excepto los carteles pegados por todas partes. La cara-con-el-bigote-negro atisbaba desde todos los lugares dominantes. Había uno en la casa de enfrente. EL GRAN HERMANO TE VIGILA, decía la leyenda, mientras los ojos oscuros se hundían en la mirada de Winston. Al nivel de la calle, otro cartel, roto en una esquina, ondeaba a rachas y cubría y descubría la palabra SOCING. A la distancia, un helicóptero pasaba rozando los techos, revoloteaba como un moscardón y se lanzaba de nuevo en una trayectoria curva. Era la patrulla de la policía asomándose a las ventanas de las personas. Sin embargo, las patrullas no importaban. Sólo importaba la Policía del Pensamiento.
A espaldas de Winston, la voz de la telepantalla todavía peroraba acerca del hierro en barras y el cumplimiento con creces del Noveno Plan Trienal. La pantalla recibía y transmitía al mismo tiempo. Podía captar cualquier sonido o movimiento que Winston hiciera, por encima del nivel de un murmullo muy bajo, mientras permaneciera dentro del campo de visión que dominaba la placa metálica. Por supuesto que no había un modo de saber si lo observaban en determinado momento. No se sabía con cuánta frecuencia o en cuál sistema la Policía del Pensamiento se conectaba con cualquier persona. Incluso existía la posibilidad de que observaran a todos todo el tiempo.
Pero, en cualquier caso, podían enlazarse con uno cuando quisieran. Uno tenía que vivir —vivía, a partir de una costumbre que se volvió un instinto— bajo la suposición de que escuchaban cualquier sonido que uno producía y, excepto en la oscuridad, que examinaban a fondo todos los movimientos.
Winston se mantuvo de espaldas a la telepantalla. Era más seguro, aunque también sabía que incluso una espalda puede revelar cosas. A un kilómetro de distancia, la torre del Ministerio de la Verdad, su lugar de trabajo, se destacaba enorme y blanca sobre el paisaje sucio. Esto era Londres, pensó con una especie de desagrado impreciso, la capital de la Pista de Aterrizaje Uno, la tercera provincia más poblada de Oceanía. Intentó extraer algún recuerdo de su niñez que le indicara si Londres siempre había sido así. ¿Siempre había tenido estas visiones de casas del siglo XIX a punto de derrumbarse, con sus costados apuntalados con vigas de madera, sus ventanas parchadas con cartón y sus techos con planchas de hierro corrugado, los muros de sus desordenados jardines desbordándose en todas direcciones? ¿Y los lugares bombardeados donde el polvo del enlucido flotaba en el aire y las primuláceas crecían en desorden sobre los montones de escombros; y los lugares donde las bombas habían despejado una zona más grande y habían aparecido sórdidas colonias de moradores de la madera como gallineros? Pero no tenía caso, no alcanza a recordar, no quedaba nada de su niñez, excepto una serie de escenas con luces brillantes que sucedían sin que él las convocara y, sobre todo, que eran incomprensibles.
El Ministerio de la Verdad —Minverdad en Neolengua— era alarmantemente distinto a cualquier otro objeto a la vista. Era una enorme estructura piramidal de concreto blanco reluciente, que se elevaba, una terraza tras otra, 300 metros en el aire. Desde donde estaba parado Winston se podía leer, resaltado sobre la blanca superficie en letras elegantes, los tres lemas del partido:
LA GUERRA ES PAZLA LIBERTAD ES ESCLAVITUDLA IGNORANCIA ES PODER
Se decía que el Ministerio de la Verdad contenía trescientas habitaciones sobre el nivel del suelo, con sus correspondientes ramificaciones hacia abajo. Dispersos por Londres había otros tres edificios de aspecto y tamaño similares. Hacían parecer tan pequeña la arquitectura a su alrededor que desde el techo de las Mansiones Victoria se veían los cuatro al mismo tiempo.
Alojaban los cuatro Ministerios entre los que se dividía todo el aparato gubernamental. El Ministerio de la Verdad se ocupaba de las noticias, el entretenimiento, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, relacionado con la guerra. El Ministerio del Amor, que preservaba la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, responsable de los asuntos económicos. Sus nombres, en neolengua, eran Minverdad, Minpaz, Minamor y Minabundancia.
El Ministerio del Amor era espeluznante de verdad. No tenía ventanas en absoluto. Winston nunca había entrado al Ministerio del Amor, ni siquiera había llegado a medio kilómetro de él. Era imposible entrar a ese lugar, excepto para un asunto oficial y, en ese caso, sólo después de penetrar por un laberinto de vallas con alambre de púas, puertas de acero y nidos de ametralladoras ocultos. Incluso en las calles que conducían a sus barreras exteriores erraban guardias con rostros de gorila y uniformes negros, armados con porras articuladas.
Winston se volvió abruptamente. Había puesto en sus rasgos la expresión de tranquilo optimismo que era recomendable usar al estar frente a la telepantalla. Atravesó la habitación hacia la pequeña cocina. Al salir del Ministerio a esta hora del día había sacrificado sus alimentos en el comedor y sabía que no había comida en la cocina, excepto un trozo de pan oscuro que debía guardar para el desayuno del día siguiente. Tomó de la alacena una botella con un líquido incoloro y una sencilla etiqueta blanca que decía GINEBRA VICTORIA. Tenía un olor empalagoso como de arroz estilo chino. Winston se sirvió casi una taza, se concentró para el impacto y la engulló como una dosis de medicina.
De inmediato su cara se puso roja y saltaron lágrimas de sus ojos. La bebida era como ácido nítrico y, además, al tragarla uno sentía que lo golpeaban en la nuca con una porra de hule.
No obstante, al momento siguiente se apaciguó el ardor en su estómago y el mundo comenzó a parecer más animado.
Extrajo un cigarrillo de un ajado paquete que decía CIGARROS VICTORIA, y de manera imprudente lo sostuvo erguido, por lo que el tabaco cayó al piso. Con el siguiente tuvo más éxito.
Regresó a la sala y se sentó frente a una mesa pequeña que estaba a la izquierda de la telepantalla. Del cajón de la mesa sacó un mango de pluma, una botella de tinta y un cuaderno grande y grueso, en blanco, con un lomo rojo y el forro tipo mármol.
Por alguna razón, la telepantalla de la sala estaba en una posición extraña. En lugar de estar colocada, como era normal, en la pared del fondo, desde donde se dominaba toda la habitación, estaba sobre el muro más largo, frente a la ventana.
A un lado de ella había un hueco, en donde ahora estaba sentado Winston, y el cual, cuando construyeron los apartamentos, estaba destinado a guardar libros. Al sentarse en el hueco y mantenerse en el fondo, Winston podía permanecer fuera del alcance de la telepantalla, en lo que respecta a la visión. Por supuesto, podían oírlo, pero mientras se quedara en su posición actual, no podían verlo. En parte fue esta singular distribución de la habitación lo que le sugirió lo que estaba a punto de hacer.
Pero también se lo había sugerido el cuaderno que acababa de sacar del cajón. Era un cuaderno singularmente atractivo.
Su liso papel cremoso, un poco amarillento por el tiempo, era de un tipo que no se había fabricado cuando menos durante los cuarenta años anteriores. Sin embargo, podía suponer que el cuaderno era mucho más viejo que eso. Lo había visto en la ventana de una sucia tienda de trastos viejos en un área miserable de la ciudad (ni siquiera recordaba cuál zona) y de inmediato lo había asaltado el abrumador deseo de poseerlo.
Se suponía que los afiliados al partido no acudían a las tiendas corrientes (a eso se le llamaba "transacciones en el mercado libre"), pero la regla no se cumplía estrictamente, debido a que había varias cosas, como las agujetas y las navajas de afeitar, que era imposible conseguir de otro modo. Había echado un rápido vistazo a ambos lados de la calle, se había deslizado al interior de la tienda y había comprado el cuaderno por dos dólares y medio. En ese momento no tenía conciencia de quererlo para algún propósito específico. Con remordimiento, lo había llevado a casa en su portafolios. Incluso sin nada escrito en él, era una posesión comprometedora.
Lo que estaba a punto de hacer era abrir un diario. Esto no era ilegal (nada lo era, debido a que ya no había leyes),.pero si lo detectaban era razonablemente seguro que el castigo sería la muerte o, cuando menos, veinticinco años en un campo de trabajos forzados. Winston ajustó una plumilla en el mango de la pluma y la chupó para sacarle la grasa. La pluma era un instrumento arcaico, que rara vez se usaba incluso para firmar, y él había conseguido una, de manera furtiva y con cierta dificultad, simplemente por la sensación de que el hermoso papel cremoso merecía que lo llenara con una verdadera plumilla, en vez de garrapatear con un lápiz de tinta. En realidad, él no estaba acostumbrado a escribir a mano. Excepto notas muy breves, solía dictar todo en el hablaescribe, lo cual, por supuesto, era imposible para su propósito actual. Remojó la pluma en la tinta y después apenas un segundo. Un temblor recorrió sus entrañas. Marcar el papel era la acción decisiva.
Con letras pequeñas y torpes escribió:
4 de abril de 1984.
Se retrepó en su lugar. Una sensación de absoluto desamparo se había apoderado de él. Para empezar, ni siquiera sabía con certeza que estaba en 1984. Era aproximadamente esa fecha, porque estaba seguro que tenía treinta y nueve años, y creía que había nacido en 1944 o 1945; pero en la actualidad siempre se erraba por un año o dos al precisar una fecha.
De repente, se preguntó para quién escribía este diario.
Para el futuro, para quien no había nacido. Su mente le dio vueltas a la dudosa fecha de la página y después extrajo con un sobresalto la palabra doblepensar de la Neolengua. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que había hecho. ¿Acaso puede uno comunicarse con el futuro? Por su naturaleza, eso era imposible. El futuro se parecería al presente, en cuyo caso no lo escucharía, o sería diferente de éste y su predicamento no tendría sentido.
Por un tiempo observó con una mirada estúpida el papel.
La telepantalla había cambiado a una estridente música militar. Era curioso que no sólo parecía haber perdido la capacidad de expresarse, sino que había olvidado lo que originalmente se proponía decir. Durante las semanas anteriores se había preparado para este momento, y nunca había cruzado por su mente que se requiriera algo, excepto valor. La escritura real sería fácil. Sólo tendría que trasladar al papel el interminable e impaciente monólogo que había discurrido en su cabeza, literalmente durante años. No obstante, en este momento incluso el monólogo se había apagado. Además, había comenzado a sentir una insoportable comezón en su úlcera varicosa. No se atrevió a rascarse, porque si lo hacía siempre se le inflamaba.
Los segundos transcurrían. No tenía conciencia de nada, excepto del vacío de la página que tenía enfrente, la comezón de la piel encima de su tobillo, el estruendo de la música y un ligero mareo provocado por la ginebra.
De repente, comenzó a escribir con pánico absoluto, apenas consciente de lo que anotaba. Su caligrafía pequeña e infantil se extendía por la página; primero comenzó a omitir las mayúsculas y, por último, hasta la puntuación.
4 de abril de 1984. Anoche fui al cine. Todas películas de guerra. Una muy buena de un barco lleno de refugiados bombardeado en algún lugar del Mediterráneo. El público se divirtió mucho con los disparos de un gordo enorme que intentaba alejarse a nado del helicóptero que lo perseguía, primero se veía sumiéndose en el agua como una marsopa, después aparecía en la mira de los helicópteros, luego lleno de hoyos y el mar a su alrededor adquiría un color rosa y el hombre se hundía como si de repente los hoyos hubieran dejado entrar el agua, el público reía a carcajadas cuando se hundía. a continuación se veía un bote salvavidas lleno de niños con un helicóptero que revoloteaba sobre él. había un mujer de mediana edad que podía pasar por judía, sentada en la proa con un niño de unos tres años en brazos. el niñito gritaba atemorizado y hundía su cabeza en el pecho de la mujer como si intentara excavar una madriguera dentro de ella, la mujer lo abrazaba y lo consolaba, aunque ella misma estaba triste y temerosa, todo el tiempo lo cubría lo más posible, como si pensara que sus brazos lo protegerían de las balas. después el helicóptero soltaba una bomba de 20 kilos entre ellos con un terrible estruendo y el bote se con vertía en astillas. en seguida había una maravillosa toma del brazo de un niño ascendiendo en el aire. un helicóptero con una cámara en el frente debía haberlo filmado y después se escucharon muchos aplausos desde los asientos del partido, pero una mujer en la parte de la sala para los proletarios de repente comenzó a armar un escándalo y a gritar que no debían mostrarlo no frente a los niños no era correcto no frente a los niños hasta que la policía la acalló no creo que le haya pasado algo a nadie le importa lo que digan los proletarios una típica reacción proletaria ellos nunca...
Winston dejó de escribir, en parte porque lo aquejaba un calambre. No sabía qué lo había hecho sacar esta serie de tonterías. Pero lo curioso era que, mientras lo hacía, un recuerdo totalmente distinto se había aclarado en su mente, hasta el punto donde se sintió casi capaz de anotarlo. En ese momento comprendió que era debido a este otro incidente que de repente decidió regresar a casa y comenzar el diario hoy.
Había sucedido esa mañana en el Ministerio, si pudiera afirmarse que algo tan nebuloso podía ocurrir.
Eran casi las once en punto, y en el Departamento de Registros, donde Winston trabajaba, habían sacado las sillas de los cubículos y las habían agrupado en el centro del salón, frente a la enorme telepantalla, en preparación para los Dos Minutos de Odio. Winston ocupaba su lugar en una de las filas intermedias cuando dos personas a quienes conocía de vista, pero con quienes nunca había hablado, entraron inesperadamente al salón. Una de ellas era una muchacha con quien se cruzaba a menudo en los pasillos. No sabía su nombre, pero sabía que trabajaba en el Departamento de Ficción. Cabía suponer —porque a veces la había visto con las manos grasosas y una llave de tuercas— que ella trabajaba como mecánico en una de las máquinas de redacción de novelas. Era una muchacha de aspecto atrevido, de unos veintisiete años, con cabello abundante, un rostro pecoso y movimientos rápidos y atléticos. Un delgado cinturón rojo, emblema de la Liga Juvenil Anti-Sexo, estaba enredado varias veces alrededor de la cintura de su mono, apenas lo suficiente para destacar lo torneado de sus caderas. A Winston le había desagradado desde el primer momento de verla. Sabía la razón. Era por la atmósfera de campos de hockey, duchas heladas, excursiones comunitarias y positividad general que conseguía llevar consigo. Le desagradaban casi todas las mujeres, sobre todo las jóvenes y bonitas.
Casi siempre eran mujeres, y sobre todo jóvenes, las partidarias más fanáticas del partido, las devoradoras de lemas, las aprendices de espías y perseguidoras de los antidogmáticos. Pero esta muchacha en particular le daba la impresión de ser más peligrosa que la mayoría. Cuando se cruzaron en el pasillo, la mirada de soslayo de ella pareció atravesarlo y, por un momento, a él lo inundó un terror ciego. Incluso había pasado por su mente que ella podía ser un agente de la Policía del Pensamiento. Cierto que eso era muy improbable, sin embargo, sentía una intranquilidad peculiar, combinada con temor y hostilidad, cuando ella estaba cerca de él.
La otra persona era un hombre llamado O'Brien, afiliado al Comité Central y titular de un puesto tan importante y remoto que Winston sólo tenía una idea leve de su naturaleza. Un murmullo momentáneo atravesó el grupo de personas que rodeaba las sillas, mientras veían el mono negro de un afiliado al Comité Central que se acercaba. O'Brien era un hombre alto y corpulento, con un cuello grueso y una cara vulgar, de mal talante y brutal. A pesar de su aspecto formidable, sus modales tenían cierto encanto. Usaba el truco de reacomodarse los anteojos sobre la nariz, lo cual resultaba curiosamente encantador —en un modo indefinible, un aire de hombre civilizado—. Era un gesto que, si alguien lo hubiera pensado en tales términos, le hubiera recordado a un noble del siglo XVII ofreciendo su caja de rapé. Winston había visto a O'Brien tal vez una docena de veces en igual número de años. Sentía una intensa atracción hacia él, y no sólo porque le fascinara el contraste entre los modales corteses de O'Brien y su físico de gladiador. Se debía más a una idea que guardaba en secreto —o quizá ni siquiera una idea, sino una esperanza— de que el dogmatismo político de O'Brien no fuera perfecto. Algo en su rostro lo sugería irresistiblemente. Y, una vez más, tal vez lo escrito en su cara no fuera falta de lealtad, sino simplemente inteligencia. Pero, en cualquier caso, tenía el aspecto de ser una persona con quien se podría hablar en caso de que pudiera engañar la telepantalla y atraparlo a solas. Winston nunca había hecho el mínimo esfuerzo para corroborar esta suposición; en realidad, no había modo de hacerlo. En ese momento, O'Brien miró su reloj, vio que eran casi las once y evidentemente decidió permanecer en el Departamento de Registros hasta que terminaran los Dos Minutos de Odio. Ocupó una silla en la misma fila que Winston, a un par de lugares de distancia. Entre ellos estaba una mujercita rubia que trabajaba en el cubículo vecino al de Winston. La muchacha del cabello oscuro estaba sentada inmediatamente detrás.
Al instante siguiente, un discurso horrendo y machacante, como una máquina monstruosa que funcionara sin aceite, emanó de la telepantalla en el extremo de la sala. Era un ruido que le daba a uno ganas de entrechocar los dientes y le erizaba los pelos de punta. El Odio había comenzado.
Como de costumbre, en la pantalla se exhibía la cara de Emmanuel Goldstein, el Enemigo del Pueblo. Entre el público surgieron abucheos aquí y allá. La mujercita rubia dio un chillido mezcla de temor y disgusto. Goldstein era el renegado y reincidente quien una vez, hacía mucho tiempo (en realidad nadie sabía cuánto tiempo atrás), había sido una de las figuras principales del partido, casi al nivel del mismo Gran Hermano, y después se había dedicado a actividades contrarrevolucionarias, había sido condenado a muerte y había escapado y desaparecido de manera misteriosa. Los programas de los Dos Minutos de Odio variaban de un día a otro, pero en todos Goldstein era la figura principal. El era el principal traidor, el primero en manchar la pureza del partido. Todos los crímenes subsecuentes contra el Partido, todas las traiciones, actos de sabotaje, herejías, desviaciones, surgían directamente de sus enseñanzas. Todavía vivía en algún lugar, donde tramaba sus conspiraciones: tal vez en algún lugar más allá del mar, bajo la protección de un extranjero que le pagaba, tal vez incluso —se rumoraba en ocasiones— en algún lugar oculto en Oceanía misma.
El diafragma de Winston se contrajo. Nunca podía contemplar la cara de Goldstein sin una dolorosa mezcla de emociones. Era una delgada cara judía, con una enorme y desordenada aureola de canas y una pequeña perilla; un rostro inteligente, y sin embargo, de algún modo, inherentemente despreciable, con una especie de necedad senil en la nariz larga y afilada, cerca de cuya punta colgaban unos anteojos. Parecía la cara de una oveja, y la voz también tenía una cualidad ovejuna. Goldstein ofrecía su habitual ataque viperino sobre las doctrinas del Partido —un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño podría captar sus verdaderas intenciones y, sin embargo, lo bastante convincente para inundarlo a uno con la alarmante sensación de que otra personas, menos sensatas que uno, pudieran creerlo—. Insultaba al Gran Hermano, denunciaba la dictadura del Partido, exigía la inmediata conclusión de la paz con Eurasia, defendía la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento, gritaba histéricamente que la revolución había sido traicionada —y todo esto en un rápido discurso polisílabo que era una especie de parodia del estilo habitual de los oradores del Partido, y que incluso contenía palabras en Neolengua: en realidad más palabras en Neolengua de las que cualquier afiliado al Partido usaría normalmente en la vida real—.
Y todo el tiempo, para que no quedara ninguna duda de la realidad que encubrían las engañosas tonterías de Goldstein, tras su cabeza en la telepantalla marchaban interminables columnas del ejército de Eurasia —fila tras fila de hombres de fuerte complexión y rostros asiáticos inescrutables que ascendían a la superficie de la pantalla y desaparecían para ser reemplazados por otros exactamente similares—. El aburrido resonar rítmico de las botas de los soldados formaba un fondo para la voz plañidera de Goldstein.
Antes de que transcurrieran treinta segundos de Odio, surgieron incontrolables exclamaciones de rabia de las personas en la sala. Él rostro ovejuno y engreído en la pantalla, y la temible fuerza del ejército de Eurasia a sus espaldas, eran demasiado para soportarlos; además, el ver o incluso el pensar en Goldstein producía temor y enojo en forma automática. El era un objeto de odio más constante que Eurasia o Estasia, debido a que cuando Oceanía estaba en guerra con una de estas potencias generalmente estaba en paz con la otra. Pero lo extraño era que, aunque todos odiaban y despreciaban a Goldstein, aunque todos los días y miles de veces al día, en las plataformas, en la telepantalla, en los periódicos, en los libros, refutaban, destrozaban y ridiculizaban sus teorías, se exhibía a la vista de todos la lamentable porquería que eran —a pesar de todo esto, su influencia nunca parecía disminuir—. Siempre había nuevos tontos en espera de que los sedujera. Nunca pasaba un día sin que la Policía del Pensamiento desenmascara a espías y saboteadores que actuaban bajo sus órdenes. Dirigía a un vasto ejército en las sombras, una red clandestina de conspiradores dedicados a derrocar al Estado. Se suponía que su nombre era la Hermandad. También se murmuraban historias de un libro terrible, un compendio de todas las herejías, cuyo autor era Goldstein y que circulaba aquí y allá en forma clandestina. El libro no tenía título. La gente se refería a él, cuando esto sucedía, simplemente como el libro. Pero uno se enteraba de tales cosas sólo mediante vagos rumores. Ni la Hermandad ni el libro eran un tema que cualquier afiliado normal al Partido mencionaría si había oportunidad de evitarlo.
Durante el segundo minuto, el Odio creció hasta un frenesí. Las personas saltaban en sus lugares y gritaban a voz de cuello en un esfuerzo de ahogar el enloquecedor gemido de la voz que surgía de la pantalla. La mujercita rubia había enrojecido, y abría la boca y gritaba como un pez fuera del agua.
Incluso el pesado rostro de O'Brien se había sonrojado. Estaba sentado muy recto en su silla, su vigoroso torso hinchado y tembloroso como si esperara el embate de una ola. La muchacha con el cabello negro detrás de Winston había comenzado a gritar: "¡Cerdo! ¡Cerdo! iCerdo!", y de repente levantó un pesado diccionario de Neolengua y lo arrojó contra la pantalla.
Golpeó la nariz de Goldstein y rebotó; la voz prosiguió inexorable. En un momento de lucidez, Winston percibió que gritaba con los demás y golpeaba con sus talones con fuerza el escalón de su silla. Lo horrible de los Dos Minutos de Odio era que no lo obligaban a uno a interpretar un papel, sino, por el contrario, siempre resultaba imposible sustraerse a la acción. A los treinta segundos cualquier fingimiento era siempre innecesario. Un horrendo éxtasis de temor y rencor, un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un mazo, parecía fluir por todo el grupo de personas como una corriente eléctrica, y uno se convertía contra su voluntad en un lunático gesticulante y vociferante. Y, no obstante, el odio que uno sentía era una emoción abstracta indirecta que podía transferirse de un objeto a otro como la llama de un soplete. Por lo tanto, en un momento el odio de Winston no se volvía contra Goldstein en absoluto; sino, más bien, contra el Gran Hermano, el Partido y la Policía del Pensamiento; y en tales momentos su corazón viajaba hasta el hereje solitario ridiculizado en la pantalla, el único guardián de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras. Y, sin embargo, al instante siguiente pensaba de él lo mismo que los demás y todo lo que se decía de Goldstein le parecía cierto. En esos momentos, su odio secreto del Gran Hermano se convertía en adoración y el Gran Hermano parecía ascender, un protector invencible y audaz que se erguía como una roca contra las hordas de Asia, y Goldstein, a pesar de su aislamiento, su desamparo y la duda que pendía sobre su existencia, le parecía como un encantador siniestro, capaz de destrozar la estructura de la civilización con el solo poder de su voz.
Por momentos, mediante un acto de voluntad, incluso era posible cambiar el odio propio en un sentido o en otro. De repente, con el mismo esfuerzo violento con el que uno aleja la cabeza de la almohada en una pesadilla, Winston consiguió transferir su odio del rostro en la pantalla a la muchacha de cabello oscuro detrás de él. Alucinaciones vívidas y hermosas estallaban por su mente. La azotaría hasta matarla con una porra de goma. La ataría desnuda a una estaca y la llenaría de flechas como San Sebastián. La violaría y le cortaría la garganta en el momento del clímax. Además, comprendía mejor que antes por qué la odiaba. Era por su juventud, su belleza y porque era asexual, porque quería acostarse con ella y nunca lo haría, porque alrededor de su cintura dulce y flexible, que parecía pedir que la rodeara con sus brazos, sólo estaba el odioso cinturón rojo, como agresivo símbolo de castidad.
El odio se elevó a un clímax. La voz de Goldstein se había convertido en un verdadero balido de oveja, y por un instante, la cara cambió a la de una oveja. Entonces la cara de la oveja se convirtió en la figura de un soldado de Eurasia que parecía avanzar, enorme y terrible, con su subametralladora crepitante, que parecía saltar de la superficie de la pantalla, por lo que algunas personas de la primera fila se retreparon de verdad en sus asientos. Pero al mismo tiempo, provocando un profundo suspiro de alivio de todos, la figura hostil se fundió en la cara del Gran Hermano, con el cabello negro, el bigote oscuro, lleno de fuerza y de una tranquilidad misteriosa y tan amplia que casi llenaba la pantalla. Nadie escuchó lo que decía el Gran Hermano. Eran sólo algunas palabras de aliento, el tipo de palabras que se emiten en el fragor de la batalla, que no se distinguen una a una, sino que restablecen la confianza por el hecho de ser expresadas. Entonces la cara del Gran Hermano se desvaneció y en su lugar quedaron los tres lemas del Partido en letras gruesas:
LA GUERRA ES PAZ
LA LIBERTAD ES ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES PODER
Pero el rostro del Gran Hermano pareció persistir durante varios segundos en la pantalla, como si el impacto que había dejado en los ojos de todos fuera demasiado vívido para borrarse de inmediato. La mujercita rubia se había arrojado sobre la silla que estaba frente a ella. Con un murmullo trémulo que sonó como "¡Mi salvador!", extendió sus brazos hacia la pantalla. A continuación enterró su cara en sus manos. Era evidente que rezaba.
En este momento todo el grupo de personas se enfrascó en un cántico rítmico, profundo y lento que repetía "G.H... iG.H.!.." —una y otra vez, con mucha lentitud, con una larga pausa entre la "G" inicial y un pesado murmullo en la "H"—, curiosamente salvaje, en el fondo del cual uno parecía escuchar el roce de pies desnudos y la vibración de unos tambores. El canto se mantuvo tal vez durante treinta segundos. Era un estribillo que se escuchaba a menudo en momentos de emoción abrumadora. En parte era una especie de himno a la sabiduría y a la majestad del Gran Hermano, pero todavía más era un acto de autohipnosis, un adormecimiento deliberado de la conciencia mediante un ruido rítmico. Winston parecía sentir el temor desde sus entrañas. En los Dos Minutos de Odio no podía evitar sumirse en el delirio general, pero este cántico infrahumano de "¡G.H.!. iG.H.!", siempre lo horrorizaba.
Por supuesto que cantaba con los demás: era imposible hacer lo contrario. El ocultar los sentimientos, el controlar los gestos, el hacer lo que hacían los demás era una reacción instintiva.
Pero había un espacio de un par de segundos durante el cual la expresión de sus ojos podría traicionarlo. Y fue exactamente en ese momento que ocurrió lo significativo —si en realidad sucedió.
Por un momento, captó la mirada de O'Brien, quien se había levantado. Se había quitado los anteojos y los reacomodaba sobre su nariz con su gesto característico. Pero por una fracción de segundo sus miradas se cruzaron, y durante el tiempo que ocurrió Winston supo —sí, supo— que O'Brien pensaba lo mismo que él. Se había trasmitido un mensaje inconfundible. Era como si sus mentes se hubieran abierto y los pensamientos fluyeran de uno al otro a través de sus ojos.
"Estoy contigo", parecía decirle O'Brien. "Sé precisamente lo que sientes. Estoy enterado de tu desprecio, de tu odio, de tu disgusto. Pero no te preocupes, estoy de tu parte!" Y entonces el destello de inteligencia había desaparecido y el rostro de O'Brien era tan inescrutable como el de todos los demás.
Eso era todo, y Winston ya no estaba seguro de que hubiera sucedido. Tales incidentes nunca tenían alguna secuela. Todo lo que el hecho consiguió fue que mantuviera viva la confianza, o la esperanza, de que otros, además de él mismo, fueran enemigos del Partido. Tal vez los rumores de vastas conspiraciones clandestinas eran ciertos después de todo —¡tal vez la Hermandad existía en realidad!—. Era imposible, a pesar de los incesantes arrestos, confesiones y ejecuciones, estar seguro que la Hermandad no era simplemente un mito. Algunos días creía en ella, algunos días no. No había evidencia, sólo fugaces vislumbres que podían significar nada o todo: fragmentos de conversaciones escuchadas por casualidad, borrosas anotaciones en los muros de los baños —una vez, incluso, cuando se encontraron dos extraños, un ligero movimiento de la mano que parecía como si fuera una señal de reconocimiento—.
Eran simples suposiciones: era probable que hubiera imaginado todo. Había regresado a su cubículo sin volver a mirar a O'Brien. La idea de continuar el contacto momentáneo apenas cruzó por su mente. Hubiera sido increíblemente peligroso incluso si hubiera sabido cómo prepararse para hacerlo.
Durante un segundo, dos segundos, habían intercambiado una mirada equívoca y así terminaba la historia. Pero incluso eso era un evento memorable, en la cerrada soledad en la que uno tenía que vivir.
Winston se despertó y se sentó más erguido. Dejó salir un eructo. La ginebra subía desde su estómago.
Sus ojos volvieron a enfocar la página. Descubrió que mientras murmuraba inútilmente al estar sentado, también había escrito algo, como en una acción automática. Y ya no eran las mismas letras apretujadas y torpes de antes. Su pluma se había deslizado voluptuosamente sobre el papel terso y había escrito en grandes letras mayúsculas:
ABAJO EL GRAN HERMANO
ABAJO EL GRAN HERMANO
ABAJO EL GRAN HERMANO
ABAJO EL GRAN HERMANO
ABAJO EL GRAN HERMANO
Una y otra vez, hasta llenar la mitad de la página.
No pudo evitar una punzada de pánico. Era absurdo, debido a que la escritura de esas palabras específicas no era sólo más peligroso que el acto de iniciar el diario, sino que, por un momento, tuvo la tentación de arrancar las páginas estropeadas y abandonar la empresa del todo.
Sin embargo, no lo hizo, porque sabía que era inútil. El que escribiera ABAJO EL GRAN HERMANO o que se abstuviera de hacerlo, no marcaba ninguna diferencia. La Policía del Pensamiento lo atraparía de todos modos. Había cometido —a pesar de todo habría cometido, incluso si nunca hubiera tocado el papel con la pluma— el delito esencial que contenía a los demás por sí mismo. Lo llamaban ideadelito. Una ideadelito no era algo que pudiera ocultarse para siempre. Uno podía eludirlos con éxito durante un tiempo, incluso durante años, pero tarde o temprano iban a atraparlo a uno.
Siempre era en la noche: los arrestos invariablemente ocurrían en la noche. La súbita sacudida para salir del sueño, la ruda sacudida por el hombro, las luces deslumbrantes, el coro de rostros endurecidos que rodeaba la cama. En la amplia mayoría de los casos no había juicio, ni informe del arresto. Las personas desaparecían simplemente, siempre durante la noche. Quitaban el nombre de uno de los registros, se eliminaban todos los registros que alguna vez hubieras tenido, tu antigua existencia era negada y después olvidada. Te suprimían, te aniquilaban: solían decir que te evaporabas.
Durante un momento, se apoderó de él una especie de histeria. Comenzó a escribir de prisa con letras desordenadas:
me matarán no me importa que me disparen en la nuca no me importa que caiga el Gran Hermano siempre te disparan en la nuca no me importa que caiga el Gran Hermano...
Se retrepó en su asiento, ligeramente avergonzado de sí mismo, y soltó la pluma. Al momento siguiente se levantó con violencia. Tocaban a la puerta.
¡Ya está! Se sentó quieto como un ratón, con la inútil esperanza de que el visitante se alejara después de un solo intento.
Pero no, el toquido se repitió. Lo peor de todo sería tardarse. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero era probable que su cara, debido a una prolongada costumbre, no mostrara expresión alguna. Se levantó y caminó pesadamente hacia la puerta.