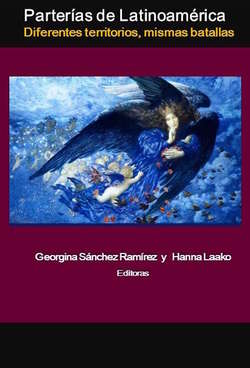Читать книгу Parterías de Latinoamérica - Georgina Sánchez Ramírez - Страница 10
ОглавлениеMatronas y la consolidación del parto hospitalario en Chile,
1950-19701
María Soledad Zárate C.
Maricela González Moya
Resumen: Este artículo se propone visibilizar y documentar parte de la historia de las matronas, concentrando la mirada en algunos aspectos referidos a su formación, al trabajo asistencial que brindaron y, particularmente, a su estratégico papel en el proceso de hospitalización del parto que llevó adelante el Servicio Nacional de Salud entre 1950 y 1970 en Chile. Las fuentes primarias consultadas, monografías médicas, estadísticas oficiales y congresos profesionales, constatan que la invisibilidad de estas profesionales contrasta dramáticamente con el papel fundamental que tuvieron en una de las políticas sanitarias más importantes del siglo XX chileno.
Palabras claves: matronas, historia, salud pública, parto hospitalario, Chile, siglo XX
Introducción
La matrona chilena (midwife) atiende con toda la responsabilidad, el más alto porcentaje de los partos certificados por profesionales, y en todo caso, coopera a la atención de casi la totalidad de ellos (60%).
Pero además atiende la mayor parte del control prenatal y postnatal, tanto de la cliente privada, como de la institucional.
Se trata de una tradición cultural europea, que en Chile se arraigó hace 400 años, creando una profesión ya casi centenaria a su servicio. Tal vez no hay ningún profesional que haya entrado tan profundamente a la intimidad de nuestro hogar como la matrona.
Adriasola, 1956, p. 138.
El reconocimiento al valor social y cultural de la matrona2 era significativo y compartido por buena parte de la comunidad médica en la institucionalidad sanitaria de mediados del siglo XX en Chile. Sin embargo, la relación que las matronas establecían con médicos y otros profesionales para-médicos, sus condiciones de trabajo y remuneraciones, y especialmente su interés de diferenciarse de las parteras,3 denominación que recibían aquellas mujeres sin formación certificada, eran aspectos problemáticos que afectaban a esta profesión de acuerdo con los propios médicos y las matronas que hicieron pública su voz.
Según el médico Guillermo Adriasola, entre 1936 y 1956 se habían titulado 500 matronas aproximadamente; se presumía que habían 900 matronas activas y que 300 trabajaban en el Servicio Nacional de Salud. En la labor de estas profesionales descansaba una de las metas más significativas de las políticas materno-infantiles de mediados del siglo XX chileno: la transición de la asistencia profesional del parto domiciliario al hospitalario. Dicha transición es una de las transformaciones fundamentales de la asistencia obstétrica durante el siglo XX y que, con diferentes ritmos, en Latinoamérica se alcanzó pasada la década de 1960. El caso chileno no fue una excepción a esta tendencia. A mediados de la década de 1970, la hospitalización del parto alcanzaba en promedio el 85% de los partos que se producían a nivel nacional y, en su mayoría, siempre que fueran partos normales, eran asistidos por matronas (Szot, 2002).
La bibliografía que se refiere a esta transición, principalmente literatura clínica y producida por médicos, se ha inscrito en el campo de la historia de la medicina y de la salud pública, en donde la “asistencia profesional del parto” fue entendido como una meta para combatir la mortalidad materno infantil y también como un indicador de desarrollo social y económico para organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde la década de 1950 en adelante. Esta organización presentó un informe técnico sobre el trabajo de la “partera profesional” en 1966, aludiendo a las diferencias formativas de estas profesionales y a los distintos trabajos que ellas realizaban a nivel mundial, y también dedicaba un apartado para la “comadrona tradicional” en virtud de que aquellas aún tenían presencia importante en sectores rurales y suburbanos (OMS, 1966). Para los organismos internacionales la asistencia del parto y el papel que han cumplido los médicos, las parteras y las comadronas ha sido materia de importante revisión desde mediados del siglo XX (Argüello-Avendaño, Mateo, 2014)
Entre las principales acciones dirigidas a la contención de la mortalidad materno-infantil que la comunidad médica chilena emprendió, desde fines del siglo XIX, estuvo la promoción de la asistencia del parto por personas certificadas: médicos y matronas. Esta meta fue la primera fase de lo que entendemos como asistencia profesional del parto; la segunda fase correspondió a la transición de esa asistencia en el domicilio a recintos hospitalarios, la que comenzó gradualmente en la década de 1930 y que experimentó un decidido impulso a partir de la década de 1950 en Chile. En ambas etapas, la participación de estas profesionales para-médicas es decisiva en virtud del interés de contar con una cobertura sanitaria a nivel nacional. Sin embargo, la asistencia profesional del parto en Chile del siglo XX aparece liderada únicamente por la comunidad médica, sin reconocer el papel fundamental de profesionales como las matronas.
Este capítulo se propone visibilizar y documentar parte de la historia de las matronas, concentrando la mirada en algunos aspectos referidos a su formación, al trabajo asistencial que brindaron y, particularmente, a su estratégico papel en el proceso de hospitalización del parto en el marco del Servicio Nacional de Salud (en adelante SNS), entidad estatal que lideró la salud pública en Chile entre 1952 y 1979 y que se propuso, entre otras metas, consolidar esa asistencia. En virtud de que el gobierno de la Unidad Popular, que arriba en 1970, reforzó las políticas materno-infantiles dando origen a nuevos programas, este estudio concentra su análisis sólo entre 1950 y 1970.
Los antecedentes de la asistencia hospitalaria del parto previo al periodo del SNS son claves para entender la larga data de este proceso, y la importancia de las matronas en la transición del parto domiciliario al parto hospitalario que, en rigor, comenzó con el trabajo que realizaron en la Caja del Seguro Obligatorio (en adelante CSO) desde la década de 1920.
La importancia de esta trayectoria ofrece pistas respecto de una meta obstétrica que ha sido documentada por los médicos en informes y monografías de carácter clínico que, preferentemente, han valorado las decisiones y tareas que ellos diseñaron en su calidad de líderes de la CSO y del SNS. Sin embargo, lo cierto es que la implementación de esta política pública estuvo, preferentemente, en manos de las matronas. Como veremos, la cobertura hospitalaria del parto fue realmente efectiva gracias a que estas profesionales crecieron en número y se distribuyeron por el territorio chileno particularmente desde la década de 1950. Es así entonces que para entender en un registro más amplio la institucionalización de este tipo de asistencia, la gradual desaparición del parto domiciliario sostenido también por las matronas, e indagar en el fomento de la confianza de la población femenina en esta asistencia sanitaria, resulta relevante documentar el papel que cumplieron estas profesionales en dicho proceso, y en los dilemas y desafíos que enfrentaron. Asimismo, al documentar el trabajo que estas profesionales realizaron, es posible matizar el habitual juicio respecto de su completa subordinación a los profesionales médicos. Las matronas ejercieron, en frecuentes ocasiones, su oficio en servicios suburbanos y en zonas rurales sin supervisión médica, por tanto, inevitablemente algunas de sus decisiones y prácticas se ejercieron con un grado importante de autonomía, cualidad clave de su entrenamiento clínico y también del proceso de profesionalización de su oficio impulsado por el SNS. Sin desconocer que tanto el proceso formativo como el ejercicio del oficio de matrona estaban bajo la supervisión médica, lo cierto es que su trabajo no debe ser entendido únicamente como un trabajo subordinado como se desprende de la información y análisis de las fuentes consultadas por este capítulo.
En América Latina, la historiografía referida a la trayectoria formativa y laboral de las matronas es de reciente data. Se cuenta con trabajos referidos a Brasil (Mott, 2001; 2003), México (Carrillo, 1998; 1999; Agostoni, 2001), y Ecuador (Clark, 2012) que revisan, entre otros temas, la influencia de la medina francesa en las escuelas formativas de matronas, la relación que establecieron con los médicos que, en su mayoría, ha sido entendida como una relación subordinada, la frecuente asociación de su quehacer con las prácticas de abortos, su gradual incorporación a los modelos de institucionalidad sanitaria en sus respectivos países y la compleja convivencia que han experimentado las matronas, entendidas como profesionales de la asistencia del parto, con parteras y/o empíricas como se ha denominado a aquellas mujeres que ejercían este oficio sin formación certificada.
En el caso de Chile, si bien la historia de las matronas está en desarrollo, la escasa documentación producida por ellas es una limitación importante. Se cuenta con una investigación que revisa los primeros pasos de la transición de la partera a la matrona en la segunda mitad del siglo XIX, y con una revisión al trabajo realizado por las matronas que trabajaron en el SNS entre 1952 y 1964 que examina algunos aspectos de la trayectoria laboral y, particularmente, el compromiso ético de estas profesionales con las metas sanitarias de la época (Zárate, 2007b; Godoy y Zárate, 2015).
La elaboración de este capítulo cuenta con el análisis de fuentes documentales clásicas como informes y estadísticas institucionales, monografías médicas y fichas clínicas producidas por la comunidad médica, y con la revisión de un par de documentos producidos por las propias matronas en la década de 1950. Estos últimos constituyen una fuente valiosísima, pues la reconstrucción de la historia de las matronas en Chile es difícil y escabrosa dada la casi inexistencia de fuentes producidas por ellas mismas. Esta condición particular y diferenciadora de otras profesionales paramédicas femeninas como las asistentes sociales y las enfermeras ─quienes han dejado un amplio registro de sus agrupaciones, de su trayectoria y de la defensa de sus derechos─ dificulta el acceso a su “propia voz” y a la documentación de su historia desde ellas mismas.
Antecedentes de las primeras matronas
En los albores de la naciente República de Chile, la preocupación por impulsar el crecimiento demográfico respaldó la necesidad de mejorar las condiciones del nacimiento y de la salud materno-infantil. Una de las primeras medidas en esta línea fue la fundación de la primera Escuela de Matronas en 1834, institución que reforzaba la idea de formar científicamente a quienes asistían a las parturientas y a la vez promovía que el principal campo ocupacional de las matronas sería la atención del parto en el domicilio de la población femenina, a excepción de aquellas mujeres pobres que llegaban a la Casa de Maternidad de Santiago, fundada en 1875, y en algunas salas de maternidad alojadas en hospitales de la Beneficencia, a fines del siglo XIX (Zárate, 2007a).
Entrenadas por médicos de la Universidad de Chile en las clínicas realizadas en la Casa de Maternidad de Santiago, a cargo de Josefina Mazuela ─unas de las pocas matronas consignadas con nombre y apellido en esa época─ las matronas formadas en esta escuela de existencia interrumpida se convirtieron en la primera alternativa asistencial formal que compitió gradualmente con la ofrecida por la tradicional partera o empírica. No obstante, la formación recibida en el siglo XIX no trajo consigo un proceso de profesionalización; es decir, no se constituyó una comunidad de matronas reconocida por la posesión de un conocimiento exclusivo que sólo ellas normaban, ni tampoco se fomentó que la dirección de dicha escuela quedara en manos de las primeras graduadas. Fueron los médicos quienes mantuvieron el control de la formación de las matronas ─cualidad que se mantuvo durante buena parte del siglo XX─ y delimitaron que las competencias de aquellas, en estricto rigor, se centraran en los partos considerados naturales y normales (Zárate, 2007a).
Con el cambio de siglo, y en el marco de la creciente visibilidad de una pobreza urbana que emergía como síntoma inequívoco de los primeros efectos de una incipiente industrialización, las preocupaciones sanitarias se transformaron en una materia de crucial alcance político. En 1900 por cada 1,000 nacidos vivos, morían 342; para 1920 la cifra había descendido sólo a 263 (Instituto Nacional de Estadísticas, 1999), y el deterioro físico y social que experimentaba la población trabajadora se constituyó en fuerte estímulo para que las élites más comprometidas con acciones caritativas, los movimientos de organizaciones políticas y laborales, y particularmente, la comunidad médica, presionaron al Estado a asumir un papel más activo en la contención social y sanitaria.
La presión médica fue explícita especialmente en dos reuniones: el Primer Congreso de las Gotas de Leche y el Primer Congreso de Beneficencia Pública, realizados en 1912 y 1917 respectivamente, en donde se planteó de manera general, la necesidad de racionalizar la asistencia caritativa, de modernizar los recintos asistenciales y de promover la formación de asistentes médicos y auxiliares. En relación a la asistencia del parto de las mujeres más pobres se reforzó, entre otros temas, la importancia de construir y promocionar asilos maternales ─importante antecedente de la asistencia hospitalaria del parto─ y se insistió en la instrucción de las matronas y el rechazo al trabajo de las “empíricas” (Zárate, 2007b).
A inicios de la década de 1920 la economía chilena estaba estancada y la crisis social y económica no daba tregua, especialmente ante la aparición del salitre sintético que competía con el salitre natural, principal recurso que sostenía al país. El gobierno del Presidente Alessandri no logró imponer una serie de reformas sociales dirigidas a contener el fuerte descontento político, las que finalmente fueron promulgadas después del Golpe Militar de Carlos Ibáñez del Campo de 1924. El sello de aquellas reformas fue el incremento de la intervención estatal en la vida ciudadana. Dos de ellas son fundamentales para las políticas sanitarias: la Ley de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio de 1924 (CSO) y, posteriormente, las reformas al Código del Trabajo de 1931 que consagraron los derechos de la madre trabajadora, el descanso prenatal y postnatal y los subsidios materiales (Livinsgtone y Raczinsky, 1976). La ley de la CSO estableció la afiliación obligatoria de la población obrera ─hombres y mujeres menores de 65 años─ a un seguro de enfermedad e invalidez, e inauguró la obligatoriedad de la asistencia profesional de las parturientas durante el embarazo, parto y puerperio, más la entrega de auxilios durante el periodo previo y posterior del embarazo por un par de semanas (Ferrero Matte de Luna, 1946, p. 88).
La asistencia profesional del parto que brindaba la CSO a las madres trabajadoras, población objetivo de esta fundacional política sanitaria, estaba preferentemente en manos de las matronas funcionarias de la institución, y de matronas de libre elección a las que podían optar las aseguradas que residieran en las ciudades más populosas. Es clave indicar que esa asistencia profesional no era sinónimo de asistencia hospitalaria: lo que se quería imponer en la época era que el parto fuera asistido en el domicilio por profesionales certificados: médicos y matronas (Caja del Seguro Obligatorio, 1944).
Se consideraba que el trabajo de las matronas en los consultorios de la CSO era especialmente valioso, pues al diagnosticar tempranamente el curso del embarazo, facilitaban la labor del médico rural; podían reemplazar gradualmente a las parteras, y, en frecuentes ocasiones, ellas eran las únicas profesionales que asistían a las beneficiadas de la CSO en ausencia del médico. Pese a que desde la segunda mitad del siglo XIX, el trabajo que hacían las parteras era fuertemente criticado por la comunidad médica (Zárate, 2007a) la falta de cobertura que dicha comunidad podía ofrecer, especialmente en zonas rurales, permitió la coexistencia ─en ocasiones problemática─ de parteras y matronas al menos hasta mediados del siglo XX (Zárate, 2007b).
No está demás señalar que la queja habitual de la CSO era que el número de médicos no cubría la demanda sanitaria en general ni la asistencia de partos en particular. Sin embargo, a juicio de la comunidad médica, las dificultades para disponer de un número adecuado de matronas en zonas suburbanas y rurales fue un constante problema para la institución debido a la falta de incentivos económicos, al bajo número de graduadas y a las usuales renuncias de las matronas empleadas en consultorios y casas de socorros lejanas a las principales ciudades como Santiago, Valparaíso o Concepción (Caja del Seguro Obligatorio, Reuniones sobre Temas de Organización Interna de las Jornadas Médicas, 1939). A diferencia de investigaciones extranjeras que ofrecen testimonios de las propias matronas respecto de los desafíos que supuso la profesionalización asistencial del parto como, por ejemplo, el traslado de matronas a zonas rurales (Marland y Rafferty, 1997), en el caso chileno desconocemos cuáles eran sus posiciones, dado que las matronas locales no contaban con publicaciones periódicas, ni tampoco organizaciones gremiales que hayan producido textos en la época.
En rigor, es en la década de 1930 que las matronas se familiarizan más sistemáticamente con la asistencia hospitalaria del parto, pues si bien el criterio de la CSO era promover la asistencia profesional del parto domiciliario, de los 25,000 partos atendidos por la institución en 1939, 8,000 de ellos ya correspondían a partos atendidos en recintos maternales que, en su mayoría, respondían a casos de partos complicados, diagnosticados previamente o a urgencias obstétricas (Ortega, 1940).
En síntesis, el incremento del número de matronas que demandaba la CSO da cuenta del creciente interés por contar con sus servicios y de lo estratégico que era este recurso profesional para las metas de la institución.
La formalización del oficio
“Porque es tu prójimo, sé atenta y comedida. Alíviala si puedes. Porque va tu prestigio: trabaja en conciencia. Habla poco. Anda siempre aseada”. Según el médico Javier Rodríguez Barros, estos eran algunos de los consejos impresos en las paredes de la Maternidad de Santiago que las estudiantes para matronas debían recordar en la segunda década del siglo XX (Rodríguez Barros, 1918, p. 25).
La formación de las matronas que había comenzado en la Casa de Maternidad de Santiago, casa que se integró al Hospital San Francisco de Borja a fines del siglo XIX, fue reorganizada en torno a la creación de la Escuela de Obstetricia y Puericultura para matronas en 1913, al que se sumó el Instituto de Puericultura, iniciativa liderada por el medico Alcibíades Vicencio con el apoyo de la Municipalidad de Santiago. Dicha fusión robusteció la formación de las matronas, por medio de reformas al plan de estudios y la creación de un internado que facilitó la aceptación de estudiantes de provincias. Luego de dos años de estudios, las candidatas presentaban exámenes ante una comisión formada por el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el Director de la Escuela y otros dos miembros designados por la Facultad. Junto a la formación referida a la asistencia del parto, se insistía en materias como la educación maternal y el cuidado del recién nacido. Sus prácticas se desarrollaban en el Consultorio Obstétrico, Consultorio de Puericultura y el Servicio Domiciliario de Partos que mantenía la Municipalidad de Santiago, este último a cargo de cinco matronas que distribuían sus servicios en distintos barrios de la ciudad (Rodríguez Barros, 1918).
En este periodo, la asistencia hospitalaria del parto aún era una experiencia excepcional, dirigida sólo a las madres más pobres: las matronas se entrenaban en los procedimientos propios de esta asistencia únicamente en la práctica que desarrollaban en la Maternidad del Hospital San Borja. Pese a que en ocasiones las 72 camas se hacían escasas, se contaba con sala de partos para asistir cuatro partos simultáneamente y una sala de aislamiento de puérperas que lo convertían en el recinto asistencial más moderno. Las puérperas permanecían junto a sus hijos como máximo 8 días, si es que no presentaban patologías; y las internas junto al trabajo de asistencia del parto y revisión de las embarazadas, también eran responsables del orden y aseo de las dependencias del recinto; es decir, tempranamente su trabajo hospitalario estuvo asociado a tareas de servicio que se sumaban a las de carácter clínico. Precisamente, las numerosas tareas domésticas que debían realizar adicionalmente a la asistencia de las parturientas fue una de las protestas que las matronas hicieron públicas en el Congreso de 1951 que aquellas organizaron.
Después de este periodo fundacional, los reportes sobre la formación que recibían las matronas son fragmentarios. Durante la gestión de la Escuela de Obstetricia y Puericultura a cargo del reconocido obstetra Víctor Gazitua, no existió una reglamentación de “principios rígidos” respecto de los requisitos de postulantes hasta 1933, salvo saber leer y escribir, y contar con educación primaria.
Solo desde 1934 se solicitaba que las candidatas contaran con 4to de Humanidades; en 1935 se incrementó al 5to año, y desde 1947 sólo se aceptaron a quienes contaban con licencia secundaria completa. Finalmente en 1952 se estableció como requisito de ingreso el contar con el título de bachiller en biología, por tanto la carrera finalmente adquirió carácter universitario, si bien continuaba siendo dirigida por médicos. Paralelo al crecimiento de requisitos y de responsabilidades para las matronas se incrementó su cultura humanística y se homogeneizó su formación universitaria. En 1947, una reforma al plan de estudios permitió la incorporación de cátedras como Bacteriología, Higiene e Inmunología, y enfermería general en el primer año. En el segundo año se incorporaron las de Farmacología y Dietética, Patología General y Fisiopatología, y Medicina Social y Ética Profesional, favoreciéndose una educación más integral y acorde a las exigencias de otras escuelas sanitarias de la época (García Valenzuela, 1956). Respecto de las características socio-económicas de las candidatas, no tenemos mayores noticias; suponemos que dado las escasas exigencias académicas en las primeras décadas de esta formación, se trataba de mujeres que si bien podían postergar su ingreso al mercado laboral por un periodo breve, aquellas formaban parte de las clases medias bajas. También los gastos que suponía esta formación, según información del Tribunal del Protomedicato hasta fines del siglo XIX, podían ser asumidos por mujeres que contaban con cierto respaldo familiar: la exigua reconstrucción genealógica que hemos podido hacer nos enseña que varias de las candidatas a exámenes eran hijas de militares, pequeños comerciantes y profesores normalistas, entre otros (Zárate, 2007a). Desafortunadamente no se cuenta con datos sobre las candidatas a matronas en la primera mitad del siglo XX, pues no se conservan registros de las matrículas. Lo que sí es posible suponer es que dado los bajos ingresos que se recibía por el ejercicio de la profesión a mediados del siglo XX, ésta no atraía a una población femenina particularmente pudiente (Klimpel, 1962).
Gracias a su experiencia como Jefe de la Maternidad del Hospital San Francisco de Borja desde 1952 y como director de la Escuela de Matronas, Raúl García Valenzuela, planteaba que el principal desafío que deparaba la formación de las matronas a mediados de siglo, era entrenarlas en algunos problemas que afectaban la salud de la persona y la colectividad en el marco de los preceptos de la medicina social, pues su responsabilidad era mayor que las de “otras profesiones paramédicas que tratan de invadir sus dominios sin ninguna credencial”. Ante esta aseveración de García Valenzuela, es importante señalar que las matronas no eran estimuladas a realizar estudios de posgrado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, fundada en 1943, como sí sucedía con otras profesionales paramédicas como las enfermeras, pese al interés de que las primeras debían entrenarse en “medicina social”. Asimismo, este médico volvía sobre una de las cuestiones sensibles del ejercicio de este oficio: la clásica vinculación de su trabajo a la práctica de abortos, práctica de un “grupo reducido de matronas”, que desprestigiaban el oficio y contribuía a su “subestimación” (García Valenzuela, 1956).
El Servicio Nacional de Salud y la salud materno-infantil
El SNS fue la institución de salud pública más importante de la historia chilena. Se creó en el año 1952, agrupó a las instituciones sanitarias existentes a la fecha y se encomendó la tarea de “reducir los riesgos de enfermar y morir” y promover “la salud física, mental y social” (Valenzuela; Juricic y Horwitz, 1953, p. 15). Realizó acciones sanitarias y de asistencia social, inspiradas en los principios de la salud como “completo estado de bienestar” desarrollado por la OMS.
Tanto en la doctrina que lo animó, como a nivel de sus realizaciones prácticas, el SNS fue una institución de alcances universalistas, que otorgó prestaciones curativas a más de un 70% de la población chilena, alcanzando una cobertura del 100% en programas de protección y fomento de la salud. El presupuesto del Servicio creció de manera sostenida desde su creación, y ya en 1966 constituía un 9.6% del gasto fiscal total, superando significativamente el aumento poblacional de esos mismos años, que no había superado el 13% (Lavados, 1984). El SNS consumía el 90% del presupuesto del sector salud y aproximadamente el 95% de las camas hospitalarias del país estuvieron bajo su responsabilidad hasta fines de la década de 1970, cualidades que avalaban un servicio sanitario internamente robusto, internacionalmente reconocido y hegemónico respecto de las políticas sociales chilenas.
Al cumplir una década de actividades, junto al reconocimiento del trabajo que realizaba, el SNS también recibía importantes críticas políticas y era objeto de fuertes presiones económicas en virtud de las dificultades que experimentaba para financiar las tareas monumentales en que se había embarcado desde su fundación. No obstante este espectáculo, los indicadores sanitarios experimentaron un franco ascenso respecto de la época anterior al servicio. Por ejemplo, a nivel de medicina curativa se incrementó el número de personas atendidas en consultas externas y hospitalización, a la vez que en estos últimos recintos se racionalizaron las estadías, al disminuir los días de internación de 19 días promedio en 1952 a 12.5 días en 1966 (Mardones Restat, 1967, p. 477).
Asimismo todos los indicadores sanitarios generales mejoraron significativamente (salvo la mortalidad infantil tardía) Entre 1925 y 1966 la mortalidad general bajó de 27.7 a 10.2, la mortalidad infantil disminuyó de 258 por 1,000 nacidos vivos a 101,9 y la mortalidad neonatal de 124 a 34,8 por 1,000 nacidos vivos. La expectativa de vida de 36 años en la década de 1920, alcanzó los 60.6 años en 1966 (Viel, 1989, p. 8; Medina, 1960, p. 740; Mardones Restat, 1967, p.477). Respecto de la atención médica, se incrementaron las atenciones en todos los niveles; se quintuplicó la entrega de leche, las consultas pediátricas, los exámenes de laboratorio y las vacunaciones, mientras que las consultas maternales crecieron en un 321%, los partos en un 158% y las consultas médicas en un 147% (Mardones Restat, 1967, p. 477)
Específicamente, la protección sanitaria de madres y niños fue un objetivo señero del SNS, toda vez que se entendía como un indicador para el desarrollo socioeconómico, y era preciso disminuir la tasa de mortalidad infantil que en 1950 aún era particularmente alta, alcanzando un 132.2% y la mortalidad materna un 3.3% (Valenzuela, Juricic, Horwitz, Garafulic, Pereda, 1956). A casi una década de su fundación, en 1961, más del 53.1% del conjunto de las atenciones brindadas por el servicio correspondían a las políticas materno-infantiles (Servicio Nacional de Salud, 1961). El nuevo servicio se propuso continuar y profundizar algunas de las políticas que había iniciado la CSO, entre ellas la asistencia profesional del parto y el control prenatal en donde las matronas tuvieron una importante responsabilidad, y también inauguró el primer programa de planificación familiar en 1965, implementado de manera significativa por matronas, dirigido principalmente a la contención de la alta tasa de abortos, uno de las más graves problemas de salud pública de aquella década (Zárate y González, 2015).
Gracias a la creciente red de consultorios suburbanos que el SNS impulsó desde la década de 1960, el papel de las matronas fue crecientemente significativo en labores de coordinación de la atención prenatal, regulación de la natalidad y atención de puerperio (Servicio Nacional de Salud, 1970). No menos importante fue la atención al recién nacido en los servicios obstétricos y en iniciativas como, por ejemplo, el Centro de Atención de prematuros del Hospital Calvo Mackenna (Servicio Nacional de Salud, 1959). En virtud de que las enfermeras recibieron tempranamente educación pediátrica y su influencia en centros de salud desde la década de 1940 fue creciente, su protagonismo en el cuidado sanitario infantil aumentó y, en ocasiones, el cuidado del recién nacido fue un factor de disputas importantes con las matronas, que se hicieron públicas en la década de 1970. No obstante, las matronas tenían un campo ocupacional asegurado en tanto la asistencia profesional del parto y el cuidado del recién nacido, que experimentó una fuerte demanda en la época, a lo que se sumó su central desempeño en las actividades de planificación familiar que el SNS inauguró en 1965 (Zárate y González, 2015).
La hospitalización del parto: mandato del SNS
A cinco años de fundado el SNS, esta meta estuvo entre las más importantes para el conjunto de sus políticas de cuidado materno infantil; se estimaba que la atención de los partos en el hospital era una modalidad que podía asegurar un mejor control de riesgos obstétricos, de asegurar mejores condiciones sanitario-ambientales para el recién nacido y que permitía a los profesionales sanitarios poner a disposición de la población mejores procedimientos clínicos y antisépticos a los que no era posible recurrir en el domicilio. Asimismo, la asistencia hospitalaria del parto era percibida por la comunidad médica como un signo de progreso institucional:
poco más de la mitad de los nacimientos vivos ocurridos en Chile en 1956 tuvieron lugar en establecimientos hospitalarios. Esta proporción, sin ser de las más aceptables, revela un notable progreso en la atención de las embarazadas, a través de los últimos lustros. En 1930, por ejemplo, sólo un 12% de los partos fueron atendidos en maternidad, índice que subió a 17% en 1940. Desde entonces, el incremento ha sido más acelerado, hasta alcanzar el 50.9% en 1956 (SNS, 1957, p.29).
Si bien la política del SNS promovió la asistencia hospitalaria del parto, la atención domiciliara no fue desechada, pues se conservó como una atención de emergencia indicada por el “médico tocólogo del consultorio prenatal donde se controla la madre”, y era realizada por matronas no funcionarias debidamente calificadas e inscritas en el Colegio de Matronas y en el Consultorio prenatal (Boletín del SNS, 1965, p. 11)
En 1952, el SNS había atendido 66,532 partos normales, cifra que en 1961 se incrementó a 156,218. Dicho crecimiento reflejaba que el índice ocupacional de las principales maternidades si bien era satisfactorio, las 2,819 camas para parturientas que representaban el 10% del conjunto de camas del Servicio resultaban escasas (Servicio Nacional de Salud, Diez años de labor, 1962, p.68)
El alto valor que se daba a la asistencia hospitalaria del parto era su cualidad de disminuir “los riesgos del proceso fisiológico del nacimiento”; del total de niños nacidos vivos en hospitales en 1961 (173.¿,528), el 94,8% lo había hecho en los establecimientos del Servicio. Se trataba de un “éxito ponderable” si se comparaba con el 40% que había nacido en maternidades en 1952. (Servicio Nacional de Salud, Diez años de labor, 1962, p. 69)
En 1956, Santiago contaba con 6 Servicios de Maternidad que albergaban un total de 948 camas y de las cuales egresaron 59,545 parturientas: 62% de ellas recibieron atención por parto normal, 17% por patología en embarazo, parto y puerperio y un 22% por abortos. La importante presión asistencial daba cuenta del interés progresivo femenino por atenderse en estos recintos y fue motivo del incremento paulatino del número de camas (Boletín del Servicio Nacional de Salud, 1957).
Sin embargo, la cobertura de esta asistencia, provista por médico o matrona, experimentó variaciones muy notables en términos territoriales: en Magallanes alcanzaba el 91.7% y en la isla de Chiloé sólo el 15.0% (SNS, 1957, p.31). Ambas provincias del extremo sur exhibían distintos grados de “atención profesional”, relacionados tanto con el acceso a ellas como a la densidad poblacional que albergaban. En provincias cercanas a la capital, como Los Andes, la hospitalización del parto hospitalario parecía un hecho consolidado en 1960, pues el 86.3% de los nacimientos inscritos se produjo en el hospital y sólo un 13.7% en domicilio (Bol SNS, 1960, p.311).
En contraste, otras áreas del centro sur del país registraban índices menos auspiciosos en igual periodo: en la zona de O’Higgins y Colchagua, provincias contiguas a la capital, se sostenía que el alto porcentaje de embarazadas sin control y sin atención adecuada en el parto se explicaba por la falta de conocimiento de los centros maternales, la atención deficiente que estos brindaban, la falta de información sobre la atención de horas y días o “el desconocimiento de los beneficios que proporcionan el SNS y Servicio Seguro Social”. En la zona de Ñuble, la asistencia del 57.5% de los partos, accidentes del parto y abortos representaba una cifra significativa que se “justifica ampliamente porque nuestra zona es totalmente agrícola, la población está totalmente dispersa y con pésimos caminos, además de la falta de cultura y de atención de la embarazada rural”.
Si bien se contaba con infraestructura para la atención de los partos complicados en los hospitales, se requería preparar auxiliares en terreno que asistieran los partos rurales, no complicados. Finalmente sorprende que, según un informe del SNS en 1960, en la zona de Concepción-Arauco-Bío Bio, un polo urbano significativo, sólo el 45.5% de los partos eran atendidos en hospitales o clínicas, y el 9,5% era atendido por el Servicio en su domicilio, dejando a un 45% de partos que se verificaban en el domicilio sin ningún tipo de atención profesional (Boletín del Servicio Nacional de Salud, 1960).
A menos de 10 años de fundación, la cobertura hospitalaria del parto del SNS era muy heterogénea, presumiblemente debido a factores técnicos como la ausencia de profesionales, factores culturales como el desconocimiento o la no preferencia de la población por esta asistencia, y factores económicos como la carencias de camas hospitalarias.
Es importante considerar que entre 1952 y 1970 se registró un incremento de sólo 10 hospitales, de 220 a 230, y un aumento de camas hospitalarias de 28,537 a 34,102 (Dirección General de Estadísticas, 1952; 1960; SNS Anuarios de Atenciones y Recursos, 1970).
Sin embargo, el recurso “cama” igualmente era escaso en virtud de la creciente demanda; éste había descendido de 4.2 camas por 1.000 habitantes en 1958 a 3,7 en 1970 (Medina, 1979, p. 111). La disponibilidad de más salas para la atención del parto y de camas para las unidades maternales era condición base para este incremento pero no necesariamente crecían al ritmo de la demanda.
La escasez de matronas en el SNS
Ante el fuerte impulso de la asistencia profesional del parto y su creciente hospitalización, surgió una temprana preocupación institucional: la escasez de matronas para absorber esta demanda. A sólo un año de creado el SNS, en 1953, se contaba con una matrona por 250 partos, con 1 matrona por 7,500 habitantes y el 40% de los partos no recibían atención profesional. A diferencia de lo que sucedía en Chile, en Inglaterra, país que solía ser punto de comparación de algunos médicos a propósito del trabajo que realizaba el National Health Service, se contaba con una matrona por cada 50 partos y sólo el 40% de ellos eran domiciliarios. Se tenía conciencia de que en la medicina moderna, dicho personal reemplazaba “al médico en un número importante de actuaciones profesionales, complementándolo ampliamente y permitiendo que éste se dedique principalmente a la atención de los casos clínicos en que su capacidad profesional es insustituible” (Bol SNS, 1957, p. 74).
Hacia 1955, el SNS estimaba que empleaba a un total de 600 matronas, de las cuales 196 matronas residían en la capital; mientras que en la provincia de Aconcagua se contaba con 19 matronas y en la de Tarapacá sólo con 3 (Valenzuela, et al., 1956, p. 265). Se trataba entonces de un recurso que tenía una presencia desigual en el territorio, la cual fue enfrentada con la creación de nuevas escuelas de obstetricia como, por ejemplo, la fundada en Valparaíso en 1955, que en su segundo año de funcionamiento había matriculado a 18 alumnas, y que junto a las 70 que estudiaban en Santiago representaban un número “bastante aceptable” (García, 1956, p.136), pero que en el marco de las crecientes necesidades del Servicio Nacional de Salud era insuficiente.
Con el objeto de contribuir a la disminución de riesgos obstétricos y de revertir la escasez de matronas, médicos como García Valenzuela y Adriasola plantearon una eventual fusión de la carrera de matrona y enfermera en la década de 1950. La propuesta no prosperó pues suponía alargar los estudios de enfermería que ya alcanzaban los 3 ½ años, se concentrarían demasiadas responsabilidades en una misma profesional y se lesionaría una tradición arraigada en la población, pues “la matrona chilena se ha vinculado a la intimidad del hogar chileno; su fusión y eliminación brusca despertaría resistencia culturales y gremiales” (Adriasola, 1956, p.139). Pese a las desventajas en que se desarrollaba la profesión, lo cierto es que ésta gozaba de una confianza entre la población que era imposible desconocer y de la cual la comunidad médica era plenamente consciente, como lo atestiguan las palabras de médicos como Adriasola.
Junto a la escasez de profesionales, otra interrogante que emergió en la década de 1950 era la calidad de las profesionales. Un buen ejemplo para ilustrar tal realidad es lo que sucedía en la Unidad Sanitaria de Quinta Normal, comuna muy populosa de Santiago poniente, en donde se constataba que de las 17 matronas empleadas, 10 de ellas no contaban con el 4to año de humanidades y dos se habían titulado hace más de 50 años.
Asimismo, algunos médicos compartían el juicio de que las matronas no eran especialmente apreciadas entre los trabajadores de la salud; junto a esto, el hecho de que no contaban con organizaciones gremiales y científicas influyentes, y usualmente eran asociadas a la provocación de abortos eran factores que perjudicaban la opinión que los médicos tenían de ellas (Adriasola, 1956, p. 139). A nuestro juicio, estas cualidades hacían que este oficio se caracterizara por una mayor vulnerabilidad y fragilidad en comparación con otras profesiones paramédicas y, particularmente, alimentaban el “menosprecio” que solía generar entre la profesión médica, menosprecio al que aludía una de las líderes de la Asociación Nacional de Matronas que comentaremos más adelante.
Con certeza, la escasez de matronas era un problema grave para la cobertura rural. El SNS había determinado que en el sistema hospitalario, donde el primer nivel lo constituían los hospitales rurales, se debía asegurar la presencia de una de estas profesionales. La razón era obvia: aquellos recintos debían asumir la atención de partos, la atención “ambulatoria materno infantil y de adultos”, y “las enfermedades más frecuentes, de fácil tratamiento y que no necesitan de grandes recursos especializados”.
Cobra sentido preguntarse cuán importante entonces eran estas profesionales, toda vez que se recuerda que en una parte significativa del territorio nacional, la disponibilidad de un médico residente en localidades aisladas o de rondas periódicas de un facultativo eran circunstancias francamente excepcionales aun en las décadas de 1950 y 1960. Los establecimientos rurales en los que trabajaban las matronas eran pequeños, usualmente no contaban con “camas diferenciadas por especialidades, los recintos serían de no más de 2 camas para usarlas indistintamente para hombres o mujeres”, y debían contar con consultorios externos (SNS, 1962, p. 2)
Así como se visibilizaba la importancia de la matrona en recintos rurales, también las estadísticas indicaban que la atención de estas profesionales era la que sostenía mayormente, junto a auxiliares de enfermería y practicantes, el incremento de prestaciones como los controles de la embarazada, la asistencia del parto normal y los cuidados del pre y post parto; “en la lejana posta del territorio rural de una provincia del sur o en el demasiado lleno consultorio urbano, realizan su labor con celo encomiable” (Servicio Nacional de Salud, 1962, p. 64) Ya en 1961, el 55% de las consultas y visitas de embarazadas eran realizadas por matronas, el 42%, por médicos y el 3% restante por funcionarios de los servicios de enfermería.
El trabajo hospitalario de las matronas
Hasta aquí hemos revisado, desde el punto de vista de la comunidad médica, la trayectoria formativa de las matronas y de la institucionalidad sanitaria que promovió la asistencia del parto profesional, y luego hospitalario, metas que preferentemente descansaban en estas profesionales. Pero, ¿qué nos dicen las matronas respecto de esta asistencia? ¿Cómo era este trabajo y qué dilemas lo caracterizaba? Desafortunadamente, las matronas no producían tesis al finalizar sus carreras ni tampoco redactaban artículos en las publicaciones científicas ni sociales de la época estudiada. Las noticias sobre agrupaciones gremiales y sindicales de matronas durante este periodo aparecen muy aisladamente en algunos artículos de prensa, y no se cuenta con publicaciones propias. La escasez de fuentes que privilegien su propia voz para documentar su trayectoria formativa y laboral es lamentable. Por esta razón, los aspectos sobre su trabajo en el marco de la asistencia hospitalaria recogidos por algunas de las ponencias compiladas por la publicación del Primer Congreso Científico Nacional de Matronas, realizado entre el 28 y el 30 de septiembre de 1951, constituyen una fuente de gran valor. Si bien esta reunión se produjo un año antes de la creación del SNS, ciertamente las condiciones de trabajo de las matronas que se describían eran las que estas profesionales enfrentaron en su trabajo en la CSO y también las que las acompañaron durante la década de 1950, pues se trata de prácticas de larga data.
La Asociación Nacional de Matronas, fundada en la década de 1940, lideró esta reunión científica. Reunidos en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, autoridades como el Ministro de Salubridad y médico, Jorge Mardones, el Decano de la Facultad de Biología y Ciencias Médicas, el médico Exequiel González Cortés, el Director de General de Beneficencia y Asistencia Social, Otto Wildner Paz, el Director de la Escuela de Obstetricia y Puericultura, el médico Víctor Manuel Gazitúa, acompañaban a la Presidenta de dicho Congreso, la matrona Iris Morales y a la presidenta de la Asociación Nacional de Matronas, Elsa Salinas. En su discurso de bienvenida, Iris Morales sostenía que el congreso tenía por objetivo impulsar el “perfeccionamiento científico de la profesión para hacerla más eficaz y perfecta”, y así promover la “intensa obra social” que representaba la atención del binomio madre e hijo (Asociación Nacional de Matronas, 1951, p. 17).
Se trató de una reunión inédita; no se cuenta con publicaciones de esta naturaleza anteriores a esa fecha, pese la existencia de esta Asociación; por tanto, se trata de una de las primeras fuentes en que se documenta la voz de las propias matronas y también el juicio de algunos médicos respecto del papel público y social de dichas profesionales. Altas expectativas parecían acompañar la organización de este congreso. Por ejemplo, a juicio de Elsa Salinas “el abandono y menosprecio” que había acompañado a la historia de la profesión “comenzaba a disiparse” gracias al apoyo de médicos como Víctor Gazitua y al trabajo de la Asociación. Esta afirmación es llamativa pues, si bien no se indica quiénes lideraban el abandono y el menosprecio y el porqué de aquellos, se puede colegir que éste provenía de la comunidad médica y se relacionaba con la historia de este oficio y con la cercanía de su quehacer con el de las antiguas parteras, como hemos revisado en este capítulo.
Según Salinas, la presentación de “modestas contribuciones” escritas por las matronas ─una auto calificación muy decidora de la percepción que parecían tener las propias matronas de sí mismas─ revisaban el trabajo que ellas hacían en zonas aisladas y el enfrentamiento a situaciones clínicas complejas; la asistencia prenatal en distintas instituciones; los problemas administrativos y condiciones del ejercicio profesional; y los dilemas y expectativas de la eventual fundación de nuevas escuelas formativas.
Antes de examinar el juicio de dos ponentes, es importante revisar lo que planteaba el obstetra Gazitua, una de las voces médicas más reconocidas por las matronas. A su juicio, estas profesionales debían prepararse para enfrentar situaciones de variada contingencia como la ausencia de especialistas y accidentes propios de la gestación y del parto, sin por cierto, “extralimitarse jamás en sus facultades”. Este planteamiento nos parece central porque lo que se desprende es que el trabajo de las matronas se desarrollaba en una importante incertidumbre ─incertidumbre propia del trabajo obstétrico─ pero a la que se sumaba la cualidad de que las matronas ejercían un trabajo subordinado y supervisado por los médicos. Adicionalmente, Gazitua visibilizaba un debate no menor: la controversia entre quienes pensaban que en países como Chile no se requería que la matrona contara con una formación “profunda y competente”, en virtud de que asistían a “gente menesterosa”, y las propias matronas que no querían asistir en la “choza o en la habitación humilde” pues no estaban dadas las condiciones mínimas para ofrecer una “obstetricia consciente”.
Es posible entonces pensar que la transición del parto domiciliario al hospitalario haya contribuido también a connotar a esta asistencia de un halo científico más respetado y valorado, y que ofreciera mejores garantías para un mejor parto, garantías que las matronas valoraban. Inspirado en la conveniencia de la asistencia del parto hospitalario, Gazitua sostenía “que para resolver el problema del atención del desvalido, no se debe desvalorizar la presión de la matrona, sino organizar la asistencia obstétrica controlada, si es posible al 100% en maternidades y clínicas, donde trabajan exclusivamente profesionales tituladas” (Asociación Nacional de Matronas, 1951, p. 22).
Entre las ponentes, dos textos son particularmente importantes respecto a la caracterización del trabajo de las matronas y de la transición al parto hospitalario. En el diagnóstico que hacía la matrona Alicia Osores, respecto de la “posición científica y social de la matrona en Chile”, como tituló su presentación, se sugería dar mayor reconocimiento a la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Chile, impulsar que la dirección administrativa de la Escuela se entregara a una “subdirectora de nuestra especialidad para que colabore con el personal técnico y tenga la suficiente autoridad moral sobre el alumnado”; promover el ingreso de postulantes de provincia del país; mejorar las condiciones salariales, ser menos flexible con la existencia de aficionadas y parteras, y categorizarlas como personal técnico, y no como auxiliares, como sucedía en algunas reparticiones públicas como la CSO. Estas recomendaciones daban cuenta de las preocupaciones que afectaban a la profesión y la confianza en la institucionalidad universitaria como motor de cambios favorables para el ejercicio del oficio.
Osores afirmaba que una mejor preparación científica de la matrona contribuía a la disminución del número de niños nacidos muertos, preparación que podía desplegarse mejor en el servicio hospitalario; reparaba en las dificultades que traía consigo la falta de camas en la capital, entre otras, el rechazo de pacientes y en la escasez del número de matronas que entre 1918 y 1950 ascendía a 1,152. Este último fenómeno, que fue particularmente grave para el SNS durante la década de 1950, favorecía que las parturientas solicitaran el auxilio de “personas, vulgarmente llamadas parteras, personas sin preparación, muchas veces analfabetas que no tiene idea de antisepsia, menos aún de asepsia y que van a causar en las enfermas infecciones puerperales u otras complicaciones” (Asociación Nacional de Matronas, 1951, p. 63). A juicio de Osores, asegurar la atención hospitalaria del parto contribuía al mejor ejercicio del oficio y a disminuir la influencia de las parteras, premisas absolutamente compartidas y difundidas por la CSO y continuadas por el SNS desde 1952.
La internación de la paciente los últimos días del embarazo en la maternidad era una experiencia que respondía a un “concepto moderno”; con ello se garantizaba el control del médico y de la matrona ante una eventual complicación. Ciertamente ahí estaba la clave quizás más importante ─junto a la disminución del riesgo obstétrico de la parturienta─ del porqué del fomento de la asistencia hospitalaria del parto: el control del profesional de todas las variables clínicas. El trabajo de la matrona en los servicios asistenciales era más amplio que la sola preocupación de la parturienta, pues implicaba ofrecer una asistencia sanitaria “oportuna que toma al núcleo familiar como base del trabajo sanitario integral” (Asociación Nacional de Matronas, 1951, p. 64).
Ciertamente Osores aludía a una cuestión crucial: el papel educativo que las matronas cumplían y que fue un gran desafío para estas profesionales en la CSO. La comprensión de qué condiciones ambientales, como una deficiente nutrición, la miseria material y el abandono social podían afectar la gestación y el alumbramiento, ampliaba los horizontes del papel de este oficio. ¿La matrona que actuaba amparada en el servicio asistencial tenía mayor autoridad y respaldo para hacer su trabajo que aquella que trabajaba en centros de salud rurales y en postas de socorro? Es una posible hipótesis que se deduce en la presentación de Osores; la institucionalidad simbólica y material que representaba la CSO, y ciertamente el SNS más tarde, actuaba a favor del trabajo de las matronas.
Las importantes diferencias que caracterizaban al trabajo hospitalario de las matronas en la capital, con el que hacían en hospitales y centros de salud provinciales fueron abordadas por Haydeé Ojeda Pacheco, a partir de su experiencia de 15 años como profesional. Reconociendo el trabajo que hacía la Asociación Nacional de Matronas en el marco de “una época transcendental para las mujeres y sus derechos ante la sociedad moderna”, esta matrona auspiciaba mejores tiempos para las aspiraciones de su gremio.
Según el Reglamento de Beneficencia, si un buen hospital provinciano contaba con médicos cirujanos y médicos tocólogos, ellos debían permanecer dos horas y media en la Maternidad; los casos que atendían las matronas en ese periodo tenían la valiosa asistencia de los médicos, pero según Ojeda “si ellos se producen fuera de esas horas y con el carácter de urgencia, debemos recurrir a los médicos residentes, casi siempre no especializados en obstetricia, y nos encontramos por esta circunstancia con que debemos actuar en nuestro papel” (Ojeda, 1951, p. 83). En situaciones como estas, las matronas debían asumir tareas y maniobras que, según Ojeda, habían aprendido en la Escuela pero que, en rigor, no debían ejercer pues el Reglamento les reservaba sólo la atención de “partos normales”.
Las matronas sabían cómo administrar anestesia general, recibían entrenamiento teórico respecto de algunas intervenciones obstétricas y de manera práctica conocían la “aplicación de fórceps, versión externa e interna, extracción en nalgas con sus modalidades, extracción manual de placenta, raspados digitales, suturas del periné o del aparato genital externo” (Ojeda, 1951, p. 84). En ocasiones, algunas de estas intervenciones eran realizadas por las matronas, pero en los boletines de atención debían consignarse como ejecutadas por médicos. Ojeda afirmaba que había realizado hasta basiotripsias (aplastamiento quirúrgico de la cabeza del feto) en virtud de la solicitud del médico residente o porque aquellos debían atender otro caso de similar urgencia.
A juicio de Ojeda esta situación debía ser normada, de tal manera que la matrona hospitalaria no pusiera en riesgo su trayectoria profesional y no apareciera contraviniendo el reglamento. Exhortaba a la Asociación Nacional de Matronas para que liderara acciones de mayor protección y respaldo institucional al trabajo de las matronas, tal como sucedía con las enfermeras universitarias y las visitadoras sociales, y hasta con los practicantes, todos los cuales eran respaldados por organizaciones gremiales y/o académicas que defendían sus intereses corporativos. Un componente de dicha protección institucional fue, precisamente, convertir la carrera de matrona en una profesión universitaria como sucedió a partir de la década de 1950.
El testimonio de Ojeda respecto de los límites y decisiones a las que podían verse enfrentadas las matronas en su trabajo hospitalario es claramente ilustrado cuando narraba lo sucedido en un hospital de Santiago en 1941 frente a una embarazada que presentaba síntomas de un brusco ataque de eclampsismo. Ojeda relataba que la tardanza del médico para presentarse en la sala,
me produjo un susto tan intenso que me hizo pensar que la enferma moriría; ante esta situación mi conciencia profesional me indujo a colocarle una inyección endovenosa de sulfato de magnesia como lo estaba indicado el día anterior (sic). Mi acción fue considerada poco menos que un crimen y se me censuró por pasar a llevar la autoridad del médico, acusándome que no estaba capacitada para recetar dicho tratamiento. Demás está decirles que fui obligada a presentar mi renuncia. Muchas de Uds. dirán por qué no coloqué morfina, que era lo indicado: pero estos alcaloides no eran resorte de la matrona y tampoco podemos administrarlos (Ojeda, 1951, p. 84).
Aludiendo a la necesidad de modernizar la asistencia y procedimientos permitidos a las matronas, Ojeda llamaba la atención de tres cuestiones no menores respecto del ejercicio de su labor hospitalaria: la exposición de las matronas a situaciones de variada y riesgosa índole, los reglamentos de los medicamentos que las matronas podían usar no se habían actualizado a lo que era la realidad de 1951 y las controversias que rodeaban el uso que ellas podían, o no, hacer de la anestesia, constituía una cuestión urgente de resolver.
Sobre este último aspecto, si bien las matronas eran las que administraban la anestesia en la maternidad, Ojeda afirmaba que era la cuidadora quien “resuelve el problema de la anestesia” como ella misma lo aprendió luego de ser censurada “con una anotación en su hoja de vida por administrar anestesia a una parturienta en el periodo de expulsión. Después de aquel episodio, Ojeda sostenía que siempre llamaba al médico cuando se requería de anestesia, a lo cual los médicos respondían enviando “una cuidadora del pabellón de cirugía”. Para Ojeda esta acción era humillante para las matronas, y consideraba que la Escuela de Obstetricia o la Asociación debía normar dicha situación, pues “somos profesionales expertas, auxiliares a la labor del médico, para que de una vez por todas dejemos de ser abandonadas las que a lo largo del país sufrimos la incomprensión del medio ambiente, a pesar de la noble tarea que desempeñamos” (Ojeda, 1951, p. 85).
Probablemente la descripción de Ojeda sobre el trabajo hospitalario que hacían las matronas en provincias sea una pista importante para entender los límites de esta asistencia y también el protagonismo de las mismas. Sin identificar el hospital provincial en que trabajaba, sostenía que se atendían sobre 1000 partos anuales entre eutócicos y distócicos, se contaba con 28 camas para el puerperio, tres matronas y dos auxiliares para el trabajo diurno y nocturno. Los turnos de las matronas eran de 24 horas, lo que estaba fuera de lo contemplado por las leyes sociales: “la naturaleza de nuestras funciones nos impiden disfrutar, como el resto de las personas de determinados días de descanso como los domingos y los festivos” y cuando una matrona no puede hacer un turno, “autoritariamente” se le exigía a la matrona siguiente que asumiera el turno pendiente.
Acudiendo a su propia experiencia en que relata haber trabajado durante 6 días consecutivos sin descanso, asistiendo a 63 enfermas entre partos y abortos, confeccionando certificados civiles, boletines y estadísticas de casos clínicos y de altas, inscripciones en los libros, entre otros. Además Ojeda afirmaba que tareas como la vigilancia diurna y nocturna de las embarazadas, parturientas y puérperas, la asistencia propia del parto, las visitas junto al médico, “mostrar placentas” y vigilar el aseo de salas que hacía el personal, eran extenuantes. Ojeda insistía en una circunstancia dolorosa como era el desgarro del periné y la sutura que era la maniobra para revertirla, era importante que pudieran administrar anestésicos como el Trilene, inocuo para niños y madres, pero vedado para las matronas.
Notables eran los argumentos que presentaba en este congreso cuando se refería empáticamente al dolor que caracterizaba el parto de tantas mujeres y la impotencia que producía no poder aliviarlo:
Es mi deseo describir el estado de ánimo de la matrona frente a algunos casos de largos periodos dolorosos que anteceden el parto de algunas madres, porque todas conocemos de cerca esto, pero me parece inhumano que existiendo un producto para aliviarlas se nos prohíba recurrir a él (Ojeda, 1951, p. 86).
A juicio de Ojeda, las circunstancias que rodeaban el trabajo de las matronas en hospitales provinciales las alejaba mucho del ejercicio de un “trabajo científico”, y lo que se requería con premura era el establecimiento de normas precisas que protegieran y avalaran el trabajo que estas profesionales hacían.
Luego de fundado el SNS y del impulso decisivo del parto hospitalario, se realizó el Congreso Interamericano de Matronas (obstetrices) en Santiago en 1959, apoyado por el Ministerio de Salud y el SNS, al cual asistieron delegadas de países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Perú, y que tuvo como preocupación principal la educación básica de la matrona. Entre las autoridades, junto al Ministro de Salud, Sótero del Río y del Director General del SNS, Gustavo Fricke, se contaba con algunas destacadas profesionales como la médica Luisa Pfau, Subjefa del Departamento de Salud, Esther Lipton, asesora regional de Enfermería de la Oficina Sanitaria Panamericana, Mabel Zapenas, matrona consultora de la Organización mundial de la Salud en el Proyecto Chile-20, la médica Victoria García, profesora de educación sanitaria de la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile, las matronas Olga Julio, Presidenta de la Asociación Nacional de Matronas y Marta Olivos, Presidenta del Comité organizador de este congreso. Entre las ponentes del congreso, estaban Alicia Osores quien había intervenido en el congreso de 1951, Pilar Galván, Elena Fiedler; y Gabriela Oliveira, delegada oficial del Colegio de Enfermeras de Matronas de Estados Unidos.
Las recomendaciones de esta reunión destacaban la necesidad de robustecer la formación que brindaban las escuelas de obstetricia con cursos sobre salud pública, enfermería, farmacología, administración y nutrición. Otras recomendaciones igualmente importantes fueron el potenciar la figura de la instructora matrona en las escuelas de obstetricia; homogenizar un programa de formación mínima e igualar la denominación que aquellas recibían en distintos países latinoamericanos; promover que las matronas acompañaran al médico en los partos patológicos, que la matrona confeccionara informes escritos de su trabajo y potenciar las organizaciones gremiales y científicas a nivel latinoamericano, teniendo como primer horizonte la proyección del futuro congreso programado para 1962.
Los objetivos que promovía este congreso eran fortalecer la formación de las matronas en nociones modernas de salud pública, y en la mejor preparación para el registro y descripción de los fenómenos clínicos que atendían, cuestión que prácticamente no sucedía. Estos objetivos ciertamente tenían directa relación con su creciente presencia en consultorios y hospitales y con la necesidad de integrar a las matronas al trabajo planificado, racional y jerárquico que allí se realizaba, a diferencia del que hacían tradicionalmente en los partos domiciliarios en donde la mayor parte de la responsabilidad era de carácter individual. Asimismo, una segunda dimensión de los desafíos que suponía mejorar el entrenamiento de las matronas era fortalecer las relaciones con otros profesionales paramédicos como enfermeras, asistentes sociales y auxiliares, que eran parte del paisaje hospitalario y que tenían funciones específicas en la salud materno-infantil que se complementaban.
Si bien la asistencia materno infantil centrada en la atención prenatal y el parto seguía gozando de un protagonismo central, entre las recomendaciones presentadas y las intervenciones de las autoridades médicas se valoraban la formación y acción de las matronas en el campo de la asistencia de madres más allá del parto y de la criatura durante su primer año de vida. Lo que se buscaba era potenciar su presencia y trabajo activo en el registro de una salud comunitaria. Como sostenía Marta Olivos en su discurso de inauguración, la preparación de las matronas tenía que ser “elevada a las necesidades de cada país y a las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales” (Congreso Interamericano de Matronas, 1959, p. 10).
Por su parte, el Ministro de Salud, Sótero del Rio, refrendaba la importancia de fundar nuevas escuelas de obstetricia fuera de Santiago y Valparaíso, para que las postulantes no sean “erradicadas de su zona de origen”, en las cuales ellas eran valoradas y conocidas; y en mejorar la remuneración y las condiciones de quienes trabajan en territorios rurales. Ciertamente se trataba de un diagnóstico ya instalado entre quienes trabajaban en el SNS.
Como sostenía el tocólogo Víctor Avilés, especial valor tenían el hecho de que la carrera había adquirido rango universitario, se habían incorporado materias que acentuaban el carácter científico de la profesión como Fisiopatología Dietética y Salubridad, y la puesta en marcha del convenio Chile 20, que había potenciado la formación práctica de las matronas gracias a la colaboración de consultoras de la Organización Mundial de la Salud (Galván, Huerta y Zapenas, 1960).
Según Avilés, la formación científica de las matronas había alcanzado un grado óptimo y no se requería insistir más en ella, pues el exceso de teorías era contraproducente al arte obstétrico:
En el ejercicio de la obstetricia los factores personales de confianza, simpatía, prudencia y espíritu de sacrificio son imponderables, no se miden con ningún instrumento, no se pesan en ninguna balanza, constituyen la idoneidad de estas profesionales y en virtud de ellas, adquieren una aureola misteriosa que las hace triunfar (Primer Congreso Interamericano de Matronas, 1959, p.11).
Esta última intervención daba luces respecto de una tema crucial, pero que no abordamos en este artículo: las distintas posiciones sobre la profundidad de la formación de las matronas que comenzó a ser una temática de amplio desarrollo en la década siguiente.
En el juicio de Avilés no sólo se apreciaba una visión idealizada de la tarea de las matronas, en ocasiones, alejada de las vicisitudes cotidianas que rodeaban su trabajo, sino también una suerte de crítica a nuevas prácticas asistenciales cuando complementando con lo anterior afirmaba que “no acepto la nueva conducta obstétrica y actividad inusitada tan pregonada por muchos, sigo creyendo que en Obstetricia es indispensable respetar la naturaleza, observando con juicio y paciencia la evolución fisiológica del parto, para actuar oportunamente, más pronto y mejor que antes…” (Congreso Interamericano de Matronas, 1959, p. 12). ¿A qué actividad inusitada se refería Avilés? ¿A la que se daba en las maternidades? Es posible que se tratara de un llamado de atención al número creciente de asistencia de partos que, por su diversidad, exigían una serie de decisiones y procedimientos que en principio requerían de las manos médicas, pero en virtud de la falta de cobertura eran asumidos por las matronas.
Las condiciones en que trabajaban las matronas eran una preocupación del Director General del SNS, Gustavo Fricke, quien asignando un gran valor a las 580 matronas que laboraban en el servicio y asegurando que estaban bien distribuidas por el territorio nacional, refrendaba que aquellas eran un aporte frente a otros recursos profesionales que no eran más que una “débil esperanza”.
Para Fricke, el deber de la institución era asegurarles un hogar compatible con las exigencias mínimas de higiene y comodidad (Congreso Interamericano de Matronas, 1959, p.13). García Valenzuela sostenía que la figura de la matrona chilena tenía una individualidad bien definida en el ámbito de las profesiones paramédicas latinoamericanas. Y por su parte, Esther Lipton insistía en la extensión del cuidado materno-infantil más allá del parto, considerando el ámbito de la nutrición y el saneamiento, y destacaba el compromiso de las organizaciones internacionales para apoyar programas de asistencia del parto rural y de mayor involucramiento de las matronas con las familias y la comunidad.
Tanto en el congreso nacional de matronas de 1951, como en el internacional de 1959, son las propias matronas quienes hicieron pública, de manera excepcional, sus preocupaciones respecto de la necesidad de mejorar las condiciones laborales que, en rigor, sólo se referían al trabajo que estas profesionales desarrollaban en recintos asistenciales pues no hay menciones a ningún tipo de asistencia domiciliaria. Asimismo se maximizaban las ventajas de que su profesión hubiera alcanzado status universitario y, aún más valioso, eran ellas mismas las que ofrecían caminos para la dignificación profesional de su oficio.
Conclusiones
El número de consultas a matronas en el decenio entre 1965 y 1974 registró un crecimiento del 240% respecto de la etapa anterior, constituyéndose en uno de los mayores incrementos de atención profesional del SNS (Solís, 1988). No cabe duda de que las matronas, que eran parte de una extensa tradición asistencial que data desde fines del siglo XIX, se constituyeron en un grupo profesional significativo para la atención materno-infantil dada su distribución por el territorio nacional y su compromiso con la asistencia del parto profesional, atributos claves para la consolidación de la atención hospitalaria del parto en el Chile de mediados del siglo XX. Su aporte crucial fue absorber esa nueva demanda asistencial que el SNS se encargó de fomentar; fueron ellas en virtud de su número y de la confianza que la población tenía en ellas ─un fenómeno histórico─ las que “acercaron” la política social y sanitaria a las mujeres. Es precisamente el vínculo histórico entre ellas y la población femenina, el que favoreció que, gradualmente, las mujeres aceptaran el internarse al momento del parto.
En la historia de la asistencia profesional del parto domiciliaria u hospitalaria, el importante papel de las matronas no ha sido reconocido ni documentado como lo refrendan las fuentes monográficas y estadísticas de la CSO y luego del SNS. La intensa preocupación por la escasez de matronas en el SNS revela que este recurso profesional era clave porque en ellas descansaba una de las metas emblemáticas del SNS como era la hospitalización del parto. Pero también da cuenta de que esta política sanitaria no dependía en rigor de la comunidad médica que, en términos narrativos, suele apropiarse de este logro recurrentemente.
La hospitalización del parto contó con importantes desafíos y límites que estas profesionales experimentaron con especificidades diferentes a las de la comunidad médica. Se trataban de condiciones laborales extenuantes, y de un campo ocupacional que suponía enviar a estas profesionales a lugares apartados, con dificultades de conectividad y con escasos insumos clínicos como era el caso de casas de socorro, postas u hospitales provinciales. Particularmente el trabajo hospitalario constituyó una nueva oferta laboral para ellas que, en muchas ocasiones, no estaba normada, y que requería reforzar su autoridad por sobre otros profesionales paramédicos.
La autoridad única de las matronas en los partos domiciliarios ya no era tal en el ámbito hospitalario; las matronas tuvieron que aprender nuevos protocolos y procedimientos, y tuvieron que “compartir” el íntimo espacio que antes había caracterizado la relación entre ellas y las parturientas. Quizás esa sea una pérdida importante de esta transición. Pero su incorporación al espacio hospitalario y su liderazgo en la atención del parto supusieron desafíos claves para la modernización asistencial de esta experiencia de la que no era posible restarse como lo ilustraban los juicios vertidos en la Asociación Nacional de matronas de mediados del siglo XX.
Bibliografía
Adriasola, Guillermo, 1956, “Importancia de la matrona en Chile”, Boletín de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, Vol. XXI, n°6, septiembre, pp. 135-139.
Agostoni, Claudia, 2001, “Médicos y parteras en la ciudad de México durante el porfiriato”, en Gabriela Cano y Georgette José Valenzuela, coords., Cuatro estudios de género en el México urbano del siglo XIX, Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de Género, Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 71-95.
Argüello-Avendaño, Hilda E.; Mateo González, Ana, 2014, “Parteras tradicionales y Parto medicalizado, ¿un conflicto del Pasado? Evolución del discurso de los organismos internacionales en los últimos veinte años”, LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XII, núm. 2, julio-diciembre, Centro de Estudios Superiores de México y Centro América San Cristóbal de las Casas, México, pp. 13-29.
Asociación de Nacional de Matronas, 1951, Primer Congreso Científico Nacional de Matronas, Imprenta Casa Nacional del Niños, Santiago, Chile.
Boletín del Servicio Nacional de Salud, 1957, “Personal del Servicio Nacional de Salud”, Vol. 3, n° 1, ene-feb, pp. 320-324.
Boletín del Servicio Nacional de Salud, 1957, “Habilitación de un mayor número de camas de maternidades en el Dpto. de Santiago”, Vol. 3, n° 6, nov-dic, pp. 926-929.
Boletín del Servicio Nacional de Salud, 1960, “Atención materno-infantil”, Vol. 6, N°1-6, enero-dic, pp. 305-316.
Boletín del Servicio Nacional de Salud, 1965, “Honorarios para matronas en atención de partos a domicilio”, Vol. 7, N°17, mayo, p. 11.
Caja del Seguro Obligatorio, 1944, La Caja del Seguro Obligatorio, 1924-1944. Desarrollo estructural y funcional, s/datos editoriales, Santiago.
Caja del Seguro Obligatorio, 1939, “Reuniones sobre Temas de Organización Interna de las Jornadas Médicas”, Boletín de la Caja del Seguro Obligatorio Nº 58, Año VI, marzo, pp. 176-180.
Carrillo Ana María, 1998, “Profesiones sanitarias y lucha de poderes en el México del siglo XIX”, Asclepio 50 (2), pp. 149-167.
Carrillo Ana María, 1999, “Nacimiento y muerte de una profesión: las parteras tituladas en México”, Dynamis, Vol. 19, pp. 167-190.
Clark, A. Kim, 2012, Gender, State and Medicine in Highland Ecuador. Modernizing Women, Modernizing the State, 1895-1950, University of Pittsburgh Press, United States.
Dirección General de Estadísticas, 1960, Estadística Chilena. Asistencia Social 1952-1960, Santiago.
Instituto Nacional de Estadísticas, 1999, Estadísticas de Chile en el siglo XX, INE, Santiago.
Francisco Mardones Restat, 1967, “Quince años de labor del SNS”, Revista Médica de Chile, 95:8, agosto, pp. 475-479.
Galván, Pilar, Huerta, Marina, Zapenas, Mabel, 1960, “Estudio de las actividades en la atención de la madre y del recién nacido”, Boletín del Servicio Nacional de Salud, Santiago, Vol. 6, N° 1-6, pp.
García Valenzuela, Raúl, 1956, “Importancia de la matrona en Chile”, Boletín de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, Vol. XXI, n°6, septiembre, pp.135-139.
Godoy Lorena, Zárate María Soledad, 2015, “Trabajo y compromiso. Matronas del Servicio Nacional de Salud, Chile, 1952-1973”, Revista Ciencias de la Salud, Vol. 13 (3), pp. 411-430.
Ferrero Matte de Luna, María, 1946, El problema materno-infantil ante la ley, Biblioteca Jurídica Universidad Católica, Santiago de Chile.
Klimpel Felicitas, 1962, La mujer chilena. El aporte femenino al progreso de Chile, 1910-1960, Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile.
Lavados, Iván, 1983, Evolución de las políticas sociales en Chile 1964-1980, CEPAL-ILPES-UNICEF, Santiago de Chile.
Livinsgtone Mario, Dagmar Raczinsky, eds., 1976, Salud pública y bienestar social, CIEPLAN, Santiago de Chile.
Marland, Hilary, Rafferty, Anne Marie, eds., 1997, Midwives, society, and childbirth: debates and controversies in the modern period. Studies in the social history of medicine, Routledge, London.
Mott María Lucía, 2003, “Midwifery and the Construction of an Image in Nineteenth- Century Brazil”, Nursing History Review Vol. 11: pp. 31- 49.
Mott María Lucía, 2001, “Fiscalizaçao e formaçao das parteiras em Sao Paulo (1880-1920)”, Revista da Escola de Enfermagem marzo; 35 (1), pp. 46-53.
Nari Marcela, 2005, Políticas de maternidad y maternalismo político; Buenos Aires (1890-1940), Biblos, Buenos Aires.
Medina, Ernesto, 1960, “La organización actual del Servicio Nacional de Salud”, Revista Médica de Chile, Vol. 88; 8, agosto, pp. 687-689.
Medina, Ernesto, 1979, “Evolución de los indicadores de salud en el periodo 1960-1977”, en Hugo Lavados, ed., Desarrollo social y salud en Chile, Tomo I, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago.
Organización Mundial de la Salud, 1966, Comité de expertos de la OMS sobre la función de la partera en la asistencia a la madre. Informe de un comité de Expertos de la OMS. Organización Mundial de la Salud, Ginebra. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_331_spa.pdf (consultado el 26 de mayo del 2018).
Ortega, Raúl, 1940, “La hospitalización en los Servicios Madre y Niño de la CSO,” Revista de Asistencia Social, Tomo 9, Nº 2-3, Junio-Septiembre, pp. 536-542.
Congreso Interamericano de Matronas (Obstetrices), 1962, Santiago, Chile, 16 al 21 de noviembre de 1959: informe final, Impr. Kon-Tiki, Santiago de Chile.
Rodríguez Barros, Javier, 1918, “La Escuela de Obstetricia para Matronas de la Universidad de Chile”, Revista de Beneficencia Pública, Tomo II, N°1, pp. 19-40.
Servicio Nacional de Salud, 1957, Análisis de las actividades del Servicio Nacional de Salud, Anexo 12 del Boletín del SNS, Santiago de Chile.
Servicio Nacional de Salud, 1959, El Servicio Nacional de Salud, 1era Etapa 1952-1958, Impr. Central de Talleres del SNS, Santiago de Chile.
Servicio Nacional de Salud, 1961, Problemas y actividades del Servicio Nacional de Salud en 1960. Dirección General, Talleres de la Sección Educación para la Salud del SNS, Santiago de Chile.
Servicio Nacional de Salud, 1962, Plan de construcciones hospitalarias, Talleres de la Sección Educación para la Salud del S.N.S., Santiago de Chile.
Servicio Nacional de Salud, 1962, Diez años de labor 1952-1962, Talleres de Imprenta de la Sección Educación para la Salud del S. N. S., Santiago de Chile.
Servicio Nacional de Salud, 1970, Manual del curso periférico, Servicio Nacional de Salud, Oficina de Acción Comunitaria, Santiago de Chile.
Servicio Nacional de Salud-Dirección de Estadísticas y Censo, Anuarios de Atenciones y Recursos, Santiago, años 1965-1980. Instituto Nacional de Estadísticas, años 1970- 1975, Santiago de Chile.
Solís F., Fresia, 1988. “Recursos humanos y atenciones de salud en el área no médica: Análisis de veinte años” en Cuadernos Medico Sociales (Santiago), Vol.29, nº 3, pp. 99-107.
Szot, J., 2002, “Reseña de la salud publica materno-infantil chilena durante los últimos 40 años: 1960-2000”, Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 67(2), pp. 129-135.
Valenzuela l., Guillermo, Juricic, Bogoslav, Horwitz, Abraham, Garafulic, Juan, Pereda, Enrique, 1956, “Atención médica en el Servicio Nacional de Salud. La política y sus realizaciones”, Revista del Servicio Nacional de Salud, v.1, n.2, pp. 233-277.
Valenzuela Guillermo, Bogoslav Juricic, Abraham Horwitz, 1953, “Doctrina del Servicio Nacional de Salud”, Servicio Social, XXVII, 2, mayo-agosto, pp. 12-24.
Viel, Benjamín, 1989, Principales índices bio-demográficos y de salud en Chile entre 1950 y 1987, Santiago de Chile.
Zárate, María Soledad, 2007a, Dar a luz en Chile, siglo XIX. De la “ciencia de hembra” a la ciencia obstétrica, DIBAM-UAH, Santiago de Chile.
Zárate, María Soledad, 2007b, “Parto, crianza y pobreza en Chile”, en Rafael Sagredo y Cristian Gazmuri eds., Historia de la vida privada en Chile, Tomo 3, Taurus Ediciones, Santiago de Chile, pp. 13-47.
Zárate, M. S. y González, M. 2015, Planificación familiar en la guerra fría chilena: política sanitaria y cooperación internacional, 1960-1973, Revista Historia Critica, 55, pp. 207-230.
1 Este artículo es producto del Proyecto FONDECYT Nº 1161204, “Profesiones sanitarias femeninas en Chile 1950-1980. Prácticas, relaciones de género e identidades laborales”, Santiago de Chile.
2 La denominación de matrona fue usada desde el periodo colonial en Chile para referirse a la atención del parto. Documentos referidos al ejercicio de la partería como, por ejemplo, el de Antonio Medina, Cartilla nueva, útil y necesaria para instruirse las matronas, que vulgarmente se llaman Comadres en el oficio de partear (mandada hacer por el Tribunal del Protomedicato), Madrid, en casa de Antonio Delgado, 1785, así lo corroboran. Sin embargo a partir del siglo XIX, con la formalización de este oficio, la denominación de matrona se usó para distinguir a las mujeres que habían recibido certificación ante el Tribunal del Protomedicato primero, y luego ante la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
3 Aquellas mujeres que asistían parturientas sin entrenamiento formal, más que la tradición oral, recibían el nombre de “parteras”, “comadres”, “meicas” y “empíricas”.