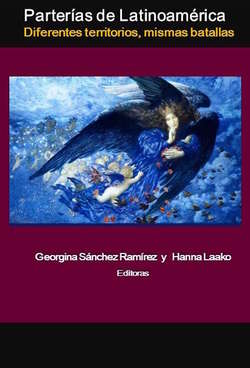Читать книгу Parterías de Latinoamérica - Georgina Sánchez Ramírez - Страница 9
ОглавлениеIntroducción
La idea de este libro surgió como una inquietud consiente de parte de nosotras, admiradoras de la partería, como resultado de nuestras experiencias personales como madres urbanas, de clase media, profesionales y enajenadas por la modernidad que limita y obnubila el conocimiento de nuestros propios cuerpos femeninos y sus procesos, de mover el engrane a favor de visibilizar los conocimientos y saberes de las mujeres, que desde épocas ancestrales y a pesar de las diferentes tempestades por los que han tenido que navegar, continúan ejerciendo el arte de partear en América Latina. El referente eran los trabajos que en otros continentes sí se han hecho respecto a la mirada sobre la partería entre países, y fueron Hilary Marland y Anne Marie Rafferty, nuestras musas inspiradoras.
Sabíamos que ya habían pasado exactamente 20 años desde que Marland y Rafferty editaron el libro Midwives, Society and Childbirth: Debates and Controversies in the Modern Period (“Parteras, Sociedad y Nacimiento: Debates y Controversias en el Periodo Moderno”, 1997) y a partir de diversas reflexiones en conjunto comenzamos a preguntarnos: ¿Cómo es que en nuestros países no parece existir una colección de artículos que narren científicamente sobre la partería en Latinoamérica? Ya sabemos qué pasó con la partería en Europa y los Estados Unidos, y al vivir en México, también tenemos algunas piezas del rompecabezas de nuestro territorio, pero ¿qué ha pasado con la partería en América Latina? ¿Existe una línea de investigación sobre la partería en este continente? Y si existe, ¿cómo es su estado del arte, quiénes son sus protagonistas y dónde están esas investigaciones?
Fue entonces cuando nació la idea de editar un libro compilatorio y polifónico sobre la partería en América Latina, convencidas de la necesidad de juntar en una red tantas mariposas al aire, porque como investigadoras contemporáneas de partería en México que habían buscado hilos para entender la evolución y frustraciones de esta profesión histórica en América Latina, nos dimos cuenta de que a pesar del desarrollo y extensión de la investigación académica sobre la partería en los países europeos y anglosajones, no existía ningún libro –según nuestro conocimiento actual– que compilara lo que se sabe sobre la partería en este continente y sus avances académicos. Así que decidimos intentar por nosotras mismas. Lanzamos una convocatoria en noviembre de 2017, esperando encontrar luces desde diferentes autorías sobre el tema, y como si de encontrar hadas en un bosque se tratara, surgió este libro: Parterías de Latinoamérica: Diferentes territorios , mismas batallas, como resultado de nuestra búsqueda intensa. Lo consideramos un paso pionero en la compilación de resultados de investigación científica dedicada a explorar y entender qué pasa con la partería en nuestros países actualmente y en su sendero histórico, a veces similar y a veces distinto a las historias anglosajonas y europeas.
Las autoras que colaboran en esta obra nos han descrito su trabajo como un camino en soledad, y que por lo mismo, nos ha invadido un sentimiento de alegría al encontrarnos y fortalecer en el continente esta línea de investigación, porque ante el arrinconamiento en que se ha visto la práctica de la partería y su correspondiente estudio, surge la suma de un nosotras desde una mirada latinoamericanista que a su vez dibuja particularidades según el contexto en que se describe la acción. Desde nuestra mirada hacia el futuro, profesamos que esta compilación será el umbral que de paso a una línea de investigación sobre partería consolidada en América Latina, por otros y otras colegas interesadas en el tema, con el optimismo que nos da trabajar temas relacionados con el comienzo de la vida humana.
En este sentido, hemos querido retomar el libro “Parteras, Sociedad y Nacimiento: Debates y Controversias en el Periodo Moderno”, como un referente y como un objeto de homenaje para esta obra. En 1997, el debate sobre la partería en los países anglosajones y europeos llevaba ya décadas. Según Brigitte Jordan (1993, 1973 primera edición, véase también Laako 2017), –quien es considerada como “la partera” de estudios sobre la partería en los Estados Unidos– comenta que antes de la aparición de su obra Birth in Four Cultures: A Crosscultural Investigation of Childbirth in Yucatan, Holland, Sweden and the United States, ni el parto ni la partería habían sido estudiados en las Ciencias Sociales.
La mayoría de fuentes y estudios que se encontraban sobre el tema eran de médicos o de algunos antropólogos enfocados más en los rituales, que en el significado social, incluso político, del parto, de la parturienta y del rol de quienes asistían en ese evento, considerado como “una crisis” universal en todas partes del mundo, sin embargo, con significados y reglas muy diferentes según el contexto. Es así que Jordan (1993) diseñó su estudio comparativo sobre el parto y construyó su concepto de conocimiento autoritario, semejante a las teorías de su contemporáneo más famoso, Michel Foucault. En otras palabras, con conocimiento autoritario y autorizado, Jordan (1993) se refería a las prácticas culturales con que se llevan a cabo los partos y que son culturalmente construidos y se forman como conocimientos “superiores” en las sociedades. De ahí se explican, en muchas maneras, el rol y la historia de las parteras y su posición frente al sistema biomédico moderno.
Así, Jordan argumenta que los partos y la partería deberían formar parte del estudio en las Ciencias Sociales como prácticas socialmente construidas, y nosotras agregaríamos que también tendrían que ser reestudiadas desde la medicina de la nueva era, para poder recuperar los saberes y prácticas que como resultado de la racionalización y legitimación de los conocimientos médicos –y su correspondiente asociación con la tecnomedicina que ha convertido el embarazo y el parto en procesos altamente medicalizados y enajenantes, aún en mujeres sanas– han investido a la Ciencia Médica moderna con el saber autorizado por antonomasia, degradando al resto de los conocimientos como si de algo con nula o poca valoración se tratara; en especial los saberes de las mujeres sanadoras y parteras, desde el medievo y hasta nuestros días (véase Gómez-García, 2017; Blázquez, 2008; Ehrenreich y English, 2006 y Michelet, 1987, entre otros).
A partir del trabajo mencionado de Jordan (Op Cit), los estudios sobre la partería se han expandido considerablemente, y hoy se encuentran muchas investigaciones comparativas alrededor del mundo que ocasionalmente incluyen estudios sobre la partería en países de América Latina; sin embargo, predominan los países anglosajones (por ejemplo, Davis-Floyd y Sargent 1997, Abreu et al 2006; Ehrenreich y English 2006; Federici 2010; Davis-Floyd 2001 y su número especial, Craven 2010; Staples, 2008; Carrillo 1999, 1998 y 2002; Sánchez, 2015, 2016, entre otros). Esta literatura académica ha logrado, entre otras cosas, darles su lugar histórico a las parteras, explicar el proceso de expansión biomédica que desplazó el lugar de la partera, incluyendo la emergencia de la profesión de enfermería como competencia, el rol de la partería como profesión antigua de las mujeres, la campaña de desprecio hacia las parteras y la emergencia de la partería profesional, como también el posicionamiento complejo de las parteras tradicionales e indígenas alrededor del mundo. Así, ahora la investigación ha logrado ubicar los partos dentro del análisis de las Ciencias Sociales en cuestiones relacionadas con las estructuras de poder y la medicalización de la sociedad, y la invisibilización de las mujeres-madres como protagonistas principales del parto.
En este estado del arte de la investigación académica sobre la partería, nos ha resaltado la obra de Marland y Rafferty (1997) como primer libro que examina con gran cuidado las vidas y el trabajo de las parteras en los siglos IX y XX en Suecia, Dinamarca, Italia, Inglaterra, España, Holanda, y los Estados Unidos como estudios interdisciplinarios desde la historia, la sociología, la medicina y otras ramas de las Ciencias Sociales. En los capítulos del libro mencionado, nos exponen un panorama más complejo e interesante sobre el rol y la evolución del trabajo de las parteras cuestionando las suposiciones más convencionales.
Dicha obra devela además que las batallas de las parteras eran un reflejo o incluso una metáfora de las luchas y los debates más amplios sobre la raza, sobre la clase social, y sobre el género que han energizado la historia de la medicina durante los últimos años. En estos debates, fueron la profesionalización de la atención al embarazo y nacimiento, el desarrollo y uso de la tecnología para la obstetricia y la institucionalización del parto, los mayores enemigos de las parteras en los siglos IX y XX en Europa, ya que significaron su paulatino desplazamiento y desaparición, similar a lo que ha ocurrido en América Latina, según se puede constatar en nuestro propio libro.
Por otra parte, Marland y Rafferty dan cuenta de que es precisamente la organización internacional de las parteras durante el periodo de entreguerras en Europa lo que benefició de manera fundamental la sobrevivencia de la partería, aunque esta organización profesional implicó frecuentemente la necesidad de reformar el rol de la partera de manera convencional hacia un papel más de acompañante de los cuidados especializados prenatales y la vacunación de recién nacidos (que sirviera a los proyectos de los estados-nación de higienizar a la población, y controlar más de cerca sus prácticas reproductivas).
También queda evidente el rol de profesionalización como una cuestión de clase: la construcción de la partería como una profesión de clase media urbana en la época moderna, y por tanto, la eliminación de la partería tradicional en Europa. Este proceso sigue repitiéndose en las nuevas políticas internacionales que ahora promueven la partería profesionalizada – caracterizada principalmente por y para las mujeres urbanas de clase media– como una herramienta contra la mortalidad materna, y que propicia la disminución de la violencia obstétrica y la no medicalización innecesaria de los partos en los países en vías de desarrollo. Y en cambio, estas nuevas políticas que no han tenido el eco esperado en contextos donde ejercer la partería tiene otro color de piel, otra forma de adquirir los conocimientos, acompañada de precarias y solitarias condiciones para ejercer su trabajo aunado a la vulnerabilidad ante los sectores de salud institucionalizados, pero en los que las parteras siguen siendo las depositarias de la confianza de las mujeres que acuden a ellas; nos referimos a las parteras de zonas rurales y pobres en donde irónicamente hay una mayor necesidad de reducir la muerte materna, y atender los partos desde una hibridación entre las tradiciones culturales y la detección oportuna de riesgos.
Lo anteriormente mencionado se presenta aquí, sólo como ejemplo para demostrar la enorme riqueza de análisis social, político e histórico que se ha podido hacer desde la investigación académica sobre la partería, y por lo tanto, argumentamos que debe fortalecerse como una línea de investigación también en Latinoamérica considerando que el libro de Marland y Rafferty (Op Cit), editado hace ya dos décadas, contribuye de manera significativa a reescribir la historia de la partería en Europa y los Estados Unidos en donde las parteras no sólo se vislumbran como heroínas –que ciertamente lo son– sino también como mujeres históricas complejas con sus conocimientos y con su propia profesión incrustada en un momento de transformación política dentro del cual deben negociar su sobrevivencia.
Los dilemas de hoy en Latinoamérica no son menos, y suman continuidad a las batallas históricas. Como ya mencionamos, la situación de las parteras tradicionales e indígenas frente a las políticas internacionales y nacionales en torno a su supuesta relación con la muerte materna (Barona, et al, 2018; Bello-Álvarez y Parada Bolaños, 2017; García y Cruz, 2008, entre otros) sigue siendo un tema de gran relevancia y debate, pero eso desdibuja otros derroteros con los que ellas tienen que lidiar (Argüello y Mateo, 2014; Sarelin 2014; Organización de las Naciones Unidas, 2014; Sánchez, 2015, entre otros) en los cuales también está inmersa su propia necesidad de reagrupación y sororidad para reposicionarse como un amplio sector que procura la salud sexual y reproductiva en diversos rincones del planeta, sin el debido reconocimiento y prestigio a su labor.
La humanización del parto frente a la tendencia hacia su medicalización, ha emergido con más fuerza durante la última década y sus raíces están en Brasil y Venezuela (Camacaro, et al, 2015; Laako 2016ª y 2016b). Las evidencias a nivel internacional en países desarrollados sobre las ventajas de la atención de partos de bajo riesgo por parteras profesionalizadas, ya sea en los hogares de las mujeres, en Casas de Parto o en áreas alternas de atención al parto no medicalizado dentro del mismo sistema de salud, alientan dos fenómenos. Por un lado, la promoción de la atención al parto por parteras y en espacios no hospitalarios, documentándose ampliamente los beneficio de la atención al parto vaginal sin intervenciones médicas innecesarias –como el uso de oxitocina, enemas, anestesia, episiotomías, y tiempos de expulsión apresurados o posiciones forzadas para parir– (Walsh & Declan, 2007; Janssen, Page, Klein, Liston & Lee, 2009; Laws, et al 2014); y por el otro, la formación e inclusión de parteras profesionalizadas que puedan hacer frente a la atención de los partos de bajo riesgo antes mencionados con el correspondiente reconocimiento, apoyo y colaboración del sector médico y de ginecobstetricia, como se documenta en otros países en donde la tasa de mortalidad materna y perinatal es cercana a cero, y en los que la atención al parto por parteras es un modelo legalmente reconocido, así como las ventajas del costo-beneficio para los sistemas de salud (Groh, 2003; Schroeder, et al. 2011; Shaw, et al, 2016; Walsh, et. al. 2018).
En síntesis, la partería ha despertado el interés académico desde la antropología, la historia, la ciencia política, la sociología, la medicina y los estudios de género. En América Latina apenas estamos empezando.
La obra Parterías de Latinoamérica: Diferentes territorios, mismas batallas se inserta como parte de esta literatura clásica, pero también emergente y académica sobre la partería. Nos alegra publicar esta obra pionera en donde a lo largo de sus capítulos, las autoras latinoamericanas narran con gran complejidad la historia sobre la partería en este continente, y explican a partir de casos especiales la situación contemporánea de las parteras y las parterías de países diferentes.
Uno de los elementos más atractivos de esta obra es la mirada interseccional1 del análisis que realizan las autoras en sus capítulos donde nos explican cómo, tanto las mujeres-madre, como las profesionales que las acompañan fueron simultáneamente afectadas por las biopolíticas, y la medicalización e institucionalización de los partos en Latinoamérica, atravesadas por la suma de sus identidades en el momento de vivir sus procesos. Así, los capítulos logran poner en la mesa cuestiones complejas sobre etnicidad, clase y género que inevitablemente implican la existencia de las parterías diferentes que, en el continente, conviven y entran en conflicto entre sí.
Otro aporte académico destacable del libro es la continuidad que se brinda en el análisis, a todo lo largo del siglo XX y hasta el XXI. Por una parte, los capítulos presentan un panorama nacional desde la entrada de la medicalización e institucionalización del parto al inicio del siglo XX, y luego hacia las políticas de anticoncepción (o planificación familiar) y el cambio cultural de las familias entre las décadas de 1950 a 1970, hasta llegar en la época contemporánea al discurso de la salud sexual y reproductiva como un derecho humano, la tendencia de reivindicar la humanización de la atención del parto, y la re-emergencia de la partería profesionalizada, a través de las Casas de Parto y el retorno a la atención de los partos en casa en zonas urbanas donde ya había desaparecido dicha práctica.
Por otra parte, tenemos también el panorama simultáneo de la transición de las políticas internacionales y sus efectos a nivel latinoamericano sobre las parteras tradicionales e indígenas, desde el “indigenismo” e integración de las parteras tradicionales de mediados y finales del siglo XX, hasta el cambio de exclusión y exigencias de interculturalidad del siglo XXI. Todos son fenómenos que se sustentan y coinciden con lo que se ha investigado sobre la partería en otras partes del mundo; sin embargo, a la vez son procesos con características particulares de Latinoamérica que nos permite comparar y explorar cómo ha sido el ser mujer y el ser partera en este continente.
Es así que los capítulos del libro, cada uno a su manera y con su marco teórico y caso específico, responden a las interrogantes planteadas en nuestra convocatoria, aunque también dejan espacios para seguir explorando: ¿Cómo ha evolucionado la partería en países en vías de desarrollo diferentes de América Latina? ¿Cuál es el futuro de la partera latinoamericana profesional o tradicional? ¿Qué problemáticas nuevas están enfrentando las parteras en la era del extractivismo y el despojo? ¿Qué posibilidades tienen las parteras de movilización políticas para generar fuerzas colectivas? ¿Hay alguna posibilidad de articular las parterías en América Latina con la Medicina moderna que no sea de subordinación? ¿Qué dicen las mujeres latinoamericanas sobre la opción de atender su salud con parteras y a qué estarían dispuestas desde su ciudadanía para defender esta profesión tan golpeada arbitrariamente?
Sin embargo, a pesar del creciente interés hacia el tema de la partería, la investigación actual cuenta también con grandes vacíos. Dado que por siglos la partería se ha ubicado en una posición marginal en grandes partes del mundo, y que las parteras han sido históricamente estigmatizadas, existen varias cuestiones de suma importancia que no conocemos de su historia y por lo tanto, de su situación actual. Uno de estos vacíos es la visión más comparativa y genealógica de la evolución de la partería en varios países de América Latina. Mientras que hoy se encuentran diversos estudios exhaustivos y comparativos sobre el desarrollo histórico de la partería en los países occidentales –Norteamérica, Inglaterra y otros países europeos– tales exploraciones comparativas no existen en América Latina.
Otro punto aunque quizás no implique un vacío sino más bien representa un elemento importante para mantener presente en la investigación académica sobre la partería, es la definición misma de la partera. A lo largo de nuestra investigación sobre la partería (véase Laako, 2017), nos hemos enfrentado frecuentemente con este tema, incluso al editar la obra que tiene en sus manos. Esto está relacionado, en primer lugar, con la definición internacional de partera, la cual está sujeta al debate, incluso al conflicto. La organización internacional de parteras (International Organization of Midwives, IOM) define a la partera exclusivamente a partir de lo que entiende por “partera profesional”. Esta partera profesional se define por sus estudios y títulos oficiales que la acreditan nacionalmente como tal. Claro está, en muchos países del mundo –como México, por ejemplo– tales carreras de partería profesional casi no existen, por lo tanto, hay diversas controversias respecto a quiénes deberían avalar los títulos en cada estado del país, y cómo debería resolverse el tema de las cédulas profesionales (véase Sánchez, 2016 p. 209- 224). En este sentido, la definición implicaría que las “parteras” entonces están invisibilizadas en estos países, contrario a la evidencia empírica. Es por esta razón que se han generado otros términos, como “partera tradicional”, “partera empírica”, “partera indígena”, “partera profesionalizada”, que hacen referencia a las parteras no tituladas existentes, sin embargo, son definiciones también sujetas al debate mundialmente.
En segundo lugar, es también común, dado el proceso de unificación de las dos profesiones históricamente distintas de la partería y la enfermería, y eliminación de la carrera exclusiva de las parteras, hacer referencia a las enfermeras como parteras, o al revés. Esto no es necesariamente erróneo, ya que hoy en día muchas parteras profesionales se han formado primero como enfermeras, siendo ese el camino hacia la partería. Sin embargo, dado que las dos profesiones tienen raíces históricas distintas e incluso contrapuestas, quizás sería adecuado tomar en cuenta la evolución de las dos profesiones y sus significados diferenciados, dado que las enfermeras proceden de un bagaje absolutamente vinculado a la biomedicina hegemónica que nada tiene que ver con la formación sororal de la mayoría de las parteras.
En tercer lugar, en Latinoamérica tenemos también términos diferentes para hacer referencia a la partera. Por ejemplo, en el caso de Chile, con el término de la matrona se refiere a la partera profesional titulada, mientras que las parteras suelen ser las no tituladas. En casos como México, frecuentemente la “partera” se suele entender automáticamente como la partera tradicional o indígena dado que las parteras profesionalizadas están aún poco presentes en el panorama de la atención al parto. Por lo tanto, la “partera” genera la percepción del estereotipo de la abuela indígena rural y no su contraparte joven urbana de clase media con estudios universitarios. Sin embargo, ambas son parteras y se definen como parteras. Del mismo modo, hoy en países como México “la partera tradicional” puede ser la indígena pero puede también referirse a las parteras mestizas de clase media y baja, rural y urbana, así como también a las que resisten el sistema biomédico. Es por esta razón que incluso se ha sugerido que cuando se trata de reivindicaciones que hacen claramente referencia a los derechos indígenas, se utilice más bien el término de “partera indígena” (Laako, 2017). Estas cuestiones, evidentemente, también están sujetas al debate académico y social, e indica que dado todos los elementos en juego con el concepto de la partera, es mejor quitar el corsette que nos constriñe cuando hablamos de las parteras.
Con todo ese panorama antes expuesto, procedemos a menciona que este libro está compuesto de siete capítulos y 11 autoras. Empezamos por el capítulo “Matronas y parto hospitalario en Chile, 1950-1979” de María Soledad Zárate y Marisela González Moya en donde ellas documentan y visibilizan la historia de las matronas chilenas durante este período, sobre todo su papel estratégico en la hospitalización del parto. De esta manera, re-escriben la historia con base en fuentes de archivo para demonstrar el impacto que las matronas tuvieron en las políticas sanitarias en el siglo pasado.
En segundo lugar, se encuentra el capítulo “Dar a luz en el Perú. La partería en la encrucijada de las biopolíticas de medicalización del parto, siglos XIX a XXI” de Lissell Quiroz-Peréz que retoma el proceso de medicalización del parto, en este caso, en Perú del siglo XIX, y el detrimento de la partería tradicional como resultado de este proceso político sanitario. Concluye iluminando cómo este proceso contrasta hoy con la manera en que las diferentes parterías y formas de parir siguen presentes en el Perú.
En tercer lugar, presentamos el capítulo “El parto humanizado en la Argentina: activismos, espiritualidades y derechos” de Karina Felitti y Leila Abdala. Ellas retoman el proceso del siglo XX con sus políticas sanitarias y analizan la emergencia de la humanización del parto como parte de la segunda ola de feminismos contra la violencia obstétrica y violencia de género, que ha dado raíz a la tendencia de nuevas espiritualidades y derechos humanos en los partos en el caso de la maternidad en la Argentina, implicando, entre otras cosas, la revalorización de las parteras y los partos en casa.
En el capítulo cuarto, “La in-definición de la partería: Evolución del discurso sobre partería en la política pública sanitaria internacional 1990- 2017,” Ana Mateo González e Hilda Eugenia Argüello Avendaño exploran las políticas internacionales contemporáneas y su impacto en el papel de las parteras tradicionales en América Latina. En su análisis dan cuenta de la ambigüedad de la definición de las parteras y cómo esto ha permitido que en las políticas públicas sobre la partería las parteras tradicionales se hayan quedado en un rol residual. Argumentan que la definición de la partería tradicional fortalece su visibilidad en el contexto latinoamericano como un recurso de salud en los contextos vulnerables.
El capítulo quinto es una traducción de la atinada obra de Robbie Davis-Floyd “Emergencias de partos atendidos en el hogar en Estados Unidos y México. El problema de los traslados”, la cual nos sitúa en uno de los problemas contemporáneos más comunes en la praxis de la partería frente a una emergencia que requiere ser llevada al hospital; se refiere a los problemas de la articulación, en el sentido de que si el personal médico hegemónico de la institución a donde se haga el traslado es capaz de creer a la partera sobre la referencia de las condiciones en que se encuentra la paciente, todo los mecanismos desencadenantes irán hacia salvar la vida de esa mujer y su criatura; pero, si sucede que el saber “autorizado” del personal médico ignora la voz de la partera que refiere a la paciente, los resultados pueden ser fatales; y para asombro de quienes consideran que el mundo desarrollado es mejor en todos los sentidos, Davis-Floyd nos muestra sorprendentes similitudes de casos y sus procesos de articulación o no, entre Estados Unidos de Norteamérica y México.
En la recta final se ubica el capítulo “Partería tradicional en el marco normativo de cuatro países latinoamericanos: del reconocimiento a la ambigüedad” de Ollinca Villanueva y Graciela Freyermuth. En su capítulo, ellas retoman el tema de las parteras tradicionales, pero ahora en contexto nacional en términos de la tendencia de interculturalidad. Las autoras concluyen que a pesar de la cantidad de normas, manuales, guías y protocolos sobre los partos interculturales, el rol de la partera tradicional sigue siendo ambigua, a pesar de que son agentes de salud culturalmente representativas.
Y de esta manera concluimos con el capítulo “Diálogos sobre el nacimiento: tensiones entre la hegemonía biomédica y la autonomía de las mujeres. Santiago del Estero, Argentina” por Priscilla Badillo quien explora cómo la institucionalización de los partos genera condiciones para la violencia obstétrica, tomando en cuenta la subalternización de las profesionales del parto, las obstetras.
En términos de esta obra, se entiende que la partera es un/a profesional en el sentido de haber acumulado su conocimiento experto, en su sentido más amplio y no limitado a estudios escolarizados, sobre el acompañamiento de la mujer durante muchas etapas de la salud de su cuerpo, pero de manera especial del embarazo, el parto y el posparto, y que ejerce su profesión de forma consciente. En este sentido, las parteras protagonistas de este libro, son depositarias de una profesión con raíces históricas que han permanecido, sobrevivido y reedificado a la partería, por ello hemos solicitado a cada autora una definición y explicación que consideraran pertinente sobre las parteras protagonistas de sus investigaciones.
Por último queremos compartirles que la idea del título se explica así misma, por la resonancia de las situaciones de las parteras a lo largo de la historia y a través del mundo; sus caminos han sido en solitario (baste con evocar la imagen de la bruja o belladona, viviendo sola en el bosque acompañada de su gato; pero también rodeada de sus plantas medicinales, de sus rituales y sus prácticas sanadoras, sin dominio masculino, en libertad) y ese eco resuena desde el libro inspirador ya mencionado de Hilary Marland y Anne Marie Rafferty hasta cada uno de los capítulos de esta obra; lo que sigue es no dejar de reconocer que hay batallas comunes, que las huestes deben unir redes, nexos, lazos y objetivos para conseguir ganar una de las tantas luchas pendientes por la visibilización e influjo de los conocimientos de las mujeres para las mujeres. Deseamos que esta compilación, honre merecidamente a tantas ancestras injuriadas por la osadía de unir dos elipses entre sí: ser mujer y ser partera.
En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, agosto 2018,
Las Editoras
Bibliografía
Abreu, L., P. Bourdelais, T. Ortiz-Gómez y G. Palacios, 2006, Dinámicas de Salud y Bienestar: Textos y contextos, Edições Colibri y Universidade de Évora, Évora.
Argüello-Avendaño, Hilda y Mateo-González, Ana, 2014, “Parteras tradicionales y parto medicalizado, ¿un conflicto del pasado? Evolución del discurso de los organismos internacionales en los últimos veinte años”, LiminaR, Vol. 12, n° 2, pp. 13-29. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74531037002 Consultada el 7 de agosto de 2018.
Bello-Álvarez, Laura y Parada-Baños, Arturo, 2017, “Caracterización de la mortalidad materna en comunidades indígenas colombianas, 2011 a 2013. Estudio de los registros de vigilancia epidemiológica de casos centinela”, Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, Vol. 68, n° 4, pp. 256-265. DOI: http://dx.doi.org/10.18597/rcog.2925 Consultada el 9 de agosto de 2018
Camacaro, Marbella, Ramírez, Mariangel; Lanza, Lissete; Herrera, Mercedes, 2015, “Conductas de rutina en la atención al parto constitutivas de violencia obstétrica”, Revista Utopía y Praxis Latinoamericana, Vol. 20, n° 68, pp. 113-120 http://www.redalyc.org/pdf/279/27937090009.pdf Consultada el 7 de agosto de 2018.
Carrillo, Ana María, 1999, “Nacimiento y muerte de una profesión. Las parteras tituladas en México”, Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, n° 19, pp. 67-190.
Carrillo, Ana María, 1998, “Profesiones sanitarias y lucha de poderes en el México del siglo XIX”, Asclepio n° 2, pp. 149-168.
Carrillo, Ana María, 2002, “Médicos del México decimonónico: entre el control estatal y la autonomía profesional”, Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, n° 22, pp. 351-375.
Carvajal, Rocío; Gómez, Milton; Restrepo, Natalia; Varela, María; Navarro, Cecilia y Angulo, Eliana, 2018, “Panorama académico y político que enfrentan las parteras tradicionales en América Latina”, Rev Cubana Salud Pública, Vol. 44, n° 3. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662018000300012&lng=es&nrm=iso&tlng=es Consultado el 30 de agosto de 2018.
Craven, C., 2010, Pushing for Midwives: Homebirth Mothers and the Reproductive Rights Movement, Temple University Press, Filadelfia.
Davis-Floyd, R. y C. Sargent, 1997, Childbirth and Authoritative Knowledge: Cross-cultural Perspectives, University of California Press, Berkeley.
Davis-Floyd, R., 2001, “La partera professional: Articulating Identity and Cultural Space for a New Kind of Midwife in Mexico”, Medical Anthropology n° 20, pp. 185-243.
Ehrenreich, Barbara y English Deidre, 2006, Brujas, Parteras y Enfermeras. Una historia de sanadoras, Metcalfe & Davenport, Olmué.
Federici, Silvia, 2010, Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Traficantes de Sueños, Madrid.
García, Cleotilde y Cruz, Sabina, 2008, “La salud perinatal de la mujer en una comunidad indígena”, Ciencia Ergo Sum, Vol. 15, n° 2, pp. 149-154. http://www.redalyc.org/pdf/104/10415205.pdf Consultada el 11 de agosto de 2018.
Groh, E., 2003, Birth centre midwifery down under in Kirkham, Mavis. Birth Centres: A social Model from Maternity Care, Books for Midwives.
Janssen, P., Saxel, L. et al, 2009, “Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwifery or physcician”, Cmaj, Vol. 181, n° 6-7, pp. 377-383.
Jordan, B., 1993, Birth in Four Cultures: A Crosscultural Investigation of Childbirth in Yucatan, Holland, Sweden and the United States, Cuarta edición, Waveland Press, Inc., Long Grove.
Laako, Hanna, 2017, Mujeres situadas: Las parteras autónomas en México. México, ECOSUR, San Cristóbal de Las Casas.
Laako, Hanna, 2016a, “Understanding Contested Women’s Rights in Development: Latin American Campaign for Humanization of Birth and the Challenge of Midwifery in Mexico”. Third World Quarterly. http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2016.1145046.
Laako, Hannah, 2016b, “Los derechos humanos en los movimientos sociales: los derechos reproductivos en el movimiento de las parteras en México”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales n° 227, pp. 167-194.
Laws, P. et al., 2014, Maternal morbidity of women receiving birth center care in New South Wales: A matched-pair analysis using linked health data”, Birth: Iusues in Perinnatal Care, Vol. 41, n° 3, pp. 268-275.
Marland, Hillary y Rafferty, Anne (ed.), 1997, Midwives, society and childbirth. Debates and controversies in the modern period, Routledge, Londres.
Michelet, Jules, 1987, La bruja. Un estudio sobre las supersticiones en la Edad Media, Akal, Madrid.
Organización de las Naciones Unidas, 2014, El Estado de las parteras en el mundo, ONU, Estados Unidos de Norteamérica.
Sánchez, Georgina, 2016, Espacios para parir diferente. Un acercamiento a Casas de Parto en México, ECOSUR y Asociación Mexicana de Partería, San Cristóbal de Las Casas.
Sánchez, Georgina (ed.), 2015, Imagen Instantánea de la Partería, ECOSUR y Asociación Mexicana de Partería, San Cristóbal de Las Casas.
Sarelin, A., 2014, “Modernisation of Maternity Care in Malawi”, Nordic Journal of Human Rights, Vol. 32, n° 4, pp. 331–351.
Shaw, D. et al., 2016,”Drivers of maternity care in high income countries: can health systems support women centered care”, The LanceT, Vol. 388, n° 10057, pp. 2282-2295.
Schroeder, L. et al., 2011, “Birthplace cost-effectiveness analysis of planned placed of birth: individual level analysis. Birthplace in England reserch programme”. Finale report part 5. NIHR Service Delivery and Organisation programme.
Staples, A., 2008, “El cuerpo femenino, embarazos, partos y parteras: del conocimiento empírico al estudio médico”. En J. Tuñón, Enjaular los cuerpos. Normativas decimonónicas y feminidad en México, COLMEX, México, pp. 185-226.
Walsh, D., 2007, Improving maternity services: Small is beautiful: Lesson from a Birth Centre, CRC Press, UK.
1 La interseccionalidad es una herramienta analítica para entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión o privilegio, por ejemplo no es lo mismo ser una partera profesional de mediana edad, urbana de clase media y dueña de una Casa de Partos que labora por su cuenta que ser una partera empírica, joven, indígena que acompaña a mujeres indígenas embarazadas en una Casa Materna del Sector Salud sin salario alguno.