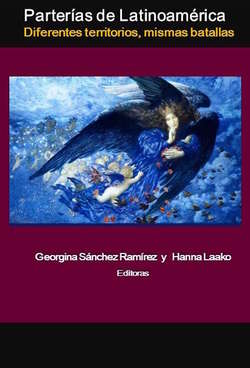Читать книгу Parterías de Latinoamérica - Georgina Sánchez Ramírez - Страница 11
ОглавлениеDar a luz en el Perú. La partería en la encrucijada de las biopolíticas de medicalización del parto, siglos XIX a XXI
Lissell Quiroz Pérez
Resumen: El artículo analiza la historia de la partería peruana desde una perspectiva interseccional que articula la maternidad con la clase, la raza y el género-sexo. Desde la fundación del hospital Maternidad de Lima, en 1826, la medicalización del parto ha ido desarrollándose e imponiéndose en detrimento del parto no occidental o llamado también tradicional. Este fenómeno no es sólo social sino también político pues diferentes iniciativas que partieron del Estado tendieron a categorizar el vientre de las mujeres y decidir por ellas sobre la manera de parir y de ocuparse de sus bebés. Como consecuencia de ello, la partería peruana presenta una imagen contrastada donde conviven diferentes formas de nacer.
Palabras clave: Partería, Maternidad, Historia, siglos XIX-XXI, Perú.
Introducción
La historia de la partería occidental cuenta con numerosos estudios que se han ido acumulando desde hace más de dos décadas (Panzino, 1984; Gélis, 1988; Marland, 1993; Marland, Rafferty, 1997; Cabré, Ortiz, 2001; Knibiehler, 2007).1 En América Latina, el interés por el tema de la partería es más reciente (Carrillo, 1999; Agostoni, 2001; Mott, 2005; Latus, 2007; Zárate, 2007). En lo que respecta más precisamente al Perú, la partería ha suscitado pocas publicaciones sobre su historia. Algunos trabajos la abordan de manera periférica, a través del análisis del discurso sobre la maternidad (Mannarelli, 1999; Rosas Lauro, 2004). Los estudios realmente dedicados a este tema son recientes. Como en el caso de otros países, la entrada privilegiada ha sido la historia de las parteras tituladas decimonónicas (Carrillo, 1999; Quiroz, 2012). Por un lado se ha buscado analizar el surgimiento de una nueva profesión y la paralela marginación de las parteras tradicionales. Otro punto estudiado es el concerniente al desarrollo del poder médico en materia de obstetricia y partería. Esta historia, facilitada por la existencia de fuentes disponibles en el Archivo Histórico de la Universidad de San Marcos, se sitúa del lado de la medicina occidental moderna sin cuestionar su centralidad. Una revaluación de esa perspectiva se ha realizado de manera más reciente, insistiendo en el carácter interseccional de la maternidad, es decir integrando parámetros de clase, raza, género-sexo en su análisis (Quiroz, 2016).2
De manera general, el enfoque privilegiado por esta historiografía es la perspectiva de la historia social. Muchos estudios se han centrado así en el nacimiento de la profesión de parteras tituladas, en su formación, así como en las relaciones conflictivas con otras corporaciones (médicos o parteras tradicionales). Basándose en estos estudios pioneros, el presente capítulo busca ampliar la perspectiva, partiendo de lo social y llegando hacia lo político, a partir del caso peruano. Abarcando un periodo relativamente amplio que cubre los siglos XIX a XXI, el estudio permitirá integrar una dimensión política más afirmada; lo que constituye el principal aporte de este escrito. Se mostrará aquí que la historia del nacimiento y la partería en el Perú es, desde la época de la Ilustración, un espacio de conflicto y de poder. Como lo señala el filósofo Santiago Castro-Gómez en sus estudios sobre Nueva Granada, la ciencia médica moderna se instaló desde fines del siglo XVIII en el “punto cero”, es decir como la máxima referencia intelectual que además fue legitimada y avalada por el Estado3 (Castro-Gómez, 2005, p. 141). Se desarrolló a partir de entonces un nuevo modelo social donde el Estado se centró en el tema de la maternidad para disciplinar los cuerpos de las madres y de sus bebés. La salud pública sirvió para justificar la puesta en práctica de una biopolítica de la maternidad. Siguiendo la conceptualización de Michel Foucault, la biopolítica designa formas de regulación de la población que toman la forma del control del nacimiento, la lucha contra las epidemias o el dominio del medio donde se desenvuelven las personas (Foucault, 1997). En el caso de la maternidad, se dictan políticas públicas diferentes en función de los grupos sociales a los que se dirigen. Gracias a esa preocupación política por la población, los facultativos fueron abarcando diferentes campos que les habían sido vedados como el del parto y la maternidad.
Este fenómeno trajo consigo el desarrollo y la difusión de un nuevo paradigma del nacimiento, occidentalizado y medicalizado que domina hoy en la mayoría de los países del mundo. En el Perú, el parto perdió su carácter eminentemente femenino, doméstico y comunitario, y pasó a convertirse en un asunto público que incumbía en primera instancia a los facultativos y a las autoridades del Estado. La fundación de la primera maternidad moderna de Iberoamérica en Lima, en 1826, significó la transición a otro modelo del parto y de su atención. La medicina moderna se impuso como la brújula que indica el norte, supeditando al mismo tiempo todas las demás formas de nacer, a su autoridad superior. Desde ese entonces, la medicalización del parto ha ido imponiéndose cada vez más.