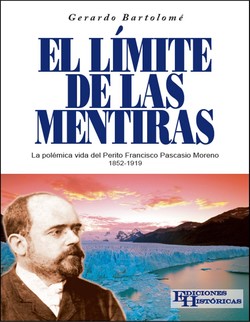Читать книгу El límite de las mentiras - Gerardo Bartolomé - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 4. Vive la France
ОглавлениеBuenos Aires, febrero de 1880. Francisco Facundo Moreno estaba en su casa de Parque Patricios, sumido en una profunda depresión. Hacía ya muchos días que le habían llegado noticias de los fortines del Sur de que su hijo Panchito estaba prisionero de los indios. Que lo querían cambiar por seis indios prisioneros acusados de pillaje. Sabía que el Ejército no lo iba a canjear. Había hablado con el mismísimo Avellaneda, quién le dijo que no se preocupara, que Roca en persona se estaba encargando del tema. Eso no lo tranquilizó, todo lo contrario. Era sabido que el joven general privilegiaba los fines por sobre los medios. Se podría decir que era un hombre sin escrúpulos.
Moreno padre se sirvió una bebida, se sentó mirando hacia la ventana de su estudio que daba a los frondosos árboles de su jardín, y dejó que su mente viajara al pasado: su huida a Montevideo en tiempos del Tirano Rosas, su casamiento, la batalla de Caseros y su vuelta a Buenos Aires, y el nacimiento de sus hijos. Panchito fue el primero, como nació el día de San Pascasio le tocó llevar ese singular segundo nombre. Después llegaron sus otros hijos y de repente vino la tragedia, la muerte de su mujer Juana, víctima de la epidemia de cólera del sesenta y siete. La familia casi se viene abajo. Él trató de hacer de padre, madre y amigo de sus cinco hijos. Se unieron mucho y salieron adelante.
De los cinco, Panchito fue siempre el más intrépido. Como padre él siempre lo apoyó en sus locuras, lo llevó a la laguna Vitel, donde encontró sus primeros fósiles. Luego, cuando se mudaron a esta quinta más grande, las piedras y los fósiles estaban por todos lados de la casa, y le ofreció a su hijo hacer una casita donde pudiera exhibirlos. Así nació el Museo Moreno que tanto impactó a Germán Burmeister. El alemán no podía creer que un muchacho solo pudiera haber juntado una colección tan importante. Después le pagó sus primeros viajes exploratorios que tanto orgullo le dieron. Pero ahora se arrepentía de eso; si no lo hubiera hecho, seguramente Panchito estaría en su casa; sería médico o abogado como la mayoría de los hijos de sus amigos.
Interrumpió sus cavilaciones su empleado Pedro quién, con expresión de preocupación, le anunció que en la puerta un enviado del Ejército tenía un mensaje para él. El hombre bajó lentamente la escalera, recordaba cuántos padres habían recibido de la misma manera la noticia de la muerte de sus hijos en la Guerra del Paraguay. En la puerta un sargento le entregó un sobre y se marchó raudamente. Vio que era un telegrama del general Villegas y no se atrevió a abrirlo. Sintió que le bajaba la presión y se sentó en el sofá. Pedro le dijo algo pero él no le entendió. En su cabeza escuchaba la voz de su mujer que le recriminaba no haber cuidado a su Panchito.
Eduardo, uno de sus hijos, bajó la escalera de a dos escalones.
—Pedro, ¿quién era el que se fue?
Pedro le señaló el sofá, y allí vio a su padre con los ojos vidriosos y un sobre en la mano.
—¿Qué pasa Papá? ¿Se siente mal? —preguntó sin entender todavía lo que pasaba.
—Es Panchito… Un telegrama del Ejército —pudo balbucear.
—¿Qué le pasó a Francisco? A ver, deme ese sobre.
Eduardo lo abrió con impaciencia y su cara tomó una expresión grave. Luego, a medida que leía, fruncía más el ceño, hasta que explotó en una sonrisa que le devolvió el alma al cuerpo de su padre.
* * *
—Entonces me imagino que su padre le habrá dado el abrazo más grande del mundo —dijo Avellaneda.
Había pasado una semana desde la vuelta de Moreno a Buenos Aires y apenas pudieron se organizó una nueva reunión en la Casa de Gobierno con el presidente y los ministros Roca y Zorrilla.
—Sí, pero antes me dio vuelta la cara de un cachetazo —respondió el joven, que había perdido tanto peso que estaba casi irreconocible—. Y le cuento que con ese cachetazo me transmitió más amor paternal que todos los abrazos del mundo. Me dijo que eso es lo que hubiera hecho mi madre. Después me hizo prometer que nunca más correría esos riesgos.
—Cuéntenos cómo hizo para sobrevivir cinco días en balsa sin nada para comer y sin ser descubierto —preguntó Zorilla con una mezcla de interés y de admiración.
—Lo primero es que sólo viajábamos de noche y nunca prendíamos fuego. Para comer, casi nada. Solo comimos algunas raíces y unas frutas que nos hicieron mal. Cuando llegamos a Confluencia no teníamos fuerzas. Como el fortín está algo lejano del río, tuvimos que dejar la balsa y caminar, o mejor dicho arrastrarnos. En eso vimos que se abrían las puertas del fortín y salió la guarnición de diez o doce soldados a caballo. Pensamos que nos habían visto y que nos venían a buscar, pero no. Empezaron a galopar en la dirección contraria. No quedaba nadie en el fortín. Si se iban era nuestra perdición, después de tanto esfuerzo. Moreno se tomó unos segundos para hacer más dramático su relato. —¿Entonces? —lo apuró Zorrilla.
—Quise disparar al aire para llamarles la atención, pero casi me muero cuando descubrí que la pólvora de las balas estaba mojada y no disparaban. Por suerte la última bala sí se disparó. La tropa lo escuchó, dio la vuelta y volvió a buscarnos. Luego nos llevaron al Fortín Mitre y ustedes saben el resto —concluyó.
—Pero ¿por qué dejaba la guarnición el fortín? —preguntó Zorrilla.
—El Señor Roca debería poder explicarlo mejor que yo —dijo el joven mirando fijo al militar, pero continuó explicando—. Parece que el Ejército estaba preparando una ofensiva. Los indios lo intuían, por eso estaban tan agresivos. En esos casos las guarniciones de frontera tienen instrucciones de abandonar los fortines porque los indígenas los atacan de a cientos, matando y quemando. Lo que no entiendo es por qué yo no sabía nada de esta ofensiva —dijo mirando a Roca otra vez—. Me mandaban al muere así como así.
—La ofensiva era secreto —intervino Avellaneda.
—Estaba pensada para mucho después de su viaje —se defendió Roca, que no precisaba de la ayuda de Avellaneda—. Lo que pasa es que usted demoró muchísimo en empezar la exploración que se le pidió.
—Me atrasé por la increíble burocracia administrativa estatal; una verdadera máquina de impedir —respondió el joven con un tono de voz un tanto inadecuado.
—Pero bueno… —Avellaneda quería apaciguar los ánimos— De cualquier manera, y a pesar del susto, nadie salió herido.
—Herido no, muerto sí.
—¿Muerto? ¿Quién? —preguntó Zorrilla.
—Hernández —respondió el joven—. Cuando nos envenenaron lo dejé a él en la toldería de Inacayal porque no se había repuesto. El ingeniero Bovio me dijo que murió a causa de las secuelas del veneno. Como responsable de la expedición que le causó su muerte llevaré ese peso en mi conciencia.
Hubo un silencio en la sala.
—Lamento mucho lo ocurrido —dijo Avellaneda—, pero no sea tan duro consigo mismo. Todos los que participaron sabían que había riesgos, y usted se preocupó permanentemente por la seguridad de todos. Nadie puede reprocharle nada.
—Y hablando del ingeniero Bovio… —dijo Zorrilla— Me llegó una nota de él diciendo tan solo: “No firmen”. Supongo que, si bien la nota la mandó él, debía ser una instrucción suya.
—Efectivamente.
—Bueno, cuéntenos los resultados de su viaje —dijo Roca, que se había mantenido al margen mientras hubo tono de reproche—. Nosotros dilatamos todo lo posible las decisiones referidas al tratado, pero ahora estamos apremiados a responder a Chile. Este es nuestro mejor momento para negociar con ellos.
Chile se encontraba en su mayor momento de debilidad militar, ya que todas sus fuerzas terrestres estaban abocadas a la ofensiva militar contra Bolivia y Perú.
—Encontré una cosa buena y una mala —dijo el joven enigmáticamente.
—Empiece por la buena —le pidió el presidente.
—Lo bueno es que hay un largo corredor verde muy fértil que corre al costado de la Cordillera. Son unas seiscientas millas de largo por unas treinta o cuarenta de ancho. Aproximadamente desde donde está la toldería de Foyel, hasta el norte de Neuquén, cerca de Icalma. La tierra es buena, hay abundantes lluvias; el frío no es muy intenso durante el año. Es territorio apto para la agricultura y, claro está, también para la ganadería. Cuando se colonice la región se podrá obtener de allí una muy buena producción.
—¿Seiscientas millas por treinta? —Zorrilla calculaba— Es un territorio inmenso. ¿Pero qué hay, entonces, de la maldición de Darwin? ¿Se equivocó el viejo?
—¿Maldición de Darwin? ¿Qué es eso? —preguntó Avellaneda.
—No, Darwin no se equivocó ni lanzó ninguna maldición —explicó Moreno—. Cuando él atravesó la estepa patagónica, remontando el río Santa Cruz dijo: “Pesa sobre esta tierra la maldición de la esterilidad.” Pero él se refería a esa zona, la estepa, no a toda la Patagonia. Esta tierra de la que yo le estoy hablando recibe lluvias desde el Oeste, porque las nubes cargadas de agua cruzan los Andes a través de cortes que tiene la cadena montañosa en ciertos lugares. Por eso es mucho más verde.
—Benditos esos cortes que hechizaron la maldición de Darwin, entonces —dijo alegre Avellaneda.
—Más o menos —aclaró el joven—. A través de esos cortes, y ahí viene la mala noticia, varios ríos de la región terminan por desaguar en el Pacífico.
Avellaneda y Zorrilla no llegaron a entender lo que eso significaba, entonces Roca resumió:
—A ver si entendí bien. Gran parte de ese corredor verde, según el texto del tratado que propone Chile, les correspondería a ellos porque sus aguas desaguan en el Pacífico a pesar de que están de nuestro lado de la Cordillera. ¿Es así?
—Es correcto —afirmó Moreno.
—¡La puta madre! —se le escapó a Avellaneda.
—¿Y cómo pudo pasar eso? Es decir, ¿cómo pueden los ríos atravesar los Andes? —preguntó Zorrilla.
—Varios ríos caudalosos bajan de las montañas hacia el Este pero al llegar a las morenas glaciares cambian de rumbo, tuercen hacia el Oeste y atraviesan las montañas por angostos y torrentosos desfiladeros.
—Disculpe mi ignorancia —dijo Avellaneda—. Sr Moreno, ¿qué son morenas? ¿Parientas suyas, quizás? —todos rieron.
—Hace algunos miles de años la región estaba cubierta por ventisqueros, o glaciares, para ser más correcto, que bajaban desde las montañas. Estos traen gran cantidad de piedras que depositan a sus pies. Cuando los glaciares retrocedieron dejaron verdaderas colinas, llamadas morenas, no en mi honor —más risas—. Esas morenas están de éste lado de los Andes y han cambiado el rumbo de las aguas mandando a los ríos de vuelta a las montañas que, al encontrar un corte en la piedra, se precipitan al Pacífico, mucho más cercano que el Atlántico.
—Entonces Roca tenía razón. Los chilenos traían un facón escondido bajo el poncho. Ya sabían esto, por eso propusieron “divisoria de aguas” en lugar de “altas cumbres” —razonó el presidente.
—No creo. ¿Cómo lo podían saber? —dijo Zorrilla—. Ni siquiera pueden explorarlo porque el acceso desde Chile es demasiado difícil. Además los indios nunca los dejarían cruzar.
—Justamente está ahí la respuesta —todos miraron a Roca sin entender—. No hace falta que los chilenos crucen porque han sabido esta verdad de boca de los indios.
—No lo creo —replicó Zorrilla.
—Si, créalo. Hay mapuches volcados a los chilenos. Nosotros tenemos evidencia de que desde Chile se han estado alentando los malones sobre Argentina. Tanto un tema estratégico militar, que es mantener en jaque a la economía de nuestro país, como también para hacer buenos negocios, ya que ellos mismos le compran el ganado robado.
—Esta vez coincido con el Señor Roca —dijo Moreno—. Yo mismo vi a un indio mestizo chileno que permanentemente influía sobre la indiada de Sayhueque para que atacaran a los argentinos.
—¿Habla de Loncochino, no? —le preguntó Roca, agradeciendo su apoyo—. Ahora estaba con Sayhueque porque a Namuncurá ya lo había convencido antes.
Avellaneda miró a los dos, sorprendido de que coincidieran en algo.
—Entonces, ¿qué proponen, Señores? —les preguntó.
—Que simplemente se cambie la expresión “divisoria de aguas” por la de “altas cumbres” —dijo Moreno con cara de obviedad.
—¡Imposible! —fue la respuesta de Zorrilla.
—¿Por qué?
—Si bien no lo firmamos aún, el tratado ya fue y volvió tres veces y nosotros nunca cuestionamos ese concepto. Si lo cambiamos de cuajo los chilenos se van a echar atrás y no lo van a querer firmar.
—Mejor, que no lo firmen —dijo el joven.
—¡De ninguna manera! —esta vez el enérgico fue Roca—. En un tiempo Chile habrá vencido a Perú y Bolivia y entonces habrá pasado su momento de debilidad. Entonces quizás lo piensen dos veces antes de renunciar a su reclamo sobre toda la Patagonia.
—Tiene razón —apoyó Zorrilla.
—¿Entonces no tenemos solución? ¿No nos queda más que renunciar al corredor verde a cambio de asegurarnos la mayor superficie patagónica?
Todos se miraron. Ninguno parecía tener una solución a este problema.
—Bueno… —balbuceó tímidamente el joven.
—Adelante —lo animó Avellaneda
—Pensando en voz alta nomás… Se me ocurre que podríamos alterar levemente esa frase, ¿verdad? —dijo Moreno mirando a Zorrilla.
—Levemente sí. Pero, ¿qué tiene en mente?
—Se me ocurre que la frase “divisoria de aguas” podría transformarse en algo así como: “las altas cumbres divisoras de aguas”.
Se tomaron unos segundos para digerir la frase.
—Me gusta —dijo Roca.
—No entiendo qué es lo que eso quiere decir —se sinceró el presidente.
—Es una frase ambigua, pero se podría interpretar como que la frontera sería la divisoria de aguas siempre y cuando esté entre cumbres, es decir, dentro de la Cordillera.
—¿Y qué pasaría cuando la divisoria está fuera de la Cordillera, como usted descubrió? —preguntó Zorrilla.
—Como le dije, es ambiguo. En ese caso sería para discutir, pero tenemos todas las de ganar.
—Pero entonces, ¿estaríamos dejando un potencial conflicto a futuro? No me parece bien —opinó Avellaneda.
—Es mejor dejar un conflicto a futuro que dejarle a Chile el corredor verde. Yo apoyo la moción del Señor Moreno —aclaró Roca.
Avellaneda pensó unos segundos. No se le ocurría nada mejor que la idea del joven. Por otro lado, el casi seguro próximo presidente también estaba de acuerdo. “Allá ellos.” pensó.
—Puede ser, entonces. Señor Zorrilla, ¿cree usted que Chile aceptará este cambio?
—No estoy muy seguro. Me inclinaría a pensar que no.
—Sí, lo firmarán… Con un poco de ayuda de nuestra parte —intervino Roca.
—¿Y cuál sería esa “ayuda”, general?
—Movilizamos el Ejército y tomamos los pasos fronterizos que hoy están en manos de los indios. Con nuestras tropas bien pertrechadas pisando la frontera, y hasta quizás un poquito más allá, los chilenos no querrán correr riesgos. Preferirán firmar algo ambiguo y discutir a futuro.
Avellaneda volvió a evaluar la situación. Él no estaba muy convencido, pero no tenía nada mejor para proponer. Zorrilla parecía estar a favor de dejar todo como estaba, mientras que Roca y Moreno querían efectuar el cambio. El problema que dejaban a futuro seguramente lo tendrían que resolver ellos mismos.
—Está bien, Señores. Estoy de acuerdo con el cambio. Señor Zorrilla, le pido que luego redacte la modificación y me traiga el nuevo texto del tratado para evaluarlo —miró a su costado— junto con el Señor Roca — se tomó un segundo para cambiar de tema—. Muy bien Señor Moreno. ¿Hay algo más que nos quiera decir de su amado Sur?
—La verdad que sí —éste era el momento de empezar a hacer algo de lo que había prometido—. Quería que se minimizara el uso de la fuerza contra los indios, que en definitiva son los pueblos originarios de la zona a los que nosotros estamos corriendo. Creo que si se les da la oportunidad de integrarse, ellos podrían convertirse en excelentes agricultores y formar colonias productivas. Creo que serían las personas ideales para hacer que esa tierra, su tierra, se convierta en productiva para el país y para ellos.
—Creo que este pedido es más para usted, Señor Roca, que para mí.
—Mire Señor Moreno —dijo Roca, visiblemente contrariado—, en los últimos cincuenta años los indios han matado o secuestrado a más de cincuenta mil personas. Quemaron centenas de estancias y se robaron once millones de cabezas de ganado y casi dos millones de caballos. Realmente dudo que tengan la menor intención de trabajar la tierra si mientras tanto le pueden robar a familias honestas y trabajadoras que se establezcan allí. Usted mismo alertó al Gobierno sobre un malón, hace algunos años atrás, en el que murieron muchas personas. Hasta mujeres y niñas fueron degolladas. ¿Acaso piensa usted que podría haber convencido a los indios de detenerse y labrar la tierra? Si quiere lo puedo llevar a hablar con los sobrevivientes de ese malón para que usted les explique su plan de darle la tierra a esos indios.
—No hace falta que me presente a nadie, general. Yo conozco a muchas de las familias de esa zona. Pero lo que digo es que no todas las tribus son iguales. No todas tienen que ser tratadas con rifles.
—No, claro. Quizás usted pueda convencer a sus amigos indios que lleven brazaletes blancos y a los indios malos, brazaletes negros. Así mis soldados sabrán a quiénes dispararles —dijo sarcásticamente—. Ningún territorio pertenece a un país mientras no lo ocupa, y eso es precisamente lo que hace mi Ejército: ocuparlo. Usted dígales a sus indios de brazalete blanco que nos dejen ocupar su territorio y nosotros no les haremos nada.
A Moreno le pareció estar escuchando la sentencia de muerte de Sayhueque y su indiada.
—De cualquier manera, Señor Moreno —intervino Avellaneda para apaciguar los ánimos—, le puedo asegurar que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que estos “pueblos originarios” no salgan perjudicados.
No parecía creíble que un político, al que sólo le quedaban unos meses en el poder, pudiera hacer algo por este tema. El que sí podía hacer algo, Roca, no tenía la menor intención de hacerlo.
—Y cuénteme… ¿Cuándo sale para Francia? —le preguntó Avellaneda, ya casi dando la reunión por terminada.
—Apenas esté recuperado de esta aventura. Un mes, como mucho.
—Así que estudiará en la Universidad de París —dijo Zorrilla, interesado.
—Sí, con el sabio Paul Broca. Hace unos años la revista que él dirige publicó un trabajito mío sobre cráneos de indígenas, y ahora me aceptó como alumno suyo en un curso muy avanzado.
—Lo felicito.
—¿Y cómo se arreglará con el idioma? —preguntó Roca.
—Hablo bien el francés, y también el inglés —respondió el joven, tratando de impresionarlo.
—Excelente. Entonces estudie mucho que el país lo va a precisar —le dijo el militar tratando de que al joven no le quedaran resentimientos.
—Entonces la ocasión merece un pequeño brindis —dijo Avellaneda. Fue hasta un mueble, abrió una puerta, y sirvió coñac en cuatro vasos—. Vive la France, et bonne voyage, Monsieur Morenó.
* * *
Un bote a remos llevaba a varios pasajeros hacia un barco de bandera francesa anclado a más de una milla de la costa. El joven miró el perfil de esa gran aldea, de la que sobresalían las iglesias, los edificios más altos. Más atrás se elevaban columnas de humo provenientes de la quema de basura, pero en su cabeza vio fuego en Buenos Aires. La situación política estaba tomando un cariz preocupante y temía estar dejando un país en llamas.
No muy lejos de allí, en secreto, chalupas llevaban armas de contrabando que serían desembarcadas en la costa del Riachuelo. Se estaba incubando una revolución, pero el destino estaba llevando a Francisco Pascasio Moreno en otra dirección.