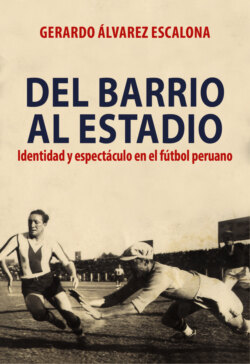Читать книгу Del barrio al estadio - Gerardo Álvarez Escalona - Страница 8
ОглавлениеCapítulo 1.
De los inicios del fútbol a la formación de la competencia
El fútbol es una práctica muy antigua en Inglaterra. Los primeros registros confirmados de sus versiones primitivas se remontan al siglo XIV. Su conversión de juego a deporte tuvo lugar en las schools inglesas durante el XVIII y la primera mitad del XIX, y culminó cuando se elaboraron los primeros reglamentos. A mediados del siglo XIX, la discusión entre quienes querían practicar el fútbol solo con las manos y quienes deseaban jugarlo manteniendo el uso de pies y manos (como se hacía tradicionalmente) marcó la separación entre el rugby y el fútbol asociado (foot ball association), denominación con la que se le conocía en esa época (Elías & Dunning, 1995 [1986], pp. 213-230; Murray, 1998, pp. 1-20; Wahl, 1997, pp. 11-18; Walvin, 1994, pp. 11-51; Dunning & Shread, 1989, pp. 92-107). Antes de esta separación, el juego combinaba el traslado del balón con las manos y las patadas a este. Se cruzaban, además, largas distancias y se permitían las zancadillas y las patadas a las canillas del rival. Así, primaban la rudeza y la violencia. El público, a su vez, se ubicaba en los alrededores del campo de juego, unos sentados y otros de pie.
Durante la segunda mitad del XIX, el fútbol asociado empezó a difundirse fuera de Inglaterra.
El historiador James Walvin propuso explicar la expansión del fútbol en tres oleadas. La primera corresponde a la propagación del fútbol en Europa y América Latina durante el último tercio del siglo XIX, vinculada a la expansión imperial y comercial británica. En la segunda, el fútbol llegó a África durante las décadas de 1950 y 1960, de forma paralela al fin de la colonización y coincidente con los procesos de independencia del continente. La tercera corresponde a la década de 1970 y se realiza en Estados Unidos y Japón, asociada a una campaña que recibe el impulso de las asociaciones deportivas nacionales e internacionales en pos de crear un mercado de consumidores del fútbol (Walvin, 1994, pp. 96-117).
La práctica del fútbol en Sudamérica está asociada a la presencia de inmigrantes ingleses y los vestigios más antiguos se encontraron en Argentina, Brasil y Uruguay, países que recibieron el mayor número de inmigrantes europeos durante el siglo XIX. A diferencia de otras comunidades de inmigrantes que llegaron de Europa (o Asia), huyendo de la pobreza y en busca de una nueva vida, los británicos llegaron a laborar en sectores profesionales, comerciales y productivos. Esta inmigración estuvo inscrita en la expansión colonial y comercial inglesa y generó la reproducción de las costumbres de los ingleses en las sociedades a las que arribaban (Arbena, 1990, pp. 77-80)12.
Los inicios del fútbol: finales del siglo XIX e inicios del XX
Los ingleses que llegaron al Perú se dedicaron a labores profesionales como la medicina y la educación. También se dedicaron al comercio y a actividades en áreas productivas a través de la inversión de capitales (por ejemplo, en las minas en Cerro de Pasco). Establecieron sus residencias en la capital, el puerto del Callao y en los principales centros productivos. En la capital, su número alcanzaba 1397 residentes en 1859. Muchos de ellos eran técnicos y operarios contratados a raíz del apogeo del guano. A ellos habría que sumar la presencia de los marineros ingleses de paso por los puertos (Bonfiglio, 1995, p. 44; Harriman, 1984, pp. 31-36, 44-49, 52-53, 56-68, 75-79; Contreras & Cueto, 2000, pp. 193-196). Con todos ellos se realizaron los primeros encuentros de balompié. Así, al igual que en otras naciones sudamericanas como Brasil o Chile, la práctica del fútbol se inició en la capital y el puerto principal: Lima y el Callao13.
La práctica del fútbol se desarrolló en un escenario constituido por otras prácticas deportivas. Las primeras de estas datan de la década de 1840, con partidos de cricket y tenis en los campos de Bellavista y La Legua en el Callao. Dos décadas después, trabajadores ingleses de la empresa Peruvian y Casa Duncan Fox crearon el primer club deportivo, el Lima Cricket, alrededor de 1865 y una década después, en 1875, ingleses y jóvenes de la élite fundaron el Regatas Lima (Gálvez, 1966, p. 212; Álvarez, 2001, pp. 68-69).
El fútbol: su difusión y sus discursos
La idea de los primeros partidos de fútbol no fue de un inglés, sino de un joven peruano que regresó de estudiar en Inglaterra: Alejandro Garland14. Los partidos se organizaron en terrenos desocupados que se encontraban entre la Penitenciaría y el Palacio de la Exposición a inicios de la década de 187015. La información la extraemos de dos fuentes. La primera es el poeta José Gálvez, quien hizo esta mención en un ensayo sobre el Lima Cricket y los primeros años del fútbol en la capital peruana tras una conversación personal con Alfredo Benavides Canseco, uno de los fundadores del Unión Cricket (Gálvez, 1966, p. 213)16. La segunda es el periodista y narrador Amadeo Grados, quien, en un artículo aparecido en el diario El Comercio por el centenario de este medio de comunicación, afirmó que fue Garland quien organizó los primeros encuentros de balompié. Apoyaba su aseveración en información que obtuvo en entrevistas con jugadores de finales del siglo XIX (Grados Penalillo, 1939, p. 189). Ambos, Gálvez y Grados, coinciden también en que la iniciativa de Garland no prosperó y que abandonó la idea poco después. Es decir, sobre la base de las dos fuentes, se puede señalar que los partidos se organizaron, pero no se dispone de información para asegurar si se jugaron o no. Ni Gálvez ni Grados precisan quiénes acompañaron a Garland en esta empresa, si fueron ingleses o si también contó con el apoyo de algunos peruanos, si tenían implementos deportivos o no, y si practicaban el fútbol asociado o su versión primigenia en la que se empleaban manos y pies.
La Guerra del Pacífico (1879-1883) sumió al país en un letargo que afectó la vida política, económica y social con la generalización de la pobreza y la casi desaparición de actividades públicas y de ocio17. Los balnearios de Miraflores y Chorrillos, lugares de ocio de la élite donde normalmente practicaban deportes acuáticos, fueron saqueados por el ejército chileno. Una vez concluido el conflicto se reiniciaron las actividades deportivas, aunque restringidas a los ingleses y a pocos peruanos que las conocían. Se crearon nuevos clubes: el Lawn Tennis en 1883 y el Club Internacional Revólver en 1885; y se organizó el primer torneo plurideportivo en 1887, en el que se privilegiaron las pruebas atléticas. En la década de 1890 se importaron las primeras bicicletas para la práctica del ciclismo y en 1897 se inauguró el primer velódromo (Basadre, 1968-1969, t. XVI, pp. 213-214)18. En esos años se crearon nuevos clubes con peruanos entre sus socios: Regatas del Callao en los primeros años de 1890, Unión Cricket en 1893, el Jockey Club en 1895 y Unión Ciclista de Lima en 1896 (Basadre, 1968-1969, t. IX, pp. 85-86, t. XVI, p. 213; Grados, 1939, p. 189; Harriman, 1984, pp. 75-79; Muñoz, 2001, pp. 211-213). En palabras de Amadeo Grados, en esta etapa «el deporte no tiene ninguna resonancia colectiva. Representaba, por así decirlo la diversión que un grupo de extranjeros que con sus juegos trasplantaban [...] [al] lugar de su residencia una costumbre más de su país» (Grados, 1939, pp. 189-190).
En este escenario, el fútbol empezó a jugarse en Lima. En 1892, ingleses residentes en Lima y Callao organizaron un encuentro de fútbol en el campo de Santa Sofía, de propiedad del Lima Cricket. Sendas notas que informaron sobre el juego fueron publicadas en los diarios El Nacional y El Callao el 3 de agosto de ese año. En ellas se incluyeron los nombres de los jugadores que iban a participar en ese encuentro y, por sus apellidos, se puede deducir su procedencia inglesa, aunque no es posible establecer si son ingleses de nacimiento o descendientes de ingleses (Basadre, 1968-1969, t. XVI, p. 214; FPF, 1997, p. 41; Gálvez, 1966, p. 215; Miró, 1998 [1951], p. 11)19.
Este partido probablemente se haya realizado con los familiares y amigos de los futbolistas como público, el que pudo haberse apostado en los alrededores del terreno de juego. Los contendientes conocían el juego, porque habían viajado a Inglaterra o porque, como descendientes de ingleses, habían aprendido a jugarlo entre sus connacionales residentes en el Perú. Usaron una pelota importada que alguno había adquirido en sus viajes por Inglaterra. Posiblemente el campo careció de la demarcación de los límites de la cancha, el área y el punto de tiro penal. Durante el partido, los jugadores debieron mostrar poca práctica, un estado físico limitado y un juego típico inglés (es decir, con pases largos al ras y a mediana altura para jugar en carreras de velocidad, o con pases altos para jugar saltando y con la cabeza). El control del balón basado en la habilidad y el regate aún no se había inventado.
En 1893 se creó el Unión Cricket con socios interesados en practicar cricket, pero al año siguiente empezaron a jugar fútbol. Dos años después se realizó el primer partido de fútbol entre clubes: Lima Cricket, de la comunidad inglesa, y Unión Cricket, conformado por jóvenes de la élite local. Unos meses después se pactó otro encuentro de balompié entre un equipo compuesto por ingleses y peruanos contra los marineros del buque inglés Leader, partido al que asistieron tres mil personas (Cajas, 1949, pp. 27-33, 38-39). El número de juegos creció lentamente en los años siguientes como el número de clubes. En 1897 se fundó el Association F.B.C. y en 1898, Unión Foot Ball y Club Foot Ball Perú, todos compuestos por niños y adolescentes de colegios privados con el objetivo de practicar exclusivamente el balompié (Gálvez, 1966, p. 220; Cajas, 1949, p. 42; Grados, 1939, p. 190; Anónimo, 1922, p. 5). Ese mismo año se inauguró el campo de fútbol de Santa Beatriz del club Unión Cricket en un terreno donado por la Municipalidad de Lima y que se logró gestionar aprovechando el vínculo familiar del socio Pedro de Osma con el alcalde (Grados, 1939, pp. 189-190; Cajas, 1949, p. 30).
En 1898, el municipio limeño organizó el primer torneo deportivo e invitó a las escuelas más importantes de la capital a participar en diversos deportes, aunque no incluyó al fútbol (Cajas, 1949, pp. 40-41). En 1899 repitió el evento, pero esta vez sí consideró al balompié. La competencia fue incorporada a las celebraciones por las Fiestas Patrias y resultó triunfador el Colegio Guadalupe, que derrotó en la final al Instituto de Lima. Esta actividad concitó gran interés e incluyó la presencia del presidente de la república Eduardo López de Romaña; vale acotar que asistieron veinte mil personas y, según la prensa de la época, otras diez mil se quedaron fuera20. Desde esa ocasión, el municipio realizó dicha competencia deportiva durante las fiestas nacionales21. Paralelamente, los clubes Unión Cricket y Ciclista prepararon otro torneo que convocó a las escuelas fiscales en el que el club Sporting Mercedarias de la Escuela Municipal Nº 17 venció al José Pardo de la Escuela Nº 7 (Cajas, 1949, pp. 51-52)22. La iniciativa edil fue imitada por su similar del Callao, quien también organizó torneos de fútbol entre los colegios del puerto (Basadre, 1968-1969, t. XI, p. 297).
En el cambio de siglo la práctica del fútbol presentaba dos tipos de escenarios. Por un lado, los partidos entre los clubes de la élite más importantes, Lima Cricket y Unión Cricket, además de los encuentros que los clubes de la capital o el puerto pactaban con los marineros ingleses de paso por el puerto del Callao. Por otro lado, torneos escolares auspiciados por las municipalidades e incorporados a las festividades patrias. Estos certámenes remitían al fútbol jugado por los niños de las escuelas locales. El primer escenario representaba a la incipiente competencia; el segundo, a la masificación del fútbol en nuevos sectores masculinos de la sociedad.
La propagación del fútbol tuvo varias explicaciones. No fue únicamente porque era un juego colectivo que se podía practicar con facilidad en cualquiera de los numerosos terrenos baldíos o descampados que rodeaban a la capital y al primer puerto. Es cierto que hubo una sensibilidad particular hacia las prácticas modernas, que llevó a practicar un juego extranjero en un afán por incorporar y compartir costumbres de la cultura británica, hegemónica en la época: era un juego en el cual imperaban la rudeza y la fuerza con el afán de demostrar prácticas masculinas asociadas a la virilidad. Pero era más que ello y encontramos otras razones que explican la propagación del fútbol en los discursos que abiertamente apoyaron su práctica y la del deporte en general.
La primera es que el fútbol transitó de ser una actividad de extranjeros a una rápidamente incorporada entre peruanos, quienes lo asumían como una práctica estrictamente infantil y adolescente, mas no adulta. Las instituciones oficiales y la élite en general pusieron atención en ello y apoyaron la práctica del balompié entre las futuras generaciones del Perú, sin importar su condición social. En esta tarea, la escuela resultó un espacio beneficiado. Los directores y los profesores animaban a los alumnos a organizar clubes y los asesoraban en la tarea de elegir una directiva y organizar los estatutos, para lo cual les facilitaban equipo deportivo para que pudieran participar en las competiciones públicas. El mejor ejemplo fue la organización de los torneos escolares de 1899 para escuelas fiscales y privadas, que se realizaron como parte de las actividades de Fiestas Patrias. Asimismo, las autoridades escolares también ocuparon, en numerosas ocasiones, el cargo de presidente honorario. El objetivo era estimular la creación y la participación de clubes y de la vida asociativa. De este modo se quería fomentar valores cívicos y democráticos en la población local. Llegado a este punto, ¿cuál era el discurso que le daba sustento y lógica a estas acciones?
En el imaginario colectivo de la sociedad peruana, el descalabro en la Guerra del Pacífico (1879-1883) había dejado en evidencia que, más allá de las causas políticas y militares, la derrota había sido resultado de la fragilidad física y la falta de carácter de los peruanos (Muñoz, 1997, pp. 64-67; 1998, p. 42). Esta idea se inscribió en los discursos racistas de interpretación de la sociedad que afirmaban que el progreso del Perú era impedido por la existencia de razas mezcladas (el mestizo criollo) o inferiores (con el indio, el negro, o el chino que habían migrado en las décadas anteriores), estas últimas consideradas razas degeneradas y plagada de vicios (Portocarrero, 1995, pp. 225-239). La solución, a tono con el darwinismo social imperante, fue poblar el Perú con anglosajones y europeos de raza blanca. Esta medida fue impulsada por sucesivos gobiernos peruanos a mediados del siglo XIX y financiada gracias a las ganancias del apogeo guanero (1845-1872). Pero no tuvo éxito porque los europeos que arribaron fueron escasos. Por el contrario, quienes llegaron mayoritariamente fueron asiáticos, a quienes se les consideraba como raza inferior y que laboraron en las haciendas costeñas bajo durísimas condiciones de vida. La importación de extranjeros fue retomada tras la guerra por el gobierno de Remigio Morales (1890-1893), quien expidió leyes favorables a la inmigración europea, la cual tuvo los mismos resultados que en la etapa anterior (García Jordán, 1992, pp. 963-974).
El cambio de siglo fomentó la aparición de discursos modernizadores que dieron matices a estas posturas23. Aunque se mantenía la noción de raza como elemento que diferenciaba a los grupos humanos en su distribución sobre el planeta, ya no se apostaba por la segregación racial ni la importación de razas extranjeras como vía hacia el progreso. Por el contrario, se asumió que el adelanto del país pasaba por la necesaria incorporación y regeneración de las razas inferiores, en particular la de los indígenas. El Estado peruano emprendió esta labor en varios frentes. Uno, a través del servicio militar, con la intensificación de la leva en las zonas rurales para «asimilar» a los indígenas a través del ejército. Dos, con políticas de salubridad e higiene, que implicaron campañas de vacunación y la intervención médica y policial en los lugares socialmente peligrosos. Ambas acciones se llevaron a cabo tanto en el campo como en la ciudad24. Tres, mediante la reforma educativa que introdujo clases de educación física primero en las escuelas fiscales hacia 1900 y poco después en la Escuela Militar en 1904 (Basadre, 1968-1969, t. XV, p. 45; Contreras & Cueto, 2000, pp. 169-172; Contreras, 1994, pp. 13-23)25.
En este contexto, al amparo de los discursos modernizadores influidos por las corrientes higienistas, los deportes se convertían en un medio adecuado para moldear el carácter y fortalecer el estado físico y, por ende, en un efectivo agente para mantener la salud, regenerar la raza y construir una moral acorde con los postulados burgueses (Mannarelli, 1999, pp. 44-59; Muñoz, 2001, pp. 201-204; Parker, 1998, pp. 154-162; Ramón Joffré, 1999, pp. 165-171). De todos ellos, el fútbol terminó siendo el deporte más beneficiado, porque las instituciones oficiales alentaron su juego mediante la implementación de campeonatos, el estímulo de la creación de clubes y su incorporación a las ceremonias oficiales. Tras la realización del primer torneo escolar de fútbol en 1899, la revista Sport resaltaba la importancia de este certamen:
En cuanto a la idea del Sr. Inspector de Instrucción, Dr. Maúrtua, de celebrar el aniversario patrio con una fiesta atlética ha resultado felicísima. Efectivamente, las fiestas patrias deben tener por fin levanten el patriotismo. Hasta ahora, entonando en esos días con frecuencia el himno nacional, embanderando la ciudad con los colores nacionales, celebrando con sublimes pensamientos la memoria de nuestros héroes, se dirigen los organizadores de las fiestas patrias y exclusivamente el sentimiento del pueblo, pero la mayor manera de despertar el patriotismo, es hacer ver al pueblo su verdadera fuerza para que este orgulloso de esto.
Ayer cuando los peruanos vimos a los niños de las escuelas municipales, que creíamos débiles, medio idiotizados e incapaces de luchar, hacer sublimes esfuerzos para obtener la victoria, cuando a los de los colegios de instrucción media, a los engreídos de nuestras principales familias, que creíamos afeminados y sin brío, presentarse a la arena con la cabeza muy alta, con la consciencia de su fuerza y vencer al clima y a toda clase de obstáculos con la sonrisa en los labios, y por fin cuando más nos cupo la suerte de aplaudir a los peruanos del club «Unión Cricket» al vencer a los ingleses en el football y en todos los concursos sin excepción, dimos un grito de viva el Perú, bien sincero, convencidos de que los hombres de acción de mañana serán capaces de muchos esfuerzos, acompañados de éxito y podrán dar al Perú el puesto que le corresponde en América del Sur26.
Pero esta no era la única visión favorable hacia el fútbol y los deportes. Había un rechazo hacia las diversiones populares como las corridas de toros, las peleas de gallos, los juegos de azar y prácticas de ocio como el consumo de alcohol y los carnavales, que eran calificadas de bárbaras, incultas y salvajes, y consideradas rezagos heredados de la colonia y lesivas para la moral (Muñoz, 2001, pp. 145-154)27. Frente a ello, se oponían diversiones cultas como el teatro y se impulsaban entretenimientos modernos como el cine y los deportes. Esta labor de difusión de las diversiones modernas asumió la forma de cruzada pedagógica, para la construcción de una nueva moral, más acorde con los valores modernos y burgueses (Muñoz, 2001, pp. 115-153)28.
El afán por poner en prácticas estas ideas se materializó cuando se introdujeron ejercicios físicos en el sistema educativo. En el Congreso Higiénico Escolar de 1899 se estableció la obligatoriedad de los ejercicios físicos en las escuelas de la república y se consideró que «la educación física nacional, se caracterizará, en general, por el predominio del sport inglés», de acuerdo con las diferencias de edad y sexo (Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción, 1900, p. 692). En el caso de los niños más pequeños se buscó «la libertad y la recreación de los niños» que «constaban de juegos, marchas, cantos escolares y ejercicios libres»29, mientras se precisa que los ejercicios de «sport» deben brindarse en especial durante la adolescencia y se recomendaban «carreras de velocidad y de fondo, la lucha, el lanzamiento de pesas, los saltos, la natación, el remo, el trepar, el foot-ball, el cricket, la pelota a lo largo, el ciclismo, la esgrima y la equitación» (Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción, 1900, p. 693). Finalmente, en la Escuela Normal de Varones se llevaban ejercicios físicos en los dos años de estudios30.
Además, se incentivó la formación de clubes en las escuelas con el objetivo no solo de difundir la práctica del fútbol sino también de fomentar una cultura asociativa. En ese sentido, sobre la base de los equipos de fútbol de cada colegio se establecieron clubes formados en la escuela con apoyo de autoridades educativas. Otros fueron fundados por estudiantes de un mismo colegio pero sin respaldo institucional (Álvarez, 2001, pp. 74-77). La mayoría de ellos tuvieron vidas efímeras o se reactivaban periódicamente31, pero hubo excepciones como Atlético Chalaco del Callao que sobrevivió a la etapa infantil y juvenil de sus primeros años para convertirse en uno de los clubes más prestigiosos de la competencia.
De esta forma, la difusión del fútbol se realizó gracias a un rápido tránsito de una actividad de inmigrantes a un juego de niños y jóvenes, en la cual la escuela tuvo un papel muy importante. Esta difusión, además, tuvo el amparo justificativo de diversos discursos (modernizadores, higiénicos, raciales y pedagógicos) que encontraron en el fútbol y en los deportes en general un medio muy efectivo para llevar a la práctica sus postulados.
Inicio de la competencia y primeras rivalidades
La proliferación de clubes favoreció el desarrollo de la cultura asociativa y creó formas nuevas de sociabilidad. La esfera pública capitalina era aún pequeña, los partidos políticos eran coto exclusivo de las élites, las asociaciones de profesionales eran reducidas y conservaban criterios sociales de exclusión, dado que en las universidades donde se formaban estos profesionales aún no había apertura hacia los sectores medios y populares. En este contexto, los clubes se convertían en espacios de encuentro para los niños y jóvenes de todos los grupos sociales. Paradójicamente, los socios de los clubes de fútbol aprovecharon el carácter exclusivo de estas instituciones para crear y fortalecer relaciones de empatía y lealtad fundadas en la amistad, nociones de territorialidad, solidaridades mutuas y códigos masculinos; así como para compartir o difundir ideas sobre temas deportivos, como también sociales, culturales e incluso políticos. Para esta forma de socializar en el ámbito deportivo, Pierre Arnaud acuñó el concepto de «sociabilidad deportiva» y lo define como «el resultado de un conjunto de determinaciones múltiples, dirigidas a establecer lazos o redes de afinidad, y cuyas bases son territoriales, sexuales, socio-profesionales (corporativas), ideológicas, profesionales» (citado en Pujadas & Santacana, 1992, p. 31)32. En nuestro estudio apelamos a esta categoría para englobar los diversos roles que cumplen quienes participan en el espectáculo del fútbol, al interior de los clubes, en el juego y como público.
En este punto debemos hacer una precisión. Cuando hablamos de clubes de fútbol debemos diferenciar entre aquellos cuyos socios participaban practicando deporte y contaban con una vida asociativa rica y activa, y aquellos que simplemente funcionaban como equipos de fútbol. Evidentemente, en el primer caso la sociabilidad era más activa y diversa, pero ello no significa que los clubes que se ajustan al segundo grupo carecieran de prácticas de sociabilidad y vida asociativa. Además, los lazos de sociabilidad se fortalecieron cuando empezaron a pactar partidos con otros clubes, lo que dio origen a la competencia deportiva. Inicialmente, la competencia deportiva se caracterizaba por practicar una suerte de endogamia; esto es, los clubes jugaban partidos solo con otros clubes de su entorno. Por ejemplo, al ser la escuela el espacio que definía la constitución de un club deportivo, se buscaba jugar contra clubes de otras escuelas de la misma procedencia social o del mismo grupo de edad. Los colegios privados rara vez jugaban contra escuelas fiscales, y equipos y clubes de los institutos superiores y universidades no jugaban contra equipos escolares. De forma análoga, los clubes capitalinos no salían fuera de la ciudad a buscar rivales; y en el puerto, en los pueblos y los balnearios, los clubes futbolísticos solo pactaban encuentros con equipos de esos mismos lugares. Por ello, podemos afirmar que en esta etapa la competencia estaba suscrita a espacios territoriales y sociogeneracionales.
No obstante, durante la primera década del siglo XX, dado el creciente número de clubes y pese a la efímera vida institucional que tenían muchos de ellos, estas instituciones poco a poco cruzaron las fronteras de sus espacios primarios para aventurarse a pactar encuentros con otras escuelas, otros barrios e incluso otros centros laborales. Esto último sucedió también porque, con el transcurrir de los años, aquellos niños y adolescentes que fundaron clubes en el cambio de siglo crecieron y se convirtieron en jóvenes pocos años después. El ingreso al mundo de la educación superior o del trabajo —y en muchos casos, a ambas— hizo más diversos los espacios de socialización en que participaban. Muchas de estas personas se convertían así en socios de más de una institución y, dado que los clubes no tenían una vida demasiado activa ni demandante, era posible que participaran en varias instituciones a la vez e incluso formaran nuevos clubes en sus centros laborales o en sus barrios33.
Con el tiempo, en la búsqueda de competencia, algunos clubes encontraron sus primeras rivalidades. Por ejemplo, Atlético Chalaco del Callao realizó sus primeras visitas a Lima en 1908 y 1909 para jugar contra Association y Unión Cricket en partidos que concluyeron con discusiones acaloradas y peleas a puños34. Con estos sucesos, la rivalidad extradeportiva entre limeños y chalacos encontró en el fútbol un medio de expresión. Sin embargo, lo habitual resultaba que cuando los clubes pactaban partidos fuera de su ciudad, es decir, cuando los clubes de Lima o Callao se movilizaban hacia Chorrillos, Barranco, Magdalena, Miraflores y Vitarte, y viceversa, los encuentros se realizaban con normalidad y se incluían invitaciones a consumir alimentos o a participar en algún tipo de festividad, lo cual fortalecía los vínculos personales e institucionales. Por ejemplo, en 1911, el Sport Vitarte de la fábrica textil del pueblo de Vitarte invitó al José Gálvez de Lima a realizar un partido de fútbol. La velada concluyó con un almuerzo, discursos de los presidentes de ambos clubes y aplausos de los asistentes35. La acción de movilizarse, en respuesta a las invitaciones que se intercambiaban bajo la denominación de desafíos para pactar partidos de fútbol, dio a los miembros de los clubes de fútbol la posibilidad de conocer mejor la ciudad y los pueblos cercanos, pero lo más importante es que permitió la circulación y el conocimiento de intereses mutuos.
Como vemos, las prácticas asociativas y la aparición de la competencia empezaron a moldear las formas de sociabilidad deportiva de los clubes. Estos construyeron formas de socializar entre iguales, debido a que sus miembros pertenecían al mismo espacio social y compartían elementos: la pertenencia territorial, prácticas y valores culturales semejantes, y una concepción similar del deporte. Pero, al salir fuera de su espacio original y en la búsqueda de ampliar su rango de competencia, los clubes encontraron que sus pares tenían diferentes formas de concebir el territorio (porque provenían de la capital, el puerto o los balnearios), otros códigos masculinos y deportivos (apreciaciones diferentes del olimpismo) y, en ocasiones, distinta procedencia socioeconómica. Esta diversidad creó una doble reacción. Se amplió el horizonte de los socio-jugadores, quienes se empaparon de nuevas prácticas de sociabilidad (los almuerzos, cenas o fiestas) y conocieron nuevos rincones de la ciudad, el puerto, los pueblos y los balnearios aledaños. Al mismo tiempo, se empezaron a fortalecer los lazos entre socios de los mismos clubes y de otros. Y a esta reacción, más bien vinculante, se añadió otra: las primeras rivalidades entre clubes.
Las rivalidades propiciaban partidos que concitaban mayor asistencia de público y más notas en los diarios en los días previos y posteriores a los encuentros. El más importante partido era el que protagonizaban Lima Cricket de la comunidad inglesa y Unión Cricket de jóvenes limeños de la élite. Entre 1895 y 1912 jugaron alrededor de veinticinco partidos (un promedio de dos o tres al año) que se pactaban a través de invitaciones enviadas de un club a otro, las cuales se denominaban «desafíos». Además, desde 1899 el juego entre ambas instituciones era el principal acto del programa de actividades deportivas en las celebraciones del aniversario patrio que organizaba el Municipio de Lima.
Como solían hacer los clubes de las élites, ambas instituciones se caracterizaron por practicar la endogamia deportiva. Dado que sus socios eran jóvenes, no pactaban encuentros contra colegios ni centros laborales, que solían tener una edad variable (menores o mayores) y provenían de otros entornos socioeconómicos. Solo se enfrentaban a los equipos de marineros extranjeros de paso por el Callao y a los clubes de los institutos superiores y las facultades de la Universidad de San Marcos. Los partidos se realizaban siguiendo las normas del juego limpio enarboladas en la Carta del Juego Limpio del Barón de Coubertin, que propone, a grandes rasgos, hacer de cada encuentro deportivo, con independencia de lo que está en juego y de la virilidad del enfrentamiento, un momento privilegiado, una especie de fiesta. Eso aseguraba que los jugadores de ambos conjuntos actuaran siguiendo las reglas, apelando a la fuerza que el juego permite, pero sin deslealtad, y respetando a los adversarios, al árbitro y al público, en un ambiente de emociones controladas, en que las manifestaciones de estímulo para los deportistas se limitaban a «hurras» y aplausos, con goles festejados por ambos conjuntos y vivas al club vencedor al final de los partidos36.
La conducta del público se mantenía dentro de las mismas normas. Los espectadores eran una «asistencia selecta»37, compuesta por «gran número de conocidas familias»38, que constituían una «concurrencia numerosísima entre los que se destacaban varios grupos de señoritas de nuestra alta sociedad»39, quienes aprovechaban para tomar el «five o’clock tea»40, mientras los varones seguían los encuentros con ansiedad y expectativa41. En esta etapa, las formas de sociabilidad exteriorizadas en estos eventos no eran muy distintas de las que se practicaban en reuniones sociales de los grupos oligárquicos.
Hacia mediados de la primera década del siglo XX, la asistencia a los partidos entre estos clubes se incrementó hasta alcanzar las tres mil personas en algunos casos42. Eran eventos esperados con ansiedad por el público43. Se indicaba que serían muy reñidos44 y que los aficionados seguían los encuentros «con la respiración contenida»45. En este punto, las clases populares hacen su aparición en la incipiente competencia del fútbol, el cual, aún empapado por las prácticas y códigos de la élite, censuraba las actitudes del pueblo. Les élites criticaban a las clases populares porque no mantenían la imparcialidad y, por el contrario, tomaban partido por alguno de los clubes, utilizaban un lenguaje soez e insultaban a los jugadores ingleses46. Para la élite y los medios de comunicación, este modo de proceder lesionaba los valores deportivos y las prácticas del olimpismo que debían primar en estos encuentros. La conducta del «pueblo» debilitaba la moral burguesa porque manifestaba abiertamente las emociones. El sentido de esta crítica también está presente en la actitud que las clases populares mantenían durante las presentaciones teatrales, en las cuales los espectadores interrumpían a los actores, hablaban durante la función, hacían ruidos o arrojaban objetos al escenario cuando la obra no era de su agrado (Muñoz, 2001, p. 136).
Pero la competencia entre Lima Cricket y Unión Cricket construyó, aun de forma embrionaria, discursos y valores nacionales. Según el discurso del olimpista, durante un encuentro de fútbol tomar partido por alguno de los contendientes y perder la objetividad contradecía las normas, porque significaba tácitamente apoyar a alguno en la búsqueda del triunfo, con lo cual se perdía el sentido del juego, que era participar, mas no ganar. Contradictoriamente, el enfrentamiento de un club formado por peruanos (Unión Cricket) contra otro conformado por socio-jugadores de procedencia extranjera (Lima Cricket) alentó la formación de incipientes discursos nacionales desde el deporte. Aceptada la superioridad inglesa en la competencia, la actuación de los peruanos era concebida desde una posición de inferioridad y la capacidad de lucha era la estrategia de éxito para salir adelante. Por ejemplo, en 1900, cuando Unión Cricket alcanzó un empate, este fue considerado un resultado exitoso. Al respecto, la prensa decía que los futbolistas peruanos «han demostrado que se encuentran en condiciones de poder sostener [...] una lucha de más de una hora, con el mejor team de jugadores ingleses y quedar tablas»47. La inferioridad presente fue menguando en los años posteriores. En 1908 se anunciaba días antes que el partido sería parejo: «porque los jugadores de ambos lados son expertos y de primera clase»48. La victoria del club peruano sobre el inglés en 1907 fue considerada como un
triunfo glorioso obtenido a raíz de una situación desventajosa en el primer half, contra un club reconocido como superior [...] ha sido algo que enorgullece al espíritu peruano: algo que quedará grabado en la memoria de los aficionados a presenciar el match de football entre sus favoritos el formidable eleven del Lima Cricket and Foot Ball Club49.
Pocos meses después, el conjunto peruano logró una nueva victoria:
Nada más halagador para el patriotismo peruano que los resultados tan satisfactoriamente obtenidos por el Unión Cricket en el torneo de football organizados en las fiestas patrias y digo halagador porque vemos con orgullo que ya podemos medir nuestras fuerzas de igual a igual con los teams ingleses que desde hacía mucho tiempo venía ganando la clásica copa en el aniversario de la Independencia. Nada más halagador que en este festivo día hagamos dado muestras inequívocas de haber aprendido el varonil juego del football y que después de una lucha gigantesca hagamos conseguido la victoria tan deseada de obtener la copa para orgullo y aliento de los clubs peruanos (El Comercio, 1907, p. 1).
En el balance final, los triunfos del club peruano fueron pocos. La superioridad británica en la competencia fue incuestionable, tal como sucedía en otros países del continente50. En 1912, el Unión Cricket desapareció y con ello la rivalidad entre ambos clubes llegó a su fin, lo que impidió madurar los incipientes discursos nacionales. Por su parte, Lima Cricket participó en la fundación de la Liga Peruana y ganó sus dos primeras ediciones, 1912 y 1913, pero llegó al último puesto en 1914 y desactivó su selección de fútbol al año siguiente. El fin de los encuentros entre Unión Cricket y Lima Cricket supuso el término de una etapa regida por la presencia de los sportsmans51, en que los encuentros deportivos simulaban actos de sociedad y cuya intención era que los clubes construyeran lazos de confraternidad gracias a la búsqueda de nuevos rivales. Esta etapa que terminaba implicó también la aparición de los sectores populares como parte del público del balompié, la competencia hegemonizada por los británicos y la presencia de deportistas que aprendían a movilizarse por la ciudad y alrededores para buscar la ubicación de los campos deportivos y hacer que el fútbol adquiera una imagen multiétnica y pluriclasista.
Asociaciones deportivas y la administración de la competencia
Al iniciarse la segunda década del siglo XX, algunas instituciones y deportistas hicieron el tránsito de los clubes infantiles a clubes juveniles y de adultos jóvenes, lo que probaba la masificación del fútbol. Este se practicó en la capital, el puerto, los balnearios y los pueblos, en los barrios, en los espacios educativos (escolares, técnicos y superiores) y en el mundo del trabajo; entre las élites, las clases medias y los sectores populares; entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes. Cuando los clubes salieron de sus espacios originales en busca de nuevos rivales para la competencia, conocieron a futbolistas de otros barrios, centros educativos, centros laborales, pueblos, grupos sociales y zonas de la ciudad. Esta interacción facilitó la creación de vínculos de amistad, la circulación de ideas y la oportunidad de conocer objetivos compartidos. Gracias a ello, pronto encontraron el medio para poner en práctica los objetivos e intereses comunes.
En 1910, el aviador franco-peruano Jorge Chávez perdió la vida al intentar cruzar los Alpes italianos. Considerado un mártir para la aviación peruana, las autoridades de la ciudad decidieron rendirle homenaje, el que tomó la forma de una estatua con su efigie. El problema era conseguir el dinero para hacerla. Los clubes de fútbol no encontraron mejor manera de apoyar este propósito que organizando un campeonato de fútbol y destinar los ingresos económicos de la venta de boletos a la obra. Esta iniciativa reunió a los clubes más prestigiosos. En el torneo, que se realizó entre octubre y diciembre de 191052, se utilizó el novedoso método de eliminación directa. El certamen demostró que era posible obtener algún tipo de beneficio de la práctica del fútbol, independientemente del juego mismo. La lección fue que la reunión de los mejores clubes atraería un mayor número de espectadores y dejaría más dinero. Esta experiencia no cayó en el olvido y al año siguiente el club Atlético Grau hizo pública su iniciativa de formar una asociación que agrupara a los clubes deportivos de diversas disciplinas y organizara un torneo, aunque no obtuvo recepción (Cajas, 1949, p. 200).
La formación de las asociaciones deportivas y la expansión de la competencia
La propuesta del Grau no prosperó pero otro club tomó la misma iniciativa. En febrero de 1912, los directivos del Sporting Miraflores hicieron circular invitaciones a los clubes de la región con el objetivo de formar una entidad que impulsara la práctica del fútbol, organizara una competición que determinara quién era el mejor y, eventualmente, resolviera las disputas que pudieran presentarse. La cita fue el 15 de febrero de 1912 y en ella Eduardo Fry53, dirigente del Sporting Miraflores, expuso las razones de la convocatoria y las ventajas que se obtendrían tanto por la acción mancomunada de los clubes en la reglamentación del juego, como por contar con una entidad que resolviera los «sentimientos antagónicos» que pudieran surgir. Los delegados de los clubes se manifestaron de acuerdo con la iniciativa y acordaron la fundación de la institución con el nombre de Liga Peruana de Foot Ball. Los fundadores le dieron una imagen socialmente heterogénea a la institución: la colonia inglesa participó mediante el Lima Cricket; la clase alta del balneario de Miraflores, con dos clubes: Miraflores Sporting Club y Unión Miraflores; y los estudiantes, mediante el Association F.B.C. y Atlético Peruano de la Escuela Técnica. Participaron también un club barrial —Sport Alianza— y otro de obreros —el José Gálvez—. Todos ellos conformaron la primera asociación deportiva del Perú54.
Cabe acotar que las asociaciones deportivas están compuestas de un aparato burocrático dedicado a la organización y reglamentación de la competencia deportiva, y apoyo a la difusión y espacio de resolución de disputas. Asimismo, nacieron como resultado de la multiplicación de los clubes y el incremento de la competencia. En el continente ya había entidades similares en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Por ejemplo, la Asociación de Fútbol Argentino se había fundado casi veinte años antes, en 1893, con el nombre de Argentine Association Football League, nombre que cambió a Argentine Football Association en 1903. Por su parte, la Liga Uruguaya de Foot Ball se fundó en 1900 con la denominación de Uruguayan Association Football League. En Brasil aún no se había instaurado una liga nacional debido a las dificultades para transportarse en su extensa geografía, pero existían ligas regionales: la Liga Paulista de Foot Ball se fundó en 1901; la de Bahía, en 1905; y la de Río de Janeiro, en 1906. En Chile también se formaron ligas regionales: la Foot Ball Association of Chile nació en Valparaíso en 1894 y la Asociación de Foot Ball de Santiago en 1904. Estas asociaciones contaban con torneos de liga. Además, Argentina, Uruguay y Brasil ya habían formado selecciones nacionales que competían entre sí desde 1910. Incluso la Asociación de Fútbol Argentino y la Foot Ball Association of Chile se habían afiliado a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) en 1912 (Mason, 1995, pp. 2-3, 5, 8-9, 11-13; Scher & Palomino, 1988, pp. 24-26; Santa Cruz, 1995, pp. 43-46).
El propósito principal de la naciente Liga Peruana era difundir el fútbol. Para lograrlo, sus actividades se dirigieron hacia dos frentes: labores administrativas y organización de la competencia. Las tareas administrativas consistieron en preparar un aparato de gobierno y burocrático; las labores gubernativas recayeron en una directiva provisional encargada de elaborar el reglamento de la institución, cuyos avances se discutían paulatinamente en las sesiones.
En el ámbito burocrático, los clubes debían ajustarse a las normas impuestas por la Liga. Periódicamente entregaban una cuota de dinero para los gastos de la asociación y aquellos que no contaban con un reglamento tenían que preparar uno; también debían facilitar la lista de jugadores de sus respectivos equipos de fútbol. Por ello, muchos clubes empezaron a organizar concursos y festivales deportivos para seleccionar a sus futbolistas, actividades en las que también eligieron capitanes, sobre quienes la Liga hizo recaer la responsabilidad de acordar los partidos mediante el uso de notas certificadas (en reemplazo de las cartas de invitación o «desafíos») en las cuales informaban las reglas por aplicar, los nombres de los futbolistas que actuarían, sus respectivos suplentes y la necesidad de presentar las tarjetas de socios de los jugadores55. Mientras el uso de las notas certificadas tenía el objeto de conocer con anterioridad las reglas del partido con la intención de reducir al mínimo las disputas por los cobros del árbitro o por desiguales interpretaciones del reglamento, la entrega de credenciales a los jugadores servía para evitar que un mismo futbolista jugara en dos clubes.
Estas medidas se hicieron sentir inmediatamente en los clubes. Association F.B.C. realizó prácticas para seleccionar a su primer equipo, al mismo tiempo que eligió su uniforme (Cajas, 1949, p. 205). Unión Miraflores nombró un capitán general y un segundo capitán de cancha (1949, p. 205), igual que el Sport Inca56. Carlos Tenaud Nº 1, además del capitán general, designó un capitán de cancha y un tercer capitán57. Entretanto, Atlético Grau Nº 1 fue el caso más representativo del crecimiento administrativo y competitivo de los clubes. Se afilió a la Liga Peruana y organizó dos partidos para formar no uno, sino dos equipos que contaban con sus respectivos suplentes. Fue el primero tener en sus filas a los mejores jugadores. Nombró capitanes por cada equipo, quienes se hacían cargo de entregar el material deportivo y eran las autoridades a las cuales los jugadores debían obedecer en el campo. Eligió un vocal deportivo que atendía los asuntos administrativos durante los partidos y, junto a los capitanes, designaba a los titulares y suplentes de cada equipo. El Atlético Grau N° 1 estableció también que los socios debían presentar su tarjeta de identificación cuando ingresaran al campo deportivo y que quedaban impedidos de jugar si sus cuotas estaban atrasadas58.
Sin embargo, pese a los evidentes esfuerzos por normar los asuntos administrativos, hubo problemas que continuaron durante largo tiempo. Algunos clubes se presentaban sin uniforme59 y fueron frecuentes las quejas por la demora en la entrega de las listas de los jugadores y el retraso de los clubes en el pago de las cuotas a la Liga, que los amenazaba con separarlos de la asociación si no cumplían con este pago60. Este sería un déficit que la Liga Peruana arrastraría durante toda su existencia.
La segunda meta que se puso la Liga Peruana fue organizar la competición. Para ello dio las siguientes medidas. En primer lugar, a raíz del número de clubes, se tomó la decisión de crear dos divisiones y se estableció que aquellas instituciones que habían logrado mejores resultados durante el año anterior pertenecerían a la Primera División, mientras que los otros jugarían en la Segunda División. En la Primera División estuvieron Lima Cricket and Foot Ball Club, Association Foot Ball Club, Miraflores Sporting Club, Jorge Chávez Nº 1 del barrio el Carmen en Barrios Altos, la Escuela Militar de Chorrillos, Sport Alianza, Sport Inca y Sport Vitarte. En la Segunda División estuvieron Sport Lima del jirón Quilca, Carlos Tenaud Nº 1, Carlos Tenaud Nº 2, Atlético Grau Nº 1, Unión Miraflores, Jorge Chávez Nº 2, Atlético Peruano, Sport Libertad Barranco y Sport Magdalena (Cajas, 1949, p. 203; FPF, 1997, pp. 53-54)61.
En segundo lugar, eligió como sistema de competición el que enfrentaba entre sí a todos los clubes de cada división y asignaba una puntuación según el resultado logrado. Los partidos solían jugarse en el terreno de Santa Beatriz y, en otras pocas ocasiones, en el campo del Ciclista Lima ubicado en un terreno cercano. Se realizaban habitualmente durante los fines de semana, especialmente domingos, y en los feriados por celebraciones cívicas, fiestas religiosas y conmemoraciones patrióticas. Se establecieron horarios definidos. Los partidos solían empezar alrededor de las nueve de la mañana y concluían al oscurecer, hacia las seis de la tarde. Usualmente, los encuentros iniciales eran entre los equipos infantiles y juveniles, y luego jugaban los equipos de reserva. Posteriormente se jugaban los partidos de Segunda División y finalmente, los de Primera División. De este modo se pasó de un juego practicado o visto ocasionalmente a la constitución de una competición en la que existían fechas, horarios y lugares establecidos con anterioridad, dinámica que se repetía semana a semana. Ello permitió que el público se acostumbrara a ver hasta un máximo de siete u ocho partidos en un día, y no un único partido los fines de semana. Por este motivo, afirmamos que se empezó a crear, de un modo incipiente, una competencia en serie62.
Este sistema de campeonato llevó a un cambio en el significado e importancia del juego, no solo entre los jugadores sino también en el público. En 1912, los parámetros de la concepción «olimpista» estaban en boga y, según estos, la búsqueda de la victoria no era lo más importante. El sentido de practicar un deporte era jugarlo y se justificaba por sí mismo. No existía ninguna otra proyección o intención más allá de la que le habían encontrado las élites modernizadoras: los beneficios para la salud, el desarrollo de la capacidad física y la construcción de una ética fundada sobre valores como la lealtad, la decisión, el respeto y el cumplimiento de las normas. En una palabra, era una ética basada en la idea de lo «decente». Sin embargo, con la aplicación de un sistema de competencia que premiaba al victorioso con dos puntos y castigaba al perdedor sin recibir ninguno, se alteró la noción «olimpista» del juego. La búsqueda de la victoria empezó a tener importancia, porque con ella se lograba una calificación que le permitía al club no solo mostrar que era mejor que sus oponentes, sino también que, si sumaba una mayor cantidad de puntos al final del torneo, se coronaba ganador y demostraba que era mejor que todos los otros clubes. Esta interpretación estaba en franco conflicto con la idea «olimpista» del fair play (juego limpio), que afirmaba que en el fútbol —y en el deporte en general— lo importante no es ganar, sino participar.
Este régimen pronto puso en evidencia que todos no estaban en capacidad de sostener la competencia; tal es el caso de la Escuela Militar y Lima Cricket. A poco más de mes y medio de iniciado el torneo, la Escuela Militar envió un documento a la prensa que decía: «La Escuela Militar deja de pertenecer a la Liga y pide que no se publiquen los resultados que aparece con 1 punto lo que trae desmedro a la imagen de la Escuela. No participar en los matches ni las tablas»63. La Escuela Militar marchaba en último lugar en la tabla de la Primera División de la Liga. Incapaz de sostener la competencia y con un único punto como calificación que simbólicamente afectaba su prestigio como institución, se olvidaba de la idea «olimpista» de participar y competir, ante todo. Es así que decidió desafiliarse de la Liga para no regresar jamás. Lima Cricket ganó el torneo de 1912 y repitió el triunfo en 1913, pero resultó último en 1914. Antes de pasar por la deshonra de ir a jugar a Segunda División, eligió desafiliarse de la Liga Peruana y, al igual que la Escuela Militar, no volvió más. Alcanzó a jugar algunos encuentros más antes de desactivar su selección de fútbol en 1915. La reorganizó en 1920, pero sin volver a participar en la Liga ni competir con ninguno de los clubes que la formaban ni con los clubes que pertenecían a otras asociaciones64.
El debilitamiento de los valores «olimpistas» encontró otro factor de erosión. El sistema de campeonato establecía de antemano los partidos por jugar, así como el lugar y la fecha. En consecuencia, entró en desuso el intercambio de cartas que enviaba un club para invitar a jugar a otro bajo la idea de desafío. Los valores olímpicos ya mencionados perdían importancia porque no era necesario establecer la comunicación epistolar que incluía los saludos y la reverencia habitual, imprescindible para una comunicación entre caballeros. En su lugar, dichas cartas se reemplazaron por simples documentos administrativos que solo ofrecían información puntual: coordinar el horario del encuentro, informar de los jugadores que iban a participar y definir las disposiciones básicas del juego.
La Liga Peruana había nacido como impulsora de los valores propugnados por el «olimpismo», el que estaba inserto en la visión internacional que consideraba a los deportes como un medio útil para el desarrollo moral y físico de los hombres, y que en el ámbito local se había traducido como un esfuerzo pedagógico y civilizador sobre todo de la élite65. Sin embargo, en su afán por impulsar el juego y difundir sus valores, la Liga colocó al fútbol en abierta contradicción con sus postulados iniciales. Pero no de todos. Así pues, probablemente de modo inconsciente, mantuvo uno de los postulados secundarios del olimpismo que se tradujo rápidamente en una característica distintiva de las asociaciones de fútbol: la apertura democrática, la que convirtió a las asociaciones en espacios de encuentro interclasista, inusual en la época. La convocatoria y la participación recayeron sobre clubes de toda procedencia y condición social: los socios de clubes de la élite se reunían con los socios de clubes formados por profesionales liberales, inmigrantes ingleses, empleados del Estado, empleados de servicios, pequeños comerciantes, propietarios de tiendas de abarrotes, obreros y artesanos. Es cierto que la élite mantuvo el control burocrático de la institución, pero buscó la incorporación y la adscripción abiertas y, al menos en el papel, en igualdad de condiciones entre todos los grupos sociales.
Esta apertura inusual en la época coincide con las reivindicaciones políticas que hubo ese año, claves en la historia política y social del siglo XX peruano. Paralelamente al nacimiento de la Liga y la preparación de los torneos de Primera y Segunda División durante los meses de febrero a mayo de 1912, se organizaban las elecciones presidenciales, programadas para mayo. El exalcalde de Lima Guillermo Billinghurst lanzó su candidatura, que encontró apoyo entre los sectores medios y populares. Nacido en Tarapacá, provincia perdida durante la Guerra del Pacífico, participó en el ejército peruano en ese conflicto bélico. Estos datos biográficos le confirieron gran notoriedad ente los sectores populares, pero el tribunal electoral rechazó su postulación y le impidió participar. Las masas urbanas creyeron que la medida buscaba apoyar al hacendado Ántero Aspíllaga, candidato del Partido Civil, y respondieron con el boicot contra la elección, liderado por estudiantes universitarios y obreros. Fueron tres días en los que la violencia recorrió las calles de la capital, a través de marchas de protesta, enfrentamientos entre seguidores de los líderes políticos en campaña, agresiones a los informantes de la policía y contra la policía misma, saqueos y destrozos de la propiedad pública y privada, todo lo cual dio como resultado varios muertos y heridos (Torrejón, 1995, pp. 318-331). Finalmente se volvieron a realizar las elecciones con la participación de Billinghurst, quien fue electo presidente; con ello, se inició el primer gobierno populista en el Perú, interrumpido abruptamente por el golpe militar de 1914 (Gonzales, 2005, pp. 195-212; Mc Evoy, 1997, pp. 403-405).
Estos sucesos son conocidos como las Jornadas de Mayo y son considerados un punto muy importante de las reivindicaciones de las clases medias y populares en pos de ampliar sus derechos políticos y sociales. En este contexto, la Liga Peruana y el fútbol eran un halo de encuentro interclasista y de tintes democráticos en una sociedad aún marcada por las rígidas jerarquías de la República Aristocrática66.
Nuevas asociaciones en pos de la unificación
Los torneos organizados por la Liga Peruana resultaron exitosos, ganaron cada año mayor número de asociados y de público en sus competencias y masificaron aún más la práctica del fútbol. A su vez, se fue distinguiendo poco a poco la práctica del fútbol como ocio de un deporte que se jugaba por competencia, el que ganaba cada vez mayor número de espectadores. Debido a esta masificación, en el segundo lustro de la década de 1910 surgieron nuevas asociaciones deportivas que pretendieron repetir la experiencia de la Liga Peruana, pero atendiendo a las nuevas necesidades del balompié: la Federación Sportiva Nacional (1915), la Asociación Nacional de Fútbol (1917) y la Liga Chalaca, que agrupaba a los clubes del puerto del Callao (1919)67.
Al igual que la Liga Peruana, las nuevas asociaciones tenían en la difusión del fútbol su objetivo principal, mientras que administrativamente elaboraron reglamentos68, conformaron directivas y recabaron documentación indispensable para que los clubes pudieran participar en las competiciones. Esta documentación implicaba también completar una solicitud de inscripción y dirección de la institución, así como entregar las nóminas de sus directivas, de los representantes y la lista de sus socio-jugadores69. Cuando en 1912 la Liga implementó medidas similares, fueron tomadas como una novedad. Pero cuando las nuevas asociaciones las realizaron, ya eran consideradas parte de los trámites regulares para afiliarse a una asociación deportiva y participar en sus competiciones. Por eso, los clubes no experimentaron cambios profundos ni necesitaron etapas de adaptación. Por ejemplo, la Asociación Nacional ya no pedía a sus clubes que eligieran uniforme, sino que ingresaran al campo ya uniformados y que desocuparan el campo de juego con rapidez; no solicitaba que los capitanes o dirigentes establecieran con anticipación las normas con que se jugaría el partido, sino simplemente que, una vez concluido el partido, desocuparan el campo rápidamente para que se iniciara el siguiente; no exigía buena conducta al público, sino que los socios de los clubes que jugaran debían ayudar a impedir cualquier invasión al terreno70. Se había producido un aprendizaje entre los miembros de las asociaciones deportivas, los cuales, conscientes de ello, introdujeron cambios en la relación entre la asociación y los clubes. Pero en la afiliación a las asociaciones no todo eran obligaciones; también había beneficios, una serie de ventajas que la Liga no otorgaba a sus afiliados: descuento del 20% en las entradas y el uso libre del terreno de juego y del salón de sesiones71.
Estos sutiles contrastes reflejan las diferencias que existían entre la Liga Peruana y las nuevas asociaciones. Por ejemplo, tomamos el caso de la Asociación Sportiva Chalaca. Vemos que, aunque sus principios no difieren en demasía de los de la Liga Peruana, sí existen contrastes. La mencionada asociación propone la preparación de los reglamentos y la formación del directorio, como en el caso de la Liga Peruana, pero añade que haya dos representantes de cada deporte en cada club; establece, asimismo, requisitos mínimos con los que debe contar cada club para asociarse (número de socios y equipo deportivo)72.
El caso de la Federación Sportiva es un buen ejemplo de las diferencias de objetivos en comparación con la Liga Peruana, pues tenía como finalidad agrupar no solo a las instituciones dedicadas a la práctica del fútbol, sino también de las otras disciplinas deportivas. Esto es, buscaba reunir entidades deportivas vinculadas a diversos deportes. Sus actividades se orientaron en tres direcciones. Por un lado, para informar sobre la relevancia de estas entidades y sus características, organizó conferencias dictadas por su presidente Ricardo Walter Stubbs. La primera conferencia se ocupó de los juegos atléticos y la importancia de las asociaciones en Europa y América, y la segunda estuvo dedicada a exponer las actividades y objetivos de la Federación Sportiva en Lima y Callao. Por otro lado, dirigió sus esfuerzos a lograr el reconocimiento oficial del Estado peruano, lo cual le permitía organizar comitivas que representaran al Perú en cualquier competencia internacional73. Finalmente, su intención era realizar competencias de alcance nacional, objetivo que logró cuando organizó los primeros juegos deportivos con convocatoria nacional que llevaron el nombre de Juegos Olímpicos Nacionales en 1917.
La Asociación Nacional y la Federación Sportiva conjugaron intereses mutuos y en 1917 la Asociación Nacional se convirtió en el órgano de la Federación Sportiva encargada del fútbol y sus torneos74. El objetivo era constituir una entidad unificada de alcance nacional para el fútbol, dependiente de la Federación Sportiva. Así, empezó a emitir correspondencia a clubes del interior para invitarlos a afiliarse y formar las ligas provinciales. Para el caso de Lima y sus alrededores, los directivos de la Asociación Nacional pretendían establecer la Liga Metropolitana a partir de la Liga Peruana.
Los directivos de la Liga, al enterarse de estos propósitos, extendieron una invitación a la Asociación para que presentara sus planes75. Ello se concretó mediante una conferencia sustentada por Enrique Baglietto, presidente de la Asociación y redactor deportivo, y se tituló «Necesidad de una organización deportiva en el Perú»76. El paso siguiente debía ser una nueva reunión entre los dirigentes de ambas instituciones para discutir los temas planteados en la charla77. Pero lo que siguió fue un largo silencio de los dirigentes de la Liga, quienes nunca respondieron ni aceptaron volver a reunirse. La Asociación asumió que la respuesta era negativa y, pese al tropiezo, continuó con la empresa. Desde ese momento empezó a denominarse «representativa de las instituciones de balompié» e incluso se denominó en su correspondencia como «institución única representativa de los clubs de foot ball en el Perú»78.
El silencio de la Liga se debió a que tenía el mismo objetivo que la Asociación Nacional: formar una entidad que agrupara a los clubes de fútbol y sus miembros. Pero la Federación Sportiva, además, tenía una segunda finalidad: obtener el reconocimiento oficial del Estado e incorporarse a las competiciones internacionales que se realizaban en el ámbito continental desde hacía algunos años79.
El interés de estas entidades se basaba en los cambios que tuvo el fútbol como consecuencia del proceso de masificación. Se consolidaron la competencia serial, la búsqueda de la victoria como el fin principal, la formación del público del fútbol y, principalmente, la administración de los dividendos económicos de la competencia. En 1917, la Asociación Nacional organizó un torneo con los clubes más importantes, cuyos ingresos económicos fueron destinados a apoyar a la Sociedad de Marina80. Al mes siguiente, la misma Asociación Nacional organizó una nueva competición, pero en esta ocasión el propósito era recaudar dinero para los deudos del poeta Leonidas Yerovi, asesinado pocos meses antes81. En 1919, la Liga Peruana organizó un torneo para «favorecer con sus productos al reconocido campeón de foot-ball y capitán, en diferentes torneos de la Liga, Julio Rivero, quien se encuentra actualmente sufriendo una grave enfermedad»82. En 1920, la Federación de Albañiles preparó uno para recaudar fondos para construir casas a los obreros83 y pocos meses después preparó otro campeonato para ayudar al inventor Solórzano84. En 1922, se organizaron tres: el primero para recaudar fondos para la Escuela Nocturna85; el segundo para ayudar a Alfonso Saldarriaga, quien se había fracturado una pierna86; y el tercero por iniciativa del Sport Inca, con el objeto de entregar la recaudación a un grupo de operarios de la fábrica Inca, que se encontraban desempleados87. La posibilidad de obtener ingresos económicos del deporte (contraria a lo que postulaban los discursos modernizadores, la prédica higienista y el olimpismo) se extendió y con ello el fútbol incorporó prácticas de ayuda mutua y de colaboración habituales entre los sectores populares. Estos cambios coinciden con el ascenso de los clubes obreros y populares en la competencia. En 1915 y 1916, en el torneo de Primera División de la Liga Peruana venció el José Gálvez de la Fábrica de Tejidos de La Victoria, en 1918 y 1919 campeonó Sport Alianza del barrio de Cotabambas, en 1920 ganó el Sport Inca de la fábrica Inca Cotton Mill, y en 1921 lo obtuvo el Sport Progreso de la fábrica El Progreso —que también fue vencedor del torneo de 1926 de la Federación Peruana de Fútbol—88. En esta coyuntura, el reto para las asociaciones deportivas era maximizar los réditos cada vez más diversificados del fútbol (no solo los económicos). La mejor manera de hacerlo era ampliar la competencia a todo el territorio nacional y dirigirla desde una única entidad burocrática. El problema era el modo de hacerlo.
Ese era el dilema que abrió el intercambio de ideas en artículos publicados en diarios limeños durante julio de 1919, por Vicente Nicolini y Carlos Panizo, quien firma con el seudónimo «Scout». Nicolini era presidente de la Liga Peruana y solía escribir en la revista Los Sports. Panizo, por su parte, era miembro de la Asociación Deportiva Chalaca (fue presidente del comité provisional que preparó los reglamentos de esa institución) y era periodista de la sección deportiva del diario El Comercio89. Aquellos textos representan bien las diferencias entre la Federación Sportiva —y sus asociadas— respecto a la postura de la Liga Peruana en cuanto a la creación de una institución unificada que pudiera dar dimensión nacional a la competencia.
Vicente Nicolini escribió en el diario La Prensa un artículo sobre la Liga Peruana, en el que resaltó sus logros e hizo público que su siguiente paso era lograr la constitución de una entidad que articulara a las asociaciones y competiciones futbolísticas del país, cuyo objetivo «es popular, [sic] unificar y representar todo el football del país»90.
La Liga Peruana de Football es una institución representativa de football, en la superior jerárquica de los clubes y ligas locales de ese deporte. Su sede en Lima se hace motivo de confusión de [ilegible] por lo que no la conocen bien y no la entienden. Cierto que, desde la fundación, controla los matches y movimientos footballisticos de los clubes de la capital, pero es que la cultura sportivas hoy recién, debido a nuestra labor ardua y constante, comienza a alborear por los departamentos y provincias del Perú. Y no obstante nuestra situación, que ha mantenido la Liga en años anteriores se ha querido, desde comienzos del año actual, encaminar la formación de pequeñas ligas de football aun dentro de esta misma zona departamental91.
Para llevar adelante ello, Nicolini explica las nuevas medidas que esta entidad ha tomado para lograr el objetivo propuesto:
Los actuales estatutos han contemplado ese punto, y sobre la base de un sistema de organización jerárquico, ha asignado a las ligas locales del país, su sitio y su condición. De aquí que nuestra primera obra en esta temporada haya sido separar de la Liga el Comité Controlador de los matchs de los clubs afiliados, para lo que se ha formado una nueva sección divisional y un secretario especial que entienda en absoluto de los programas de matchs que se realizaron durante este año en el sector de Lima. Esta sección llamada Concejo Divisional, con su comité propio y la creación de una secretaría, llamada también divisional, dentro del seno de la Liga Peruana de Foot Ball, no es otra cosa que el germen, la faz embrionaria de la liga limeña de football que se piensa constituir posiblemente a través de la temporada92.
La Liga Peruana separó la sección de organización de competencias y le brindó el formato de Concejo Divisional; asimismo, le encomendó la tarea de incorporar a las ligas de las provincias. Las medidas que la Liga pretendía tomar motivaron la respuesta de Panizo (Scout), quien felicitó a la Liga Peruana por su iniciativa y mostró su acuerdo con la nueva meta que se había trazado, a la cual consideró como la más importante labor de ese momento:
nos parece que ha llegado el momento que la ardua y constante labor de la Liga complete la función más importante y democrática que le incumbe, como lo constituye en efecto, tener la representación legal y real de todas las entidades y uniones parciales de foot ball de la República93.
Pero con lo que Panizo no estaba de acuerdo era con que se preparara un aparato burocrático que debía imponerse a las asociaciones de provincias. Por el contrario, el creía que primero se debían crear dichas instituciones en las provincias para después organizar la institución unificadora:
No es aceptable ni puede creerse que sea de utilidad al país llegar al efectivo establecimiento del cuerpo representativo del foot ball en el Perú, el establecimiento de jerarquías, ni de estatutos especiales, ni de directorios, ni de comités controladores, de secretarios generales y concejos divisionarios. Antes de llenar estos requisitos y formalismos indispensables y capitales en toda agrupación de carácter democrático, lo cual puede conseguirse y agrupando y formando a las ligas parciales que son precisamente las únicas capacitadas para darse esas prescripciones reglamentarias y nombramientos representativos y o divisionarios.
Según nuestro humilde criterio, nos parece que para llegar a este fin, existe un solo camino y es de hacer un llamamiento a todos los clubes de los departamentos y provincias, a fin de que formen ligas y sus asociaciones respectivas si fuera posible y que a su vez, se hagan representar en la capital, para formar mediante la reunión y libre concurso de todas las ligas parciales, la verdadera liga peruana, que sea la representativa y por lo tanto la jerarquía94 del foot ball en la República95.
En su crítica, Scout, sin dejar de reconocer a la Liga Peruana como la institución «superior jerárquica de todos ellos»96, propone que las provincias se integren al proyecto sin que se les imponga una propuesta. Considera que una entidad unificadora será posible con su participación, la que implica que incorporen sus planteamientos a la asociación en igualdad de condiciones. Nicolini respondió que el esfuerzo por incorporar a las ligas del interior ya se había realizado en tres ocasiones, entre 1916 y 1919, y que se volvería a realizar la convocatoria:
Sin embargo, la Liga Peruana de Foot Ball se encuentra pronta a hacer nuevos llamamientos y cuanto hubiera menester para que en el seno de ellas y dentro de condiciones democráticas y equitativas cada liga local pueda garantizar [y] pueda defender sus fueros y prerrogativas. No opino si, como el señor Scout en cuanto al término de «libre concurso de todas las ligas parciales», porque esto implicaría que la primera negativa de una entidad local cualquiera haría ineficaz y destruiría una obra que tanto esfuerzo, que tanto desvelo había costado desde muchos años atrás bastando una simple y justificada negatoria para tronchar ideales, que ya tiene vida casi efectiva (Nicolini, 1916)97.
Panizo muestra su desacuerdo, porque la negativa de una institución no puede echar atrás los objetivos planeados; consideraba, además, que su propuesta pretendía evitar las posiciones autoritarias y antidemocráticas:
En ninguna forma puede significar una mera o injustificada negativa de cualquier entidad retrógrada al progreso que siempre significa la solidaridad y la unión de fuerzas parciales peligro alguno para detener obra de tanto aliento y necesidad. Naturalmente que el concurso debe ser libre y espontáneo porque, comprenderá muy bien nuestro ilustrado replicante, no podría subsistir un criterio de carácter autoritario, ni mucho menos con desplantes zaristas y dictatoriales, toda vez que tales métodos resultan antidemocráticos y antirrepublicanos. Si digamos, refiriéndonos a la participación de «entidades parciales», «mediante el libre concurso» el significado de estos términos no puede tener otro que el que con efecto representan, no puede pues, existir el peligro de que sus «injustificadas negatorias» sirvan, ni son capaces de servir «para tronchar ideales» que solo tendrán «vida real y efectiva», cuando se consiga la agrupación y se haga el sincero llamamiento que de acuerdo con lo que se exprese patrocina hoy nuestro mismo replicante98.
¿Qué nos deja este intercambio de ideas? Tras la creación de la asociación deportiva de fútbol de alcance nacional se esconden criterios y prejuicios sobre el modo en que la capital debe relacionarse con las provincias y sobre cuál es el peso que estas tienen al momento de tomar decisiones referentes a los temas nacionales. La diferencia de criterios es un buen ejemplo. Ambos coinciden en que la institución debe organizarse desde Lima en la figura de la Liga Peruana, pero Panizo propone una solución más cercana a una concepción descentralizada, en la cual la asociación deportiva sea la suma de las asociaciones de Lima y provincias, sin que ninguna de ellas pierda su individualidad y todas mantengan igual importancia. La posición de Nicolini sigue la línea de un modelo centralista, el que sostiene que las ligas del interior deben ajustarse a las normas propuestas por el Concejo Divisional, que establecerá el lugar y la calidad de representatividad de la liga del interior en la asociación nacional. Lo que está en juego aquí no solo es la viabilidad de una propuesta que esconde una concepción sobre el modo en que se debe gobernar el país, sino también la representación oficial, la administración de la competencia y sus beneficios económicos. También corre riesgo la posibilidad de contar con el aparato burocrático que permitiría el mejor manejo posible del fútbol cuando la unificación y la internacionalización son ya tangibles.
Formación de la FPF y la transformación de la competencia
En 1920 surgieron opiniones a favor de la internacionalización. Alejandro Garland escribió un artículo en El Comercio en el cual sugería que se enviara una delegación deportiva a los Juegos Olímpicos de Amberes99. En esa época, la Federación Sportiva retomó la iniciativa de formar una asociación deportiva de alcance nacional100. Pero no fue hasta dos años después que contó con la coyuntura adecuada, cuando recibió una invitación enviada desde Brasil para participar en los juegos deportivos organizados por este país para celebrar el centenario de su independencia101. La aceptación fue casi inmediata. La Federación Atlética convocó a las asociaciones deportivas existentes en cada deporte para que realizaran las pruebas de selección de sus delegaciones, formaran federaciones deportivas en las especialidades donde no las hubiera y seleccionaran a los deportistas que estuvieran calificados para participar en esta competición. Su tarea era realizar pruebas de selección de los atletas mejor calificados, pero poniendo cuidado en la elección de los representantes, según su condición y calidad morales102.
FPF: unificación e internacionalización de la competencia
El caso del fútbol era más delicado puesto que existían varias asociaciones: la Liga Peruana de Fútbol, la Asociación Nacional de Fútbol y la Asociación Deportiva Chalaca, además de las novísimas Asociación Amateur y Liga Porteña, creadas en abril de 1922103. La Liga Peruana se consideró como la llamada a realizar la convocatoria y estableció un rol de juegos para realizar las pruebas de selección104. Una explicación para la premura de la Liga recae en los continuos esfuerzos que había realizado en pos de concretar la constitución de una entidad unificadora desde hacía años (tal como Nicolini le informaba a Panizo en el debate que reseñamos en páginas anteriores). La otra razón era demostrar que era la asociación deportiva más importante, aquella que tenía el mayor número de clubes asociados y podía convocar a más clubes y a los deportistas más calificados.
La actitud de la Liga incomodó a la Federación Atlética porque era la entidad reconocida oficialmente por el Estado y la responsable de organizar las delegaciones deportivas para cualquier tipo de competencia internacional a través de su Comité Técnico, incluida la selección del equipo de fútbol (labor por la que recibía una suma de dinero del gobierno para cubrir sus actividades) (Federación Atlética y Deportiva del Perú, 1922a, pp. 10-12; 1922b, p. 5)105. El Comité Técnico sostuvo que deberían incorporarse todas las asociaciones de fútbol y establecer una nueva asociación. Entretanto, la Liga Peruana reclamaba que, dada su antigüedad, era la que debía unificar a las asociaciones existentes. Esta discusión con ecos y reminiscencias de la que tuvieron Panizo y Nicolini concluyó cuando el Comité Técnico de la Federación Atlética calificó a la Liga como «el único obstáculo para la formación de la Federación de Fútbol»106.
En este escenario, la Federación Atlética cambió de estrategia: para formar la Federación de Fútbol convocó a los clubes individualmente y no a través de las asociaciones deportivas y encontró su principal sostén en los clubes de la Asociación Amateur y la Asociación Deportiva Chalaca. Para elegir a los deportistas que conformarían la delegación de fútbol organizó sus propios partidos de selección y designó a Domingo Arríllaga como entrenador de la delegación de fútbol, quien sugirió que se realizaran partidos entre los clubes de la Liga y los invitados para que mostraran a sus jugadores107. Los partidos de selección se cumplieron pero con gran desorganización: los equipos se presentaron incompletos, con solo ocho jugadores cada uno; además, la baja calidad en el juego hizo que el partido fuera técnicamente pobre, lo que fue criticado por la prensa, que responsabilizó a los jugadores del fracaso futbolístico108. La Federación Atlética pidió «mayor preparación y esfuerzo a los deportistas» ante el poco éxito de las pruebas. Sin embargo, los ensayos no se repitieron y la selección de los jugadores se realizó sin nuevos entrenamientos109.
La Federación Sportiva expresaba mayor agresividad en su postura de formar la Federación de Fútbol y, apoyada en una campaña en la prensa110, pareció que lograba imponer su punto de vista, con lo cual debilitó a la Liga Peruana. Ya con el equipo seleccionado, la Federación Atlética apeló al reconocimiento oficial y solicitó apoyo al gobierno para que corriera con los gastos de estadía y alojamiento de dirigentes y deportistas. El gobierno respondió que no contaba con recursos económicos para costear el viaje y por ello había separado el vapor Eten de propiedad de la marina para enviar a los deportistas, pero eso ya no era posible dado que el navío no estaba disponible para viajar y en consecuencia ya no podría apoyar a la Federación Atlética111. Ello fue el golpe de gracia. Al no poder viajar a Brasil, la Federación Sportiva perdió la justificación que tenía para la creación del ente federativo, pese a contar con un número importante de clubes que apoyaban su idea. Sin embargo, no quiso desechar lo avanzado y siguió adelante en la empresa de constituir la federación deportiva. Consciente de que no tenía el poder suficiente para imponer su posición, dio marcha atrás, emitió un comunicado público para levantar la descalificación a la Liga Peruana112 y convocó a nuevas reuniones a las que asistieron representantes de la Federación Atlética, la Liga Peruana, la Asociación Deportiva Chalaca y la Asociación de Amateurs de Fútbol113. Finalmente, la fundación de la Federación Peruana de Fútbol y la elección de un presidente y su directiva se realizaron el 23 de agosto de 1922114.
La Federación Peruana de Fútbol (FPF) nació como una entidad independiente pero sujeta a la normatividad de la Confederación Atlética y Deportiva (originalmente denominada Federación Sportiva y luego llamada Confederación Deportiva Nacional y, cuatro años después, Comité Olímpico Nacional) y estaba compuesta por un delegado por cada liga provincial del departamento de Lima, otro por cada departamento o provincia litoral o constitucional (por ejemplo, el Callao), un delegado por las seis ligas provinciales de la capital, un delegado del Ejército, otro de la Marina Nacional, uno más de la Federación Universitaria de Foot Ball y cinco miembros neutrales nombrados por el Comité Olímpico Nacional115.
La primera tarea de la naciente FPF fue mejorar la organización de la competencia nacional. Al respecto, realizó una ardua labor administrativa para desarraigar el desorden en que habitualmente se llevaban a cabo los campeonatos: jugadores que jugaban en varios equipos, ausencia de registros de traspasos de un club a otro, partidos arbitrados por jugadores o exjugadores que no tenían suficiente conocimiento del reglamento, normativas generales que no se cumplían, etcétera. Ello resultó tan complejo que se presentó como una tarea casi imposible. Incluso su propio presidente afirmó que las actividades de la Federación estaban destinadas al fracaso (Ramírez Cruz, 2002, pp. 48-49). Esta sensación motivó la intervención de la Federación Atlética y Deportiva, ahora denominada Confederación Deportiva, que asumió el control del ente rector del fútbol en 1923. Sin embargo, tampoco pudo solucionar los problemas y devolvió la autoridad a la Federación Peruana de Fútbol al año siguiente.
En los años posteriores la tarea que se propuso fue la integración de las ligas departamentales y regionales, que significó la extensión de la Federación de Fútbol desde Lima hacia todo el país. Esta labor concluyó con la formación de un sistema departamental que mantuvo la demarcación política de la República del Perú, excepto para la ciudad de Lima y Callao, que competirían como un solo departamento. Este sistema constaba de seis divisiones: Primera División, Intermedia, Segunda División, Tercera División, Reserva e Infantiles116. El ascenso correspondía a los dos clubes mejor calificados en su categoría. Los vencedores de los torneos departamentales de Primera División se convertían en los representantes de su departamento y participaban en el Campeonato Nacional, en el que se enfrentaban en un torneo de eliminación simple jugado en Lima, cuyo vencedor se convertía en el «campeón peruano del año», torneo que se efectuó por primera vez en 1928117. El resultado fue un híbrido de las propuestas que discutían Panizo y Nicolini, porque, aunque las ligas y clubes de las provincias del interior lograron ser incorporadas en aparentes condiciones jerárquicas e igualitarias por la creación del Campeonato Nacional, lo cierto es que los torneos de Lima y Callao monopolizaron el interés del público y la prensa, con lo cual el vencedor de la Primera División se convertía en el más importante del país. Además, los clubes de Lima y Callao fueron los únicos que abastecieron de jugadores a las selecciones nacionales118. Ello dejó en evidencia que, por encima del esfuerzo difusor del fútbol, bajo los cánones del discurso olimpista que propugnaba la Federación Peruana de Fútbol, el desarrollo del espectáculo le daba forma propia a la competencia y estableció quiénes eran los más importantes. Así, en el deporte, como en la política y en la administración pública, imperaba el centralismo de Lima.
La segunda tarea de la Federación Peruana de Fútbol fue la internacionalización. Para ello se asoció a la Confederación Sudamericana de Fútbol (C.S.F.) poco después de la fundación y se incorporó a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) en 1924. Su ingreso a ambas instituciones significó una auténtica revolución en la competencia y, por tanto, del espectáculo deportivo, dado que le permitía participar en torneos que organizaban estas entidades y pactar encuentros con las selecciones nacionales y clubes de los países miembros. En ese sentido, la Federación Peruana de Fútbol empezó a aprobar permisos para que los clubes peruanos compitieran con sus similares del extranjero119. Ello propició la realización de las denominadas «temporadas internacionales» en las cuales se contrataba a un club extranjero para que jugara contra clubes peruanos. Arribaron clubes uruguayos, chilenos, argentinos y españoles que convirtieron a este tipo de competiciones en las más atractivas y de mayor convocatoria de público120. La posibilidad de presentar a un cuadro extranjero abrió nuevas dimensiones para el espectáculo y gracias a ello se aplicaron nuevos métodos de gestión: organizar la estadía del equipo visitante, conseguirle el campo deportivo adecuado y la logística para entrenar, contar de antemano con un presupuesto para la preparación del evento, alquilar el estadio donde se debía realizar la competición, elegir a los árbitros y cancelarles, así como invitar a los clubes a participar y negociar los porcentajes de las taquillas, pagar los impuestos y coordinar la seguridad. Además, estas competiciones generaron una amplia cobertura de la prensa en las revistas especializadas y las nacientes páginas deportivas de los diarios locales. Esta difusión y la calidad de los equipos que llegaban permitieron medir el progreso o retroceso de nuestro fútbol y observar las características de los jugadores locales y compararlos con los de fuera, según sus virtudes y defectos.
Los clubes peruanos empezaron también a realizar giras internacionales. En 1926, Association FBC viajó únicamente a Costa Rica; Atlético Chalaco, a casi toda Centroamérica, a donde también iría Alianza Lima dos años después; mientras que Ciclista Lima fue a Ecuador, Colombia y al Caribe en 1930. Con magros ingresos por taquillas y con un número de asociados poco numeroso, además de la morosidad en el pago de sus cuotas, los clubes de fútbol encontraron en la competencia internacional un modo de generar nuevos ingresos. Necesitaban, pues, dinero para el pago extra a sus jugadores por sus servicios, pese a que ello era sancionado y explícitamente prohibido en los estatutos y reglamentos de la Confederación Deportiva y la Federación de Fútbol121; estas sumas les servían, además, para atraer a los mejores jugadores de la competencia. Además, el dinero servía para la adquisición de equipo deportivo, alquiler de una sede social y un lugar donde entrenar, material médico y el pago de cuotas a la FPF. De esta forma, los clubes de fútbol se alejaban cada vez más del modelo olimpista enarbolado por las entidades deportivas y se insertaban en otro regido por las normas del espectáculo.
También, gracias a la afiliación a la Confederación Sudamericana, la Federación Peruana de Fútbol pudo participar en los torneos de selecciones nacionales que la institución sudamericana organizaba regularmente desde 1916. La Confederación Sudamericana designó a la Federación Peruana la tarea de organizar el décimo campeonato sudamericano de fútbol en 1927. Inicialmente hubo dudas sobre la capacidad organizativa de la Federación Peruana, por lo que se sugirió que la entidad peruana lo organizara pero que se realizara en Montevideo para evitar pérdidas económicas. Ello motivó una ola de críticas desde la prensa y los aficionados, pero finalmente se aprobó su realización en la capital del Perú122. Participaron las selecciones de Uruguay, Argentina y Bolivia123. La importancia de esta competición residió en tres aspectos: primero, en la formación de la primera selección nacional; segundo, en la ampliación del Estadio Nacional; y tercero, en la aplicación de medidas sin precedentes en cuestión de organización.
La formación de la selección nacional permitió observar las características individuales y diversos estilos de los jugadores de diferentes clubes en un solo equipo y, al mismo tiempo, en oposición al juego de otras selecciones, con lo cual se dio forma a lo nacional a través de este deporte. Con ello, el balompié dio inicio a su transformación: de un deporte masivo a un medio de integración y representación nacional124.
La ampliación del Estadio Nacional fue necesaria porque los organizadores preveían el incremento del número de asistentes durante esta competición. Convirtieron al recinto original que cobijaba a diez mil espectadores en uno con capacidad para treinta mil125. Esta obra fue posible gracias a diversas ampliaciones de las tribunas, algunas de las cuales quedaron permanentemente en el recinto deportivo.
La magnitud del evento llevó a los directivos a apoyarse en entidades del Estado para cubrir los temas económicos. Se encargó a la Caja de Depósitos y Consignaciones (dependencia del Ministerio de Hacienda) la tarea de manejar los asuntos económicos del torneo: recaudación, boletaje, gastos de estadía de las delegaciones, etcétera. Esta entidad informó, hacia la mitad del torneo, que ya se habían cubierto los gastos y que se había alcanzado un excedente que lo convertía en un éxito económico126. Por otro lado, esta entidad estatal se encargó de los acuerdos para realizar mejoras y ampliaciones al Estadio Nacional127. También debió resolver el problema de la difusión del evento, para lo cual preparó un sistema de acreditación de periodistas, y encargó a la compañía United Press la tarea de transmitir el partido vía telégrafo a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Finalmente, firmó un acuerdo con la Compañía Cinematográfica Nacional Inca Films para que filmara y retransmitiera los partidos en cines peruanos y extranjeros. En el acuerdo, la Federación recibiría el 20% de las entradas vendidas por cada proyección en el Perú y el 10% de las exhibiciones en el extranjero128.
Las temporadas internacionales, los campeonatos sudamericanos y la participación de los clubes y la selección nacional frente a rivales internacionales cambió la forma en que se concebía la competencia. La fundación de las asociaciones deportivas y la creación de la competencia serial desplazaron el objetivo original del juego, concebido como la participación de «sportsmans» y la transmisión de sus valores. Esto se remplazó por la búsqueda del triunfo y con este llegó el prestigio, el cual funcionaba como un agente que otorgaba notoriedad y ofrecía un simbólico ascenso social al club exitoso en la arena de la competencia. Este ascenso se extendía entre aquellos cercanos al club, lo que gestó paulatinamente al público del fútbol. Ello llevó a otros a imitar la exitosa experiencia de la Liga Peruana, quienes buscaron formar parte del naciente espectáculo deportivo, para aprovechar y hacer crecer sus beneficios. Por ello fue necesario crear una entidad que reuniera a las diferentes ligas y clubes de la capital, balnearios, el puerto y las provincias, y que al mismo tiempo impulsara la incorporación del Perú a la competencia internacional y mundial. El resultado fue la FPF
Pero la exitosa difusión de la práctica del fútbol y el inicio de la conversión de deporte a espectáculo público estaba ligada a la formación del público del fútbol, el cual seguía a aquellos clubes que irradiaban éxito y prestigio. Y en este punto nos peguntamos si hubo alguna otra manifestación del triunfo de los clubes victoriosos en la competencia serial.
Los símbolos de éxito y prestigio
Durante la competencia serial, obtener la victoria fue el modo en que se diferenció a un club exitoso de otro. En ese escenario competitivo, hubo elementos simbólicos que permitieron que los socio-jugadores de un club y el público pudieran distinguir a los clubes: el uniforme y los trofeos.
Imagen 1. Estadio Nacional, ampliación para el Campeonato Sudamericano en 1927. Mundial, Año VII, Nº 385, 28 de octubre de 1927, s.p.
La importancia del uniforme deportivo radicó en que hizo más sencilla la tarea de identificar a los clubes, en particular entre aquellos que tenían colores similares (Jorge Chávez, Alianza, Independencia, Unión, Carlos Tenaud, etcétera). Por ello, tanto el modelo como los colores del uniforme se convirtieron en factores que facilitaron la asociación y el reconocimiento entre unos y otros en la competencia serial. Así pues, un club era identificado si su uniforme llevaba rayas horizontales o verticales, una banda diagonal o si era íntegramente de un solo color. De este modo, los colores eran, junto al modelo, otro elemento diferenciador: el uniforme completamente blanco del Association, las rayas verticales blancas y negras del Circolo Sportivo Italiano, las rojas y blancas del Atlético Chalaco, la casaquilla totalmente verde de Alianza Lima o del Sport Inca o las franjas verticales rojas y azules del Sport Progreso.
Ello sucedió porque la Liga Peruana exigió a sus miembros (y luego también lo replicaron todas las otras asociaciones) que eligieran un uniforme como requisito para pertenecer a la Liga y participar en la competencia serial. Los clubes debieron elegir el suyo y encargar su elaboración a alguna fábrica textil o casa deportiva, lo cual favoreció el surgimiento de una incipiente industria de productos deportivos129. Quien se encargaba del costo era el presidente honorario, el personaje ilustre que fungía de padrino, quien obsequiaba la vestimenta al equipo. En otros casos, los uniformes eran cosidos por familiares o amigos de la institución, tal como ocurrió en Sport Alianza, cuyas casaquillas fueron elaboradas por las hermanas de los Pedreschi, fundadores del club (El Comercio, 2001, p. 13). Otros clubes con mayores recursos económicos, como el club Sportivo América, importaron sus uniformes y equipo deportivo de Inglaterra, e incluso lograron que se les exonerara de los impuestos fiscales130. En cuanto a los trofeos, estos se entregaban a los clubes con más victorias en la competencia. Al respecto, es conveniente mencionar a los más exitosos durante las décadas de 1910 y 1920131.
Los clubes vencedores del torneo de la Liga Peruana fueron Lima Cricket en 1912 y 1913, Jorge Chávez Nº 1 en 1914, José Gálvez en 1915 y 1916, Sport Juan Bielovucic Nº 1 en 1917, Sport Alianza en 1918 y 1919, Sport Inca en 1920 y Sport Progreso en 1921. Paralelamente, en el Callao, Atlético Chalaco mantuvo la supremacía por varios años y era el principal representante del puerto al protagonizar la rivalidad entre chalacos y limeños (mediante Association FBC primero y Sport Alianza después)132. En la década de 1920 se organizaron los torneos de la Federación Peruana de Fútbol en los que resultaron vencedores Sport Progreso en 1926, Alianza Lima en 1927 y 1928, la Federación Universitaria en 1929 y Atlético Chalaco en 1930. Con excepción del Lima Cricket, de la comunidad inglesa, y la Federación Universitaria de los estudiantes de San Marcos, todos los vencedores de los torneos de la Liga Peruana y las competiciones de la FPF eran clubes provenientes de la clase obrera o los sectores populares. Y fue alrededor de ellos que el valor del triunfo se transformó en un símbolo que encarnaba el prestigio de la victoria, la que tomó forma física en los trofeos.
Los trofeos empezaron a disputarse con frecuencia desde 1910. La idea era simple: que existiera un ganador; no podía haber un empate porque los premios no se compartían133. Pero, aunque todos los trofeos eran valiosos, no tenían la misma importancia; por ejemplo, una copa era más valiosa que una medalla134 y un diploma y una copa de plata135 eran menos apreciados que una copa de oro. Otro aspecto que hacía variar el valor del trofeo era quién lo donaba. En una sociedad como la peruana, en la que el paternalismo está arraigado, el prestigio simbólico del donante se transfería al trofeo y cambiaba según la jerarquía del personaje. Dicho de otro modo, mientras más importante era el valor agregado que le endosaba el donante, el trofeo era más valioso. Por ejemplo, los más importantes eran los que entregaban el presidente de la república, los ministros de gobierno o el alcalde de la ciudad; esto es, autoridades públicas. También eran valiosos los entregados por el rector de la universidad o el prefecto provincial. Pero el donador no debía ser necesariamente una personalidad pública nacional para transferirle su reputación al premio. Bastaba con que fuera una figura de autoridad y prestigio frente a un grupo social. Tal es el caso del gerente de la fábrica, quien tenía mucha injerencia en sus obreros; el pequeño o mediano empresario local, quien era muy influyente en un barrio; o el director, figura central para los alumnos de un colegio, etcétera136.
El galardón más importante de la época fue el Escudo Dewar, nombre de la copa que se entregaba al vencedor de los torneos de la Liga Peruana entre 1912 y 1921, el cual fue obsequiado por el inglés Thomas Dewar en octubre de 1912, un mes después de que concluyó el primer torneo, y se puso en disputa por primera vez al año siguiente. Al ganar un trofeo como el Dewar, el nombre del club se perennizaba ya que su nombre se grababa en él. El simbolismo del trofeo radicó en que estos solían ser exhibidos al público. En el caso del Escudo Dewar, este se mostraba en el local del vencedor137 y, si se trataba de otros trofeos, en casas de venta de artículos deportivos138. Fue así que, dada su creciente importancia, se implementaron ceremonias especiales para entregarlos139.
Un torneo importante era la Copa Ríos, que se jugó a finales de la década de 1910 e inicios de la siguiente. En ella participaban los clubes más importantes (incluidos el Gálvez, Chalaco o el Association, ganadores de los trofeos de la Liga y de Fiestas Patrias). Lo novedoso en este certamen fue que se entregaban premios no solo al ganador, sino también al segundo lugar. Era el mismo Felipe Ríos quien pagaba de su propio dinero los gastos de la organización y los trofeos del torneo, que solían ser algún tipo de copa, medalla de plata y diplomas140. En la década de 1920, la revista Mundial organizó torneos que difundía a través de sus páginas. Finalmente, desde 1926 se desarrollaron los torneos de la Federación Peruana de Fútbol, divididos por categorías141.
Imagen 2. Escudo Deward. Tomado de Rincón Blanquiazul. En la foto, el Club Sport Alianza, 1918.
El escudo Dewar (Dewar Challenge Shield) fue el primer trofeo otorgado por la liga Peruana de Football que resultara campeón de su torneo anual. En la foto el Club Sport Alianza 1918.
El prestigio que el trofeo representaba también cambiaba según el rival, en especial si se trataba un club extranjero. Con las temporadas internacionales empezaron a llegar equipos uruguayos, argentinos, españoles y chilenos, gracias a lo cual se abrió una nueva dimensión de competencia. Habitualmente, cuando un club local enfrentaba a otro, sea de Lima o el Callao, se ponía en juego el prestigio porque estaba frente a un igual. Cuando un club peruano enfrentaba a su par extranjero, lo hacía contra un equipo al que consideraba superior, porque asumía que el deporte en aquellos países estaba más desarrollado y los jugadores eran de mayor calidad. Este sentimiento de inferioridad incorpora un nuevo elemento a la idea del prestigio puesto en juego durante un partido de fútbol, porque cuando se enfrentaba a otro club considerado superior, la posibilidad de lograr la victoria se dificultaba. Así, al incrementarse el grado de dificultad, si el club peruano era derrotado, su prestigio no era dañado de la misma manera como sucedía cuando perdía frente a otro club peruano. Por ello, en varias ocasiones estos encuentros con pares del extranjero se asumían como una manera de recibir enseñanzas para seguir progresando. Pero si se lograba el triunfo, el prestigio se multiplicaba sobremanera. Ese fue el caso de los jugadores que participaron en el equipo que venció al club español Real Madrid en 1927. Su prestigio y fama se expandieron ampliamente. Obtuvieron felicitaciones y reconocimientos de diverso tipo, lo que incluyó una medalla de oro que le entregó la Municipalidad a cada uno de los futbolistas142. En 1928, Alianza Lima también fue premiado por la actuación de sus jugadores en el Campeonato Sudamericano143. En 1936, la selección nacional que participó en las Olimpiadas de Berlín recibió el escudo de la ciudad, entregado también por la Municipalidad144, institución que premió a algunos de los jugadores (Juan Valdivieso, José María Lavalle, Lolo Fernández) dándoles trabajo145.
La asociación entre clubes exitosos y ganadores de trofeos contribuyó a romper cada vez más con la idea del «olimpismo». Pero la contribución del galardón en la desvalorización del discurso «olimpista» estaría incompleta si no nos detenemos en el papel que cumplió el trofeo individual. Los clubes que lograban victorias con más frecuencia empezaron a reconocer a sus individualidades y entregaban medallas o diplomas a los jugadores: al capitán, al mejor en una posición de juego o a aquel que tenía mucha influencia en el desarrollo del juego, como el centrodelantero o el arquero. De este modo, la figura individual ganó importancia en un juego cuya práctica estaba fundada en la acción colectiva. En este contexto hizo su aparición la estrella del equipo, un jugador que resultaba más importante que los otros por haber desarrollado habilidades superiores en el control del balón, las cuales facilitaban las victorias de sus clubes. Estos reconocimientos a la estrella le permitían lograr prestigio personal frente a otros jugadores, autoridades deportivas y el público, y sus logros eran resaltados por la prensa.
El primer vestigio de un premio individual lo encontramos en 1915, cuando Atlético Chalaco entregó una medalla a su capitán Telmo Carbajo146. Dos años después, en 1917, el club Carlos Tenaud realizó una ceremonia por su sexto aniversario y entregó un diploma a su delantero central Julio Rivero147. Ese mismo año, se otorgaron premios para mejor defensa y mejor delantero en el partido entre Carlos Tenaud y Atlético Grau148. En 1921, Nicanor Villavicencio, exjugador y luego dirigente, recibió una medalla del club Grau por su «perseverancia en el deporte»149. Años después, el mismo Villavicencio recibió otra medalla de la Municipalidad «por su intensa labor en pro del desarrollo de los deportes en la ciudad»150. Hacia finales de la década de 1920, el relieve de las figuras individuales se reconocería por sus medallas y trofeos y por las mencionen en las nacientes páginas deportivas y en los medios de comunicación.
El fútbol, durante las primeras décadas del siglo XX, transitó de un deporte concebido estrictamente como ocio a otro entendido como la competencia de asociaciones civiles que representaban tres grandes espacios urbanos: los centros educativos, los centros laborales y los barrios. En este ínterin, el balompié perdió el carácter aristocrático que le imprimió la oligarquía y que quedó representado en las confrontaciones entre el Lima Cricket y Unión Cricket. Asimismo, empezó a adquirir una composición social de clases medias y sectores populares en la medida en que la competencia se extendió gracias al modo en que las nacientes asociaciones deportivas organizaron su gestión. Estas entidades lograron una competencia unificada, que alcanzó los ámbitos local, regional y nacional.
La creciente importancia de la competencia recayó en el éxito y en el prestigio que lograba un club con el triunfo. Ello cambió el sentido del juego inspirado originalmente en el fair play pues ahora se buscaba la victoria, lo cual quedó personificado en los uniformes y trofeos que cumplieron el papel de símbolos; vale decir, de objetos cuya finalidad era materializar el éxito y distinguir a quienes eran vencedores. El modelo y los colores que cada club utilizaba en la competencia se convirtieron en el emblema que permitía a los socios reconocer a su equipo. Del mismo modo, los trofeos destacaron a los equipos triunfadores. Esto se aplicaba a un equipo, si el trofeo era colectivo, o a un jugador, si el trofeo era individual.
En este panorama, la práctica del fútbol se tornó una actividad de ocio urbano muy importante y con un público cada vez más creciente, cuya presencia generaba una necesidad cada vez más impostergable: el diseño y la construcción de campos de juego. Así, pronto aparecieron recintos adaptados y debidamente equipados, terrenos deportivos y estadios. Estos espacios tuvieron importancia en la expansión de Lima durante la primera mitad del siglo XX, se constituyeron en espacios de sociabilidad, mostraron cómo las redes socioeconómicas posibilitan el uso de lo público a favor del usufructo del privado, y su construcción implicó dificultades para los clubes e instituciones vinculadas a este ámbito, así como para el aparato administrativo nacional y municipal.
12 Como señala Rory Miller, en el siglo XIX la imagen de los británicos estaba asociada a la idea moderna de hacer negocios y los franceses simbolizaban la cultura europea (Miller & Crolley, 2007, p. 4).
13 En el caso brasileño, por ejemplo, la difusión del fútbol parte de centros múltiples, Río de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Bahía (Mascarenhas de Jesús, 1998, 1999, 2000). En Chile sucede algo parecido donde la difusión se establece desde dos centros: Valparaíso, el puerto principal chileno; y Santiago, la capital de la República (Santa Cruz, 1995, pp. 45-46).
14 Alejandro Garland (1852-1912) cursó estudios medios y superiores en Inglaterra y Alemania, y a su regreso introdujo la práctica del fútbol. (Aunque no hemos confirmado si es la misma persona, su nombre aparece como uno de los fundadores del club Lawn Tennis el 27 de junio de 1884). Durante la Guerra del Pacífico participó en las fallidas conferencias de Lackawanna que buscaron dar fin al conflicto. Luego de la guerra, se dedicó a administrar negocios familiares en el rubro bancario e industrial y, paralelamente, empezó a producir libros sobre temas económicos, financieros, comunicacionales e internacionales: Las industrias del Perú (1896), El fisco y las industrias nacionales (1900), El imperio pangermánico y la democracia americana (1901), La nueva política internacional americana (1903), Ferrocarril del norte (1905), Las vías de comunicación y la futura red ferroviaria del Perú (1906) (Basadre, 1968-1969, t. XIII, pp. 12-15; 1971, t. II, pp. 664-665, 679-680, 690, 694).
15 Actualmente en esa zona se encuentran el Museo de Arte Italiano y el Centro de Altos Estudios Militares. La Penitenciaría ya no existe y su lugar fue ocupado por el Centro Comercial Plaza Real y el Hotel Sheraton, mientras que el Palacio de la Exposición cobija hoy al Museo de Arte de Lima.
16 Alfredo Benavides Canseco era miembro de una de las familias aristocráticas más reconocidas. Practicó fútbol durante la última década del XIX en Unión Cricket. Cuando dejó de jugar este deporte hizo labores de dirigente. Fue uno de los fundadores de la Confederación Deportiva Peruana (1917), de la cual fue presidente y en cuya gestión se hizo posible la creación de la Federación Peruana de Fútbol en 1922.
17 La excepción parece ser el carnaval que se realizó con normalidad entre 1883 y 1885, inmediatamente después de concluida la guerra (Rojas, 2005, pp. 113-120).
18 La incorporación de actividades, y específicamente de deportes anglosajones, no era una práctica realizada exclusivamente en el Perú y el resto de Sudamérica. Beezley, en su estudio del ocio mexicano durante el porfiriato, encuentra el mismo patrón, en que se combinan las actividades de la élite con las de las comunidades extranjeras. Aunque a diferencia del Perú, este fenómeno coincidió con un periodo de crecimiento y modernización que llevó a los mexicanos a adoptar las costumbres de ocio anglosajones, mientras sentían que su país estaba en camino al desarrollo (1983, pp. 267-270).
19 El resultado del encuentro no fue publicado en los diarios durante los días siguientes, pero entrevistas posteriores señalan que resultó en empate y que faltaron algunos jugadores en ambos equipos (Robles, 1923, p. 5; El Comercio, 1923, p. 5).
20 El Sport, Año I, 5, 7 de agosto de 1899, s.n.; Cajas, 1949, pp. 44-45.
21 En 1900, el Colegio Guadalupe repitió su logro y se convirtió en la escuela más exitosa en la competencia.
22 El Comercio, 19 de junio de 1900, p. 1; El Comercio, martes 25 de julio de 1900, p. 2.
23 Estos discursos eran sostenidos por los que entendían la modernización del país como imitación del progreso europeo, los que consideraban que uno de los problemas del país eran las razas «degeneradas» que dificultaban o impedían el progreso, y los que encontraban en la historia peruana el peso de la etapa colonial en el presente (reflejado en diversiones como las corridas de toros o las peleas de gallos).
24 Es emblemático el caso de la destrucción del callejón de Otaiza en el centro de Lima en 1908. Habitado mayoritariamente por asiáticos, en el mencionado callejón dichas personas vivían hacinadas y compartían el lugar donde dormían, preparaban sus alimentos y realizaban sus necesidades fisiológicas. El lugar también era conocido como un lugar de dudosa moral porque se vendía y bebía licor, se realizaban prácticas homosexuales y se fumaba opio (Rodríguez Pastor, 1995, pp. 416-426).
25 El «Reglamento de Instrucción Primaria» de 1908 precisaba el tipo de ejercicios físicos que los alumnos debían practicar: «a las niñas les correspondía hacer ejercicios “calisténicos”, suaves y de menor esfuerzo físico; mientras que a los hombres se les exigía hacer ejercicios gimnásticos, militares y de tiro». Estos ejercicios debían ser acordes con la edad. «Para los primeros años se debían hacer juegos en los cuales se favorecía el dominio de la libertad. En la adolescencia se dominarían los juegos deportivos como las carreras de velocidad, lucha, lanzamiento de bala, natación, cricket, esgrima, etc.» (citado en Muñoz, 1998, pp. 28-29).
26 El Sport, Año I, Nº 5, 7 de agosto de 1899. (La revista no tiene paginación).
27 Sobre el tema de las diversiones, el alcalde de Lima Benjamín Boza dice «hay una verdadera carencia de espectáculos para el pueblo, y esto es, sin duda, la causa por la que la mayor parte de nuestra clase jornalera y proletaria, distrae en licor y otros bajos placeres una parte relativamente considerable de sus salarios, lo que no le permite el saludable hábito del ahorro que aseguraría su bienestar, el provecho de la familia y el progreso de la sociedad [...] los espectáculos que por ahora tenemos, no se hallan al alcance del pueblo, excepto las tandas y corridas de toros que no ofrecen como es notorio enseñanzas muy morales [...] es pues, patriótico y moralizador, iniciar y promover diversiones populares que habitúen al pueblo a espectáculos cultos, separándoles de los centros perniciosos en que por hoy gastan su cuerpo y alma» (Boza, 1900, p. 54).
28 Una línea algo distinta siguió el carnaval. De ser una de las diversiones populares más criticadas por el uso de la fuerza y la agresión contra los transeúntes, durante la dictadura de Augusto B. Leguía (1919-1930) se realizaron esfuerzos por moderarla y se oficializó el carnaval organizado en forma de corsos y pasacalles (desfiles) (Rojas, 2005, pp. 134-148).
29 La memoria del ministro del ramo especifica que en el Colegio Guadalupe esta materia constaba con dos horas semanales (Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción, 1902, pp. 671; 673-674).
30 En el primer año el curso de denominaba «Ejercicios físicos y militares (gimnásticos y juegos)» y en el segundo «Dibujo, música y ejercicios físicos y militares» (Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto, 1905, p. 852).
31 Un ejemplo es el club Atlético Pardo, cuyo presidente honorario Armando Filomeno lo relanzó en 1910, junto a exalumnos, con lo cual finalizó el receso que la institución sufría desde 1906. En El Comercio, 2 de julio de 1910, p. 3.
32 El concepto de Arnaud es pertinente pues propone comprender los lazos de sociabilidad constituidos en los ámbitos deportivos como independientes de otros espacios como el hogar, la religión, la ciudadanía o el trabajo.
33 Para muchos, el mundo del trabajo empezó a ocupar el centro de su vida social. En algunos de ellos, como las fábricas, en medio de la vorágine que significaron las luchas por la mejora de las condiciones laborales y el acceso de derechos como trabajadores, hubo una tendencia mayor al fortalecimiento de las adhesiones con el club de fútbol de los trabajadores. En estos recintos, y al igual que en el espacio educativo, el gerente impulsó la formación de clubes y brindaba facilidades a los deportistas, a quienes les entregaba vestimenta e implementos deportivos. Además, los trabajadores gozaban de permisos y eventualmente laboraban menos horas con el afán de practicar este juego (Deustua, Stein & Stokes, 1986, pp. 138-141).
34 El Comercio, 6 de julio de 1908, p. 3; El Comercio, 29 de junio de 1909, p. 3; El Comercio, 1 de julio de 1909, p. 2.
35 El Comercio, 19 de julio de 1911, p. 2.
36 El Comercio, 21 de julio de 1902, p. 3; El Comercio, 16 de agosto de 1903, pp. 2-3; El Comercio, 11 de junio de 1907, p. 2; El Comercio, 1 de agosto de 1908, p. 2; Álvarez, 2001, pp. 101-103; Frydenberg, 1998. Conviene precisar que durante mucho tiempo los reglamentos fueron poco conocidos y no se cumplieron algunas reglas: algunos campos no tenían medidas reglamentarias, menos en el caso de los terrenos baldíos que no tenían las marcas del área. Los balones no tenían el peso oficial, menos cuando los sectores populares, tal como narran los jugadores, solían utilizar unos hechos de calcetines. Del mismo modo, los equipos, en muchas ocasiones, no completaban los once integrantes por equipos.
37 El Comercio, 14 de agosto de 1905, p. 2.
38 El Comercio, 28 de julio de 1903, p. 4.
39 El Comercio, 16 de agosto de 1903, pp. 2-3.
40 El Comercio, 30 de junio de 1905, p. 3.
41 El Comercio, 27 de junio de 1910, p. 2.
42 El Comercio, 31 de julio de 1904, p. 4.
43 «el público todo espera impacientemente que a la mayor brevedad se efectúe el match decisivo», El Comercio, 31 de julio de 1903, p. 3.
44 El Comercio, 7 de julio de 1905, p. 1; El Comercio, 10 de julio de 1908, p. 2.
45 El Comercio, 16 de agosto de 1903, pp. 2-3.
46 «Satisfechos deben haber quedado ambos clubes del desafío de ayer, y que esta satisfacción sería mayor si no estuviese atenuada por las manifestaciones hostiles, incultas y que avergüenzan, que hizo contra los del Lima cierta gente del pueblo en el transcurso del juego», en El Comercio, 4 de agosto de 1902, p. 2.
47 El Comercio, 3 de julio de 1900, p. 3.
48 El Comercio, 10 de julio de 1908, p. 2.
49 El Comercio, 11 de junio de 1907, p. 2.
50 En Argentina, la supremacía británica se extendió hasta 1912 cuando el club Alumni, formado por jugadores de ascendencia inglesa y vencedor durante varios años de las competiciones locales, decidió abandonar la liga bonaerense que ese año conquistó Racing Club de Avellaneda, que contaba únicamente con jugadores criollos (Archetti, 2002 [1999], pp. 78-85).
51 De acuerdo con la gramática del inglés, la palabra correcta sería sportmen; sin embargo, en esta ocasión y en el resto del libro se recoge la escritura consignada en los diarios de la época.
52 El Comercio, 13 de octubre de 1909, p. 2; El Comercio, 15 de noviembre de 1910, p. 1; El Comercio, 18 de noviembre de 1910, p. 2; El Comercio, 23 de noviembre de 1910, p. 2; El Comercio, 2 de diciembre de 1910, p. 2. El partido final del torneo se jugó recién al año siguiente.
53 Eduardo Fry fue arquero del club Unión Cricket y el Sporting Miraflores. Desde este último club se convirtió en el principal impulsor de la formación de la Liga Peruana en febrero de 1912. En ella, se desempeñó como secretario de su primera directiva. Fry ya era un personaje conocido en el naciente fútbol, pues había participado en la primera traducción del reglamento de fútbol en el Perú en 1907 y en la iniciativa de realizar la Copa Jorge Chávez en 1910; asimismo, publicó la primera columna deportiva en La Prensa, titulada «Notas sportivas» y eventualmente actuaba como árbitro de fútbol (Cajas, 1949, pp. 127, 201-202, 206-207; FPF, 1997, pp. 224-225; Sports: deporte y deportistas, 1937, p. 18).
54 La Prensa, 16 de febrero de 1912, p. 2; Cajas, 1949, pp. 201-202; Old Player, 1913, p. 11.
55 Algunos clubes nombraron un vocal deportivo que se encargaba de esta labor, además de entregar el material deportivo a los jugadores que iban a participar de un encuentro. En El Comercio, 26 de marzo de 1912, p. 2.
56 El Comercio, 27 de abril de 1912, p. 2.
57 El Comercio, 1 de febrero de 1912, p. 4.
58 «Señores Capitanes de Football. Tengo el agrado de poner en conocimiento de todos las siguientes disposiciones en relación con los juegos de football: 1) que entre los socios de esta institución se organice por lo menos dos partidos, uno de los cuales puede llamarse primer eleven y otro segundo eleven, 2) que el primer eleven se componga de los mejores jugadores y que sea este al que el club en los matchs y concurso representen, 3) que cada uno de ellos elija un capitán, a quien en el campo de juego deban obedecer estrictamente los demás jugadores, 4) que este eleven tenga en cada match un número de suplentes a juicio del capitán, listos para entrar en el juego en caso necesario, 5) que cada eleven se provea de los uniformes y distintivos representativos, 6) que ningún socio que no esté a corriente con sus cotizaciones ni asista a sesiones con regularidad, le sea permitido jugar un match de football o ensayo, 7) que el vocal nombrado para entenderse con el sport en el club y el capitán elijan los miembros y suplentes de los respectivos elevens, 8) que los capitanes de los centros opositores, canjeen antes de cada match notas certificadas de los miembros y suplentes de los respectivos elevens, 9) que tanto en los ensayos como en los matchs se comporten los jugadores con las reglas de juego, 10) que se adquiera si fuera posible un terreno inmediato al club donde practiquen matchs de ensayos entere los elevens, 11) que el resultado de cada match o concurso que se celebre sea puesto en conocimiento del club en sesión de junta general y memoria al fin de la temporada por el capitán de juego, 12) que cada socio presente su tarjeta de reconocimiento en el terreno, cuando las pidan los capitanes, 13) el vocal sportivo o capitán de cancha entregará el material sportivo a los socios cuando estos lo soliciten, no pudiendo negarse a entregarlo por ningún motivo». En El Comercio, 26 de marzo de 1912, p. 2.
59 La Prensa, 6 de julio de 1915, p. 2.
60 «Liga Peruana pide a equipos de 2º División que entregue sus listas de jugadores y que abonen el monto de inscripción y los resultados los lunes a primera hora», en El Comercio, 18 de mayo de 1912, p. 3. «todos los clubes deben acercar su lista de jugadores y pagar su cuota, de lo contrario se les separará de la Liga», en El Comercio, 31 de mayo de 1915, p. 3.
61 Ver también El Comercio, 27 de febrero de 1912, p. 3; Old Player, 1913, p. 11. En 1912 había dieciocho clubes afiliados y quinientos jugadores inscritos, en Unpire, «Sport», La Prensa, 14 de junio de 1912, p. 4. En 1915, el número de clubes se incrementó a 34, en La Prensa, 5 de julio de 1915, pp. 3-4. Sobre el Jorge Chávez Nº 1, ver Sport, deportes y deportistas, 1937, p. 3; sobre el Sport Lima, El Comercio, 2 de agosto de 1911, p. 2 y El Comercio, 20 de agosto de 1911, p. 5. Nota del autor: se respeta la escritura «Unpire», pues así figura en la fuente consultada; sin embargo, podría tratarse de un error tipográfico.
62 El inicio de la competencia en serie es un ejemplo del modo en que el fútbol está empapado de la lógica moderna y capitalista. En este juego todos los jugadores no cumplen la misma función. El reglamento exige que haya jugadores destinados a atacar: jugadores ubicados en la mitad del terreno de juego dedicados a circular el balón y enviarlo a otro grupo de jugadores cuya labor es anotar en el arco del equipo rival. Del mismo modo, debe haber grupos de jugadores dedicados a defender: un portero que tiene el privilegio de usar las manos (rezago de las épocas anteriores a la división entre el fútbol y el rugby), franqueado por otro grupo de jugadores dedicados exclusivamente a defender. El reglamento también establece el tiempo de juego: dos etapas de cuarenta y cinco minutos cada una, separadas por un descanso de quince minutos. Así, en el fútbol, el mundo lúdico se ordena con el uso racional del tiempo y se establece un periodo finito para el juego (a diferencia del tenis, el voleibol o las pruebas atléticas), regido por una implícita división del trabajo, que tiende hacia la especialización de las labores (defensa —arqueros, defensas, medios— y ataque —medios y delanteros—). Todo este orden se realiza en un espectáculo organizado en forma serial, año tras año, mes tras mes, semana tras semana, en los mismas días, lugares y horarios (Wahl, 1997, pp. 64-74; Brohm, 1982 [1976], pp. 102-120).
63 El Comercio, 28 de junio de 1912, p. 1.
64 Lima Cricket volvió a disputar un partido recién en mayo de 1920, contra el equipo de los empleados del Banco Comercial. En El Comercio, 6 de mayo de 1920, p. 6. Sus dirigentes participaron en la formación de la Federación Peruana de Fútbol en 1922 y su equipo en la ceremonia de inauguración del Estadio Nacional en 1923.
65 Un ejemplo son las sucesivas reformas educativas que, desde mediados del siglo XIX, se llevaron a cabo y que continuarían a lo largo del siglo XX (Espinoza, 2005, pp. 255-256; Contreras, 2004, pp. 216-221).
66 La rigidez de la República Aristocrática y la cohesión de los grupos que la conformaban y que habían gobernado el país desde finales del siglo XIX empezaron a dar síntomas de discrepancias abiertas. En 1915, intelectuales de la élite liderados por José de la Riva Agüero dieron forma al Partido Nacional, en un esfuerzo por ofrecer una alternativa al control de la oligarquía. Ese mismo año, para participar en las elecciones convocadas por el general Benavides (que había depuesto a Billinghurst en 1914), la élite tradicional tuvo que organizar la Concertación de Partidos para solucionar las divergencias al interior del civilismo. José Pardo, hijo de Manuel Pardo, fundador del Partido Civil en 1871, fue el candidato civilista que ganó los comicios. Sin embargo, el presidente Pardo (1915-1919) vivió acechado por la escalada de protestas y huelgas obreras en pos de mejoras en las condiciones laborales, las cuales atendió mediante el decreto de la Ley de Ocho Horas de Trabajo, en 1919. Ese mismo año debió enfrentar la protesta de los estudiantes universitarios, quienes llevaron a cabo la Reforma Universitaria en la Universidad de San Marcos (Contreras & Cueto, 2000, pp. 189-190; Gonzales, 1996, pp. 100-106; Mc Evoy, 1997, pp. 412-418).
67 La fundación de la Asociación Nacional se realizó el sábado 16 de junio, se eligió la directiva y asignó a las personas encargadas de preparar el reglamento. En La Prensa, 17 de junio de 1917, p. 5; La Prensa, 27 de junio de 1917, p. 2; El Comercio, 17 de junio de 1917. p. 6; «El mundo deportivo», La Crónica, 17 de junio de 1917, p. 8. La Asociación Sportiva Chalaca se fundó en julio de 1919, con 27 clubes del Callao. En La Crónica, 11 de julio de 1919, p. 13. Al año siguiente eran 28 clubes asociados. En La Prensa, 11 de mayo de 1920, p. 3. La aparición de las nuevas asociaciones deportivas generó expectativa en la prensa. Cuando se fundó la Federación Sportiva Nacional, una revista local describía las expectativas: «La Federación pueda cumplir con los puntos de su programa, como son la organización de grandes fiestas deportivas, la propaganda por la cultura física, la celebración de concursos nacionales e internacionales que sirva de estímulo a muchos deportistas». En «Vida sportiva», Variedades, Año XI, Nº 402, 13 de noviembre de 1915, p. 2845.
68 Según el diario La Crónica, el reglamento de la Asociación Deportiva Chalaca era considerado como uno de los más completos «por la organización que encierra y los democráticos e independientes teorías que sustenta». En «Vida sportiva», La Crónica, 13 de agosto de 1919, p. 9.
69 Por principio, los clubes son entidades en las cuales la participación de los miembros es fundamental para la organización, funcionamiento y toma de decisiones. En el caso de los clubes de fútbol de las primeras décadas del siglo XX, la participación de los socios cumplía esta premisa pero aún no lograba desarrollar una suerte de división del trabajo burocrático: los socios cumplían, al mismo tiempo, las funciones administrativas y deportivas. Por este motivo los llamamos «socio-jugadores». Para el caso argentino, ver Frydenberg, 1998.
70 «Comunicado de la Asociación Nacional de Fútbol a sus afiliados». En El Comercio, 20 de octubre de 1917; El Comercio, 18 de mayo de 1918, p. 7; «Mundo sportivo», La Crónica, 19 de mayo de 1918, p. 12; El Comercio, 26 de mayo de 1919, p. 5.
71 «Mundo deportivo», La Crónica, 30 de junio de 1917, p. 10.
72 «Reconocer como instituciones deportivas, con derecho a nombrar delegados y formar parte de la liga y asociación en proyecto, a los que reúnan los siguientes requisitos: a.- Los clubes de sport de la provincia debidamente organizados que comprueben tener más de 40 socios activos, bajo la dirección de un comité legalmente constituido y que dispongan de los elementos necesarios para poder ser considerados como verdaderos cultivadores de los deportes a que se refieren estos acuerdos. b.- Las secciones deportivas de los planteles de educación de la provincia que reúnan los requisitos anteriores». En «Asociación Sportiva Chalaca», La Prensa, 3 de julio de 1919, p. 4; Scout, «Asociación Sportiva Chalaca», El Comercio, 3 de julio de 1919, p. 8. La finalidad de la Asociación Sportiva Chalaca fue: «declarar la utilidad y necesidad para el progreso y desarrollo del sport en la provincia […] la formación de las ligas deportivas y la asociación de las que se establezcan, con la cooperación de los clubes que cultivan el foot ball, el Cricket y el baseball». En «Asociación Sportiva Chalaca», La Prensa, 3 de julio de 1919, p. 4; Scout, «Asociación Sportiva Chalaca», El Comercio, 3 de julio de 1919, p. 8.
73 «Conferencia sportiva», El Comercio, 5 de julio de 1915, p. 2; La Crónica, 8 de julio de 1915, p. 10; La Crónica, 9 de julio de 1915, p. 8; La Crónica, 10 de julio de 1915, p. 12. La conferencia se realizó en el local de la Confederación de Artesanos y fue muy concurrida. Los clubes que asistieron firmaron y con ello se suscribieron a la Federación. Se inscribieron 22 clubes, que congregaban a seiscientos deportistas afiliados. En El Comercio, 6 de setiembre de 1915, p. 3; La Crónica, 8 de setiembre de 1915; «Federación Sportiva Nacional», La Prensa, 7 de setiembre de 1915, p. 4. Según este diario, se enviaron invitaciones a 53 instituciones, entre asociaciones, clubes y entidades educativas y militares. La conferencia se realizó en el local de la Sociedad Filantrópica y Democrática. Unos días después se llevó a cabo una nueva conferencia en el Callao, a la cual, según el diario La Crónica, asistió mucho público y no había lugar. Ella se realizó en el Aeródromo de Bellavista en una actuación que incluyó un vuelo ejecutado por el aviador americano Clodomiro Figueroa. En La Crónica, 12 de setiembre de 1915, p. 4; «La tarde sportiva de ayer», La Crónica, 13 de setiembre de 1915, p. 5; La Crónica, 14 de setiembre de 1915, p. 1. Sobre el reconocimiento del Estado peruano, ver El Comercio, 14 de agosto de 1918, p. 6.
74 En su correspondencia destaca que está afiliada a la Federación Sportiva: «afiliada a la Federación Sportiva Nacional». AGN, Prefecturas, Varios, 1916-1918, 22 agosto 1917, 25 octubre 1917. Utiliza la misma dirección institucional. AGN, Prefecturas, Varios, 1916-1918, 4 enero 1917. Recibe el reconocimiento de las autoridades gubernativas. AGN, Prefecturas, Varios, 1916-1918, 21 junio 1918. AGN, Prefecturas, Varios, 1916-1918. 8 noviembre 1917.
75 «El mundo deportivo», La Crónica, 3 de noviembre de 1917, p. 13.
76 El temario de la conferencia fue el siguiente: «la Asociación Nacional de Foot Ball, el objeto de su erección, sus propósitos, su programa. – Establecimiento de las Ligas Departamentales. – Condición en que quedará la “Liga peruana de Football” dentro de esta nueva organización deportiva. – Ligeras observaciones sobre los medios que se deben emplear para la obtención, por parte del Gobierno, de terrenos donde puede llevarse a la práctica los diversos deportes». En «Notas deportivas», La Prensa, 18 de agosto de 1917, p. 2; «El mundo deportivo», La Crónica, 20 de agosto de 1917, p. 13 (que ofrece un resumen de la charla).
77 La Crónica, 13 de setiembre de 1917, p. 11; El Comercio, 13 de setiembre de 1917, p. 2.
78 AGN, Prefecturas, Varios, 1916-1918, 8 noviembre 1917, 4 enero 1918. AGN, Prefecturas, Varios, 1916-1918, 21 junio 1918. AGN, Prefecturas, Varios, 1918-1920, 21 agosto 1918.
79 Los Juegos Olímpicos, impulsados por el barón Pierre de Coubertin, se volvieron a efectuar en Atenas en 1896 y en adelante se celebrarían cada cuatro años, en París (1900), Saint Louis (1904), Londres (1908) y Estocolmo (1912), interrumpidos durante la Primera Guerra Mundial y reanudados en Amberes (1920). En Sudamérica, las competencias internacionales de fútbol se empezaron a realizar desde 1910, cuando se empezó a jugar anualmente la Copa Lipton entre Uruguay y Argentina. El mismo año, como celebración del centenario de las Juntas de Mayo (que fueron el inicio del proceso de independencia argentina) se llevó a cabo un torneo de selecciones entre Argentina, Uruguay y Chile. En los años siguientes también se comenzó a disputar la Copa Roca entre Brasil y Argentina. En 1916, a partir de la realización de un nuevo torneo de fútbol como parte de las celebraciones por el centenario de la independencia de Argentina, el dirigente Héctor Rivadavia presentó a sus similares de los otros países el proyecto de formar una asociación continental. Las asociaciones deportivas de los países invitados (Brasil, Uruguay y Chile, además del anfitrión, Argentina) llevaron la propuesta a su país y la refrendaron el 15 de diciembre, con lo cual se formó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol, s.a.; Santa Cruz, 1995, pp. 51-52).
80 «El Festival Deportivo que la Asociación Nacional de Foot Ball ha organizado en beneficio de la Sociedad de Marina [en el cual] participan la Escuela Militar de Chorrillos. El club Vitarte del pueblo de ese nombre, el Fraternal Barranco, uno de los mejores clubs de la Liga Peruana, el José Gálvez que ocupó el segundo lugar en el campeonato de foot ball de la República, el Chalaco Nº 1, que goza de las merecidas simpatías en nuestros círculos deportivos y el Grau Nº 1, cuyo prestigio se encuentra consolidado». En El Comercio, 27 de octubre de 1917, p. 4; La Crónica, 22 de octubre de 1917, p. 10.
81 El torneo programó tres encuentros. El primero entre José Gálvez y Sport Calavera por la Copa Municipal «Gran Campeonato Yerovi», y el segundo entre Atlético Grau y Carlos Tenaud por una cruz de malta de plata. El tercer partido sorpresivamente correspondía al campeonato de Segunda División entre Deportivo Victoria Callao y Sport Yauyos, porque no era habitual incluir partidos de las competencias oficiales en este tipo de torneos. En El Comercio, 24 de noviembre de 1917, p. 2; «Mundo deportivo», La Crónica, 19 de setiembre de 1917, p. 9. El campeonato fue realizado a solicitud de Alejandro Ureta, presidente del Círculo de Periodistas y fue patrocinado por el Municipio de Lima, que obsequió once medallas de plata para disputar en el juego. La Federación de Estudiantes cedió el 60% que le correspondía de la taquilla y la Asociación Nacional, el 40%. En La Crónica, 5 de noviembre de 1917, p. 3.
82 «Deportivas», La Prensa, 18 de octubre de 1919, p. 11; El Comercio, 17 de setiembre de 1919, p. 10.
83 El Comercio, 7 de agosto de 1920, p. 7; El Comercio, 4 de setiembre de 1920, p. 2; El Comercio, 8 de setiembre de 1920, p. 5; Peter, «Campeonato Federación de Albañiles», El Comercio, 12 de setiembre de 1920, p. 6; El Comercio, 24 de setiembre de 1920, p. 7.
84 El Comercio, 7 de abril de 1921, p. 7.
85 El Comercio, 15 de febrero de 1922, p. 3.
86 El Comercio, 3 de junio de 1922, p. 7; El Comercio, 5 de junio de 1922, p. 2.
87 El Comercio, 6 de mayo de 1922, p. 5.
88 Otro club obrero importante fue Sport Vitarte de la fábrica de tejidos Vitarte. Asimismo, la principal fiesta obrera, el Día de la Planta, empezó a incorporar partidos de fútbol en sus programas (Deustua, Stein & Stokes, 1986, p. 138; Stein, 1989, p. 69; FPF, 1997, pp. 60-62).
89 En esta etapa (y por algunas décadas más) las labores de dirigentes y periodistas no estaban diferenciadas. Era común que las publicaciones especializadas o las secciones deportivas de los diarios estuvieran ocupadas por personajes que cumplían ambas funciones (y que incluso practicaran algún deporte o que lo hubieran practicado unos años antes).
90 La Prensa, 11 de julio de 1919, p. 7.
91 La Prensa, 11 de julio de 1919, p. 7.
92 La Prensa, 11 de julio de 1919, p. 7.
93 Scout, «El football de la Liga Peruana», El Comercio, 14 de julio de 1919, p. 4.
94 El término «jerarquía» es usado como autoridad en el texto.
95 Scout, «El football de la Liga Peruana», El Comercio, 14 de julio de 1919, p. 4 (el subrayado es nuestro).
96 Scout, «El football de la Liga Peruana», El Comercio, 14 de julio de 1919, p. 4.
97 El Comercio, 18 de julio de 1919, p. 3.
98 Scout, «Liga Peruana de Football», El Comercio, 24 de julio de 1919, p. 3.
99 Alejandro Garland. «Las Olimpiadas de Amberes», El Comercio, 1 de diciembre de 1920, p. 2.
100 Scout, «Federación Atlética del Perú», El Comercio, 7 de febrero de 1920, p. 2.
101 «Invitación de la Confederación Brasileña de Deportes a la Federación Atlética y Deportiva del Perú», El Comercio, 21 de febrero de 1922, p. 5; «Juegos atléticos en Río de Janeiro», La Crónica, 22 de febrero de 1922, p. 7.
102 «La cultura física en el Perú», El Comercio, jueves 9 de marzo de 1922, p. 2; Scout, «El Concurso Latinoamericano de Brasil», El Comercio, 10 de marzo de 1922, p. 5.
103 El Comercio, 25 de abril de 1922, p. 2; El Comercio, 1 de mayo de 1922, p. 3.
104 «Vida sportiva», La Crónica, 12 de abril de 1922, p. 8; El Comercio, 18 de abril de 1922, p. 2; El Comercio, 20 de abril de 1922, p. 4; El Comercio, 21 de abril de 1922, p. 1; «Deportivas», La Crónica, 22 de abril de 1922, p. 10. La Liga Peruana citó a los siguientes clubes: Sport Progreso, Sport Alianza, Sport Inca, Woodrow Wilson, José Gálvez, Juan Bielovucic, Sport Huáscar, Jorge Washington, Jorge Chávez Nº 1, Atlético Chalaco, Sportivo Tarapacá, Unión Buenos Aires, Unión Barranco y Alianza Chorrillos. También invitó al Association, pese a que no estaba afiliado a la Liga Peruana. En «Vida sportiva», La Crónica, 20 de abril de 1922, p. 5.
105 La Federación Sportiva fue reconocida por el Estado en 1920 cuando se le otorgó el terreno de Santa Beatriz para su usufructo. El comité técnico de dicha entidad se encargaba de todo lo referido a la administración de las competencias de esta institución. Un acápite importante era que ella determinaba quién era un deportista olímpico y la prohibición de actuar como profesional en ninguna disciplina.
106 «Federación Atlética y Deportiva del Perú», El Comercio, 11 de mayo de 1922, pp. 5-6; «Comunicación del Comité Técnico de la Federación Atlética y Deportiva del Perú», La Crónica, 11 de mayo de 1922, p. 6. El cronista Scout afirmó lo mismo algunos días después. En El Comercio, 13 de mayo de 1922, p. 2.
107 «Deportivas», La Prensa, 18 de abril de 1922, p. 3; Polo, «Deportivas», La Crónica, 22 de abril de 1922, p. 10.
108 «El campeonato nacional. Match de football», El Comercio, 10 de julio de 1922, p. 2.
109 «El campeonato nacional y los Juegos Olímpicos Latinoamericanos», El Comercio, 14 de julio de 1922, p. 5.
110 Scout, El Comercio, 13 de mayo de 1922, p. 2; «La organización representativa del deporte», El Comercio, 14 de mayo de 1922, p. 9. La Liga Peruana consideraba que por ser la más antigua era la indicada para formar la Federación de Fútbol. En Scout, «La Federación Atlética Peruana», El Comercio, 26 de mayo de 1922, p. 3. Expresa, asimismo, la importancia y los beneficios para los deportistas y para la Patria de participar en el campeonato en Brasil. En «El próximo campeonato en Río de Janeiro», El Comercio, 3 de julio de 1922, p. 1.
111 «El Perú no asistirá a la Olimpiada de Río de Janeiro», El Comercio, 8 de agosto de 1922, p. 6; «Federación Atlética y Deportiva del Perú», La Crónica, 8 de agosto de 1922, p. 6.
112 «Hacia la concordia deportiva. La Federación Atlética invita a todas las agrupaciones para formar “la Unión Peruana de Foot Ball”», El Comercio, 11 de agosto de 1922, p. 2; «Federación Atlética y Deportiva del Perú», La Crónica, 11 de agosto de 1922, pp. 7-8.
113 «Vida sportiva», La Crónica, 14 de agosto de 1922, p. 9; La Crónica, 15 de agosto de 1922, p. 5.
114 Shonkel, «Federación Peruana de Foot Ball quedó organizada ayer», El Comercio, 24 de agosto de 1922, p 2. Inmediatamente se realizaron las reuniones para elaborar el reglamento de la institución. En La Crónica, 23 de agosto de 1922, p. 5. También se decidió que en adelante la Federación Atlética se denominara Confederación Deportiva Peruana. En La Crónica, 27 de agosto de 1922, pp. 11-12. Se eligió como presidente de la Federación a Claudio Martínez, dirigente y exjugador del Atlético Chalaco. Trabajaba en los servicios de aduanas y años después, en 1936, fue jefe de la delegación peruana en las Olimpiadas de Berlín. La Federación Peruana de Fútbol fue fundada con la participación de los siguientes delegados: por la Liga Peruana, su presidente Enrique Baglietto Cisneros, su secretario Rufino Chumbiray y uno de sus miembros, Juan Rampoldi; por la Liga Deportiva Chalaca, Claudio Martínez y Pedro Alcalde; por el Lima Cricket, Carl Johnson y Herbert Young; por el Circolo, Tomás Catanzaro y Alejandro Borda (FPF, 1997, pp. 15-16).
115 «Estatutos de la Federación Peruana de Fútbol», La Crónica, 18 de mayo de 1926, p. 9.
116 Cada departamento debería albergar al menos tres clubes en Primera División, cinco en Intermedia y diez en la Segunda. El número de clubes en Tercera División e Infantil era fijado por la Federación peruana de Fútbol. Asimismo, la división de reserva era formada por los equipos B de los clubes de cada división. Finalmente, eran considerados como jugadores de la División Infantil los menores de quince años. En «Reglamento General de la Federación Peruana de Foot Ball», La Crónica, 7 de julio de 1924, p. 15.
117 «Reglamento General de la Federación Peruana de Foot Ball», La Crónica, 7 de julio de 1924, p. 15. El torneo se realizó bajo críticas a la Federación por el sistema de eliminación elegido que perjudicaría a los clubes de provincia debido al poco tiempo que tendrían para entrenarse y aclimatarse, además de manifestar las dudas acerca de su éxito económico. En «Hoy se inicia el torneo nacional de foot ball», La Prensa, 9 de diciembre de 1928, p. 7. El cambio del sistema de torneo, que contrariaba las bases y afectaba a los representativos de los departamentos de Ica y Arequipa, fue criticado por la prensa local; asimismo, las decisiones erradas del árbitro también perjudicaron al equipo de Chancay. En «Encuentros de fútbol que se realizan esta tarde», La Prensa, 30 de diciembre de 1928, p. 7; «Resultados de los matchs de fútbol realizados ayer», La Prensa, 31 de diciembre de 1928, p. 16.
118 Este fenómeno se mantuvo al menos hasta la década de 1970.
119 Jugar con algún país que no fuera miembro acarreaba una suspensión, tal como le sucedió al Association FBC que compitió en Costa Rica y, en consecuencia, la Confederación Sudamericana de Fútbol lo suspendió por un año. En La Prensa, 11 de setiembre de 1926, p. 10; La Prensa, 13 de setiembre de 1926, p. 2.
120 El primer partido del club uruguayo Progresista, en 1924, llevó a diez mil personas al estadio, incluido el presidente de la república. Por ello fue necesario que el transporte público incrementara el número de sus unidades para movilizar a los espectadores. En «Se inició la temporada internacional de balompié», La Prensa, 31 de agosto de 1924, p. 5; Günther y Lohmann, 1992, pp. 228-229. Sin embargo, esta cifra se quedó corta cuando en 1927, durante el Campeonato Sudamericano, partidos como Perú-Uruguay llevaron alrededor de treinta mil personas al estadio y para el encuentro entre Argentina-Uruguay asistieron veinticinco mil personas. El evento tuvo tal importancia que asistieron el presidente de la república y los ministros de Estado. En La Prensa, 2 de noviembre de 1927, p. 7; La Prensa, 21 de noviembre de 1927, p. 7.
121 El artículo 23 del Reglamento del Comité Técnico de la Federación Atlética y Deportiva del Perú establecía que los deportistas asociados debían ser aficionados y prohibía enfáticamente participar en una competencia por dinero o su equivalente, aceptar un premio en dinero, vender o hipotecar sus premios, hacer o aceptar un «desafío» por dinero o equivalente, aceptar privilegios de algún dirigente, enseñar un juego por dinero y participar en una prueba de profesionales sin obtener el permiso del Comité Técnico. El artículo 36 del Reglamento de la Federación de Fútbol también prohibía recibir remuneración por jugar (excepto los gastos de viaje) (Federación Atlética y Deportiva del Perú,1922b; «Reglamento General de la Federación Peruana de Foot Ball», La Crónica, 7 de agosto de 1924, p. 15).
122 Corner, «Debe efectuarse en Lima y no en el extranjero el Campeonato Sudamericano de Foot Ball», La Prensa, 23 de agosto de 1927, p. 12; La Prensa, 24 de agosto de 1927, p. 12. Finalmente, la Federación decidió organizarlo en Lima. En La Prensa, 28 de setiembre de 1927, p. 2. La revista argentina El Gráfico llamó al Perú «país inmoral y comerciante» por negociar con la Asociación Uruguaya la sede del torneo. En «De football. El Campeonato Sudamericano», La Prensa, 18 de setiembre de 1927, p. 16.
123 La Asociación Chilena de Fútbol desistió de enviar a su delegación a solicitud de un grupo de diputados quienes señalaban que, dado que Chile y Perú tenían rotas sus relaciones diplomáticas, hacerlo podría exponer a los jugadores chilenos. En «El problema chileno del campeonato», La Prensa, 27 de setiembre de 1927, p. 12. El tema del trato a los deportistas era sensible. Diarios bolivianos señalaban que preferían no enviar a su delegación para evitar que se reprodujeran en Lima los sucesos de Santiago en el torneo sudamericano anterior, cuando el público chileno se burlaba de la poca eficacia de los jugadores bolivianos. En Olimp, «De balompié. El Campeonato Sudamericano», La Prensa, 19 de octubre de 1927, p. 12.
124 Se contrató al entrenador uruguayo Pedro Oliveri, quien, tras los exámenes médicos correspondientes, dedicó las semanas de entrenamiento para mejorar las condiciones técnicas (pases con el pie, diferentes tipos de disparos al arco) de los jugadores peruanos. En «De foot ball. Sobre los preparativos del entrenador señor Oliveri», La Prensa, 3 de setiembre de 1927, p. 2; «De foot ball. Sobre el Campeonato Sudamericano de Foot Ball», La Prensa, 9 de setiembre de 1927, p. 12. Asimismo, la preselección inicial de los jugadores y las desconvocatorias posteriores generaron debate. En Olimp, «De football. Sobre el Campeonato Sudamericano», La Prensa, 13 de setiembre de 1927, p. 12.
125 «Las mejoras efectuadas en el Estadio nacional», La Prensa, 28 de octubre de 1927, p. 12.
126 Cuando el torneo estaba a la mitad, los ingresos que habían dejado los partidos eran los siguientes: 24 000 soles en el Argentina-Bolivia; 52 831 soles en el Perú-Uruguay y 60 000 soles en el Argentina-Uruguay, que suman 241 831 soles de ingresos, frente a 180 000 soles de gastos, con un saldo de 61 831 soles de utilidades. En La Prensa, 5 de noviembre de 1927.
127 La Prensa, 28 de octubre de 1927, p. 13.
128 La Caja de Depósitos y Consignaciones, encargada por la FPF del manejo económico del Campeonato Sudamericano, obtuvo autorización del gobierno para contratar a la Compañía Cinematográfica Nacional Inca Films para la filmación de la competición: «contribuye al mejor conocimiento del certamen, y su más completa difusión, que, dentro del territorio de la República, será motivo de verdadera satisfacción patriótica y en el extranjero reportará al Perú indiscutible prestigio». En La Prensa, 25 de octubre de 1927, p. 12. La compañía filmó la temporada internacional de 1928 cuando llegó el club Santiago F.B.C. A.G.N. Prefectura de Lima, Particulares, 29 de setiembre de 1928. En diciembre de 1927 se proyectó el documental Campeonato Sudamericano de Fútbol (Wood, 2005, p. 178).
129 El crecimiento de la competencia derivó en la formación de una industria que se ocupaba de preparar los materiales deportivos y la logística general (balones, guantes de arquero y zapatos deportivos) que requería la práctica de este deporte. A finales del siglo XIX, el equipo deportivo era traído desde Inglaterra por quienes venían desde allá; también se le compraba a los marineros de paso por el puerto o se importaba directamente, aunque ello resultaba bastante oneroso. Los costos del envío quedaban fuera del alcance de los sectores medios y populares. Dado que la masificación del balompié en el Perú se produjo entre niños y adolescentes, dependientes de los padres, les resultaba imposible costearlos. Por ello, elaboraban pelotas con trapos viejos o rotos a las cuales se les daba una forma redonda, y utilizaban los zapatos del diario para jugar (o lo hacían descalzos). Cuando la Primera Guerra Mundial estalló, la importación de todo tipo de productos de Europa se encareció y se dificultó enormemente. En esta época surgieron las primeras industrias locales que elaboraban indumentaria y vestimenta deportiva en sus líneas productivas y las primeras tiendas para la venta de estos productos. Dada la disminución del precio, aumentó el número de consumidores, lo que facilitó la creación de un mercado local, que tuvo en la venta de uniformes y balones su principal ingreso. Por ejemplo, en 1917, encontramos los primeros avisos publicitarios en la prensa que incluyen precios: «Venta de pelotas de football en Judíos 202; pelotas con interiores de jebe Nº 2, 3, 4, 5 a S/. 4.60, 5.20, 6.60 y 8.50, y con interiores de jebe burro Nº 2, 3, 4, 5 a S/. 1.80, 2.80. 2.70 y 3.00. También en venta infladores fuertes S/. 1.80 y 2.50». En El Comercio, 27 de mayo de 1917, p. 3.
130 El Comercio, 28 de noviembre de 1920, p. 10.
131 Con la industria nacional, los balones de cuero empezaron a ser adquiridos por los jugadores locales, aunque no por los sectores infantiles, quienes podían jugar con uno en sus escuelas. Los jóvenes en edad laboral podían comprar uno con sus sueldos o en sus clubes, aportando a través de sus cuentas. Así, los niños y jóvenes alternaban la pelota de trapo con la de cuero e incluso llegaron a reemplazarla por completo en algunos casos (en los clubes escolares o en los centros laborales). Ello permitió mejorar la capacidad del jugador en el control del balón y sus habilidades como futbolista desde su niñez. Habituado a jugar en terrenos disparejos, en terrales, en callejones y casi nunca en campos con pasto, el joven futbolista tuvo que desarrollar habilidades en pos de aumentar su control sobre el balón. Ello pronto mostró diferencias con el estilo de fútbol practicado entre los ingleses y las élites del Lima Cricket y Unión Cricket, el cual era un juego de pase largo, de carreras largas, saltos y encontronazos. De este modo, perfeccionó habilidades y sustituyó el pase largo por el corto y la carrera por la gambeta. Evitaba la lucha cuerpo a cuerpo esquivando el contacto físico y apelando a la habilidad. Otro factor que facilitó la mejora de la calidad de juego apareció en la década de 1920 cuando se construyeron los primeros estadios. Los campos de fútbol de grama rala y amplias extensiones de tierra fueron reemplazados por un pasto más uniforme, de mejores condiciones para el juego y más acorde con lo que esperaban los clubes visitantes durante las temporadas internacionales y las selecciones nacionales durante un campeonato sudamericano. Con una grama de mejor calidad resultaba más sencillo transportar el balón al ras del suelo, de modo que el juego aéreo pasaba a un segundo plano o quedaba como otra alternativa en la búsqueda de una anotación.
132 Jorge Chávez Nº 1 fue fundado hacia 1910. Su nombre se tomó en honor al aviador franco peruano que falleció mientras intentaba cruzar los Alpes en un avión. José Gálvez fue formado en una fábrica de tejidos y tomó su nombre de José Gálvez, poeta y escritor costumbrista y ocasional árbitro de fútbol. Sport Juan Bielovucic Nº 1 fue fundado hacia 1912, también en honor de otro aviador, fallecido en esas fechas. Sport Alianza fue fundado en 1901, por niños descendientes de italianos y chinos, y de clases medias. Se mudó al distrito popular de La Victoria a mediados de los años veinte, donde se refundó y adquirió una connotación estrictamente popular, que mantiene hasta hoy, con su nombre actual: Alianza Lima. Sport Inca fue fundado en 1908 en la fábrica de cigarrillos Inca en el distrito del Rímac, al norte de la ciudad, compuesto por obreros de la fábrica. Sport Progreso también fue un club fundado en una fábrica y formado por obreros. Association F.B.C. fue fundado en 1898 por niños de colegios públicos y privados, y se convirtió primero en club de estudiantes universitarios y después, de profesionales. Atlético Chalaco fue fundado en el Callao en 1902 por niños de colegios privados, que luego se convirtieron en estudiantes universitarios.
133 A modo de ejemplo, ya en 1910, al concluir empatado un partido entre Unión Cricket y un club de Cerro de Pasco, se adicionaron 21 minutos de juego para obtener un ganador que se quedara con la copa. En El Comercio, 1 de agosto de 1910, p. 1.
134 Juegos por medallas de plata en disputa: El Comercio, 18 de noviembre de 1916, p. 5; La Prensa, 25 de julio de 1919, p. 3; El Comercio, 1 de setiembre de 1918, p. 3; El Comercio, 19 de setiembre de 1919, p. 4; El Comercio, 29 de mayo de 1920, p. 5; El Comercio, 3 de junio de 1920, p. 3; El Comercio, 7 de setiembre de 1920, p. 5; El Comercio, 12 de octubre de 1921, p. 7. Medallas de oro en disputa: El Comercio, 28 de junio de 1920, p. 6; El Comercio, 10 de junio de 1921, p. 5.
135 Copa de Plata en disputa: El Comercio, 22 de noviembre de 1918, p. 2; El Comercio, 14 de diciembre de 1918, p. 2; El Comercio, 13 de agosto de 1919, p. 4; La Prensa, 7 de setiembre de 1919, p. 7; El Comercio, 21 de noviembre de 1919, p. 6; El Comercio, 28 de julio de 1920, p. 2; El Comercio, 29 de agosto de 1920, p. 6; El Comercio, 7 de setiembre de 1920, p. 5; El Comercio, 5 de junio de 1921, p. 8; El Comercio, 27 de julio de 1921, p. 10; El Comercio, 25 de noviembre de 1921, p. 5. Copa de Oro en disputa: El Comercio, 16 de octubre de 1920, p. 2.
136 Entre las instituciones y autoridades que donaban trofeos estaba el Concejo Provincial del Callao, el Concejo Provincial de Lima, el alcalde de San Juan de Lurigancho, el ministro de Guerra, el rector de la universidad, el prefecto provincial, la Federación Sportiva y el Circolo Sportivo Italiano. AHUNMSM, Notas Diversas, t. III, 1894-1918, f. 345, 1 octubre 1918; El Comercio, 6 de agosto de 1912, p. 2; El Comercio, 28 de abril de 1917, p. 3; El Comercio, 7 de mayo de 1917, p. 4; El Comercio, 11 de julio de 1918, p. 5; El Comercio, 27 de julio de 1918, p. 7; El Comercio, 6 de setiembre de 1918, p. 2; El Comercio, 23 de noviembre de 1918, p. 2; El Comercio, 3 de junio de 1920, p. 3; El Comercio, 5 de junio de 1921, p. 8; Deustua, Stein y Stokes, 1986, pp. 138, 140. En un estudio etnográfico, Luis Millones muestra el papel que tiene una figura de autoridad, en este caso un comerciante barrial, en la organización del club barrial (1971, pp. 35-37).
137 Los Estatutos de la Liga Peruana de 1913 establecieron que: «1) El escudo no podrá ser ganado como propiedad por ningún club. 2) Los ganadores inscribirán sus nombres en el escudo y lo retendrán durante un año. 3) Si el escudo es ganado por un club peruano, debe ser colocado durante el año que le corresponde en uno de los principales clubs peruanos de Lima. 4) Si es ganado por un club inglés, será colocado en el club Phoenix de Lima» (Cajas, 1949, pp. 226-227; FPF, 1997, pp. 56-57). Posteriormente se agregó otro trofeo, como el escudo Ashton y Aubrey, que probablemente haya sido donado también por ingleses. En El Comercio, 19 de junio de 1919, p. 8.
138 «En una calle local, se exhibe trofeo que donará el Ministerio de Guerra al vencedor del partido entre el equipo del crucero inglés Lancaster y Atlético Chalaco». En El Comercio, 6 de setiembre de 1918, p. 2.
139 El club Atlético Chalaco realizó una ceremonia en la que mostró los premios que había ganado en 1916; seis en total. Los premios fueron la Copa José Pardo, ganada en el campeonato universitario; la copa donada por Gerardo Balbuena, en el torneo de la Liga de Trabajadores en Madera; la Copa donada por el Ministerio de Guerra y Marina, ganada en el partido con el transporte «Chaco» de Argentina; la Copa Municipal de Lima, ganada al equipo de la Liga Peruana por el campeonato de Fiestas Patrias; la Copa Municipal del Callao, en el torneo de Fiestas Patrias del puerto; y el escudo de campeones de foot ball, ganado en los Juegos Olímpicos Nacionales, una obra de arte al crucero americano «Marblehead». Además, premiaron a cada uno de los miembros del primer equipo. En El Comercio, 19 de mayo de 1918, p. 8. El Chalaco no participó en los juegos de Fiestas Patrias del Callao «para evitarse líos y mientras no les entreguen sus premios ganados en el campeonato de Fiestas Patrias de los últimos años, que todavía no les han dado». «Por inaugurarse temporada de foot ball». En El Comercio, 5 de junio de 1915, p. 2.
140 El Comercio, 21 de octubre de 1919, p. 1.
141 Otros trofeos que se ponían en disputa eran once bandas rojas, el Escudo Municipal, una cruz de malta, un objeto de arte, una pelota de plata, un balón de fútbol, una medalla artística, indumentaria completa y guantes de arquero, una estatua, un reloj y un tarjetero de plata. En El Comercio, 17 de octubre de 1914, p. 3; «Los Juegos Olímpicos Nacionales», La Crónica, 2 de agosto de 1917, p. 7; El Comercio, 24 de noviembre de 1917, p. 2; El Comercio, 23 de junio de 1918, p. 2; El Comercio, 31 de octubre de 1918, p. 2; La Prensa, 25 de julio de 1919, p. 3; Scout, «Match de football de ayer», El Comercio, 12 de enero de 1919, p. 2; El Comercio, 19 de setiembre de 1919, p. 4; El Comercio, 16 de enero de 1920, p. 2; El Comercio, 15 de abril de 1920, p. 1; El Comercio, de 27 julio de 1921, p. 10; El Comercio, de 27 julio de 1921, p. 10; El Comercio, 11 de febrero de 1922, p. 7; El Comercio, 9 de enero de 1922, p. 6.
142 Boletín Municipal. Sexta Época, Año XXVIII, n. 1155, 15 de octubre de 1927, p. 887.
143 Boletín Municipal. Sexta Época, Año XXVIII, n. 1170, 31 de mayo de 1928, p. 1007.
144 AHML, Actas del Concejo Provincial, Sesión del 3 setiembre de 1936, pp. 229-230.
145 AHML, Actas del Concejo Provincial, Sesión del 28 de setiembre de 1936, p. 235.
146 El Comercio, 30 de octubre de 1915, p. 2; El Comercio, 2 de noviembre de 1915, p. 6.
147 El Comercio, 30 de mayo de 1917, p. 2.
148 El Comercio, 24 de setiembre de 1917, p. 5.
149 El Comercio, 11 de enero de 1921, p. 6. «Los segundos y terceros equipos (probablemente equipos juveniles) del Association disputan premios individuales, alquiler de corbata al mejor forward, indumentaria completa para el equipo perdedor y un par de guantes para el mejor goalkeeper». En El Comercio, 15 de abril de 1920, p. 1.
150 Boletín Municipal. Sexta Época, Año XXIX, n. 1201, 15 de setiembre de 1929, p. 1255.