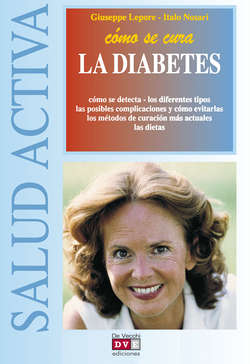Читать книгу Cómo se cura la diabetes - Giuseppe Lepore - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Datos históricos
ОглавлениеLa diabetes es una enfermedad tan antigua como el mismo hombre, aunque es probable que este síndrome, en su variante más difusa, sea fruto de errores dietéticos, de una vida sedentaria y del cansancio o de la tensión nerviosa provocada por la vida moderna, factores todos ellos desconocidos para nuestros antepasados, cuya única preocupación era vivir. Nuestro sistema de vida restringe la actividad física y modifica los hábitos alimentarios, lo que propicia la aparición de la gota, los cálculos biliares y la obesidad, alteraciones todas ellas frecuentemente interrelacionadas y concomitantes con la diabetes, si no determinantes en gran medida de una cierta predisposición a sufrirla.
Sin embargo, ya en la sociedad egipcia de los faraones encontramos por vez primera la descripción de una enfermedad que presenta una semejanza destacable con lo que hoy llamamos diabetes. El papiro de Ebers (1550 a. de C.), hallado en una tumba de la ciudad de Tebas, habla de la excesiva secreción de orina y de los medios para combatirla. Sabemos que este es un signo común a otras enfermedades, pero en este caso ha sido aceptado como un ejemplo de diabetes por la autoridad del doctor Agustí Pedro i Pons (1898-1971), uno de los más célebres internistas españoles.
En el siglo I de nuestra era, Aulo Cornelio Celso, autor de la obra De Medicina y personaje muy controvertido (algunos lo consideran el «Cicerón de la medicina» o el «Hipócrates latino», mientras que otros lo definen como personaje de ingenio mediocre al que niegan incluso el título de médico), habla difusamente de la enfermedad, y le atribuye como síntoma principal el de la «emisión abundante de orina» (orinae nimia profusio) y añade que tal proceso es «indoloro pero caracterizado por el decaimiento» en tanto que provoca un acusado adelgazamiento del paciente y una intensa sensación de fatiga tanto física como mental.
Durante el siglo II se ocupó de esta enfermedad Areteo de Capadocia, quien parece haber acuñado el término diabete a partir de la palabra griega diabeinen, que significa «atravesar», «pasar a través», aludiendo a la rapidez con que los líquidos ingeridos son eliminados por el organismo enfermo. Sin embargo, este término cayó en desuso y no fue utilizado de nuevo hasta el siglo XVI cuando Bruno Seidel (1577), médico, poeta y humanista alemán, lo actualizó.
Por otra parte, la diabetes era ya conocida por la medicina oriental desde épocas muy remotas. En China predominaba una cultura caracterizada por su extremada ceremonia y protocolo, con tendencia a buscar elaboradas metáforas para cada expresión. La diabetes recibió, por consiguiente, el nombre de «la enfermedad de la sed». Este fenómeno, que en medicina se conoce como polidipsia («sed excesiva»), y en la que el paciente siente una gran necesidad de ingerir líquidos, es una consecuencia lógica de la poliuria (aumento de la diuresis) y viene determinado por la necesidad del organismo de restablecer su equilibrio hídrico.
Mientras en Europa el hecho quedaba totalmente desatendido, la medicina india había individualizado, ya en tiempos muy remotos, la presencia de una sustancia azucarada en las micciones de los afectados de poliuria. En el Ayur-Veda, uno de los libros sagrados del hinduismo, se cita el sabor dulce de la orina de algunos pacientes que ejercía una fuerte atracción sobre las hormigas.
El interés por esta enfermedad no decayó ni en Oriente ni en Occidente. Su campo de acción se extendió, en mayor o menor proporción, a todo el mundo civilizado. El médico persa Abu ’Ali Ibn-Sina (980-1037), más conocido como Avicena, hombre de extraordinaria capacidad e inteligencia, fue autor a los veintidós años de un Canon de Medicina, texto básico de muchos estudios posteriores donde describe la gangrena diabética como una de las complicaciones diabéticas más temibles.
Entre los europeos debe citarse a una de las figuras más sabias, divertidas y pintorescas de la historia de la medicina: el suizo Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541), que se hacía llamar simplemente Paracelso. Según sus detractores – que a decir verdad fueron muchos–, con este nombre tenía la pretensión de situarse al mismo nivel que el romano Celso, a quien ya nos hemos referido. Su contribución al estudio de la diabetes fue la de obtener una «sal», que no ha podido identificarse, a partir de la evaporación de la orina de sujetos que acusaban poliuria.
De forma incompleta y lentamente se iban sumando las características de la enfermedad: poliuria, polidipsia, decaimiento, cansancio físico e intelectual, casos de gangrena y presencia de un residuo sólido observado con la evaporación de la orina.
En el siglo XVI, como ya hemos dicho, Bruno Seidel rehabilitó la palabra diabetes, reservando el término poliuria para otros trastornos, concretamente para la secreción excesiva de orina no acompañada de los fenómenos patológicos citados.
A finales del siglo XVII el médico inglés Thomas Willis (1621-1675) tuvo la idea de probar la orina de los diabéticos. En realidad, no sabemos si se trató de interés científico o de simple curiosidad, pero el hecho no debe escandalizarnos. En primer lugar, el concepto de higiene que tenían nuestros antepasados era muy diferente del nuestro, tanto que hasta una época relativamente reciente el hombre convivía sin mayores problemas con sus propios excrementos; en segundo lugar, para determinar la existencia de un sabor azucarado no se conocían otros métodos más allá del meramente organoléptico. Todo ello hizo que tal método (sobre todo entre los pacientes que hoy clasificamos como «económicamente débiles») perdurara hasta nuestro siglo, a pesar de la posibilidad de efectuar pruebas con reactivos químicos.
La experiencia de Willis fue repetida y confirmada un siglo más tarde por Dobson (1776), concluyendo que la orina de los pacientes contenía miel o azúcar, de donde viene el nombre de diabetes mellitus. Pocos años después, en 1778, Cowler demostró la existencia de lesiones pancreáticas en las necropsias efectuadas en pacientes afectados por la diabetes mellitus, mientras que William Cullen (1709-1790) estableció la primera diferencia fundamental en el ámbito de una enfermedad que, hasta entonces, había sido considerada única: podía hablarse de diabetes mellitus o de diabetes insípida, según se diera una mayor o menor presencia de sustancia edulcorante en la orina. Ello dio pie a la hipótesis de que podría tratarse, en efecto, de dos enfermedades diferentes, probablemente determinantes de alteraciones no relacionadas entre sí.
A fines del siglo XVIII los avances de la medicina se sucedieron prácticamente sin interrupción. El médico Giovanni Rollo, quien a pesar del nombre pertenecía al cuerpo sanitario del ejército inglés, describió, por ejemplo, la catarata diabética (1796), y Marshall (1798) señaló que en el aliento de algunos pacientes diabéticos se distinguía un olor a manzanas podridas.
Pero también el siglo XIX fue pródigo en descubrimientos en este campo. En 1815 Chevreul identificó el azúcar contenido en la orina de los pacientes como glucosa o azúcar de uva; en 1825 Gregory aisló la presencia de acetona en la orina del diabético comatoso; en 1850 Trummer y Frehling difundieron sus propios agentes químicos que permitían valorar la presencia de glucosa en la orina, tanto cualitativa como cuantitativamente; Lancereaux (1877) y su discípulo Lapierre (1879) establecieron la existencia de dos tipos de diabetes: el primero en forma grave y aguda con un acusado adelgazamiento, y el segundo en forma crónica, menos grave y, con frecuencia, acompañado de obesidad.
Claude Bernard (1813-1878), quien después de su fracaso como dramaturgo halló el éxito en el campo de la medicina convirtiéndose en un eminente fisiólogo creador de nueva escuela, estudió el glucógeno y la función glucogénica del hígado. A principios de nuestro siglo, en 1901, el médico estadounidense Eugene Lindsay Opie, que desde su juventud se dedicó al estudio de la anatomía y la fisiología del páncreas, apuntó por vez primera la estrecha relación existente entre la diabetes y la insuficiencia pancreática demostrando que la enfermedad se debía a una alteración de los islotes de Langerhans, las glándulas de secreción del páncreas descubiertas en 1869 por un simple estudiante de medicina que se convertiría posteriormente en uno de los más reputados investigadores de la época.
Ya antes de los estudios de Opie se tenía conciencia de la importancia del páncreas en la aparición de la diabetes (hecho confirmado a partir de los estudios anatomopatológicos en perros pancreatectomizados y en sujetos humanos enfermos) y se había llegado a pensar que la administración por vía oral de páncreas fresco o de extractos pancreáticos podía constituir una cura adecuada para la enfermedad. Dejaremos aquí de enumerar los estudios efectuados con poco éxito en este sentido, los cuales indujeron a tentar seguidamente la vía parenteral, inyectando extractos integrales de páncreas. Citaremos entre los pioneros de esta innovación terapéutica al italiano Capparelli, de la Universidad de Catania, cuya obra fue seguida por Battistini, de la Universidad de Turín, y por Vanni, de la Universidad de Módena. Estos precursores tuvieron que enfrentarse de nuevo a la habitual falta de medios y, según las palabras de P. Rondoni, otro insigne bioquímico italiano, «contra nuestra tendencia a no profundizar y a no insistir sobre las cosas». Sucedió que, a pesar de las pruebas indiscutibles de algunos resultados claramente favorables, tales estudios fueron abandonados. Más adelante Schultz y Scobolow demostraron que sólo el extracto puro de los islotes de Langerhans tenía poder hipoglicemizante. La enfermedad o, mejor dicho, su tratamiento, empezaba a salir de su fase empírica.
La entidad clínica de la diabetes la estableció el médico alemán Bernhard Naunyn, quien demostró la importancia del factor hereditario en la predisposición a la diabetes y estableció la subdivisión, aceptada durante muchos años, en tres formas principales en que se manifiesta la enfermedad: la juvenil, la adulta y la orgánica. Afirmó que el origen de las tres formas debía atribuirse a una alteración pancreática que impide la formación del glucógeno en las células hepáticas, proceso que describiremos más ampliamente en capítulos sucesivos.
Una vez aceptado el hecho de que la secreción glucorreguladora fuera producida por los islotes de Langerhans, en 1916 Schaeffer propuso darle el nombre de insulina.
De este modo, la sustancia se aisló en 1922 como resultado del trabajo del médico canadiense Sir Frederick Grant Banting (1891-1941), profesor de la Universidad de Toronto, galardonado con el Premio Nobel de Medicina en el año 1923, quien la obtuvo en estado puro partiendo del páncreas degenerado y después, con la ayuda de su colaborador Best, del páncreas de ternera en el quinto mes de gestación.
La insulina fue en su tiempo considerada, no sin razón, uno de los descubrimientos más importantes de la medicina de todas las épocas, ya que permitía salvar y prolongar millones de vidas, evitando la aparición de complicaciones que en un tiempo fueron capaces de llevar a una muerte inevitable a quien las sufría.
El inconveniente principal de esta sustancia es el de ser inactiva por vía oral, por lo que debe administrarse por vía subcutánea una o más veces al día, inyectándose a horas establecidas, lo cual en muchos casos causa al paciente una desagradable sensación de dependencia.
Este hecho ha empujado a los investigadores a desarrollar una serie de fármacos que puedan ser suministrados per os y que sean capaces de sustituir la insulina por la simple ingestión de pastillas, más cómoda y práctica.
Inicialmente se experimentó con algunas sustancias, que recordaremos a título de curiosidad, y que, aunque parecían ejercer alguna influencia sobre la glucemia han demostrado finalmente tener un valor escaso, si no nulo, para sustituir a la insulina. Se probaron preparados a base de azufre de ergotamina, de acetilcolina, de algunas vitaminas B, C y D, los cuales parecen ejercer una acción estimulante sobre la secreción de insulina, pero que no pueden considerarse fármacos hipoglucemiantes a todos los efectos.
De todas formas, los investigadores no desistieron en su empeño, produciendo un arsenal terapéutico de hipoglucemiantes (o antidiabéticos orales) de cuyas ventajas se hablará en capítulos posteriores.
Desde el momento en que, a pesar de la posibilidad de empleo, estos preparados no pueden aplicarse a ciertos tipos de diabetes mellitus, los investigadores han proseguido su camino sin descanso con la esperanza de encontrar el sistema más adecuado de suministrar insulina en condiciones de máxima analogía, con la función fisiológica de secreción del páncreas sano en una persona normal.
Se han conseguido grandes progresos en este sentido con la introducción en el campo terapéutico (por ahora sólo en el ámbito hospitalario, si bien parece que se han aplicado en algunos «ambulatorios piloto») de las llamadas bombas de insulina que la infunden por vía subcutánea en la pared abdominal a un ritmo constante y en la dosis necesaria para regular la glucemia y que puede aumentar en las situaciones que así lo requieran (como por ejemplo, antes de las comidas). Los resultados del control glucémico son muy buenos, existe sin embargo un peligro real de hipoglucemia severa, sobre todo nocturna.
En otro frente de acción, se ha llevado a cabo la construcción de un instrumento extremadamente sofisticado conocido con el nombre de páncreas artificial con la capacidad de efectuar, a intervalos de un minuto, la determinación de la glucemia y administración en el flujo sanguíneo de la cantidad de insulina y glucosa necesarias para obtener un valor de glucemia objetivo, sin perjudicar nunca la fisiología del páncreas.
En los últimos años ha entrado en la práctica clínica el trasplante de páncreas, que teóricamente es la terapia idónea de la diabetes mellitus puesto que permite restablecer la secreción pancreática de insulina y normalizar, por tanto, los niveles de glucemia.
La dificultad técnica ligada a este tipo de intervención quirúrgica es la necesidad de efectuar tratamiento antirrechazo con posibles efectos secundarios que han limitado este campo terapéutico sólo a los diabéticos insulindependientes con insuficiencia renal terminal, que son sometidos a doble trasplante: de páncreas y renal.
Hasta hoy se han practicado unos dos mil trasplantes de páncreas, cada vez con mejores resultados.
El trasplante de islotes de Langerhans, es decir, sólo del componente endocrino del páncreas, ofrece perspectivas interesantes, lo que nos permite seguir una intervención quirúrgica técnicamente fácil aun cuando, por desgracia, existen todavía algunos problemas por solucionar que hacen de esta una técnica experimental.
La investigación en este campo sigue, de todos modos, sin descanso, por lo que el futuro parece muy prometedor y se vislumbra el día en que esta enfermedad crónica e incurable podrá tratarse de forma radical.