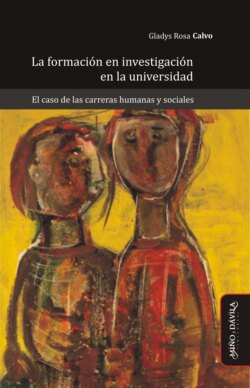Читать книгу La formación en investigación en la universidad - Gladys Rosa Calvo - Страница 8
Capítulo I
La universidad: una institución particularmente compleja a) La universidad: fines, funciones y desafíos
ОглавлениеDesde hace unas décadas, la Universidad, como institución, se encuentra en un momento de redefiniciones. Son varios los reclamos y las presiones que recibe de diferentes sectores de la sociedad. Una situación atravesada por incertidumbres y cuestionamientos sobre la eficacia, la eficiencia y la calidad de sus procesos y resultados, hacen que esta institución educativa deba plantearse sus objetivos y su rol en la sociedad, para enfrentar, con vistas al futuro y de la mejor manera posible, los desafíos que se le presentan.
La Universidad que conocemos, es una institución que acompañó los paradigmas de la modernidad (de Sousa Santos, 1995). El proyecto de modernidad, gestado a partir del siglo XVI acogió al capitalismo como modo de producción dominante. Muchos autores, hablan de posmodernidad contrapuesta a una modernidad compuesta por corrientes como el Iluminismo, el Liberalismo, el Marxismo, el Positivismo; todas coincidían en señalar caminos de progreso e ideales de perfectibilidad social (cada una a su manera). Existen ciertos cuestionamientos y se observan algunas posturas de escepticismo o de desencanto en los grandes proyectos y utopías. Se advierte una cierta declinación de los ideales modernos que producen reclamos que buscan lograr una sociedad justa, igualitaria y democrática, a través de una educación liberadora para todos y con visión de futuro.
Friedberg y Musselin (1996) distinguen tres grandes familias de estudios sobre las cuestiones universitarias. La primera agrupa los estudios que se centran en los productores (los docentes del nivel superior) o en los productos (los estudiantes), pero que dejan de lado los circuitos de la producción y la estructura que los cobija y los organiza, es decir la trama organizativa de las universidades. Se omite el impacto de las universidades y de los contextos institucionales dentro de los cuales se insertan los profesores y/o estudiantes. En esta categoría entran los estudios sobre la comunidad científica como tal, con sus normas y sistemas de valores (Becher, 2001), la vida de laboratorio en sí misma, los mecanismos de evaluación de la actividad científica, así como los procesos de reconocimiento científico y los universitarios como grupo profesional o categoría socio-profesional. Además, se incluyen los estudios sobre los estudiantes universitarios.
La segunda familia considera los estudios sobre la universidad como organización, como lugar en donde se toman decisiones y en el que se asignan recursos. En estos estudios se aborda, entre otros temas, el trabajo académico y el funcionamiento universitario: la diferenciación interna, su estructura jerárquica y su nivel de burocratización. Las consecuencias de estos estudios, según Friedberg y Musselin (1996), son contradictorias. Por un lado, contribuyeron al análisis de la universidad como organización y los procesos de análisis organizacional, pero al mismo tiempo se ha legitimado una manera de ver la universidad desde una concepción empresarial. Asimismo, la universidad se estudia en su contexto más inmediato, pero no en relación con su pertenencia a un conjunto más amplio de instituciones que están en interacción: el sistema de educación superior.
La tercera familia reúne los trabajos (generalmente de tipo comparativo) que sitúan a las universidades dentro de los sistemas nacionales y que se interesan por los modos de coordinación (comerciales, burocráticos, gubernamentales, oligárquicos o profesionales) que prevalecen en el país. Estos estudios, generalmente, se quedan en un nivel formal y a menudo simplifican en exceso la complejidad real de los sistemas de educación superior y toman solo alguna dimensión que caracterice a los sistemas nacionales. Friedberg y Musselin (1996) desarrollaron un enfoque organizacional comparativo del estudio del funcionamiento de las organizaciones, que intentan reconstruir las propiedades permanentes de los sistemas de relación por medio de los cuales los actores de cada universidad negocian su cooperación en el cumplimiento de sus funciones.
Krotsch y Suasnabar (2002) señalan respecto a este punto, que uno de los estudios con mayor influencia en América Latina y Argentina es la obra de Burton Clark (1983), la cual retoma la tradición de la sociología durkhemniana, acerca de esta problemática ya que aborda la organización institucional en su complejidad.
La universidad es una organización particularmente compleja, por los objetivos que aborda, por la cantidad de actores que intervienen con diferentes intereses, por la diversidad de expectativas que participan, pero tiene una especificidad particular: la producción y transmisión de conocimientos articulados en disciplinas. Como señala Clark (1983), la materia en torno a la que se organiza la actividad universitaria es el conocimiento. El trabajo académico se organiza sobre la base de la manipulación del conocimiento –descubrimiento, conservación, depuración, transmisión y aplicación–, siendo sus tecnologías principales la investigación y la enseñanza.
La complejidad es observada en el carácter conflictivo y altamente fragmentado que preside a las rutinas organizacionales de las universidades. La creciente especialización, el desarrollo de nuevas funciones y espacios que da lugar a la permanente división del trabajo, no es totalmente controlable desde el centro burocrático del establecimiento. De esta manera, la complejización estaría originada en la constitución de diversos mercados al interior de estas organizaciones que son entendidos por los diferentes actores como
“estructuras de oportunidades y circuitos institucionalmente configurados con formas organizativas y ethos propios que conformarán redes de fronteras difusas” (Krotsch, 1993, p. 21).
En la comprensión del tema, definir la misión institucional implica hablar de la identidad y el carácter de la universidad constituyéndose en la base para el diseño de su perfil y del proyecto institucional. El perfil institucional, según Martínez Nogueira (2000), señala el por qué, el para qué y el cómo de una institución. Incluye temas referidos a las funciones que se privilegian, a su dimensión, a los niveles formativos y a su articulación con el medio. Sus componentes son varios, entre los que se pueden mencionar: la importancia relativa asignada a la docencia, la investigación y la extensión; el mix de actividades de grado y posgrado, la cobertura social y territorial a la que aspira; las articulaciones con otros actores sociales; sus estilos de gestión y el patrón de financiamiento a consolidar (Martínez Noriega, 2000).
Para caracterizar a las instituciones a través de sus fines, misiones y funciones, es necesario definir cada uno de los términos por separado. Según Pérez Lindo (1998 y 2001):
• Los fines señalan lo que es esencial o fundamental a cualquier universidad. Son los principios fundamentales que justifican el concepto de universidad. Investigar, enseñar en el más alto nivel y formar profesionales constituyen fines esenciales. Por lo general se considera que el rasgo distintivo de la institución universitaria es la producción o el contacto con los nuevos conocimientos.
• Las misiones definen la identidad particular de cada institución, su modo de situarse frente a la realidad histórica o social. Son las finalidades particulares o vocacionales que adopta una universidad en función de sus creencias religiosas, de sus posiciones ideológicas o de sus compromisos sociales.
• Las funciones aluden a los propósitos institucionales y al significado social de las actividades universitarias. Se utilizan para designar lo que efectivamente hace la universidad.
Los fines y las misiones contenidas en las normativas, si bien no reflejan la verdadera acción de las universidades, dan una idea de la identidad de la institución. Como señala Krotsch (2003), aunque el tema de los fines es problemático, es una cuestión que nos permite ver la misión e idea de la universidad. Preguntarse sobre los fines de una universidad es hacer referencia a los objetivos, misiones o la idea de universidad que tenemos (Krotsch, 2003).
El descubrimiento de los fines u objetivos institucionales debe ser analizado a través de las dos funciones esenciales: enseñanza e investigación. Es decir, descubrir en qué medida las instituciones hacen lo que se proponen hacer.
Algunos autores plantean que la idea latinoamericana de la universidad en un escenario de masificación, diversificación y cambio económico, está planteando un nuevo modelo de universidad. El modelo latinoamericano de universidad representado en las universidades públicas que fuera heredero del cruce de la versión francesa (modelo napoleónico o modelo continental) y las ideas del movimiento de reforma de Córdoba, está en crisis por los procesos de globalización, restricciones financieras, pérdida de legitimidad y cambios de misión. La expansión y diversificación abrió el campo institucional a las universidades privadas (que no eran básicamente herederas del modelo napoleónico y del modelo de la reforma de Córdoba) y esto trajo consecuencias a nivel del sistema, ya que impulsan también otros tipos de modelos de universidad.
La universidad es una institución que genera un debate siempre actual. Constantemente hay que pensarla como lugar de conocimiento y también en su proyección social en la necesaria transformación de la sociedad. Como plantea de Sousa Santos (2005), su especificidad en cuanto a bien público reside en ser la institución que liga el presente con el mediano y el largo plazo por los conocimientos y por la formación que produce y por el espacio público privilegiado para la discusión abierta y crítica que constituye.
Según la mirada de este autor (de Sousa Santos, 2005, pp. 33-37), “las políticas de los ’90 pusieron en desafío a las universidades en muchos aspectos incluido el del conocimiento”. La organización y el ethos universitario fueron moldeados en un modelo de conocimiento científico universitario que ha sido predominantemente disciplinar, en cierto grado autónomo del mundo cotidiano, homogéneo y organizativamente jerárquico. A lo largo de estas últimas décadas se dieron alteraciones que desestabilizaron este modelo de conocimiento y condujeron al surgimiento de otro patrón. El autor denomina a esta transición como el paso del conocimiento universitario hacia el conocimiento pluriuniversitario, entendiendo a este último como un conocimiento contextual en la medida en que el principio organizador de su producción es la aplicación que se le puede dar. También es un conocimiento transdisciplinar y heterogéneo que ha tenido su concretización más consistente en las alianzas universidad-industria y, por lo tanto, bajo la forma de conocimiento mercantil. Esta contraposición, entre una presión hiper-privada y una presión hiper-pública, no solamente ha llevado a desestabilizar la institucionalidad de la universidad, sino que ha creado también una profunda fractura en su identidad social y cultural.
También destaca estos cambios Sutz (1994) cuando plantea que hay diferencias entre la situación actual y la pasada en materia de relaciones universidad-sectores productivos. Estas tendrían que ver básicamente con tres elementos. El primero es el mayor grado de formalización de dichas relaciones, tanto por el pasaje de lo esporádico a lo sistemático como por el carácter marcadamente más institucionalizado que han ido adquiriendo. El segundo tiene que ver con la globalización de las relaciones, que ya no se origina en una o pocas direcciones disciplinarias, sino que abarca progresivamente más áreas de conocimiento. Es decir, cuando antes solían ser una o pocas cátedras o departamentos quienes actuaban en vinculación con la producción, hoy se encuentran abocadas a ello prácticamente universidades enteras. El tercero, finalmente, tiene que ver con el papel de los gobiernos, que están muy involucrados en la promoción de estas relaciones como parte de sus políticas industriales, de ciencia y tecnología y de innovación.
En este sentido, en su libro sobre la Función Social de la Universidad, Margetic y Suárez (2006), señalan que uno de los aspectos más cuestionados del sistema de educación superior argentino ha sido el de su aislamiento –real o supuesto– con respecto a las necesidades y requerimientos de la sociedad que lo sustenta. De esta manera, se continúa debatiendo si la propuesta curricular responde a las demandas y expectativas de la comunidad, así como si el desarrollo científico sólo ocasionalmente se traduce en innovaciones tecnológicas transferibles a la sociedad.
Esta situación es reflejada en el análisis de numerosos autores. Boaventura de Sousa Santos (2005, pp. 15-17) identifica las tres crisis a las que se viene enfrentando la universidad: la primera es la crisis de la hegemonía, resultante de las contradicciones entre las funciones tradicionales de la universidad y las que fueron atribuidas a todo lo largo del siglo XX; la segunda es la crisis de legitimidad y la tercera la crisis institucional.
La crisis de hegemonía evidencia la imposibilidad de responder a la contrariedad entre conocimientos de alta cultura para la formación de elites y los conocimientos para la formación de la fuerza de trabajo; ambas son exigencias del contexto actual.
La crisis de legitimidad hace referencia a la incompatibilidad entre el control y jerarquización de los saberes que se da a través de mecanismos de restricción al acceso, y las demandas de democratizar el acceso a la universidad y conocimientos que se producen en ella.
La crisis institucional evidencia la discrepancia entre la autonomía institucional y la demanda de productividad social. Esta tensión se vislumbra en la evaluación de la producción de conocimientos científicos (medidos por el número de publicaciones, investigaciones, programas acreditados, etc.) en detrimento de la formación, ya que con estos indicadores no se evalúa la calidad del proceso del aula. Cabe aclarar, que, en muchas ocasiones, en función de los resultados de los proyectos de investigación se otorga el financiamiento y de esta forma se aplica en la universidad la lógica empresarial.
Pedro Krotsch (2003) señala una serie de características salientes de la pérdida de legitimidad de la universidad que deberían ser consideradas ante cualquier intento de reforma:
• el creciente número de universidades, públicas y privadas, señala el desarrollo embrionario de un mercado universitario cuyas reglas de funcionamiento no alcanzan a entenderse aún con claridad;
• la paulatina pérdida del monopolio que otrora detentara la universidad pública sobre la producción, reproducción y consagración de saberes;
• la producción científica tiende cada vez más a realizarse en estrecha subordinación respecto a las demandas de ciertos sectores o a desplazarse desde las sedes universitarias hacia los centros sujetos al control empresario;
• las tradicionales posiciones contestatarias, habitualmente asociadas a las generaciones jóvenes que componen el grueso de la población universitaria se han debilitado, y
• las transformaciones en la calidad y los tiempos del cambio tecnológico impactan sobre los perfiles profesionales, sometiéndolos a un acelerado proceso de resignificación.
En este contexto, las universidades tienden a diversificar su oferta y plataforma de proveedores con el fin de acomodar a un número creciente de jóvenes y adultos con variadas demandas formativas. Asimismo, buscan responder a las dinámicas de expansión, diferenciación y especialización del conocimiento avanzado, en torno al cual se tejen las redes productivas, tecnológicas, de comercio y políticas de la sociedad global. Los sistemas de enseñanza superior también están siendo impelidos a diferenciarse institucionalmente –lo cual aumenta su complejidad– con el propósito de dar cabida a una división y organización cada vez más especializadas del trabajo de producción, transmisión y transferencia del conocimiento avanzado.
La respuesta de las universidades a los nuevos desafíos que enfrenta en este contexto se identifica en tres características principales: (1) la creciente ambigüedad de la educación superior en la cual cada vez es más difícil identificar una única misión de la universidad; (2) la creciente complejidad organizacional de las universidades y de las instituciones de educación superior que enfrentan múltiples responsabilidades bajo las presiones provenientes del mercado, y (3) la reconfiguración de las universidades en tanto instituciones en la medida en que comienzan a compartir sus responsabilidades de enseñanza e investigación con otras organizaciones (Scott, 1999).
En función de esto último, puede considerarse a la universidad como una institución fundamentalmente educativa. Como señala Camilloni (2001a):
“las universidades son instituciones educativas de mayor nivel de jerarquías que brindan una gama completa de estudios de grado (carreras largas y cortas) y posgrados en todas las ramas del conocimiento. Tienen entre sus funciones inherentes la formación de profesionales, docentes e investigadores, la producción y difusión de conocimientos científicos, y la realización de actividades de transferencia y extensión”.
El reconocimiento de este énfasis en la función educativa, no significa dejar de lado las otras funciones con las que está articulada, como la de producir conocimientos y prestar servicios a la sociedad (Camilloni, 2001a, p. 10).