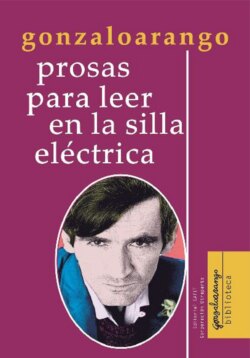Читать книгу Prosas para leer en la silla eléctrica - Gonzalo Arango - Страница 13
I
ОглавлениеEn mi ciudad de Leteo hubo un terremoto hoy, el más siniestro de toda su historia.
Miles murieron bajo las ruinas.
La terrible sacudida duró dos minutos eternos durante los cuales todo se vino abajo, y un arcoíris de polvo y furia oscureció el cielo.
Mi hermano y yo habíamos salido a pescar tortugas al mar, y por eso estamos vivos. Allá oímos que una desgracia había caído sobre la ciudad, hasta pensamos que era la Bomba Atómica, o algo terrible como eso, tal vez un castigo del cielo.
Entonces corrimos a ver qué era, y Leteo había desaparecido: nada quedaba en pie, ni las estatuas, salvo unos árboles que se sacudían sobre la tierra rota. Lo demás era una llanura dantesca de desolación.
Cuando llegamos a la ciudad, ahora en ruinas, los pocos sobrevivientes lloraban, o miraban al cielo sin decir nada. Era como si se hubieran muerto de pie.
De todas partes, como de agujeros, salían gritos desesperados. No era un dolor como es el dolor de siempre. Era algo tan espantoso que yo no puedo describirlo. Creo que no eran gritos salidos de la voz humana, sino de la carne. En todo caso eran aullidos.
Cuando el miedo permitió otra vez pensar, se organizaron brigadas de salvamento y se levantó una tienda bajo el árido y ardiente sol para atender a los heridos.
Uno que parecía alcalde organizó la cosa, aunque dudo que el alcalde estuviera vivo. Lo cierto fue que el señor dividió las ruinas en sectores, y nos asignó uno para cada dos sobrevivientes: tal había sido el desastre.
Mi hermano y yo formamos la Brigada K, del sector 7. Nuestra misión era rescatar heridos de las ruinas y ponerlos a salvo, lejos de los muertos que ya estaban abandonados a su suerte.
Mi hermano y yo, él adelante y yo atrás de la camilla que fabricamos con dos palos y una lona que resistía el peso del tamaño de un herido.
Empezó, pues, una lenta y callada procesión de nuestro sector 7 a la colina, donde se iban amontonando los mutilados, algunos de los cuales agonizaban en el intervalo de dos viajes, y luego morían.
Los otros se retorcían de dolor, se revolcaban espantosamente o llamaban a Dios. Pero nadie quedaba para socorrerlos, y nosotros nada podíamos hacer, o muy poco. ¡Era horrible! No podíamos consolarlos porque otros que también querían vivir nos llamaban en el sector. También para ellos éramos su última esperanza.
Nos pareció que el sol nunca había calentado más fuerte. Era un sol áspero, de hierro. En vista de un sol tan asesino resolvimos quitarnos la ropa y trabajar desnudos. En Leteo todo el mundo estaba desnudo, muerto o desamparado. Era desolador, y nada explicaba por qué no estábamos todos muertos.
Pero la vida es así, una cosa rara que nos eligió para un oficio doloroso.
Mi hermano Alción sí lloraba de vez en cuando al regreso de la colina, cuando su corazón podía darse el desahogo de un sentimiento, o el lujo de un recuerdo. Hasta llamaba a su novia que seguramente ya estaba muerta con su bello cuerpo. Él la amaba.
Yo no lloraba, ni llamaba a nadie. Todo era inútil. Hacía lo que tenía que hacer.
Si Leteo vuelve a existir alguna vez; si la ciudad vuelve a fundarse sobre la nada, nuestros nombres serán registrados en la historia del terremoto, como sobrevivientes y salvadores.
Tengo que confesar que a mí no me importa la tal inmundicia de la gratitud: ni compadezco a la humanidad, ni la odio, ni la amo. Hago lo que tiene que hacer un sobreviviente, sin alegría, sin lágrimas. Eso es todo.
Pienso que otros harían lo mismo que yo, aunque no sé. No espero nada de los hombres, y no soy un santo para que se esperen de mí esas grandes cosas morales como la nobleza y el valor.
Desgraciadamente al caer la tarde, el sol ya se dejaba sentir sobre los muertos descomponiéndolos un tris. Un gas venenoso ascendía al cielo desde las ruinas. Los gritos eran inmensamente desesperados, pero más reducidos, seguramente porque los muertos eran cada vez más, y los vivos menos: cosas de Dios que no mueve una ola, ni tumba una ciudad sin su poderoso consentimiento.
De noche, en plena oscuridad, el rescate fue más difícil, y aunque no se veía nada –la luna era del tamaño de una hoz rusa– nos guiábamos por las lamentaciones.
Remover los escombros que aplastaban los cuerpos era casi imposible. Muchos quedaban allá abandonados para siempre, esperando la muerte, pero enloquecían antes de morir. Era terrible escuchar sus plegarias o sus blasfemias a los dioses o al Destino, pues para todos, según su fe, había desesperación y consuelo.
Muertos en vida, o condenados a morir con los ojos abiertos, bajo la bóveda de aquel cielo estrellado, ya purificado de polvo, nítido y azul: un hermoso cielo de verano, pero de una cruel belleza para los que iban a morir y lo veían por última vez. Creo que la belleza de ese cielo los enloquecía.
Sería media noche cuando nos ofrecimos un merecido descanso restaurador, pues estábamos agotados. Yo me tiré boca arriba sobre la hierba, lejos de los heridos para no oír sus malditos quejidos.
A pesar de la desgracia que se extendía a mis pies, el cielo me pareció bello y turbador, y en las claras estrellas identifiqué mi loco amor por la vida, y me sentí feliz. Lo que había de pureza en el mundo estaba allá arriba, en el firmamento, goteando una luz espléndida sobre el afligido cementerio de la ciudad.
Alción estaba tan desesperado que no sentía cansancio y fue a buscar a su novia, o lo que quedaba de ella, adivinando el sector donde vivía, cosa imposible de saber porque nada había quedado en su sitio: los rascacielos estaban patas arriba; la ciudad había sido arrancada de raíz, y lo que antes estaba en un extremo, ahora podía estar en otro.
Por eso no me preocupé de buscar a mis padres, aunque sí pensaba en la posibilidad de que mi gato Ternura estuviera herido y me necesitara. Pero yo estaba muy cansado para buscarlo. Tal vez mañana él vendría a mí por su cuenta.
Cuando Alción regresó sin saber nada de su novia, ni un quejido siquiera, yo me había sumido en un éxtasis con el endito cielo estrellado, y qué furioso me puse cuando Alción llegó desilusionado y loco de pena, arrojando lágrimas como una dolorosa, o cosa semejante a lloronas, quebrando el sortilegio de mi contemplación nirvánica que era la antesala del cielo místico donde la Santa Nada ya abría sus puertas para ponerme en comunicación con el misterio.
No tuve más remedio que volver a mi ingrato oficio de sepulturero, yendo y viniendo entre gemidos, lágrimas y demencia, y un amotinado olor de tumba abierta.
Al fin se derramó un alba fresca como un loto, y salió el sol. Con los primeros rayos me sumergí en el sueño para no ver aquello macabro que el sol iba a calentar, y también porque estaba cansado hasta la muerte.
Así que decidí dormir, y ni siquiera me preocupé por buscar a Ternura. Ya que el diablo se había llevado a Leteo, que se llevara también a mi gato, aunque Dios sabe cuánto lo quiero, o quería, si por desgracia está muerto.
A mediodía recibí en pleno rostro una bofetada, que me despertó: una ola de calor intenso extendía por la ciudad un hosco olor de corrupción. Todo estaba podrido, hasta el cielo puro. En el aire caliente y pegajoso zumbaban enjambres de moscas, como nubes infectas que amenazaban caer sobre la ciudad y devorarla.
Miles de cuervos migratorios surcaban el cielo y se arrojaban con sus picos filudos consagrándose a una horrenda rapiña, sin que nadie los espantara.
Todos estábamos ocupados con los vivos, o con los medio vivos. Los muertos no importaban, y tal vez quedaban mejor digeridos en el vientre de los cuervos que olvidados a la furia del sol, pues este los pudría sin hacerlos desaparecer.
Y fue a causa del sol que el aire se hizo pestilente. Un vaho de putrefacción tapó el horizonte, y cayó la peste al tercer día sobre los intestinos desparramados de la ciudad.
La primera víctima de la epidemia fue abatida en la Brigada J, del sector 6. Era una mujer. Había caído en convulsiones, arrojó una baba morada, y luego se quedó quieta.
Su compañero nos dio la noticia. No parecía tener miedo de la peste. Su voz era triste, pero serena. Quizás no le importaba morir, pues el corazón humano se endurece en el contacto con un dolor tan bruto. Seguramente ya no creía que la muerte era una desgracia. Yo no pensaba lo mismo. Si era verdad que la peste había llegado, pronto estaríamos todos muertos, y esto me asustó como el demonio.
Desde ese momento algo cambió en mí, no sé qué, mi feroz instinto de vivir.
A partir de entonces nuestra misión era mortal, equivalente al suicidio. Porque nosotros teníamos que remover los muertos en busca de los que aún tenían fuerzas para el dolor, y así no podíamos escapar a la contaminación.
Mi hermano calculó en cien los que aún podíamos rescatar para la vida. De regreso de la colina me detuve y solté la camilla que hirió a mi hermano en el tobillo. Me senté en el pasto seco, mudo como una roca, y medité.
Mi hermano chilló por el dolor, y me insultó porque yo era un exacto y cochino bruto, pero luego me divisó allí muy abatido y sudando perlas como un condenado, y me preguntó con ternura si al fin me había conquistado la maldita peste bajo su protección.
No contesté.
Mi hermano miró al sector con sombría desesperación, pensando en las víctimas que pedían socorro con gritos miserables o aullidos.
Finalmente se enfureció con mi lejanía, y me instó a patadas a que marcháramos, pero no me moví. Entonces me definió como un bárbaro sin corazón que me dedicaba al ensueño mientras otros esperaban aplastados o muertos, y declaró que Nuestro Señor Jesucristo me castigaría por mi impiedad.
—Me voy, no quiero morir.
—¿No estás oyendo los gritos?
—Sí, los oigo, no es culpa mía, que los salve el cielo. Yo me largo.
—Piensa que cien vidas dependen de ti, piénsalo dos veces.
—Solo mi vida existe. No la quiero perder por nada.
—¿Es que cien te parecen nada, maldito degenerado?
Me precipité en la ruta que va a las montañas, allá donde el aire es puro y azul el horizonte. Escalé la colina en minutos huyendo de Alción que me perseguía con un garrote para matarme, pero yo trepaba como un rayo, veloz como el remordimiento tras la culpa.
Como era imposible alcanzarme, Alción desistió y se puso a maldecir con los puños, invocando la ira del cielo, calificándome de hijo de perra, desalmado y otras inmundicias que me traía el viento apestoso de Leteo.
Lo último que oí fue una maldición que me perseguiría hasta la muerte, y que se convertiría en el signo de mi predestinación:
—¡No vuelvas a Leteo, maldito bastardo, porque te convertirás en un pez!
Luego me alejé hasta perder el eco fraternal de un amargo llanto de dolor, ira o desamparo. En todo caso no me importó que llorara, ni que se lo tragara la tierra. Allá él. Mi deserción me llevaría lejos de la angustia y la cólera, hacia las regiones puras del sol, hacia la vida.
El sol estaba en su fina, muy agobiador, y el aire seguía saturado de corrupción. Coroné la colina y me hundí en una torrentera de montañas donde el mundo parecía terminar en un abismo. Pero el mundo empezaba por todas partes donde el sol nacía, y más allá del crepúsculo estaba la noche cósmica con sus vientos, el canto de los pájaros y la soledad eterna de las piedras.
Ya era de noche cuando escalé la cima más alta, de donde se divisaba un Leteo remoto que semejaba la camisa rota de un fusilado. Respiré sobre una roca un aire sin lamentaciones, sin hedor, y claro de luna.
Como ya podía estar contaminado me hundí en una laguna de aguas bucólicas donde la luna rielaba sobre unos lotos, y bañaba de oro el corazón de la noche misteriosa.
Unos pájaros modularon cantos enigmáticos, y estremecieron la oscuridad con aletazos que desplumaban al vuelo la dorada luz lunar. Mi corazón latía con una dicha cruel y violenta.
Me sentí solo y feliz como Dios.
Una nube errante tapó el disco de la luna. Unas aves apocalípticas aprovecharon la pausa de negrura para emitir extraños cantos desapacibles, que tal vez eran cantos felices en su corazón de pájaros nocturnos.
Escalé un árbol de madroños y calmé el hambre y la sed. Entre las ramas me sentí a salvo de todo lo misterioso y fugitivo que encierra la noche, no solo de las almas de Leteo vagando vengativas, sino del viento oscuro y de los formidables aleteos de los avestruces del cielo.
Ahora que estaba solo, exiliado de una humanidad en la que ya no había sitio para mí, el gran bastardo sin porvenir y sin Dios, ahora entonces empecé a sentirme hijo del sol, alma del viento, fruto del Árbol de la Vida, sueño y olvido…
El sol de la mañana doró mi cuerpo y mi sonrisa, desnudo y enlazado a las ramas como un mico. Entonces comprendí que mi reino era ese, el reino puro y verde de los seres sin pensamiento, un átomo de luz en la radiante energía del Cosmos.
Noté que mi sexo se puso tenso por la alegría de mi alma, y mi alma se estremeció con la dicha salvaje de mi cuerpo, cuyas ondas hacían crujir las ramas con la marea de la plenitud. Una colmena de angelitas suspendida en lo alto chorreó unas gotas de miel.
Ya sin conciencia y sin remordimientos, olvidé la triste historia de Leteo, apestada y vencida por la muerte, como una miserable ciudad de la Humanidad.
Más allá del horizonte me esperaban las ciudades del sol. Evidentemente no se trataba de números: uno contra cien. Se trataba, eso sí, de mi vida en el tiempo, y del tiempo en la misteriosa eternidad.
Descendí del árbol y eché una mirada al pasado. Luego me alejé sin nostalgias, sin esperanzas, ¡hacia la tierra que amaba!