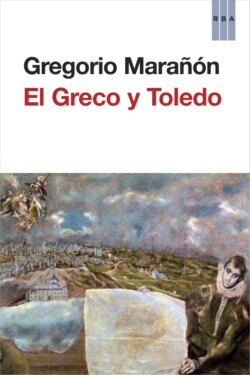Читать книгу El Greco y Toledo - Gregorio Marañón - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
TOLEDO, MARAÑÓN Y SUS AMIGOS
ОглавлениеToledo y el Greco se habían asomado muy tempranamente al horizonte vital de Marañón; don Benito Pérez Galdós había constituido un factor para su propia relación con Toledo, y es muy posible que el filtro del admirado novelista canario le hubiera provocado un estado de cierta perplejidad al contrastarlo con la opinión de algunos otros de sus mayores. Como él mismo contara años más tarde, con don Benito y su sobrino Juan Hurtado de Mendoza, había visitado Marañón Toledo por vez primera en fecha que se nos escapa pero hacia 1901, aunque años antes había hablado ya con ellos en sus veranos de Santander, con la mirada puesta en viejas fotografías de la ciudad imperial. Galdós había escrito su Toledo. Su historia y su leyenda. Las generaciones artísticas en la Ciudad de Toledo ya en 1870 pero no se publicó hasta 1924, o bien sin corregir o bien sin cambiar de opinión sobre el pintor candiota. Y, para esta fecha, tras la aparición de las obras de Manuel Bartolomé Cossío (El Greco, 1908) y de Barrès, sus opiniones podrían parecer como heréticas y trasnochadas: «fue un artista de genio, en quien los terribles efectos de una enajenación mental oscurecieron las prendas de un Tiziano o un Rubens. Una inventiva inagotable, gran facilidad para componer, mano segura para el dibujo, y a veces empleo exacto del color y los tonos, son las cualidades que se observan en sus primeras obras; pero después, padeciendo la más lamentable aberración, El Greco se dio a pintar con un falso color y una expresión imaginaria, que marcan sus obras con un sello indeleble. Todos han visto sus figuras escuálidas, terroríficas, sin sangre, flacas y amarillas, con las cabezas sepultadas en enormes gorgueras de encaje rizado; él percibió un extraño ideal y, sin duda, extraviado por una obsesión, esclavo de una monomanía, llegó a ese período lamentable en que es tan original. Una obra maestra ha dejado Theotokópoulos, obra en que su extravagancia, todavía no muy pronunciada, aparece oculta por bellezas de primer orden. Es el cuadro que se halla en la iglesia de Santo Tomé, y representa el entierro de don Gonzalo Ruiz de Toledo, conde de Orgaz».
¿Cómo conciliar su admiración por el autor de los Episodios nacionales y su visión negativa del arte de un enajenado Greco? Era imposible, y Marañón se alineó con sus otros y más jóvenes mentores toledanos, Manuel Bartolomé Cossío y Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer, II marqués de la Vega-Inclán, bien conocido como el creador en Toledo del Museo y Casa del Greco, y con quien debió de trabar relación hacia 1914. Con ellos, a quienes reconocería como padrinos, Marañón se incorporó a lo que podríamos llamar la cofradía de los grequianos de Toledo, y gracias a don Benigno inició su coleccionismo de obras pictóricas del candiota. De Vega-Inclán era el lienzo del Grupo de ángeles que atesoró y acompañó a Marañón, tras colgar de las paredes del museo toledano del marqués y antes pertenecer a Plácido Francés (1902); también había pasado por la colección de Vega-Inclán la miniatura sobre papel de Don Francisco de Pisa, que apareció en el mercado en 1910 y procedía del beaterio del doctor Pisa.[4] Incluso, prueba de su amistad, el marqués también le regaló una escultura de la Virgen con el Niño (obra de hacia 1525), comprada en el mercado toledano y que ambos y Cossío identificaron como uno de los pocos ejemplos de la labor escultórica del Greco.
Era evidente su confianza tanto en su juicio estético y de connaisseurs como en su juicio histórico e interpretativo del arte del Greco, hecho que arrastró a Marañón a oponerse en sus escritos a los de otro de sus contemporáneos más admirados: José Ortega y Gasset. Don Gregorio no aceptaba su teoría de la profunda artificiosidad del Greco, que se plasmaba en sus acrobáticas composiciones y en sus descoyuntamientos anatómicos, en sus formas formalizadas de intelectual y no solo naturales y objetivas. Juzgándola como «interpretación retórica» e intelectualística, Marañón no obstante concedía que el Greco había sido «el intelectual por excelencia», aunque entrara en contradicción con su teoría del candiota como juglar mariano que se lanzaba a la expresión de su «espiritualidad nativa, de religiosidad de Tierra Santa», alejado de «las discusiones de los teólogos y los concilios» o de las reflexiones de filósofos y fisiólogos.
Toledo se constituía además para Marañón como un espacio ideal, paradigma de la concordia procedente del pasado y, en consecuencia, ejemplo para la reconciliación en el presente. La voluntad regeneracionista del Marañón de la posguerra y la dictadura incidía en una reconstrucción del pretérito toledano como ejemplo de convivencia entre religiones —cristiana, musulmana, hebrea y más tardíamente de cristianos viejos, moriscos y cristianos nuevos, que testimoniaba tanto su wishful thinking como su voluntad de denuncia de la —infalsable— falsedad del odio pasado y, por lo tanto, la posibilidad de redimirse en el presente.
En cierto sentido, Marañón pretendía hacer tanto política como, en menor medida, historia.