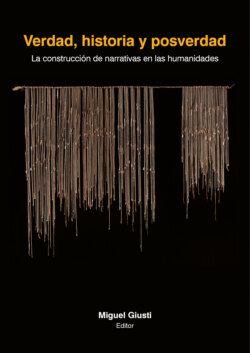Читать книгу Verdad, historia y posverdad - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl hilo y las huellas de la historia. Laudatio de Carlo Ginzburg6
Claudia Rosas Lauro
Pontificia Universidad Católica del Perú
Es un gran honor presentar al destacado historiador italiano Carlo Ginzburg, quien nos visita por primera vez. Hijo de la novelista italiana Natalia Ginzburg y del intelectual Leone Ginzburg, nació en Turín, en 1939, y se educó entre libros de diversa procedencia y naturaleza, como aquellos que cita profusamente en sus escritos: los Quaderni del carcere, de Antonio Gramsci; Cristo si è fermato a Eboli, de Carlo Levi; Il mondo magico, de Ernesto de Martino; hasta Pinocchio, de Collodi, entre muchos otros libros; y autores como el historiador francés Marc Bloch, el escritor Italo Calvino, el clasicista italiano Arnaldo Momigliano, el historiador Delio Cantimori, el teórico del arte Ernst Gombrich, el filólogo Sebastiano Timpanaro, el historiador del arte alemán Aby Warburg y otros autores que citaremos más adelante.
Estudió en la prestigiosa Scuola Normale Superiore di Pisa entre 1957 y 1961, año en que se graduó. Luego, enseñó en universidades italianas como la Universidad de Roma y la Universidad de Bolonia en su especialidad, la historia moderna. Entre los años 1988 y 2006, se trasladó a la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), donde obtuvo la cátedra Franklin D. Murphy Professor of Italian Renaissance Studies. Más adelante, de 2006 hasta 2010, fue profesor de Historia de las Culturas Europeas en la Scuola Normale Superiore di Pisa.
Durante este tiempo, ha gozado de numerosos fellowships prestigiosos, de los cuales solo nombraré algunos: Harvard Center for Italian Renaissance Studies, Florencia (1965-1966); The Warburg Institute, Londres (1967-1968); The Institute for Advanced Study, Princeton (1975 y 1986); en diversas oportunidades, entre 1970 y 1990, como Directeur d’Études Associé en el Centre de Recherches Historiques (CRH), de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), París; Whitney Humanities Center, Yale (1983); Center for Renaissance Studies, The Newberry Library, Chicago (1985); The Getty Center for the History of Art and the Humanities, Santa Mónica; Wissenschaftskolleg zu Berlin (1996-1997); Italian Academy for Advanced Study on America at Columbia University (1998); o Lauro De Bosis Professor, Harvard (2008), entre otros. Hasta el momento, ha recibido diecinueve importantes premios7 y diversos reconocimientos de instituciones académicas internacionales de prestigio8. Asimismo, ha recibido Doctorados Honoris Causa en diferentes países como Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Israel, México, Argentina, Chile, entre otros. Más allá de estos reconocimientos a un historiador de talla mundial como Ginzburg, quisiera profundizar en su importante aporte historiográfico a través de su obra, que es muy prolífica, original e interesante.
Sus primeros estudios se concentraron en el tema de la brujería —tema que, inicialmente, cuando él lo estudió, no estaba de moda, como sí lo estaría tiempo después—. El resultado fue su elogiada obra I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento (Los «benandanti». Brujería y cultos agrarios en los siglos XVI y XVII), publicada por primera vez en la editorial italiana Einaudi, en Turín, en 1966, y traducida a doce idiomas. En ella se manifiesta la presencia del gran especialista italiano en herejías Delio Cantimori, el historiador de carne y hueso que más influyó en su formación, como lo reconoce el propio Ginzburg (véase Cantimori, 1939). Él señala que fue el encuentro con lo inesperado lo que lo emocionó y esa es una característica de su trabajo: partir de lo extraño, lo anómalo, lo sorprendente. Este rasgo no solo está presente en la historiografía contemporánea, sino en las ciencias sociales en general y, en particular, en la antropología. Basta pensar en Clifford Geertz y su obra La interpretación de las culturas, en la que, en su célebre capítulo sobre la pelea de gallos en Bali, realiza una «descripción densa» de esta generalizada costumbre para desentrañar el «juego profundo» que subyace en ella (Geertz, 1973).
Y lo inesperado para Ginzburg fue encontrar que los benandanti narraban que habían nacido con una camisa (envueltos en el amnios) y que, por ello, estaban obligados a salir en espíritu tres, o más de cuatro veces al año, durante las temporadas, a combatir de noche, armados de ramas de hinojo, contra brujas y brujos que, a su vez, se encontraban armados de sorgo. Cuando vencían los benandanti, las cosechas eran abundantes; en caso contrario, había escasez. Ante esto, los inquisidores que llevaron adelante la pesquisa contra ellos buscaban inducirlos a que aceptasen ser brujos, pero solo después de cincuenta años los benandanti admitieron que las batallas nocturnas por la fertilidad eran, en realidad, aquelarres diabólicos.
Mediante estas narraciones acerca de sus combates nocturnos, «en espíritu», por la fertilidad de los campos contra brujas y brujos, vemos aflorar un estrato profundo de cultura campesina, sobre el que se había superpuesto un estrato cristiano más superficial. Se trataba de una interpretación, en gran parte nueva, del problema sobre los orígenes populares de la brujería, en la que Ginzburg había reparado enfocándose más en los perseguidos que en los persecutores, aunque luego escribiría el iluminador ensayo «El inquisidor como antropólogo» (2010a), en el que se concentraría en la figura del inquisidor. A este respecto, Edoardo Grendi —uno de los fundadores de la microhistoria— había definido lo «excepcional normal» como un testimonio excepcional desde el punto de vista documental que se refiere a fenómenos difundidos, o incluso «normales»9.
Este libro dialoga con otro muy interesante, aunque más criticado que elogiado: Storia notturna. Una decifrazione del sabba (Historia nocturna. Un desciframiento del Sabbat), que salió a la luz en Turín, editado por Einaudi, en 1989, y fue traducido a doce idiomas. Dicha obra tuvo una nueva edición en Milán, en 2017, y contó con un nuevo posfacio. En esta investigación, Carlo Ginzburg recurre al método de comparación, siguiendo la senda trazada por el historiador francés Marc Bloch. Sobre este maestro que inspiró su profesión y muchas reflexiones de su obra, Ginzburg publicó Cinco reflexiones sobre Marc Bloch, en 2015. Precisamente, el prólogo a la edición italiana de Los reyes taumaturgos es muy sugestivo: ahí se muestra cómo la creencia en el poder curativo del toque real, que es el centro de la obra, es una falsa noticia (Ginzburg, 1973) —fenómeno que Bloch había estudiado previamente en su trabajo sobre la Primera Guerra Mundial y la falsa noticia (2004)—. La impronta de los Annales en la obra de Ginzburg es muy importante y sobre todo la de este fundador de la escuela francesa10.
Detrás de esta elección temática, muchos años después, Carlo Ginzburg reconoce que el recuerdo de la guerra y la persecución antisemita jugaron un rol importante. La analogía entre brujas y judíos era inconsciente, y tal vez eso le habría permitido profundizar, como lo hizo, en este objeto de estudio. Yo incluiría a los herejes para completar la tríada, tema al que se dedicó su maestro Cantimori. Y este es otro de los rasgos del taller del historiador de Ginzburg: reflexionar permanentemente sobre su propia investigación, apelando a aspectos autobiográficos. Se trata de una suerte de «egohistoria», como dirían los franceses, pero que al mismo tiempo hace partícipe al lector de sus descubrimientos y su proceso de razonamiento en un estilo muy personal. Esto lo hemos podido apreciar en las dos magníficas conferencias que nos ofreció en el marco del Coloquio Interdisciplinario de Humanidades en la PUCP y en el Instituto Italiano de Cultura.
La importancia que otorgó Ginzburg a los documentos inquisitoriales no solo se aprecia en sus primeras obras históricas —en las que los utilizó como fuente— sino también en el hecho de que, en 1979, envió una petición al papa Juan Pablo II para que abriese los Archivos de la Inquisición. No logró una respuesta en ese momento, pero, en 1991, un grupo de universitarios lograron acceder a dichos archivos, los cuales se abrieron posteriormente, en enero de 1998, para uso de los investigadores acreditados. El cardenal Ratzinger, quien después fuera papa, atribuyó a la mencionada carta de Ginzburg un papel determinante en la decisión del Vaticano de permitir la revisión de los archivos inquisitoriales para la investigación histórica.
En 1970, en su obra Il nicodemismo. Simulazione e dissimulazione religiosa nell’Europa del ‘500 (El nicodemismo. Simulación y disimulación religiosa en la Europa del siglo XVI), Ginzburg se inspira en un tema religioso tratado por su maestro Delio Cantimori, a quien dedica el volumen, para estudiar las manifestaciones de la simulación y disimulación religiosa en el contexto de la Reforma protestante, a través del caso del libro La Pandectae, de Otto Brunfels, aparecido en Estrasburgo, en 1527. Como sabemos, el término nicodémites fue acuñado por Calvino para referirse, en líneas generales, a los protestantes que aparentaban profesar un catolicismo público para evitar la persecución religiosa y por miedo al martirio. Este mismo fenómeno fue estudiado por Cantimori en el ambiente de los herejes en la Italia del siglo XVI y las discusiones que generó, y fue retomado por Ginzburg, quien complejizó mucho más su análisis. En esta obra podemos observar cómo la visión de la historia de Carlo Ginzburg es la de un territorio de contradicciones y ambigüedades, donde lo teleológico o las leyes universales no tienen cabida.
Otro de sus libros, al igual que el anterior menos conocido para un público hispanohablante, es Giochi di pazienza. Un seminario sul «Beneficio di Cristo» (Juegos de paciencia. Un seminario sobre el Beneficio de Cristo), publicado por Einaudi, en Turín, en 1975, junto con Adriano Prosperi (Ginzburg & Prosperi, 1975)11, un año antes de la famosa obra El queso y los gusanos. Prosperi es un reconocido estudioso de la Inquisición en Italia, a quien tuve la suerte de tener como profesor cuando seguí el doctorado en la Universidad de Florencia12. El libro es muy original, porque se basa en un seminario desarrollado en la Universidad de Bolonia por ambos historiadores, quienes se enfocaron en una obra, la que da título al libro, que fue el texto religioso más famoso y discutido durante el siglo XVI en Italia. En la elaboración también participaron los estudiantes, pues los juegos de paciencia del análisis textual y del descubrimiento erudito están llenos de intentos fallidos, incertidumbres, caminos de investigación e, incluso, errores. Se trata de un ejercicio experimental que realiza el investigador para medir las potencialidades de las conjeturas posibles a lo largo del camino de hallar la verdad. Es un juego de paciencia entre el presente y el pasado, entre los muertos y los vivos, entre los documentos y sus inquisidores.
Definitivamente estamos frente a un buen ejemplo de laboratorio historiográfico, pues, para Ginzburg, si bien en la historia y las humanidades, a diferencia de las ciencias experimentales, no se pueden realizar las demostraciones en un laboratorio, en el fondo sí se pueden desarrollar experimentos en una suerte de laboratorio historiográfico a través del razonamiento histórico sobre la base de conjeturas y pruebas que permitan hallar la verdad. Esta convicción se relaciona con sus renovadas reflexiones sobre el caso y su relevancia en la investigación, las cuales representan una nueva forma de enfrentar el estudio de lo particular13.
Cabe recordar, de la mano del historiador inglés Peter Burke, que la década de 1970 fue esencial para el desarrollo de la historiografía contemporánea por diversos factores (Aurell, Balmaceda, Burke & Soza, 2013; Burke, 2012). El posmodernismo abandonó el pensamiento único de la modernidad y el progreso; aparecieron un conjunto de epistemologías y metodologías diversas; y se empezó a considerar a la historia desde un punto de vista poliédrico, con el fin de liberarla de moldes académicos o metodológicos clásicos. Ginzburg investiga y escribe la historia dialogando o, más bien, discutiendo con la genealogía del posmodernismo anterior a la década de 1980: el posestructuralismo de Michel Foucault, el deconstruccionismo de Jacques Derrida, la nueva hermenéutica de Paul Ricœur y Michel de Certeau o las derivaciones del giro lingüístico, como es el caso de Hayden White; autores que influyeron en el cambio de la forma de concebir y escribir la historia.
Un diagnóstico que apareció en 1979, obra del historiador inglés Lawrence Stone, anunció la caída de los grandes paradigmas historiográficos (el marxismo, los Annales y la cliometría). La ruptura posmoderna y la crisis de la historia significaron, entre otras cosas, el cuestionamiento del estructuralismo, de la historiografía marxista y de la segunda generación de los Annales con Fernand Braudel, así como el desplazamiento del interés por las estructuras económicas y sociales hacia lo cultural, lo biográfico, el acontecimiento y lo particular. Es en este contexto historiográfico que debemos ubicar la obra del historiador que reseñamos.
En el norte de Italia surgió la microhistoria, la cual se desarrolló hacia 1970 en el marco de un debate político y de un debate cultural más general, sobre la idea de progreso y evolución social uniforme y predecible. Sus defensores fueron alrededor de quince historiadores en torno a la revista Quaderni Storici (véase Levi, 1993; Aguirre Rojas, 2003). Cabe decir que en el Perú no tenemos mucho conocimiento de la vitalidad de la historiografía italiana, salvo por sus más conspicuos representantes, tales como Giovanni Levi o Carlo Ginzburg, quienes nos han visitado y ofrecido importantes conferencias.
La célebre obra de Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500 (El queso y los gusanos. El cosmos de un molinero del siglo XVI), que salió a luz en Turín, en 1976, y fue traducida a veintitrés lenguas, muestra cómo la investigación sobre un individuo atípico y marginal permite una hipótesis general sobre la cultura campesina de la Europa moderna preindustrial en un periodo marcado por diversos procesos: la invención de la imprenta, que permitió confrontar los libros con la tradición oral; la Reforma, que promovió la audacia para comunicar lo que se pensaba; y la Contrarreforma, que hizo aflorar un sustrato subterráneo de la cultura campesina. El propio título del libro da voz al personaje anónimo, que a partir de allí deja de serlo, Domenico Scandella —alias Menocchio—, sobre el cual se ha estrenado recientemente una película.
Este magnífico libro se conecta con los dos primeros sobre brujería que mencionamos al inicio (véase Serna & Pons, 2000) y juntos constituyen una muestra de cómo estudiar la cultura popular o la historia desde abajo, como la denominó el historiador inglés E.P. Thompson (Sharpe, 1991; véase también Ginzburg, 1984). Justamente, al historiador italiano, al revisar la documentación del Archivo de la Curia Episcopal de Udine, le llamó la atención un expediente que era cuatro o cinco veces más voluminoso que los demás, lo que lo llevó a trabajarlo años después. Pero, también, tiempo después lo hizo objeto de reflexión, y es eso lo que encontramos en el libro Tentativas. El queso y los gusanos: un modelo de historia crítica para el análisis de las culturas subalternas (Ginzburg, 2014b). Cabe decir que Menocchio resulta ser una suerte de humanista popular o campesino, que combina la cultura letrada de las élites con la cultura oral, naturalista y materialista propia del mundo rural.
La microhistoria es, en esencia, una práctica historiográfica con referencias teóricas múltiples y eclécticas que se basa en la reducción de la escala de observación, es decir, supone un análisis microscópico o microanálisis de la realidad que requiere un estudio intensivo del material documental (Levi, 1996b). Se trata de un procedimiento analítico aplicable en cualquier lugar, independientemente de las dimensiones del objeto analizado, que consiste en tomar un punto focal —que puede ser un acontecimiento, un documento, una vida— para comprender la totalidad del escenario social. A partir de allí, desarrolla un tránsito desde el punto focal de atención hacia todo el escenario y, desde el escenario, retorna nuevamente al punto focal de atención. Según Jacques Revel, se trata de un «juego de las escalas» (2005). De esta manera, la observación microscópica permite la visibilidad de elementos antes no vistos o dar significados nuevos a los ya vistos para hacer generalizaciones.
Como señala Levi, la reducción de la escala se usa para entender la historia general y para generar preguntas y respuestas que puedan ser comparables con otros contextos. En este sentido, la microhistoria es diferente a la biografía histórica y a la historia local, con las cuales muchas veces se la confunde. Es más, el término tiene su propia historia de usos y significados, como ha mostrado Ginzburg (2010b). Todo ello posibilita construir una conceptualización más fluida, una clasificación menos perjudicial de lo social y lo cultural; evita las polarizaciones, las tipologías rígidas y la búsqueda de características típicas; y, al mismo tiempo, rechaza las simplificaciones. Cabe señalar que la microhistoria tuvo un gran impacto en Europa y Estados Unidos, pero mucho menos en América Latina.
Ginzburg tiene una capacidad para retomar y repensar los temas que ha tratado antes, para someterlos a examen nuevamente. Microstoria to Sekaishi: Rekishika no Shigoto ni tsuite (Microhistoria e historia universal: sobre la técnica del historiador), editado por Tadao Uemura, en Tokio, en 2016, o Exploring the Boundaries of Microhistory, publicado en Taipei (2017b), reflejan esta vocación. Solo que ahora se enfoca la microhistoria en relación con el debate historiográfico contemporáneo sobre la historia mundial o la historia global.
Otro rasgo de El queso y los gusanos es su preocupación por la narración (Serna & Pons, 2019), que se manifiesta en la manera en que el historiador incorpora al relato los procedimientos de la investigación, las limitaciones documentales, las construcciones interpretativas, los itinerarios de la argumentación; en suma, lo propio del quehacer historiográfico. De esta manera, el lector entra en diálogo y participa en la totalidad del proceso de construcción del razonamiento histórico. Para Ginzburg este libro pretende ser tanto una historia como un escrito histórico y, en este sentido, está dirigido tanto al lector común como al especialista; así, muestra el regreso de la narración, pero desmarcándose de la narrativa positivista. Esta obra dialoga con La herencia inmaterial. La carrera de un exorcista en el Piamonte del siglo XVII, de Giovanni Levi (1996a); El retorno de Martin Guerre, de Natalie Zemon Davis (2008); o La gran matanza de gatos, de Robert Darnton (1985); aunque estos dos últimos tienen una impronta más geertziana (Serna & Pons, 2005, pp. 109-144). Para Cliford Geertz, la cultura es una suerte de tejido de significantes cuyo significado debe ser buscado por una ciencia interpretativa que es la antropología y el método que propone para lograrlo es la «descripción densa». Dicho método guarda grandes similitudes con el método microhistórico por el análisis microscópico, detallado y exhaustivo del objeto de estudio. Asimismo, la obra de Ginzburg, devenida en un clásico de la historiografía, dialoga también con la obra del historiador francés Emmanuel Le Roy Ladurie (1998) sobre la aldea occitana de Montaillou en la Edad Media, solo que desde una antropología muy diferente de la geerziana.
La historia del arte es otro de los campos que surca diestramente Carlo Ginzburg, quien, en Indagini su Piero. Il Battesimo, il ciclo di Arezzo, la Flagellazione di Urbino (Pesquisa sobre Piero. El Bautismo, el ciclo de Arezzo y la Flagelación de Urbino), de 1981, plantea que la atribución de la autoría de una obra artística se puede establecer a partir de la identificación del comitente, es decir, de quien pide o encarga la obra. A partir del análisis de tres obras que atribuye al famoso pintor italiano del Renacimiento, Piero della Francesca, plantea un método que es una contribución a la historia social del arte. Para ello, con gran versatilidad, recurre a la teoría del arte a partir de los trabajos clásicos de Erwin Panofsky y Ernst Gombrich, entre otros.
El libro Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia (Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia), aparecido en Turín, en 1986, reúne diversos ensayos. Uno de ellos, de gran importancia, es «Indicios. El paradigma indiciario», en el que Ginzburg plantea el problema de cómo acceder al conocimiento del pasado mediante diversos indicios, signos y síntomas a partir del conocedor de arte Giovanni Morelli, el fundador del psicoanálisis Sigmund Freud y el célebre inspector Sherlock Holmes, personaje de la obra del escritor escocés Arthur Conan Doyle. ¿Qué había en común entre estos tres personajes? Freud era médico, Morelli tenía un diploma en medicina y Conan Doyle había ejercido esa profesión antes de ser literato. La historia y la medicina, para hallar una respuesta al problema que investigan, deben fijarse en los detalles más mínimos. Según Ginzburg, «[e]l historiador es como el médico, que utiliza los cuadros nosográficos para analizar la enfermedad específica de un paciente en particular. Y el conocimiento histórico, como el del médico, es indirecto, indicial y conjetural» (1999, p. 148).
El autor no solo establece estrechos diálogos con la medicina sino también con la justicia. Un ejemplo de ello es su libro Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri (El juez y el historiador. Consideraciones al margen del proceso Sofri), publicado en Turín, en 1991, en el que establece las relaciones intrincadas y ambiguas que existen entre la labor del juez y la del historiador a partir del caso judicial que condenó a su amigo, el intelectual de izquierda Adriano Sofri, acusado de terrorismo con pruebas bastante dudosas14. En este sugerente texto, el historiador italiano revisó las reflexiones que autores como Marc Bloch y Lucien Febvre habían llevado a cabo comparando la labor del historiador con la del juez.
Su obra sobre morfología e historia se relaciona con Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza (Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia), libro publicado en Milán, en 1998, y compuesto de nueve ensayos (1998a). Este interesante libro trata sobre las implicancias de la distancia temporal, espacial, moral y cultural; aspectos que generalmente aparecen entrecruzados. En él, el autor reflexiona sobre las potencialidades cognitivas y morales, destructivas y constructivas, de la distancia, del mirar de cerca o de lejos, del extrañamiento o del distanciamiento —no solo como método literario, sino para lograr una aproximación al conocimiento de la realidad—. Aquí ya está delineada la idea del develamiento de las mentiras de la sociedad. A este respecto, es indispensable señalar que en la historiografía en general existe un fuerte eurocentrismo o centrismo estadounidense, lo que no veo reflejado en este autor, pues constantemente pone en tela de juicio su perspectiva y, al mismo tiempo, aborda temas que van más allá de la cultura occidental.
Otro aspecto de la escritura de Ginzburg que se manifiesta en los libros que comentamos es el uso del ensayo. A este respecto, el autor afirma sobre parte de su obra que «se trata, en efecto, de libros constituidos por ensayos históricos, un género que he cultivado mucho en los últimos diez años. El ensayo, a diferencia de la monografía, no pretende ser exhaustivo. Quizás (y este es el parecer de un antiguo estudiante mío, Daniele Pianesani) la forma ensayística permite vivir sin ansiedad la provisionalidad de la investigación. Finalmente, y sobre todo, como mostró espléndidamente su inventor, Montaigne, «el ensayo consiente una gran libertad de movimientos» (Serna & Pons, 2002). Y, precisamente, Ginzburg despliega en sus ensayos esa libertad de movimiento que nos lleva de un argumento a otro, de un autor a otro, de una época a otra, de una disciplina a otra; todo lo cual implica poseer un gran conocimiento y fina erudición.
Y ensayos son también los que componen el libro History, Rhetoric, and Proof. «The Menachem Stern Jerusalem Lectures» (publicado inicialmente en 1999 por University Press of New England), traducido al japonés y cuya versión ampliada en italiano se publicó bajo el título Rapporti di forza. Storia, retorica, prova (Relaciones de fuerza. Historia, retórica, prueba) (2000b)15. Es significativo que este libro fuese dedicado nada menos que a Italo Calvino y a Arnaldo Momigliano, un gran literato y un inmenso historiador. En él, Ginzburg reflexiona sobre el método histórico a través del estudio de un escrito inédito juvenil del filósofo Nietzsche; la retórica de Aristóteles transmitida a Quintiliano y a Lorenzo Valla; la denuncia del colonialismo atribuida por un jesuita a un líder indígena en una revuelta de las Islas Marianas en el siglo XVIII; un espacio en blanco en La educación sentimental, de Gustave Flaubert; o el análisis del cuadro de las Demoiselles d’Avignon, de Pablo Picasso. Cabe decir que estos libros de Ginzburg que comentamos están compuestos por capítulos aparentemente inconexos por la diversidad de temas, épocas, personajes y métodos que abordan. Sin embargo, en realidad se trata de formas diferentes de aproximarse a una misma problemática. Esta es una característica de la historiografía contemporánea: muchos libros están construidos por fragmentos que, unidos, dan potencia a la reflexión sobre un problema16.
El tema de la prueba vuelve en una de sus obras de gran relevancia, Il filo e le tracce. Vero falso finto (El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio), publicada en Milán, en 2006 y traducida a siete lenguas. Como en los anteriores casos, las traducciones reflejan el alcance mundial de este historiador. En esta obra, el autor explora la compleja naturaleza de la prueba y sus posibilidades para combatir el escepticismo posmoderno, el cual tiende a difuminar la distinción entre las narraciones de ficción y las históricas, entre las narraciones falsas y las verdaderas. Para ello, recurre al estudio de la conversión de los judíos de Menorca en 417 y 418, de los caníbales en Brasil, de los chamanes redescubiertos por los europeos o de las brujas de la época moderna. También observa cómo Auerbach lee a Voltaire, el desafío de Stendhal a los historiadores y una nueva lectura de un viejo best-seller. Asimismo, estudia la prehistoria de los protocolos franceses y un libro de Siegfried Kracauer, entre muchos otros temas que muestran las tensiones, los préstamos, las falsificaciones y las hibridaciones que el historiador debe desentrañar para distinguir lo verdadero, lo falso y lo ficticio, parafraseando el título del libro.
En este sentido, es importante señalar cómo su oficio de historiador ha dirigido a Ginzburg a temas relacionados no solo con la búsqueda de la justicia, como vimos en el caso Sofri, sino también con la defensa de los derechos humanos a partir de sus reflexiones sobre la persecución y exterminio de los judíos, y el principio de realidad (2010d)17. Incluso, en enero de 2007, firmó una petición contra un proyecto de ley presentado por el ministro de Justicia, Clemente Mastella, contra el negacionismo. Junto con él firmaron otros destacados historiadores italianos como Paul Ginsborg, Marcello Flores, Sergio Luzzato, Claudio Pavone y Enzo Traverso; ellos argumentaban que la legislación italiana era suficiente para enfrentarse con los actos de negación del Holocausto. Esto llevó a enmendar la ley. Asimismo, Ginzburg ha reflexionado sobre nuestra incapacidad de ponernos en el lugar del otro y nuestra falta de «imaginación moral», a partir de una discusión de la Ilustración sobre si era legítimo matar a un mandarín chino por una fuerte suma de dinero (1998b). Estos son solo dos de sus trabajos directamente vinculados a este tema, que refiero como ejemplos. Sin embargo, esta es una vertiente que recorre gran parte de su obra —desde su estudio de las brujas, los campesinos o los indígenas de la época moderna hasta llegar a los judíos y perseguidos del mundo contemporáneo—.
Pasando al terreno del análisis iconográfico, es interesante la genealogía de una obra que se publicó primero bajo el título de Paura, reverenza, terrore. Rileggere Hobbes oggi, en Parma, en 2008, y que fue traducida al inglés, el alemán, el francés, el catalán y el georgiano. Más adelante, en 2013, apareció en París como Peur révérence terreur. Quatre essais d’iconographie politique, y fue traducida también al portugués. Posteriormente, una traducción al español que incluyó un nuevo ensayo se editó en México, en 2014, como Miedo, reverencia, terror. Cinco ensayos de iconografía política (2014a). La versión italiana —Paura, reverenza, terrore. Cinque saggi di iconografia politica— apareció en Milán, en 2015, y la versión en inglés —Fear, Reverence, Terror. Five Essays in Political Iconography— es de 2017. Utilizando las fórmulas de pathos y de «inversión energética» del historiador del arte Aby Warburg, el autor analiza cinco casos de iconografía política: el diseño de la portada del Leviatán, del filósofo inglés Thomas Hobbes; un detalle del célebre cuadro Guernica, del artista español Pablo Picasso; una copa de plata dorada con escenas del Nuevo Mundo confeccionada alrededor de 1530; el famoso cuadro Marat, del pintor Jean Louis David; y el manifiesto de Lord Kitchener. Ginzburg estudia cómo estas representaciones reflejan el uso político de las imágenes, que oscila en el péndulo entre la reverencia y el miedo o el terror.
La literatura es otro de los mares que navega Carlo Ginzburg y uno de los libros en el que esta característica de su obra queda muy bien representada es No Island is an Island. Four Glances at English Literature in a World Perspective, aparecido en Nueva York, en el año 2000, y traducido a cinco lenguas. En un diálogo que sostuvo con Justo Serna y Anaclet Pons, Ginzburg comentó lo siguiente:
El oficio que he aprendido es el de historiador. Es un oficio que me complace porque me permite moverme en muchas direcciones. Hay historiadores que conciben su disciplina como si esta fuera una fortaleza en la que refugiarse; hay otros que la consideran (o al menos la consideraban) como si de un imperio se tratara, como un imperio cuyos confines fuera necesario extender. Para mí, por el contrario, es un puerto de mar, un lugar del que se parte y al que se regresa, un lugar que permite encontrar gentes, objetos y variadas formas de saber (Serna & Pons, 2002, p. 94).
Y es precisamente esa concepción del saber y esa capacidad para transitar libremente por los caminos del conocimiento lo que le permite abordar una diversidad de objetos de estudio y de seres humanos de diferentes tiempos y culturas y, finalmente, ser un humanista en todo el sentido del término, desde la acepción más clásica hasta la más actual.
A todo lo expuesto anteriormente, hay que agregar que Ginzburg ha publicado numerosos artículos en revistas de gran prestigio internacional en las que tiene lugar el debate historiográfico —como Past and Present, Annales y Quaderni storici, que representan las principales revistas en Inglaterra, Francia e Italia, respectivamente18—. Finalmente, quería citar un artículo titulado «Ethnophilologie. Deux études de cas (Etnofilología. Dos análisis de casos)» (2017a), en el que estudia al Inca Garcilaso de la Vega y al médico galo John David Rhys, asentado en Siena. Ambos tienen en común el hecho de estudiar su lengua materna marginada, pero el caso del mestizo es de carácter excepcional normal. Quería cerrar con este ejemplo porque la obra de Ginzburg nos ofrece una variada gama de herramientas analíticas, métodos y experimentaciones que podemos aplicar en el Perú a nuestros propios objetos de estudio.
Habría mucho más que decir sobre el gran aporte de Carlo Ginzburg a la historia, las humanidades y las ciencias sociales en general. Su obra representa una rica fuente de inspiración para nuestra universidad por su muy fina erudición, su acusada creatividad para plantear temas teóricos y metodológicos, su capacidad para sorprenderse y sorprendernos revelando aspectos inadvertidos, su originalidad en el tratamiento de los temas de reflexión, así como por sus dotes de investigador apasionado y escritor incansable. Asimismo, su obra nos inspira por su búsqueda de la verdad y las diferencias que establece con lo ficticio y lo falso, su implícito cuestionamiento del eurocentrismo o el centrismo estadounidense, su apuesta por lo que podríamos llamar la «historia desde abajo» y por la defensa de los derechos humanos. Asimismo, debemos resaltar su aproximación interdisciplinaria a los problemas históricos a través del empleo conjunto de la antropología, la crítica literaria, el arte, la filosofía, el psicoanálisis, entre otros campos. Por todo ello, nuestra comunidad universitaria se siente muy honrada por el hecho de que haya aceptado que le otorguemos el Doctorado Honoris Causa.
Referencias
Aguirre Rojas, Carlos (2003). Contribución a la historia de la microhistoria italiana. Rosario: Protohistoria.
Aurell, Jaume; Catalina Balmaceda, Peter Burke & Felipe Soza (2013). Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico. Madrid: Akal.
Bloch, Marc (2004). La guerra e le false notizie. Roma: Donzelli.
Burke, Peter (1994). La revolución historiográfica francesa: la Escuela de los Annales: 1929-1989. Barcelona: Gedisa.
Burke, Peter (1997). Varieties of Cultural History. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Burke, Peter (ed.) (2012). Formas de hacer historia (segunda reimpresión). Madrid: Alianza.
Cantimori, Delio (1939). Eretici italiani del Cinquecento e prospettive di storia ereticale italiana del Cinquecento. Florencia: Sansoni.
Darnton, Robert (1985). The Great Cat Massacre and other Episodes in French Cultural History. Middlesex: Penguin.
Gaune, Rafael & Claudio Rolle (2018). Desde I benandanti a Menocchio. Un juego de paciencia conjetural y contextual (Italia, 1966-1976). Taller de Letras, 62, 103-116.
Geertz, Clifford (1973). The Interpretation of Cultures. Nueva York: Basic Books.
Ginzburg, Carlo (1966). I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento. Turín: Einaudi [Traducción al español: Los benandanti. brujería y cultos agrarios entre los siglos XVI y XVII. Guadalajara: Universidad Autónoma de Guadalajara, 2005].
Ginzburg, Carlo (1970). Il nicodemismo. Simulazione e dissimulazione religiosa nell’Europa del ’500. Turín: Einaudi.
Ginzburg, Carlo (1973). Prefazione. En Marc Bloch, I re taumaturghi. Studi sul carattere sovrannaturale attribuito alla potenza dei re particolarmente in Francia e in Inghilterra. Turín: Einaudi.
Ginzburg, Carlo (1976). Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500. Turín: Einaudi [Traducción al español: El queso y los gusanos. El cosmos de un molinero del siglo XVI. Barcelona: Muchnik, 1986].
Ginzburg, Carlo (1981). Indagini su Piero. Il Battesimo, il ciclo di Arezzo, la Flagellazione di Urbino. Turín: Einaudi [Traducción al español: Pesquisa sobre Piero. El Bautismo, El ciclo de Arezzo y La flagelación de Urbino. Barcelona: Muchnik, 1984].
Ginzburg, Carlo (1984). The Witches’ Sabbat: Popular Cult or Inquisitorial Stereotype? En Steven L. Kaplan (ed.), Understanding Popular Culture: Europe from the Middle Ages to the Nineteenth Century (pp. 39-52). Berlín: Mouton Publishers.
Ginzburg, Carlo (1986). Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia. Turín: Einaudi [Traducción al español: Mitos, emblemas, indicios: morfología e historia. Barcelona: Gedisa, 1994].
Ginzburg, Carlo (1989). Storia notturna. Una decifrazione del sabba. Turín: Einaudi [Traducción al español: Historia nocturna. Un desciframiento del sabbat. Barcelona: Muchnik, 1991].
Ginzburg, Carlo (1991). Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri. Turín: Einaudi [Traducción al español: El juez y el historiador: consideraciones al margen del proceso Sofri. Madrid: Anaya, 1993].
Ginzburg, Carlo (1998a). Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza. Milán: Feltrinelli [Traducción al español: Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia. Barcelona: Península, 2000].
Ginzburg, Carlo (1998b). Uccidere un mandarino cinese. Le implicazioni morali della distanza. En Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza (pp. 194-209). Milán: Feltrinelli.
Ginzburg, Carlo (1999). Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales. En Mitos, emblemas e indicios. Morfología e historia (pp. 138-175). Barcelona: Gedisa [Puede encontrarse otra versión traducida de este texto en Morelli, Freud y Sherlock Holmes: indicios y método científico, Hueso húmero, 18, 5-57, 1983].
Ginzburg, Carlo (2000a). No Island is an Island. Four Glances at English Literature in a World Perspective. Nueva York: Columbia University Press [Traducción al español: Ninguna isla es una isla. Cuatro visiones de la literatura inglesa desde una perspectiva mundial. Villahermosa, Tabasco: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2003].
Ginzburg, Carlo (2000b). Rapporti di forza. Storia, retorica, prova. Milán: Feltrinelli [Traducción al español: Relaciones de fuerza. Historia, retórica, prueba. Ciudad de México: Contrahistorias, 2018].
Ginzburg, Carlo (2006). Il filo e le tracce. Vero, falso, finto. Milán: Feltrinelli, 2006 [Traducción al español: El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010].
Ginzburg, Carlo (2010a). El inquisidor como antropólogo. En El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio (pp. 395-411). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Ginzburg, Carlo (2010b). Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella. En El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio (pp. 351-394). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Ginzburg, Carlo (2010c). Pruebas y posibilidades (Posfacio a Natalie Zemon Davis, Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identitá nella Francia del Cinquecento, 1984). En El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio (pp. 433-465). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Ginzburg, Carlo (2010d). Unus testis. El exterminio de los judíos y el principio de realidad. En El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio (pp. 297-326). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Ginzburg, Carlo (2014a). Miedo, reverencia, terror. Cinco ensayos de iconografía política. Ciudad de México: Contrahistorias.
Ginzburg, Carlo (2014b). Tentativas. El queso y los gusanos: un modelo de historia crítica para el análisis de las culturas subalternas. Prólogo de Carlos Aguirre Rojas. Traducción de Ventura Aguirre Durán. Bogotá: Desde Abajo [El libro fue editado por primera vez por Carlos Aguirre Rojas en Morelia, en la Universidad de Michoacán, en 2003].
Ginzburg, Carlo (2015). Cinco reflexiones sobre Marc Bloch. Ciudad de Guatemala: Universidad de San Carlos.
Ginzburg, Carlo (2016). Microstoria to Sekaishi: Rekishika no Shigoto ni tsuite. Tokio: Tadao Uemura.
Ginzburg, Carlo (2017a). Ethnophilologie. Deux études de cas. Socio-anthropologie, 36, 157-177.
Ginzburg, Carlo (2017b). Exploring the Boundaries of Microhistory. Taipei: The Fu Ssu-nien Memorial Lectures.
Ginzburg, Carlo & Adriano Prosperi (1975). Giochi di pazienza. Un seminario sul «Beneficio di Cristo». Turín: Einaudi.
Hernández Sandoica, Elena (2004). Tendencias historiográficas actuales. Escribir historia hoy. Madrid: Akal.
Iggers, Georg (2012). La historiografía del siglo XX. Desde la objetividad científica al desafío posmoderno. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
Le Roy Ladurie, Emmanuel (1998). Storia di un paese: Montaillou. Un villaggio occitanico durante l’Inquisizione (1294-1324). Milán: Rizzoli.
Levi, Giovanni (1993). Sobre microhistoria. Buenos Aires: Biblos.
Levi, Giovanni (1996a). La herencia inmaterial. La historia de un exorcista del Piamonte en el siglo XVII. Madrid: Nerea.
Levi, Giovanni (1996b). Sobre microhistoria. En Peter Burke (ed.), Formas de hacer historia (pp. 119-143). Madrid: Alianza.
Prosperi, Adriano (1996). Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari. Turín: Einaudi.
Prosperi, Adriano (2018). La semilla de la intolerancia. Judíos, herejes, salvajes: Granada 1492. Traducción, notas y edición de Rafael Gaune Corradi. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
Regalado de Hurtado, Liliana (2010). Historiografía occidental. Un tránsito por los predios de Clío. Lima: Fondo Editorial PUCP.
Revel, Jacques (2005). Microanálisis y construcción de lo social. En Un momento historiográfico. Trece ensayos de historia social (pp. 41-62). Buenos Aires: Manantial.
Serna, Justo & Anaclet Pons (2000). Cómo se escribe la microhistoria. Ensayo sobre Carlo Ginzburg. Madrid: Cátedra y Universitàt de Valencia.
Serna, Justo & Anaclet Pons (2002). Los viajes de Carlo Ginzburg. Entrevista sobre la historia. Archipiélago, 47, 94-102. ciudadideas.blogspot.com/2006/09/dialogos.html
Serna, Justo & Anaclet Pons (2005). La historia cultural. Autores, obras, lugares. Madrid: Akal.
Serna, Justo & Anaclet Pons (2019). Microhistoria: las narraciones de Carlo Ginzburg. Granada: Comares.
Sharpe, Jim (1991). Historia desde abajo. En Peter Burke (ed.), Formas de hacer historia (pp. 38-58). Madrid: Alianza.
Stone, Lawrence (1979). The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History. Past and Present, 85, 3-24.
Zemon Davis, Natalie (2008). Le Retour de Martin Guerre. París: Texto.
6 El presente texto es la versión final del discurso de orden leído en la ceremonia del otorgamiento del Doctorado Honoris Causa al historiador italiano Carlo Ginzburg por la PUCP. La ceremonia se realizó en el Auditorio de Humanidades el viernes 5 de octubre de 2018.
7 Entre los premios que ha recibido Carlo Ginzburg están los siguientes: Premio Pozzale-Luigi Russo (1986); Premio Tevere (1989); Aby Warburg Preis (1992); Premio Mondello (1998); Premio Viareggio per la saggistica (1998); Premio Salento (2002); Premio Antonio Feltrinelli per le scienze storiche (2005); Trofeu Vasco Prado, Passo Fundo (2007); Premio Brancati-Zafferana Etnea (2007); Humboldt-Forschungspreis (2007); Medalla al mérito «Violeta Parra», Chile (2008); Erasmus Medal, Academia Europaea (2009); Silver medal, Universitas Carolina Pragensis, Facultas Philosophica (2010); Balzan Award for European History 1400-1700 (2010); Premio Napoli (2016); Premio Sila alla carriera (2016); Premio Manara Valgimigli (2017); Premio Tomasi di Lampedusa (2019); Premio Storia, Gorizia (2019).
8 Honorary Foreign Member of the American Academy of Arts and Sciences (1986); Corresponding fellow of the British Academy (2002); Socio dell’Accademia delle Arti del Disegno, Florencia; Socio dell’Accademia Raffaello, Urbino; Socio dell’Accademia Teatina delle Scienze, Chieti; Socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei, Roma; miembro honaririo del Zentrum für Literatur- und Kulturforschung; miembro extranjero de la Academia Europaea (The Academy of Europe); Honorary Foreign Member, American Historical Association (2012); American Philosophical Association (2013); y Miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia Argentina (2014).
9 Para una explicación sintética de las diferencias entre la perspectiva de Carlo Ginzburg y la de otros microhistoriadores como Edoardo Grendi y Mauricio Gribaudi, consúltese Regalado de Hurtado, 2010, pp. 401-406.
10 El mejor estudio sobre los Annales se encuentra en Burke, 1994.
11 Actualmente, esta obra está traduciéndose al castellano. Para un análisis de este libro, véase Gaune y Rolle, 2018.
12 Uno de sus libros más importantes, que consta de 708 páginas, es Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, 1996. Otro libro de este autor, recientemente traducido al castellano, es La semilla de la intolerancia. Judíos, herejes, salvajes: Granada 1492, 2018.
13 Véase, en este mismo libro, su contribución «Una vecchia cosa nuova (Un viejo asunto nuevo)».
14 Este texto fue traducido a seis lenguas y contó con una reedición ampliada en italiano en 2006, la cual, a su vez, fue traducida al francés, inglés y japonés.
15 La obra fue traducida al alemán, japonés, portugués, hebreo, francés, turco, checo y español.
16 Es el caso de libros como el de Robert Darnton sobre la gran matanza de gatos mencionado anteriormente o el de Peter Burke, 1997, sobre las formas de historia cultural, por citar dos ejemplos.
17 Este artículo es muy significativo porque fue dedicado a Primo Levi.
18 Es miembro del comité académico o científico de revistas internacionales como Quaderni Storici, de Italia; Comparative Studies in History and Society, Contrahistorias, de México; Análise social, de Lisboa; The Medieval History Journal, de Nueva Delhi; Naharaim: Zeitschrift für deutsch-jüdische Literatur und Kulturgeschichte, de Jerusalén; Inclusiones, de Santiago de Chile, y Communications, de París.