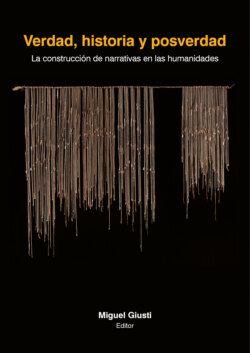Читать книгу Verdad, historia y posverdad - Группа авторов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление¿Dónde está el hombre de la bandera? La construcción de los héroes y la historia desde abajo
Jesús Cosamalón
Pontificia Universidad Católica del Perú
1. Los héroes y la nación: una historia desde abajo y desde arriba19
No hay ninguna duda de la importancia de los héroes en la construcción de la nación, aunque poco se ha reflexionado acerca del proceso que convierte a determinados acontecimientos en heroicos y en héroes a sus personajes. Como señalan varios autores, estos últimos permiten encadenar el pasado y el futuro de una población que se reconoce como parte de una nación y se proyecta en esos hechos y personas. Específicamente en el caso peruano, los militares y sus actos se han convertido en arquetipos de patriotismo y se les sitúa en el altar de los héroes. Tal es así que el criterio utilizado para que alguien sea considerado parte de ese grupo selecto es su participación en combates navales y batallas, con mayor razón si ofrenda la vida en esos acontecimientos. Además, detrás de cada acto heroico se tejen una multiplicidad de lazos que unen a los personajes con la colectividad, por medio del género, la etnicidad, el origen regional y la clase, entre otros aspectos (Millones, 2006; Casalino, 2008; Gálvez, 2015)20.
Quizás asumimos de forma automática que el proceso de construcción de los héroes es dirigido por los historiadores, militares, políticos o intelectuales, especialistas en reivindicar los hechos y convertir en figuras a sus protagonistas, sin la participación de la población en general. Desde esta perspectiva, se asigna un rol bastante pasivo a la sociedad, pues se enfoca el proceso en las élites intelectuales y sus voceros. Sin embargo, pocas veces estamos en condiciones de observar cómo —desde la perspectiva de los grupos medios y populares o desde las zonas del interior y los distritos rurales— se generan esfuerzos destinados a consagrar a personajes —los cuales, por diversas razones, no han concitado el interés de la historia oficial, que ha olvidado sus hazañas— tal y como se los recuerda en los pueblos del interior. La memoria popular de sus proezas no se ha perdido y las personas que comparten esos lazos sociales, étnicos o geográficos se encargan de mantenerla viva a lo largo de los años.
Por otro lado, para el caso peruano, es conocida la importancia de la Guerra del Pacífico en la formación de la identidad nacional, la cual se ha convertido en un hito en cuanto al imaginario nacional. Más allá del catastrófico resultado para el Perú, su vigencia tiene que ver con algunas de sus características internas y con cómo fue utilizada por las élites y los sectores populares para ser reconocidos o legitimados como parte de la nación. Desde esa perspectiva, pienso que la guerra permitió incorporar a diversos grupos que, en otras condiciones y tiempos, afrontaron mayores dificultades para ser admitidos como parte de la nación. Por ejemplo, en términos de etnicidad, diversos grupos de origen afroperuano e indígena participaron en la guerra, tanto en los combates navales como en la campaña terrestre. Si bien el liberalismo no segregaba legalmente a la población por razas, esto no significó que se haya reconocido con facilidad su cultura e identidades particulares como integrantes de la nación (Cosamalón, 2018). Como es conocido, las características culturales de ambos grupos, sea en su formulación de lenguas, músicas, danzas o vestimenta, fueron consideradas incivilizadas o, como ocurrió en el caso de la cultura afroperuana, relegadas al campo de las tradiciones que inevitablemente desaparecerían21.
Una vez que terminó la guerra, la participación masiva de la población fue reivindicada de diversas maneras. Por ejemplo, las músicas y danzas que antes eran rechazadas por su relación con lo africano o indígena fueron reconocidas como nacionales por narrar o reivindicar la presencia de los sectores populares en la guerra, tal como lo ha demostrado Fred Rohner (2018). Así, se instala una reivindicación que atraviesa la etnicidad, dado que esos elementos culturales se relacionaban con aquellos grupos. Otra variable que se incluyó es la reivindicación regional. Como es conocido, desde la época colonial y republicana, la relación de la capital con otras ciudades y regiones del Perú estuvo caracterizada por la competencia y la tensión, atravesada en el siglo XIX más claramente por factores geográficos y étnicos. La zona de altura fue concebida como mayoritariamente indígena o, a lo sumo, mestiza, mientras que la costa era valorada como blanca, criolla y mestiza.
La guerra, tal como se representa en las diversas fiestas peruanas, muestra la participación de la población de la sierra en defensa de la patria, a veces en contra de los intereses por parte de las élites blancas o mistis que apoyaron la ocupación chilena22. Esto se relaciona con la variable de clase, la que enfrentó durante la guerra a campesinos indios, pobres y patriotas contra los hacendados, percibidos como blanco-mestizos, quienes —con el fin de proteger sus intereses económicos— terminaron «transando» con el ejército de ocupación. Finalmente, aunque en este artículo no profundizaré en el caso, también se encuentra la variable de género; esta guerra no fue un proceso masculino, fue el escenario donde se redefinieron o consolidaron los roles de hombres y mujeres.
Vista de esta manera, la Guerra del Pacífico permitió reivindicaciones de etnicidad, región, clase y género, pues ofreció un camino de inclusión simbólica, para quienes deseaban y necesitaban ser reconocidos como parte de la nación, e irrebatible, para quienes dirigían el Estado y sus instituciones, debido a que su rechazo afectaría las bases de la estructura simbólica que los legitimaba. Así, se estableció un canal de comunicación de ida y vuelta, de circularidad entre la cultura popular y de élite, que construyó y reconstruyó la verdad a partir de las necesidades de quienes quieren recordar y de quienes necesitan incorporar sus recuerdos para construir la nación23. Esto nos lleva a replantearnos los límites de lo que consideramos la verdad histórica y su relación con los procesos de ficción de los hechos, interpretados de acuerdo con los parámetros que la historia oficial ha dejado establecidos.
2. Los hechos y el héroe
El caso de Aparicio Pomares es ejemplar. Como los hechos y su existencia son poco conocidos, vale la pena detenerse un poco en su narración canónica. Luego de la derrota del ejército peruano en la campaña de Lima, en enero de 1881, esta fue ocupada por el ejército chileno y se inició una aguerrida, tortuosa y penosa defensa del territorio nacional organizada en las sierras del Perú por el mariscal Andrés Avelino Cáceres, especialmente entre las regiones del norte y el centro. Esta campaña, llamada «La Breña», incluyó miles de campesinos quechuahablantes que se incorporaron a sus huestes y portaron armas de todo tipo, lo que incluye piedras y palos. Con esas fuerzas, Cáceres se enfrentó al ejército chileno, causó un buen número de bajas y afectó su campaña de ocupación. Empero, el 10 de julio de 1883, con el apoyo de las fuerzas disidentes peruanas del general Miguel Iglesias, el ejército chileno derrotó a las fuerzas de Cáceres, con lo que causó su dispersión y afianzó el triunfo final de Iglesias en su pugna por la presidencia del Perú. Entre las tropas dispersas se encontraba un soldado nacido en el pueblo de Chupán, en Huánuco, que la tradición reconoce como Aparicio Pomares. Mientras retornaba a su lugar de origen, luego de participar en diversos combates por lo menos desde 1881, en la ciudad de Huánuco las autoridades chilenas habían colocado como subprefectos a personajes colaboracionistas, medida que fue rechazada por los pobladores de la ciudad y su entorno rural. Él junto con otros soldados y guerrilleros partidarios de Cáceres se reunieron en las alturas cercanas a la ciudad de Huánuco, en el cerro Jactay, y atacaron la ciudad el 8 de agosto de 1883. La acción de este contingente de milicianos mestizos e indígenas fue exitosa y obligó a las tropas chilenas a evacuar la ciudad, con lo que las autoridades peruanas recuperaron el control de la ciudad.
3. Historia ficcionada/ficción historizada
Esta historia también es conocida por el relato de uno de los historiadores más importantes del Perú del siglo XX, Jorge Basadre, quien, en su volumen dedicado a la guerra durante los años 1881 a 1883, reconoce la existencia de este combate y la participación de Aparicio Pomares. El relato de Basadre (2005 [1939]) no se fundamenta en la documentación histórica usual (partes de guerra, periódicos, etcétera), sino en un cuento titulado «El hombre de la bandera», publicado en 1920 por Enrique López Albújar, dentro de sus Cuentos andinos, prologado por Ezequiel S. Ayllón, exalcalde de Huánuco y amigo del escritor.
El relato de Basadre, cuyo prestigio lo convierte en una fuente histórica fuera de toda duda, comienza recordando que, en 195124, un grupo de ciudadanos de Huánuco pertenecientes a la Sociedad Patriótica Pomares organizó una romería al cerro Jactay, la misma que se repetiría por varios años para recordar los acontecimientos y a Pomares como uno de los héroes de esa batalla25. Este detalle es importante: si asumimos que Basadre representa el relato canónico, este comienza más bien desde el presente, partiendo del recuerdo para validar la historia. Luego prácticamente parafrasea el cuento de López Albújar, asumiendo sus datos como verídicos, aunque reconoce la ficción de los diálogos. De acuerdo con Tomás Escajadillo, basado en el prólogo de Ayllón, López Albújar viajó constantemente a Chupán, libreta en mano, y entrevistó a quienes habían sido testigos de los hechos o recordaban a Pomares, e incluso contó con la ayuda de un intérprete (Escajadillo, 2010, p. 481). Como resultado de esas pesquisas, publicó el cuento mencionado, en el que narra lo acontecido ese día de agosto de 1883.
El relato intenta, como he señalado, narrar los hechos heroicos de Pomares por medio de un cuento de raigambre indigenista, encausándolos dentro de la historia mayor de denuncia de la situación de postración del indígena, causada, entre otras cosas, por su propia propensión al aislamiento —antes que exclusivamente por razones económicas o políticas—. Al principio, el relato denuncia la traición que significó la paz conseguida con la colaboración de las autoridades peruanas, hecho rechazado por «la lógica provinciana, rectilínea, como la de todos los pueblos de alma ingenua» (López Albújar, 1970, p. 57). Así, empieza a deslizarse la idea central y reiterada de las zonas rurales como depositarias de la esencia nacional, frente a la traición de algunos grupos, especialmente urbanos. La tónica general del relato es la de describir a los indios a medio camino entre la inocencia y la ignorancia, quienes no tienen mucha noticia de la guerra y de la existencia de un par de naciones de nombre Perú y Chile, pero que son concientizados por Pomares. Él, aunque inicialmente fue forzado a participar en el ejército, aprendió lo que significa la nación y sus símbolos patrios, amén de otros aspectos que componían la modernidad de ese momento.
Este no es el lugar para ofrecer los pormenores del cuento, que sin duda amerita otro ensayo, pero sí es necesario puntualizar algunos aspectos. Por ejemplo, López Albújar reconoce, en la voz de Pomares, que los hacendados locales, denominados «mistis», no merecen ser defendidos por ser los causantes de la explotación e injusticias que afectan a los indios. Sin embargo, finalmente, lo contrario sería apoyar a dominadores extraños, extranjeros, «son mistis de otras tierras, en las que no mandan los peruanos. Su tierra se llama Chile» (1970, p. 60). La defensa de la nación es necesaria, a pesar de los mistis, porque esta tierra es la de los peruanos y estarían peor tratados con los chilenos que con los mistis peruanos. Como dice Pomares en el relato, a pesar de que fue incorporado por la fuerza en el conflicto, aprendió que él era peruano: «Y como oí que todos se llamaban peruanos, yo también me llamé peruano» (p. 63).
Pomares, como veterano de la guerra, portaba una bandera que se había usado en el combate de Miraflores durante la defensa de Lima. La presentó a la colectividad campesina con este diálogo, de acuerdo con el relato de López Albújar, el cual resume la importancia de la materialidad y los ritos en la construcción de la nación:
Esta bandera es Perú, esta bandera ha estado en Miraflores. Véanla bien, es blanca y roja, y en donde ustedes vean una bandera igual estará el Perú. Es la bandera de los mistis que viven en las ciudades y también de los que vivimos en estas tierras. No importa que allá los hombres sean mistis y aquí sean indios, que ellos sean a veces pumas y nosotros ovejas. Ya llegará el día en que seamos iguales. No hay que mirar a esa bandera con odio sino con amor y respeto, como vemos en la procesión a la Virgen Santísima. Así ven los chilenos la suya. ¿Me han entendido? Ahora levántense todos y bésenla, como la beso yo (pp. 63-64).
Luego de este ritual, los hombres decidieron por unanimidad hacer frente a las tropas chilenas. El autor del relato señala que este discurso fue suficiente para «hacer vibrar el alma adormecida del indio y para que surgiera, enhiesto y vibrante, el sentimiento de la patria, no sentido hasta entonces» (p. 64). Finalmente, luego de un par de días de marcha, llegaron a las alturas del cerro Jactay, y se enfrentaron a las tropas chilenas en la mañana del 8 de agosto de 1883. En la refriega, Pomares se distinguió por recorrer las filas arengando a las tropas peruanas, disparando su escopeta, apuntando su honda «y todo esto sin soltar su querida bandera, paseándola triunfal por entre la lluvia de plomo enemigo» (p. 67). Luego de un par de horas de lucha, de acuerdo con el cuento, el jefe chileno fue derribado por un disparo de escopeta, que ocasionó el retiro de sus tropas. Horas después, las tropas chilenas abandonaron la ciudad, la cual fue ocupada temporalmente por los milicianos peruanos.
Al día siguiente, todos se preguntaban: «¿Dónde está el hombre de la bandera?… todos querían conocerle, abrazarle aplaudirle, admirarle» (p. 63). Pomares había recibido una herida en el muslo, sus partidarios lo llevaron a la localidad de Rondón y de allí a su pueblo de origen, Chupán, donde murió días después víctima de una gangrena. Antes de morir, le pidió a su esposa Marta: «Ya sabes, Marta, que me envuelvan en la bandera y que me entierren así» (p. 68). El verdadero epitafio lo escribió López Albújar: «Y así fue enterrado el indio de Chupán, Aparicio Pomares, el hombre de la bandera, que supo, en una hora de inspiración feliz, sacudir el alma adormecida de la raza» (p. 68).
¿Qué sabemos actualmente de estos hechos? El debate sigue abierto hasta el día de hoy. Uno de los testimonios que usualmente se cita es el del mencionado Ezequiel Ayllón, quien, en el prólogo de la edición de Cuentos andinos, en 1920, señala que Pomares «tenía cubierto el cuerpo de cicatrices y usaba una venda ancha de cuero que le protegía el pecho y espalda» (citado por AP, 2018, p. 19). Don Ezequiel fue testigo de la batalla y observó «la culminante actitud de un individuo que desplegaba en alto el bicolor nacional y recorría frenético los diferentes puntos del frente guerrillero y que, al detenerse con la bandera bajo su brazo izquierdo, disparaba su arma de fuego y azotaba con su honda los aires y repetía una y mil veces sus inauditos esfuerzos, menospreciando la vida» (2018, p. 20). En 1888, un muy joven don Ezequiel llegó a Chupán y visitó la casa de la viuda de Pomares. Ella y sus hijos vivían en la extrema pobreza, abandonados, a pesar de ser la familia de un héroe que dio la vida por su patria. La señora le confirmó que Pomares fue enterrado con la bandera, siguiendo su voluntad. Ante la ausencia de documentación escrita, este es el testimonio más directo del heroísmo de Pomares, el cual comenzó a reivindicarse y consolidarse como hecho histórico gracias a la difusión del cuento.
El hito fundamental de esta historia ficcionada es la incorporación canónica del relato de la muerte de Pomares en la historia oficial, tal como se puede catalogar la obra de Basadre. Ficcionada, porque muchos de los detalles que se incorporaron en el relato histórico provienen de un cuento, el cual recrea diálogos y construye imaginarios simbólicos muy potentes. Como comenté anteriormente, Basadre comienza el capítulo citando el reconocimiento de Pomares hecho en 1951, pero, a continuación, refiere como verídica la descripción del personaje que hizo Ayllón, e incluye la visita a su viuda y la historia de la bandera. Basadre, historiador agudo y serio, reconoce que el cuento es ficción, pero sostiene que los artificios literarios reflejan una verdad fundamental (2005). Esta sería que, en esa batalla, se diluyeron las diferencias de clase y étnicas, fundiéndose en un solo sentimiento nacional ante el invasor chileno. Así, la Guerra del Pacífico se convirtió en el crisol de la peruanidad, pues puso al margen las barreras que separaban a los peruanos. En un giro sorprendente y que muestra su preocupación por los debates de mediados de la década de 1960, escribe que el nacionalismo, según el «ex guerrillero Regis Debray […] alberga un elemento esencial, a veces más hondo que otras categorías históricamente transitorias» (p. 275). Estas categorías temporales serían las de clase y etnicidad, que —por medio de la guerra y de la batalla encabezada por Pomares— son dejadas de lado por otras más trascendentes, como la identidad nacional, fuerza más allá del tiempo.
Así, de acuerdo con Basadre, el heroísmo de Pomares dejó un mensaje vinculado al «instinto nacional, con rastros de una actitud mágica que desafía la irreversibilidad del tiempo y trata de evitar la desintegración de la comunidad, susceptible de precipitarse en el caos. Y López Albújar acertó simbólicamente cuando le hizo percibir al mismo tiempo la promesa de la vida peruana al anunciar que llegará el día en que mistis e indios sean iguales» (Basadre, 2005, p. 275). Basadre es un historiador agudo, sabe que no puede afirmar tajantemente que Pomares haya existido y, más aún, que el diálogo sea verídico, pero eso no es lo relevante, sino el hecho trascendental de que el cuento demuestra la fuerza del nacionalismo presente en el mundo campesino, capaz de disolver, al menos por un tiempo, las diferencias de clase y etnicidad. Así, la ficción se hizo histórica y permitió legitimar la identidad peruana de los campesinos indígenas, tan cuestionados desde la perspectiva de las jerarquías sociales y culturales. Ese es el hecho histórico incuestionable.
Para la consagración de esta historia, fue necesario un largo y delicado proceso de historizar la ficción, el cual se ve en la documentación (AP, 2018), aunque sea de manera parcial. Una vez publicado el cuento, que es una historia real contada de manera ficcional, las autoridades de Huánuco comenzaron rápidamente a reivindicar a la batalla y a su héroe. En 1921, el alcalde de Huánuco, Luis Rivera Yábar, erigió un obelisco en homenaje a la batalla y a su héroe. En 1946, mientras se efectuaban reparaciones en la capilla de San Sebastián en Chupas, se encontraron los restos de un entierro, el cual fue identificado por los lugareños como la sepultura de Pomares. De acuerdo con el testimonio de Teófilo de la Mata Funegra, fundador de la Sociedad Patriótica Aparicio Pomares, en 1951, en ese féretro se encontraron los restos de «don Aparicio Pomares, luego se abre el cajón, viéndose un esqueleto completo con la mortaja hecho polvo, las botas con sus huesos tibia y peroné, cuyas botas fueron llevadas a la Unión por el señor Vidal, las que han sido adquiridas por la Sociedad Patriótica Pomares» (2018, p. 7). Según el testimonio de Fortunato González (p. 79), también fundador de la Sociedad, los asistentes a la exhumación reconocieron de forma unánime «que el esqueleto y las botas eran de Aparicio Pomares»; luego, los restos fueron nuevamente enterrados en la Iglesia Matriz (pp. 26-27).
4. La historia, la literatura, la tradición
Este descubrimiento y la fundación de la Sociedad fueron hechos fundamentales para convertir a Pomares en un héroe local. Así, muy rápidamente se comenzó a utilizar su nombre en instituciones privadas y públicas. En 1952 se fundó el Club Social Deportivo Aparicio Pomares, que estuvo activo en la liga de fútbol local durante un tiempo; en 1988 se fundó otro club con el mismo nombre en la liga departamental. Ese mismo año, por la ley 24925 del 26 de octubre de 1988, se creó el distrito Aparicio Pomares, con su capital Chupán.
A mediados de 2017 se creó una Comisión Central para Declarar Héroe Nacional a Aparicio Pomares, compuesta por diversas personalidades y autoridades de la región. Incluso la noticia llamó la atención de la televisión local: el programa «Reencuentro» realizó un especial dedicado a Pomares, con el título de «Aparicio Pomares: el reconocimiento a la heroicidad andina», emitido el 14 de julio de 201826. El acta fundacional de la Comisión Central señala que se acordó por unanimidad
[s]olicitar a las autoridades pertinentes que se declare, por ley dada por el Congreso de la República, héroe nacional que luchó junto al general Cáceres en la Guerra del Pacífico, a don Aparicio Pomares Hilario, natural de Chupán, Provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco. Con la sustentación y el valioso aporte de los investigadores históricos y la Comisión organizadora para declarar Héroe nacional a Aparicio Pomares, con la documentación recepcionada respecto a la acción heroica del valeroso soldado (AP, 2018, Presentación).
El expediente que elaboraron (AP, 2018) contiene un punto de partida incuestionable: la cita correspondiente de la pluma de Jorge Basadre. Además, su estrategia consiste en los siguientes aspectos:
Reforzar el carácter patriótico de la batalla de Jactay y su rechazo a la traición de otros peruanos.
Demostrar la existencia de Pomares desde el presente hacia atrás; como lo dice una periodista en el documento, el que tantas personas lo hayan reconocido demuestra que el personaje existió.
Reivindicar a Pomares como un héroe indígena, no solo huanuqueño, pues representa la participación indígena y campesina en la construcción de la nación.
Todos estos aspectos son justificados por medio de diversas pruebas, del mismo tipo que las que se utilizan en cualquier investigación académica. Por ejemplo, los objetos materiales que demuestran la existencia de las personas y sus hechos, las denominadas «reliquias», como las botas que se recuperaron como parte de la gestión de la Comisión, hecho que refrenda el testimonio ofrecido en la década de 1950.
En cuanto al primer punto, el documento elaborado por la Comisión tiene como objetivo secundario evitar la polémica asociación de Huánuco con la memoria del general Mariano Ignacio Prado, otro personaje de la Guerra del Pacífico, pero que es recordado por su supuesta huida del territorio peruano en la que se llevó los escasos recursos disponibles para enfrentar la guerra mientras era presidente. Los comisionados declaran que desde el año 1985 los historiadores locales insisten en que se destruya el monumento del
Felón Prado y en su lugar erigir el monumento del verdadero héroe Aparicio Pomares Hilario, de la misma manera, podemos plantear el cambio de denominación de las calles de la ciudad de Huánuco, por no reflejar la identidad regional propia, más, por el contrario, colocaron nombres de personajes que actuaron en contra de los intereses la conciencia cívica y desarrollo de Huánuco (AP, 2018, Presentación).
Figura 1. Las botas supuestamente usadas por Pomares. Foto proporcionada por Gonzalo Zavala.
En el documento hay referencias muy interesantes con respecto a las nociones de «héroe» y «nación», las cuales pueden ser profundizadas en otro ensayo. También incluye una valiosa visita de campo al terreno de la batalla, en el cual se identificaron los lugares importantes conservados en la memoria colectiva.
Antes de comentar el desarrollo de la segunda estrategia, hay que señalar que la evidencia documental de la vida de Pomares es inexistente, más allá del cuento señalado. Desde la década de 1950, José Varallanos, historiador dedicado a Huánuco, había hecho notar la ausencia de documentación que certifique la existencia del personaje (1959). No solo eso, las indagaciones contemporáneas no han encontrado huella documental de su presencia en el Ejército. Evidentemente, esto no anula la posibilidad de su presencia real —aunque suene irónico, es prácticamente imposible demostrar que alguien no existió—; sin embargo, esta ausencia documental echa sombras de duda sobre aquellos que defienden su existencia real. Por ello es tan importante la segunda estrategia, en sentido inverso al tiempo, pues muestra que la tradición local lo tiene por existente al incorporarlo como nombre de instituciones, espacios públicos, etcétera. Aparte de los casos mencionados, se puede agregar su uso como nombre de un pueblo joven, un centro de salud, tres colegios y una calle.
Por último, resulta central, y quizás igualmente revelador, el reposicionamiento de Pomares como un líder indígena y campesino, representante genuino del verdadero patriotismo popular, lo que incluye variables de etnicidad y clase incorporadas en el imaginario de la Guerra del Pacífico, tal como lo comenté al principio. De este modo, se lo describe en diversos testimonios escritos y orales como «indio oscuro y humilde», que no solo disparaba contra los invasores con valentía, sino que también sería el autor de la pedrada que mató al oficial chileno (AP, 2018, p. 29), lo que contradice la versión de López Albújar, según la cual fue un disparo de carabina, sin autor identificado, el que causó la muerte del militar. Por ejemplo, el testimonio de Saturnino Arratea (82 años), sostiene que Pomares «mató de un hondazo al teniente Salvo […] me contó mi abuelito cuando era niño» (2018, p. 42).
5. Cuando buscar la verdad puede ser de mal gusto
Como es de conocimiento general, se supone que los historiadores buscamos la verdad de los hechos, aunque no siempre es fácil llegar a ella. Nos hallamos aquí ante un caso complejo: la evidencia documental no parece sostener la presencia de un campesino de apellido Pomares; los hechos sí están documentados, pero no así la existencia del personaje, más allá del cuento de López Albújar. Sin embargo, como he sostenido, su relato se ha convertido en canónico y punto de partida para completar los detalles que sostienen su heroica historia. Como historiadores, la tentación de abordar el problema con el objetivo de demostrar la existencia o inexistencia del personaje es bastante grande, pero, pienso, se debe evitar agotar la investigación en un aspecto que, a pesar de lo aparente, no es lo trascendental de la historia. ¿Es importante intentar esclarecer qué pasó y quién fue el personaje? ¿No será más útil preguntarnos por qué los aspectos que son claramente ficción en esta historia adquirieron categoría de verdad, es decir, de historia?
En este momento, intentar una respuesta a esta pregunta sería demasiado pretencioso; sin embargo, sí puedo señalar algunas pistas. La primera es que con la autoridad de Basadre no se puede competir. El afamado historiador, al recoger la historia por medio del cuento —por más que haga la salvedad de qué aspectos le interesan del relato—, terminó, quizás a pesar de sus intenciones, por consagrar la narrativa literaria como histórica. En ese sentido, los interesados en que Pomares se convierta en héroe nacional actúan con la academia de su lado. Lo segundo es que la existencia o no de este hecho heroico no es la única historia de la cual se tienen algunas dudas —si no, todos estaríamos convencidos de que Alfonso Ugarte se lanzó del Morro de Arica tal y como lo muestran las esculturas o sus representaciones, solo por citar un caso emblemático—.
Por último y claramente más importante, lo valioso es reconocer detrás de la historia de Pomares la necesidad de reivindicar a otros «Pomares» que seguramente existieron y cuya historia no contó con un López Albújar que se interese por perennizarla. Uno de los testimonios citados es sorprendentemente lúcido. El abogado Juan Ponce, entrevistado en 1984, era consciente de las objeciones documentales de Varallanos, pero su respuesta es muy interesante:
El personaje llamado Aparicio Pomares ha existido como hombre. No interesa que [se] haya llamado Pomares, Culque, Chahua o Mallqui. Haya nacido en Chupán o no. Sobre su figura habla mejor Teófilo de la Mata Funegra. Muchos dicen que fue guerrillero de Chupán. José Varallanos sostiene que no se llamó Aparicio Pomares ni fue de Chupán, ya que faltan pruebas instrumentales históricas, no existen partes chilenos […]. La tradición tiene fuerza más grande y dice que el hombre de la bandera se llamó Aparicio Pomares. Enrique López Albújar, escritor, recogió información de Ezequiel Ayllón y este en su niñez fue testigo presencial del hombre de la bandera. Aparicio Pomares, tal vez, fue seudónimo por causas obvias, puede ser que haya sido de Chupán, porque en ese lugar se gestó y organizó la milicia. Y desde tiempos inmemoriales ha demostrado la valentía y braveza de los indios de esa zona (AP, 2018, p. 27).
Es decir, no importa si existió o no, sino qué y a quién representa. Por lo menos yo no tendré el mal gusto de ir en busca de una verdad que no aportaría nada a la comprensión de la complejidad; prefiero disfrutar de la maravillosa ambigüedad de la ficción, los hechos y su historia.
Referencias
Arrelucea, Maribel & Jesús Cosamalón (2015). La presencia afrodescendiente en el Perú, siglos XVI-XX. Lima: Ministerio de Cultura.
Basadre, Jorge (2005 [1939]). Historia de la República del Perú, 1822-1933. Cuarto periodo. La Guerra con Chile, 1879-1883. Volumen 9. Lima: El Comercio.
Cadena, Marisol de la (2004). Indígenas mestizos: raza y cultura en el Cusco. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
Casalino, Carlota (2008). «Los héroes patrios y la construcción del Estado-nación en el Perú (siglos XIX y XX)» (tesis de doctorado). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
Comisión Central para Declarar Héroe Nacional a Aparicio Pomares (2018). Huánuco.
Cosamalón, Jesús (2018). El juego de las apariencias: la alquimia de los mestizajes y las jerarquías sociales en Lima, siglo XIX. Lima: El Colegio de México-Instituto de Estudios Peruanos.
Earle, Rebecca (2005). Sobre Héroes y Tumbas: National Symbols in Nineteenth-Century Spanish America. Hispanic American Historical Review, 85(3), 375-416.
Escajadillo, Tomás (2010). López Albújar: ¿narrador o juez? Revista de Crítica Latinoamericana, 36(72), 481-488.
Gálvez, Carlos (2015). Francisco Bolognesi o la construcción del héroe. En Mauricio Novoa (ed.), Bolognesi (pp. 141-155). Lima: Telefónica del Perú-Ministerio de Defensa-Ejército del Perú.
Ginzburg, Carlo (1981). El queso y los gusanos: el cosmos según un molinero del siglo XVI. Barcelona: Muchnik.
López Albújar, Enrique (1970). Cuentos andinos. Lima: Juan Mejía Baca.
Méndez, Cecilia (1995). Incas sí, indios no: apuntes para el estudio del nacionalismo criollo en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
Méndez, Cecilia (2011). De indio a serrano: nociones de raza y geografía en el Perú (siglos XVIII-XXI). Histórica, 35(1), 53-102.
Mendoza, Zoila (1989). La danza de los Avelinos, sus orígenes y sus múltiples significados. Revista Andina, 7(2), 501-521.
Millones, Iván (2006). El mariscal Cáceres: ¿un héroe militar o popular? Reflexiones sobre un héroe patrio peruano. Íconos, 26, 47-57.
Rohner, Fred (2018). La Guardia Vieja: el vals criollo y la formación de la ciudadanía en las clases populares (1885-1930). Lima: Instituto de Etnomusicología de la PUCP.
Varallanos, José (1959). Historia de Huánuco: introducción para el estudio de la vida social de una región del Perú, desde la era prehistórica a nuestros días. Buenos Aires: Imprenta López.
19 Mi agradecimiento a los comentarios que hizo Gonzalo Zavala a una versión preliminar de este texto.
20 Para el caso de América Latina puede consultarse el artículo de Rebecca Earle, 2005.
21 Los trabajos que han demostrado el rechazo de las élites políticas decimonónicas frente a las expresiones populares de origen indígena y afroperuano son abundantes. Con el riesgo de la excesiva simplificación, se puede citar a Méndez (1995 y 2011), Cadena (2004), Arrelucea y Cosamalón (2015), y Rohner (2018).
22 Entre varias expresiones vale la pena citar a la danza de «Los Avelinos», la cual se representa en San Jerónimo de Tunán (Huancayo). Esta danza rememora la participación de los campesinos en la campaña de la Breña, dirigida por Andrés Avelino Cáceres. Véase el análisis de Mendoza, 1989.
23 Carlo Ginzburg, 1981, propuso con gran claridad que los procesos de construcción de la cultura no son biunívocos; por el contrario, a partir del ejemplar caso de Domenico Scandella («Menocchio»), un molinero del siglo XVI enjuiciado por la Inquisición, demostró la circularidad de las ideas desde las élites a los sectores populares y viceversa.
24 Como he señalado, la primera edición de Historia es de 1939, pero en la década de 1960 se editaron la quinta y la sexta edición, complementadas por ediciones póstumas desde 1983.
25 El dato está corroborado por el testimonio del pirotécnico Víctor Visag Sánchez (65 años), quien declaró que junto con el profesor Teófilo de la Mata y otras personas fundaron esa sociedad en ese año (Comisión Central para Declarar Héroe Nacional a Aparicio Pomares, 2018, pp. 26-27; en adelante, citado como AP, 2018).
26 Agradezco la información proporcionada por Gonzalo Zavala.