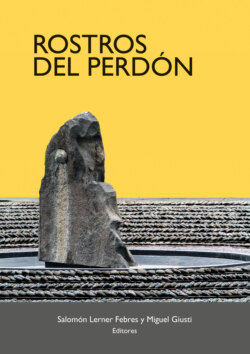Читать книгу Rostros del perdón - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVerdad y reconciliación: El caso de Colombia
Francisco de Roux
Presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia
Quisiera agradecer muy sinceramente, en primer lugar, a los organizadores del coloquio «Rostros del perdón» y a los editores del presente libro, el cual recoge las contribuciones presentadas en dicho evento. Fue un honor para mí, y una ocasión de aprendizaje, hallarme al lado del doctor Salomón Lerner Febres, por quien tengo un sentimiento muy hondo de reconocimiento debido a su compromiso de fondo y su coraje en la conducción de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú. Poco antes de mi presentación releí el prólogo de la versión abreviada del Informe final de la CVR y volví a sentir la fuerza que posee la dimensión ética de ese documento. He apreciado mucho también el esfuerzo desplegado en la comprensión de conjunto, partiendo del punto de vista de las víctimas, enfrentando problemas institucionales con una gran determinación y buscando llegar a una verdad entendida como totalidad cultural. Lo que yo desearía es simplemente que se me permita compartir cuál es el estado actual de la Comisión de la Verdad de Colombia, porque es desde allí que me interesaría plantear el problema y abordar el tema tan interesante de los rostros del perdón.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia es una institución estatal de orden constitucional, independiente del gobierno, del Congreso y del Poder Judicial. Gracias al aprendizaje que se tiene de las distintas comisiones de la verdad —y en esto la comisión del Perú hizo un aporte internacional muy grande—, en Colombia se separaron o distribuyeron las tareas en tres instituciones distintas: a) la labor de la justicia —de determinar sentencias y establecer responsabilidades individuales— recae en un grupo de magistrados de una institución que se llama «La Justicia Especial para la Paz» (JEP), la cual, sin embargo, tiene como eje orientador el que se diga la verdad en esa primera instancia; b) por otra parte, tenemos la «Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas» (UBPD), que es autónoma y distinta a la Comisión en sí; y c) la Comisión misma, que debe concentrarse en la búsqueda de la verdad humana y la verdad histórica de lo sucedido en nuestro país en las últimas décadas.
Los propósitos de la Comisión de la Verdad son básicamente tres. En primer lugar, buscamos el esclarecimiento de lo que ocurrió durante el conflicto armado en Colombia y lo hacemos teniendo en mente dos objetivos: a) promover una movilización nacional que recoja todo el esfuerzo realizado en el país, desde las universidades, las organizaciones no gubernamentales (ONG), los movimientos indígenas, los movimientos sindicales, la propia prensa, para tratar de superar un conflicto que se prolongaba por más de 50 años; b) dirigir dicha movilización hacia un horizonte en el cual, al ponerle un rostro a la verdad, podamos dar un paso hacia adelante. No pretendemos, por supuesto, poner un punto final ni ofrecer una versión definitiva sino, como se planteó en el Perú, contribuir en la medida de nuestras posibilidades a dar un salto cualitativo hacia la verdad, la reconciliación y el perdón en la vida de nuestra sociedad. Debemos también presentar un Informe final y nuestro gran desafío es encontrar una narrativa explicativa, más allá de la memoria, de por qué nos vimos involucrados en una barbarie tan grande, de tal suerte que esa explicación nos ayude a tener una comprensión básica que le dé un sentido a nuestra historia reciente para poder así avanzar hacia la construcción de un futuro, con determinación y con la mayor claridad posible. Aspiramos a elaborar una narrativa que tenga también elementos de verdadera «compasión», en el doble sentido que le da la CVR del Perú: de «dolor de patria», por un lado, y de «pasión» por sacar las cosas adelante también colectivamente, por el otro. En segundo lugar, es un propósito de nuestra Comisión reconocer a las víctimas, como se hizo en el Perú, e invocar a los protagonistas a aceptar sus responsabilidades. En ese sentido, vamos a organizar una serie de eventos —que hemos venido ya preparando y que llamamos «Encuentros por la verdad»— en diversos lugares del país, con la colaboración de diversos sectores y de los distintos medios. Finalmente, nuestro tercer propósito es trabajar en favor de la reconciliación en los territorios concernidos, para lo cual el rol del perdón es, por supuesto, muy importante. Al igual que el Perú, Colombia es un país de muchos territorios y de muchas regiones distintas y es preciso buscar desde dentro, desde el interior de esa diversidad, caminos de no repetición; con toda seguridad, la educación va a jugar aquí un papel central. Todo esto está incluido en un mandato que, al mismo tiempo, nos dice que nosotros debemos establecer responsabilidades institucionales, estatales y gubernamentales; que debemos cuidar de las víctimas más vulnerables; que debemos esclarecer las relaciones entre el narcotráfico y el conflicto, entre el paramilitarismo y el conflicto armado; analizar los efectos del conflicto sobre la política y la economía; y también valorar los esfuerzos de muchos colombianos en medio de esta tragedia, para así tratar de hacer sentir el valor del nosotros y construir una perspectiva de paz.
Es en este contexto que yo quisiera plantear algunas reflexiones sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia con la esperanza de contribuir así de alguna manera a las discusiones del tema de este libro. Quisiera empezar por decir que, después de haber vivido en medio de la guerra en la región del Magdalena Medio durante casi quince años y luego de haber dirigido el Centro de Investigación y Educación Popular de los jesuitas, yo tengo la firme convicción de que en Colombia vivimos una crisis espiritual muy profunda. No me refiero con ello a una crisis religiosa, pues no existe en nuestro país una verdadera confrontación entre las distintas expresiones del cristianismo ni con otras expresiones no cristianas —entre las que por cierto incorporamos cada vez más a las expresiones religiosas de nuestros indígenas—. Me refiero a una crisis espiritual que se puede caracterizar de manera simple como una ruptura radical del ser humano entre nosotros, una ruptura de proporciones hondísimas. Y creo que la primera vez que esto se puso en evidencia de forma dramática fue justamente en las conversaciones de La Habana.
Al comparar la historia de la comisión peruana con la colombiana, algo que no puede dejarse de lado es el hecho de que la Comisión de la Verdad de Colombia surge en el proceso de las conversaciones de La Habana y es parte central de los acuerdos como el camino final de lo que tiene que hacer la sociedad: no lo que los teóricos llaman el peacemaking (hacer las paces, terminar la guerra), sino ir hacia adelante y pensar en el peacebuilding (en construir la paz). Así las cosas, en La Habana —yo estuve varias veces ahí— durante dos años se discutieron los grandes problemas estructurales de Colombia. Era una discusión muy compleja, en la que parecía casi imposible llegar a una salida, porque la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no quería entregar las armas si no tenía la tranquilidad de que los problemas estructurales se solucionaran en esa mesa: la economía de la acumulación y de la discriminación, la corrupción, la exclusión política, la concentración de las tierras en pocas manos, la impunidad, la inequidad, etcétera. Y como no se llegaba a acuerdos, los problemas se quedaban en lo que se llamaba allí «la nevera», es decir, se postergaba su solución para un futuro o una ocasión más propicios.
¡Hasta que llegaron las víctimas, gracias a un esfuerzo hecho por la Iglesia con participación de las Naciones Unidas y la Universidad Nacional! Personalmente, participé en el proceso de selección de las víctimas que irían a La Habana, una tarea dificilísima, porque el registro formal de víctimas del Estado colombiano consigna 8 672 000 víctimas, sobrevivientes de lo sucedido en Colombia. Llegamos con ellas en distintos grupos: víctimas de las FARC, víctimas de los paramilitares y víctimas del Estado colombiano. Y esto se hizo en un escenario imponente: una sala inmensa que habían preparado los cubanos; cuando hicieron su ingreso las víctimas, todos nos pusimos de pie. De un lado, estaba el gobierno colombiano; de otro lado, las FARC; y, desde el frente, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, que iba dando sucesivamente la palabra. No voy a entrar en el detalle de los relatos porque me tomaría mucho tiempo. Quisiera solamente concentrarme en lo siguiente: ¿cuál fue el mensaje de las víctimas? Las víctimas se presentaron con una gran fortaleza de ánimo, y créanme que no las habíamos preparado. Hacíamos primero un momento de silencio, para ayudarlas a recogerse y llenarse de fuerza espiritual, pero lo que esas mujeres y esos hombres dijeron delante de sus perpetradores fue una demostración de un gran coraje: dieron testimonio de la memoria de sus seres queridos muertos o de lo que les había ocurrido a ellos mismos. Recuerdo, por ejemplo, al campesino que se quitó la prótesis de su pierna entera y la puso sobre la mesa para decirles a los representantes de la FARC: «Ustedes pusieron la mina antipersona en el lugar en donde nosotros ordeñábamos las únicas dos vaquitas que teníamos en nuestra pequeña finca».
El sorpresivo mensaje que nos trasmitieron las víctimas podría resumirse del siguiente modo: «Miren, señores, ustedes tienen toda la razón en sentarse a discutir los problemas estructurales de este país, porque son problemas muy profundos. Nuestra democracia está muy lejos de ser una verdadera democracia. Pero el problema estructural más grande que tenemos en Colombia no es ninguno de esos. El problema estructural más grande de Colombia somos nosotros mismos, la forma en que nos hemos atacado, en que nos hemos odiado o excluido; el hecho de haber pensado que solo matándonos podríamos encontrar una solución a los males del país. Este es el problema básico».
Nos trasmitieron este mensaje mientras nos contaban las barbaries descomunales que habían padecido: como la gente del pueblito de El Salado, que contó cómo los reunieron a todos en la pequeña placita central, pusieron alrededor a las mujeres y a las niñas, colocaron adentro a los muchachos mayores de quince años y a los hombres, y delante de sus mamás y de sus esposas los fueron degollando en uno de esos espectáculos terribles que también les tocó vivir a los peruanos. Pero estas mismas víctimas, que reconocían que los colombianos somos capaces de llegar a estos grados de ignominia, de violencia y de barbarie, nos decían que nosotros no somos solamente esto, sino que somos capaces de volver a mirarnos a los ojos, de volver a creer los unos en los otros, de reconstruir la amistad, en una palabra, que somos capaces de perdonarnos. El paso de las víctimas por La Habana con ese mensaje tan profundamente humano —«el problema estructural somos nosotros mismos»— produjo un cambio radical en las conversaciones. Fue un verdadero giro, porque inmediatamente llamaron a los indígenas y a los grupos de mujeres de los dos lados, y de ellos y ellas se escuchó igualmente la exigencia de enfrentar este problema humano, de modo tal que en el proceso de La Habana se tomó clara conciencia de que lo más importante era el ser humano.
Como es bien sabido, estos cambios sociales, cuando se toman a conciencia, son siempre de larga duración; nosotros estamos en ese proceso hondo de transformación de los hombres y las mujeres que directa o indirectamente contribuyeron a la violencia en Colombia. Aun a riesgo de ser reiterativo, quisiera comentar que yo mismo viví esa violencia y que la encontré tan profunda y tan incomprensible que, frente a ella, me parecía, fracasaban todas las explicaciones filosóficas. Me acompañan como coautores del presente libro grandes profesores de filosofía, pero les confieso que yo no encontraba explicación a lo que nos estaba pasando y tenía la impresión de que no nos servían las interpretaciones filosóficas, ni las teológicas, ni las políticas. Lo único que me ayudó a comprender lo que realmente ocurría entre nosotros fue la grandeza humana de mujeres y de hombres a quienes les habían matado a sus seres queridos, les habían quitado la tierra, les habían tratado de destruir cualquier sentido de vida y que, pese a todo ello, perseveraron en los territorios de la violencia y se enfrentaron a los guerrilleros, a los militares y a los paramilitares, diciéndoles en el rostro: «Nosotros nos quedamos aquí. Lo único que nos queda es nuestra grandeza humana y vamos a mantenernos en esto que tenemos, aunque ya todo lo demás lo hayamos perdido».
Este tipo de reacción es lo que le hace comprender a uno la fragilidad en la que hemos vivido todos, así como nuestra fractura y nuestra incapacidad de confrontar las cosas. Recuerdo, por ejemplo, la masacre en nuestra Parroquia de San Pedro Claver de Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998. Ese día mataron a 34 jóvenes de nuestra comunidad. Dos días después hicimos el funeral. Fue todo muy doloroso porque siete de los ataúdes estaban llenos y los otros veintisiete estaban vacíos. Se habían llevado a los jóvenes y nunca los encontramos; pusimos por eso sus fotos sobre los ataúdes. Pero lo que más me impresionó fue la gran soledad con la que hicimos el funeral. No hubo una llamada de Bogotá, del gobierno o de la sociedad; no la hubo de Bucaramanga, ni de las ciudades vecinas, nos dejaron absolutamente solos. Nosotros no éramos colombianos como el resto de colombianos en lo que estábamos viviendo. Lo mismo pasó un año después en la masacre de San Pablo. Lo mismo pasó esa misma semana en la masacre de La Gabarra, donde 120 personas fueron asesinadas. La experiencia de la gente que vivió eso, de esas familias, fue la soledad total. Como fue también la soledad de los indígenas, o la de los pueblos afros. Hubo más de 2000 masacres en Colombia, aunque no se consideraba como masacres las de 5 o 7 personas; eso ni siquiera aparecía en la prensa.
Lo tremendo de todo esto es que las noticias de las masacres se trasmitían por la televisión y se fueron convirtiendo paulatinamente en una realidad cotidiana de ese país nuestro. Pero, entonces, ¿en qué estábamos nosotros? Quisiera aquí ser muy crudo: ¿dónde estaba Colombia? Los curas seguían celebrando las misas como si nada estuviera pasando; los profesores seguían dictando clases en las universidades como si nada estuviera pasando; los comerciantes seguían ganando dinero en sus comercios, en sus negocios y en sus bancos como si nada estuviera pasando. Se trata, como decía, de una «ruptura espiritual» muy grave de una nación que no se da cuenta de que está, en ella misma, totalmente alienada del ser humano y que, por supuesto, profundiza cada vez más la dimensión de oscuridad que la lleva a cometer barbaries de esa naturaleza, justamente en uno de los países más católicos del mundo. Obviamente, una crisis espiritual tan honda se vehicula en gran medida a través de un «trauma cultural», como se percibió también muy claramente en el Perú. Permítaseme decir una palabra sobre esto, aun teniendo en cuenta que el trauma cultural es el inicio, aunque no constituye la totalidad de la barbarie vivida por nosotros en Colombia: el haber sido una sociedad golpeada en todos sus estratos sociales por 50 años de una guerra sin sentido.
No hay familia en Colombia que no haya tenido que sufrir, directamente o en el círculo de sus amistades, o en su vecindario o en la empresa donde trabajaba los estragos de este conflicto: 8 672 000 víctimas según el registro oficial, como ya se dijo; más de 2000 masacres; más de 82 000 personas desaparecidas; más de 30 000 personas secuestradas —con los secuestros más impresionantes del mundo (personas que pasaron hasta 14 años en la selva en condiciones terribles, colgados del cuello con cadenas)—; más de 4000 falsos positivos: jóvenes colombianos inocentes, mujeres y hombres, tomados por nuestro ejército y llevados a la montaña, asesinados, vestidos como guerrilleros y presentados luego ante el país como guerrilleros dados de baja en combate para conseguir prebendas militares; más de 22 000 campesinos golpeados por las minas antipersona; más de 18 000 ejecuciones extrajudiciales. Justamente algo que considero muy acertado del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú es que empieza presentando las cifras de lo que fue la barbarie. Por eso consigno yo también aquí las cifras: para que mostrar la magnitud de lo que nosotros hemos sufrido en Colombia durante 50 años y como una muestra de hasta dónde puede llegar la incapacidad de un país de asumir lo que estaba viviendo. Una fractura espiritual de esta naturaleza, que afecta tan seriamente al ser humano, tiene manifestaciones de todas clases, pero si menciono el trauma cultural es porque este empieza por un gran sufrimiento y por una forma palpable de victimización que, naturalmente, suscita sentimientos de indignación, de rabia, de venganza, pues viene cargada de dolores muy profundos. Ya lo dije, sin embargo: el trauma empieza, pero no termina allí.
El trauma se pone de manifiesto, por lo pronto, cuando se hacen interpretaciones globales que tratan de explicar lo que ocurrió y se les da una perspectiva política o una perspectiva económica, las cuales se proponen orientarnos sobre cómo resolver los problemas y cómo salir adelante tras una situación tan caótica. Pero esas mismas interpretaciones están cargadas de odio y de sentimientos de exclusión, expresan una rivalidad y una confrontación muy grandes. Cuando hay dos posiciones confrontadas que se excluyen recíprocamente de ese modo al interpretar la violencia vivida, lo que se pone de manifiesto es la polarización absolutamente simbólica de un país, no se trata simplemente de una polarización de ideas. Eso se puede encontrar en la radio, en la televisión, en la prédica de los sacerdotes, en las caricaturas, en los mensajes de WhatsApp, en Twitter. En todas partes, los símbolos están cargados de un simbolismo que se apropia del sentido común y que muestra en toda su profundidad el trauma de nuestra sociedad. Yo mismo soy parte de ese trauma. Todos los colombianos estamos sumergidos en él.
Cuando el papa Francisco fue a Colombia, captó perfectamente lo que estábamos viviendo y, por eso, en sus discursos, que son muy interesantes de analizar, se colocó por encima de nuestro trauma con extremo cuidado, para tratar de no dejarse atrapar —entre otras cosas— por una Iglesia que estaba completamente partida, puesto que el episcopado colombiano estaba dividido casi por la mitad. El papa, en cambio, de los cuatro días que estuvo en Colombia, pasó un día entero solamente con las víctimas, en la ciudad de Villavicencio, dándonos un mensaje muy claro de por dónde se hallaba el camino de salida de la situación que estábamos enfrentando. Lo expresó cuando les dijo a los obispos en la iglesia en Medellín, palabras más, palabras menos, lo siguiente: «Miren, no sigan por favor dándole normas morales a su pueblo, que está sufriendo, con la pretensión de que esas normas ofrezcan una solución; pongan más bien sus manos en el cuerpo ensangrentado del pueblo de Colombia». Esta fue una llamada muy seria a considerar que el asunto estaba del lado de las víctimas de todos los sectores. Por eso pienso que, conversando con nuestra gente en la Comisión de la Verdad, tenemos que empezar por promover una aceptación muy profunda de nosotros mismos, pero no solamente como sociedad, sino también una aceptación individual como personas. No veo otro camino para acercarnos al tipo de verdad que nos toca enfrentar, teniendo en cuenta, además, que ello equivale a aceptar nuestra realidad personal con todas sus sombras: reconocernos con todas nuestras limitaciones, como seres humanos falibles y frágiles, conscientes de los abismos a los que somos capaces de llegar, de la capacidad de silenciar lo que está pasando al lado nuestro y de quedarnos pegados a nuestras pequeñas profesiones, persistiendo en los errores que cometemos y en el mal que causamos a los otros y que nos causamos a nosotros mismos.
Si no hacemos el esfuerzo por experimentar esta primera mirada introspectiva individual, con la profundidad que nos corresponde como cristianos, si no reconocemos que debemos llegar a ser un libro abierto y si no tenemos compasión de nosotros mismos, será muy difícil que podamos tener luego compasión de los demás. Si no nos perdonamos a nosotros mismos, será muy difícil que comprendamos que los otros también necesitan ser perdonados y ser compadecidos porque son iguales a nosotros, porque somos exactamente la misma cosa. En una situación como la nuestra, esto es, me parece, lo que debemos poner en primer plano: digámonos la verdad sobre nosotros mismos y tengamos el coraje de reconocernos; perdamos el miedo a esa verdad. De lo contrario, será muy difícil pedirle a los demás que acepten la verdad que luego tendremos que asumir socialmente entre todos.
Quisiera, para terminar, brindar un par de reflexiones sobre el perdón que me parecen importantes. Habría tantas cosas que decir sobre el tema, porque, en mi opinión, el perdón siempre es un milagro: es un milagro que una persona pida perdón y es un milagro que una persona perdone. En otras palabras, hay una dimensión de gracia que nos desborda, que nos traspasa completamente. Sé que esto tiene aspectos políticos y emocionales y que abarca muchas facetas que se analizan en este libro. Pero desearía resaltar dos cosas en particular: en primer lugar, lo normal es que las víctimas exijan la verdad, que pidan la evidencia de que la persona que las ofendió tan bárbaramente esté en la disposición de reparar, para que ellas puedan iniciar un camino de perdón. Traigo al recuerdo uno de tantos casos, con la seguridad de que en el Perú debe haber habido muchos parecidos.
Una señora campesina, de una de esas montañas de Antioquia en Colombia, después de horas de haber estado yo al lado de ella, comienza de pronto a hablar y me dice: «Vea, padre, ¿vio el pequeño cuartico que hay aquí al lado del rancho, uno de esos cuarticos donde los campesinos meten las herramientas de trabajo?». Y continúa: «Es que cuando yo sentí la explosión en ese cuartico, inmediatamente pensé en mi niño de 12 años, salí corriendo del rancho y el cuartico estaba incendiado. Tuve entonces que esperar largo para que eso se enfriara porque yo tenía en la cabeza que eso tenía que ver con mi niño. Cuando por fin pude entrar al cuarto, ahí estaba mi niño, pero estaba todo pegado contra las paredes; traje entonces un platón y fui recogiendo de las paredes a mi niño y metiéndolo todo hasta que lo pude tener prácticamente completo dentro del recipiente que había llevado para recogerlo». Me dice luego la señora: «Yo quiero que me digan la verdad». Ella me estaba relatando su memoria trágica, y eso la llevaba a decirme: «Yo quiero que me digan la verdad, yo quiero que me digan por qué dejaron esa granada en el patio de mi casa. Toda esta gente que anda peleando por aquí enfrentados unos con otros, por qué escogieron esta vereda como territorio de guerra, que era una vereda tranquila de campesinos, quiénes eran ellos, quién les dio orden para que vinieran aquí, qué propósito los movía, yo quiero que el Estado me diga la verdad». Y tenía toda la razón al referirse así al Estado, porque el Estado es la institución que nosotros los ciudadanos creamos para garantizar a todos por igual las condiciones de la dignidad.
En segundo lugar, otra cosa que me parece importante mencionar a propósito del perdón es su relación con la justicia transicional y la justicia restaurativa. Nosotros lo estamos viviendo en Colombia con mucha intensidad y quisiera que los teólogos que participan en la presente publicación pongan este tema sobre el tapete. El perdón entre nosotros, el perdón del Evangelio, no consiste simplemente en decirle a la otra persona, como nos toca hacer en Colombia, «Usted me hizo a mí un mal inmenso, usted mató a mis hijos o usted destruyó nuestro pueblo, pero yo quiero decirle que yo he decidido nunca hacerle mal a usted, puede tener esa seguridad». Esto sería solo un primer paso del perdón. Pero el perdón cristiano no termina ahí; el perdón cristiano es un compromiso personal con la persona que te hizo mal, con esa persona en su oscuridad, prisionera de una ideología y de una locura. Es un compromiso que me lleva a tratar de ayudar a que esa persona se transforme: a mí me importa el perpetrador, y justamente porque comprendo las dimensiones del perdón cristiano, me comprometo en la transformación de esa persona, así como espero —por supuesto— de ella el reconocimiento de lo que hizo, la verdad de su relato y la decisión de reparar. Si no llegamos hasta allí, no estaremos en una sociedad perdonada o que está perdonando, es decir, una sociedad que comprende que hay que darle la mano al que viene de la guerra y hay que trabajar, no para hacer que se pudra en una cárcel toda la vida, sino para restaurarlo como ser humano, para que pueda venir a ser parte de nuestra comunidad —que es lo que hacemos en el camino cristiano, lo que hace Dios con nosotros: que nos recoge en nuestra fragilidad para transformarnos y volvernos realmente seres humanos—.
Finalmente, quiero decir que la toma de conciencia de la propia dignidad, que es uno de los ejes de los ensayos contenidos en este libro, es también para nosotros el punto ético central desde el cual queremos reconstruir una situación como la colombiana y la base más honda desde la que queremos trazar el camino de la espiritualidad reconstruida. Si algo aprende uno de las víctimas es esta dimensión absoluta de la dignidad. Lo ve cuando percibe el coraje que tienen para hacerle sentir al Estado que él no está por encima de la dignidad humana, como lo ha expresado en forma muy bella el doctor Salomón Lerner en sus discursos. La dignidad humana es absoluta; no se la debemos al Estado, ni a los gobiernos, ni a la Iglesia, ni a las etnias, ni a ninguna universidad. La dignidad humana la tenemos simplemente porque somos seres humanos y la tenemos por igual; no hay ninguna forma de hacer diferencias, pues, entre etnias ni entre clases sociales. El Papa no tiene más dignidad que ninguno de nosotros. Por eso, le dice bien el cardenal camarlengo en la ceremonia de su asunción: «Memento servus servorum Dei es [¡Acuérdate de que eres siervo de los siervos de Dios!]».
Estas son cosas que hay que ponerlas en claro en el pueblo. Esto se hizo en la región del Magdalena Medio cuando llegaba Uribe: la gente le hablaba al presidente de igual a igual, con plena conciencia de su dignidad. A nadie le crece la dignidad por tener un doctorado, ni por ser sacerdote. La dignidad humana no puede crecer, se mantiene siempre igual. En ese sentido, me parece muy aleccionadora la posición de Kant cuando afirma que ninguna persona puede ser vista nunca solo como un medio, sino siempre como un fin en sí misma y un protagonista de la conciencia moral. Ese el sentido de la vida y del ser humano mismo. Me impresiona en esto la actitud de Jesús, lo digo con toda franqueza, en la última cena, porque es la expresión más grande de lo que significa Dios para los cristianos. Dios es una pasión por la dignidad humana. Eso es Dios en Jesús, es Jesús de rodillas esa última noche dramática en la que, aunque sabe que no va a salir vivo, hace algo que ni sus mismos compañeros entienden: se pone a lavarles los pies, de rodillas, se inclina ante la dignidad humana. Esta es una manifestación muy profunda de lo que se significa estar con los otros, y es lo que yo aprendí de las víctimas.
Termino con una anécdota. Una de las indígenas que llegó a La Habana contó delante de todos la historia de cómo su hija salía de la fiesta de un pueblito de Cali, en Colombia, a las 9 de la noche. Salía con su novio. Apenas estuvieron afuera, les dispararon y los mataron a los dos. Cuenta la indígena que a las dos mamás las llamaron y les contaron que sus hijos estaban muertos en una calle. Las mamás pidieron entonces que les dejasen llevarse los cadáveres de sus hijos a sus casas para velarlos. Pero el ejército vino y no lo permitió. Al día siguiente, los dos muchachos salieron en el periódico de Cali en una foto con una leyenda que decía «Guerrilleros muertos en combate». La indígena cuenta la historia delante de los militares que estaban ahí en La Habana, luego prende una vela enorme, va, se la pone en la mesa al general Mora que estaba ahí presente y le dice: «General, nosotras no vinimos aquí a que continúe esta noche oscura en Colombia. Venga con nosotras. Lo invitamos a construir la luz que nos ayude a ver una posibilidad de futuro juntos. Venga, venga por el camino del perdón y la reconciliación». Esa gente nos estaba mostrando una dignidad inmensa que es capaz de ponerse por encima de todo, capaz de hacer valer lo que somos nosotros como seres humanos.