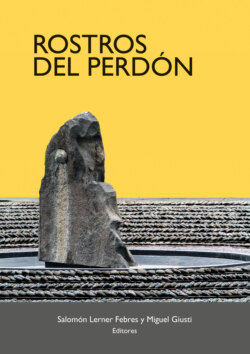Читать книгу Rostros del perdón - Группа авторов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVerdad y reconciliación: El caso del Perú
Salomón Lerner Febres
Pontificia Universidad Católica del Perú
En primer lugar, deseo agradecer muy sinceramente la invitación a participar del coloquio internacional y de este libro que recoge las ponencias presentadas en dicho evento, cuyo tema —los posibles rostros del perdón— tiene la más alta importancia para sociedades que, como la peruana, emergen de una situación de violencia y masivas violaciones de derechos humanos. Quisiera decir, además, que considero un honor compartir esta sección del libro con el padre Francisco de Roux, uno de los más valerosos y lúcidos luchadores por los derechos humanos en Colombia y hoy, con todo merecimiento, presidente de la Comisión de la Verdad de ese país.
Se nos ha encomendado abordar en esta sección el problema de la reconciliación en sociedades que dejan atrás un conflicto violento y el de las relaciones existentes, o posibles, entre ese horizonte de convivencia social que es la reconciliación y las tareas de la investigación, exposición y reconocimiento público de la verdad. Al exponer brevemente algunas ideas al respecto —lo cual haré desde la óptica del trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el Perú hace ya quince años—, intentaré dejar algunos puentes tendidos hacia el tema mayor del libro, muy vinculado, desde luego, con el de la reconciliación: la posibilidad y la relevancia del perdón. Verdad, reconciliación y perdón constituyen tres elementos diferentes pero que concurren hacia un mismo fin, que es un horizonte político, pero, sobre todo, un horizonte moral: el de la superación del legado de un pasado violento respetando un principio humanitario. Esto significa, al mismo tiempo, atender a los derechos de las víctimas a verdad y justicia y reparaciones y propiciar en la sociedad entera un régimen de coexistencia en el que la dignidad de lo humano sea respetada y promovida.
Los comisionados del Perú entendimos desde el principio que el objetivo de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación no podía limitarse tan solo a esclarecer responsabilidades individuales, sino que además debíamos comprender qué factores hicieron posible un conflicto de tan trágicas dimensiones y que produjo más de 69 000 víctimas fatales. Es decir, quisimos enfocar esta catástrofe como un «hecho social», como un fenómeno cuya configuración se debió a caracteres que estaban fuera o por encima de las actuaciones individuales. Nuestra observación no podía estar, pues, solamente dirigida al terreno fáctico. Debía dirigirse además y prioritariamente al campo de la comprensión, una tarea que implicaba incorporar en el análisis enfoques diversos (filosóficos, sociológicos, etnográficos, estadísticos) que pudieran explicar un suceso tan trágico como complejo. Ciertamente, no me ocuparé en el presente texto de todos ellos, sino de aquellos tres aspectos fundamentales que convergen en la propuesta de un escenario posconflicto, ya mencionados: verdad, reconciliación y perdón.
1. Verdad y memoria
El concepto de verdad corresponde tradicionalmente al campo de la epistemología, pero no es muy común que se le suela destacar, como considero que corresponde, a un mundo que posee además implicancias éticas profundas. Se lo evoca fundamentalmente en términos de la célebre concepción «correspondentista», tanto en la teoría del conocimiento como en la filosofía de la ciencia, que la identifica con la «adecuación» entre el intelecto y la cosa. Resulta evidente que una interpretación moral de la verdad ha de tomar en cuenta la fidelidad de la representación que ocurre en el sujeto respecto de aquello que hay que conocer. He allí un aspecto modular para alimentar nuestro entendimiento acerca de la «verdad». Lo verdadero es lo que acontece y se resiste a ser asimilado o ignorado. Sin embargo, existe también un acercamiento moral. Por él, la verdad implica un cambio en nosotros, pues de algún modo amplía nuestra perspectiva de las cosas y en ocasiones desafía nuestra falta de lucidez ante lo que hay que observar o enfrentar. La «cosa misma» se impone firmemente frente a nuestros deseos o presuposiciones. Así planteada, la verdad no puede entonces limitarse a un mero registro fáctico. Impone, a tenor de su propia evidencia, una manera de actuar, ya sea que ella sea aceptada o negada. Como consecuencia de estas reflexiones se llega entonces a la siguiente definición y así lo anotamos en el Informe de la CVR: «La CVR entiende por “verdad” el relato fidedigno, éticamente articulado, contrastado intersubjetivamente, hilvanado en términos narrativos, afectivamente concernido y perfectible, sobre lo ocurrido en el país en los veinte años considerados por su mandato» (2003, tomo I, p. 32).
Ahora bien, como se sabe, en griego verdad se dice aletheia. En una línea de reflexión que Martin Heidegger ha destacado, a-letheia significa «desocultamiento» o «descubrimiento», y de algún modo se opone a la lethe en tanto «ocultamiento» u «olvido». Cuidar la verdad alude a que brinde lo que se hallaba oculto, a «echar luces» sobre lo que permanecía invisible en la oscuridad o permanecía olvidado. El río Lethe bañaba el Hades —el inframundo helénico— y se decía que sus aguas tenían la propiedad de borrar los recuerdos de los seres humanos que bebían de ellas. El cultivo de la verdad se hallaría entonces vinculado directamente con el ejercicio de la rememoración, la anamnesis. En la ética subyacente a la épica y la tragedia griegas —la ética prefilosófica—, la rememoración está asociada al re-cuerdo de la observancia de la medida correcta como criterio para conducirse en la vida y actuar en común. Cabe señalar que la misma palabra recuerdo alude al corazón y a lo que allí se encuentra. La tesis general es que los seres humanos, seducidos por el afán de posesión y el anhelo de poder, tienden a la hybris (la des-mesura, la trasgresión de la justicia), de tal manera que deben aprender a reconocer y observar celosamente y a menudo de forma dolorosa la proporción cualitativa adecuada en todos los asuntos de la vida. Para ello está la phronesis —la prudencia—, que no es sino la excelencia del intelecto que permite discernir y elegir la medida correcta.
El caso de Edipo es emblemático. Una vez que se desata en Tebas la peste y el adivino le advierte que la única forma de detenerla pasa por identificar y castigar a los asesinos del antiguo rey Layo, el nuevo rey se concentra en realizar una exhaustiva investigación para identificar a los responsables del hecho. Nótese como la epidemia es descrita por el poeta como una suerte de síntoma general de la pérdida del equilibrio cósmico generado por el crimen contra Layo, situación que solo puede revertirse devolviendo las cosas a su lugar, al entrar en acción la justicia correctiva. Edipo es percibido por el Coro como el instrumento de este proceso de reparación del daño y además el anuncio de la punición: casi le ordena «¡recuerda quién eres!», con lo que evoca las hazañas del héroe en su calidad de protector de la ciudad (particularmente la victoria sobre la Esfinge). No obstante, la exigencia del Coro tiene un segundo sentido —propiamente trágico, desgarrador— porque el espectador/lector sabe que el criminal que Edipo está buscando incansablemente es él mismo. Apreciamos entonces que la verdad que saca a la luz el trabajo de la memoria no tiene que ser grata, pues ella suele revelar —como en el caso de Edipo Rey— la gravedad de la trasgresión humana en el orden justo dispuesto por los dioses.
La katharsis trágica funciona, en esa línea de reflexión, como un proceso de configuración del discernimiento práctico que permite al ciudadano de la polis percibir el tipo de conflicto y sufrimiento que desencadena la hybris, así como la necesidad de tomar conciencia de los límites que plantea el carácter vulnerable de las relaciones humanas (Nussbaum, 2011). El espectáculo trágico constituía así un elemento fundamental de la pedagogía práctica clásica que aspiraba a formar el intelecto y el carácter a partir de la percepción y el examen de situaciones dilemáticas en las que se ponen a prueba nuestra capacidad de juzgar y actuar con mesura y justicia. Resulta claro afirmar que los actos de crueldad —en particular atentar contra la vida de gente inocente— constituyen una forma básica de desmesura.
Como en la reflexión que plantean las tragedias, el trabajo de la memoria sobre la experiencia de la violencia pone de manifiesto esta trasgresión del límite de lo éticamente aceptable en lo que respecta al respeto, a la inviolabilidad de la vida, a la integridad y la libertad de las personas. Tzvetan Todorov señaló lúcidamente que el control sobre la memoria se ha convertido en una herramienta para la preservación del poder y la supresión de las libertades tan eficaz como el control sobre el territorio y las personas que viven en él (Todorov, 2000). Los regímenes totalitarios, por ejemplo —Todorov se detiene en el análisis del nazismo y del estalinismo—, han procurado siempre ahogar los intentos por dar a conocer —desocultar— los crímenes que se perpetran contra la población civil, los asesinatos, las desapariciones, la reclusión en los campos de exterminio. De allí que saber qué sucedió —y poder comunicarlo a otros— constituye el primer paso que se adelanta para resistir a la violencia y la opresión.
Por su parte, Paul Ricœur señaló que el testimonio de la víctima —en tanto primera etapa del trabajo de la memoria, previa al documento— pretende poner de manifiesto la veracidad de su experiencia: nos dice «aquello existió» (2002, p. 26). Este drama en el que se vio lesionado en sus derechos básicos, en el que se le desconoció su condición de ciudadanía y su esencial humanidad, realmente tuvo lugar, a pesar de los esfuerzos de las «historias oficiales» por no registrar el hecho y no otorgarle un lugar en la historia. Existe, «aquello existió» —advierte Ricœur— nos dice en un solo fenómeno varias cosas. En primer lugar, dice «yo estuve allí». Constituye, en ese sentido, el relato en primera persona de quien sufrió un grave daño y hoy exige justicia y reparación; la víctima nos cuenta lo que vivió. En segundo lugar, la víctima y el testigo dicen «créeme», les piden a las personas que los rodean o que puedan escucharlos que se fíen de su narración, que confíen en ellos en tanto sujetos de esta experiencia dramática. En tercer lugar, nos dicen: «si no me crees, pregúntale a otros». La víctima o el testigo se remiten así a otras personas que vivieron con ellos aquella circunstancia, y que pueden corroborar con su propio testimonio la veracidad de su relato (2002, pp. 26-27).
La CVR recabó entre 2001 y 2003 cerca de diecisiete mil testimonios. Para lograrlo, recorrió zonas del Perú —comunidades altoandinas y poblados amazónicos— a las que por lo general los representantes del Estado peruano llegan —cuando llegan— solo con gran dificultad. De otra parte, es preciso indicar que la CVR del Perú es el primer organismo latinoamericano que celebró audiencias públicas en materia de derechos humanos. La Comisión recogió, pues, con seriedad el testimonio de las víctimas —cuya atención y escucha fueron consideradas prioritarias—, y sus declaraciones fueron contrastadas con las versiones de otros testigos, incluso con las declaraciones de los propios perpetradores. En lo que toca a las audiencias públicas, la CVR organizó varias de ellas destinadas a recoger los testimonios de miles de víctimas que en los años del conflicto armado interno sufrieron daño, o cuyas solicitudes de información en torno al destino de sus seres queridos fueron desatendidas o ignoradas en cuarteles y comisarías, en municipios y dependencias del Estado, e incluso en algunas sedes episcopales. También, y en un segundo momento, las audiencias públicas se planificaron para recibir orientación y esclarecimiento de diferentes historias regionales, así como para conocer comportamientos institucionales, particularmente aquellos de partidos políticos cuyos líderes ejercieron funciones de gobierno o de fiscalización en el Congreso. Se asumió esta facultad legal como una genuina obligación moral: la de escuchar la voz de las víctimas e incorporar su historia en la historia aun mayor del proceso de violencia, con el fin de restaurar la dignidad lesionada y contribuir a establecer —a través del diálogo— mecanismos de no repetición (Lerner Febres, 2004). Nos hallábamos convencidos de que ningún proyecto serio en materia de defensa de los derechos humanos podría prescindir de la palabra de aquellos que fueron las víctimas de la violencia.
Pero, como ya se explicó, la verdad, en ese sentido moral y ético que es relevante, no es un mero conjunto de enunciados contrastables pero inconexos. Sea bajo la forma del testimonio o la del documento, el hogar de la verdad es el «relato». El relato ordena e integra diversidad de experiencias y acontecimientos en el curso de una historia; y es en el seno de esa historia —que puede y debe convertirse en foco de discusión— que se hallan la inteligibilidad y el sentido. La narración — «historia» en el sentido de story— recoge y articula un número finito de situaciones (muchas veces fortuitas y no deseadas), así como de actores. Pretende considerar estas circunstancias y vivencias a la luz de interpretaciones que buscan esclarecer su dirección, su telos. En el relato que la CVR hilvanó como parte de su Informe final evidentemente el eje teleológico estaba constituido por la consolidación de la cultura de los derechos humanos y, como veremos, colocaba en el horizonte la reconciliación.
Así pues, el concepto de verdad asumido por el Informe final invoca una serie de elementos centrales en el trabajo de las políticas de la memoria: la correspondencia con los acontecimientos, la inscripción del relato en un compromiso mayor de la sociedad peruana con un proceso de reconstrucción democrática y de respeto de los derechos fundamentales, la construcción del relato a partir del intercambio de testimonios e interpretaciones del proceso vivido, la escucha atenta y compasiva de las historias de dolor de nuestros compatriotas, así como el carácter abierto del propio relato. La investigación emprendida por la CVR pretendía mantener vivo el debate sobre lo vivido en el conflicto armado interno, acoger las demandas de justicia y reparación planteadas por las víctimas y por los ciudadanos que se han adherido a la causa de los derechos humanos, y contribuir al diseño y discusión de políticas públicas conducentes a la erradicación de las causas de la violencia.
2. La reconciliación como proyecto ético-político
De todas las categorías ético-políticas empleadas en el Informe final de la CVR del Perú, la reconciliación fue la que suscitó mayor polémica. De hecho, el rótulo «y de la Reconciliación» fue añadido en el contexto del gobierno de Alejandro Toledo, el que además amplió el número de los comisionados, elevándolos de siete a doce. Una vez que la reconciliación fue considerada una de las metas asociadas al trabajo de la CVR, algunos políticos, militares en retiro e incluso algunos representantes de la Iglesia Católica saludaron este gesto de la nueva administración. Sectores de la opinión pública que meses atrás se habían mostrado abiertamente en contra de la formación de una Comisión de la Verdad luego se mostraron visiblemente entusiasmados con la adición del término. Esta actitud probablemente obedecía a que estos personajes habían confundido la reconciliación con concepciones espurias del «perdón», concebido él en términos de una suerte de «borrón y cuenta nueva», por decirlo en términos coloquiales.
La reconciliación no tuvo para nuestra Comisión la cuestionable connotación de hallar un «punto final» frente al trabajo de la memoria y la acción de la justicia. Se la planteó más bien como un proceso histórico que pretendía reconstruir el pacto social dañado por la violencia. Dicho proceso no ha culminado —como resulta obvio— con el trabajo de la CVR o con la publicación del Informe final, más bien podría pensarse que él se iniciaba con el proyecto de transición, y su más plena realización dependería del esfuerzo de los ciudadanos en búsqueda de la restitución del tejido social y político que el conflicto armado contribuyó a minar.
Muchos críticos de la CVR argumentaron, algunos lo siguen haciendo, que el Informe final no logró la deseada reconciliación posterior al conflicto. No se percatan de que dicha tarea ciertamente no estaba ni podía estar en nuestros alcances, ya que no conformábamos una instancia ejecutiva. Y aun si lo hubiéramos sido, la reconciliación no es solo un proceso que pueda conducirse únicamente desde el poder gubernamental. Para dejar en claro que se trata de una propuesta que requiere del compromiso de los actores directamente involucrados, así como de la sociedad peruana en general, citaré la definición que le dimos a este concepto:
La CVR entiende por «reconciliación» el restablecimiento y la refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos, vínculos voluntariamente destruidos o deteriorados en las últimas décadas por el estallido, en el seno de una sociedad en crisis, de un conflicto violento iniciado por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. El proceso de reconciliación es posible, y es necesario, por el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido en aquellos años —tanto en lo que respecta al registro de los hechos violentos como a la explicación de las causas que los produjeron— así como por la acción reparadora y sancionadora de la justicia (2003, tomo I, pp. 36-37).
Resulta importante señalar que, a pesar de que el estallido y el imperio de la violencia directa desatada por Sendero Luminoso produjeron la lesión de los vínculos comunitarios, el texto nos habla de una sociedad en crisis, de una república que con anterioridad a las décadas del conflicto sufría diferentes formas de violencia estructural expresadas en la exclusión (económica y política) y de violencia cultural, (racismo, machismo, etcétera)1. Muchas de las manifestaciones de injusticia y discriminación que abonaron el terreno para la prédica de violencia de las organizaciones terroristas están presentes en el Perú actual como en el de los años ochenta; todavía hoy muchos peruanos asumen una comprensión jerárquica de las relaciones sociales o consideran como un «dato natural» los privilegios de un sector de la sociedad sobre otro en virtud de consideraciones étnicas o de estatus socioeconómico. La miopía moral y política de muchos representantes de nuestra «clase política» y su nula disposición a examinar críticamente nuestra historia reciente conspiran contra el proyecto mismo de una reconciliación nacional.
El Informe final pone énfasis en el imperativo de no intentar regresar a la situación del Perú previa al inicio del conflicto armado. La reconciliación constituye también un proceso de aprendizaje moral acerca de aquellas condiciones estructurales que produjeron el conflicto, así como nuestra responsabilidad frente a la preservación de tales condiciones. Por ello el documento señala que debemos aspirar a lograr una nueva manera de vivir juntos. Y sostiene que «La reconciliación debe consistir por eso en una refundación de los vínculos fundamentales, instaurando una nueva relación, cualitativamente distinta, entre todos los peruanos y peruanas» (2003, tomo I, p. 37).
El Informe final distingue tres niveles de reconciliación. En primer lugar, el político, que alude a la necesidad de que la sociedad y Estado recuperen sus vínculos de mutuo compromiso y reconocimiento; las reformas institucionales planteadas por la CVR apuntan a promover una mayor presencia del Estado en las zonas que fueron golpeadas por la violencia, así como a poner énfasis, en el plano educativo, en la formación de una ciudadanía democrática. En segundo, el social, en tanto los espacios de la sociedad civil recuperan su condición de escenarios de encuentro dialógico de los ciudadanos, en particular de aquellos que han sido excluidos en el pasado. En tercer lugar, el interpersonal, la recomposición de los lazos de solidaridad de las personas que, habitando las mismas comunidades locales, fueron víctimas de la división y la desconfianza en los años del conflicto (CVR, 2003, tomo IX, p. 14).
La reconciliación es concebida, así, como un proyecto ético-político de largo alcance que convoca a la vez a la reflexión crítica y a la disposición para la solidaridad de los peruanos. La insistencia en la reconstitución del acuerdo social, así como en el fortalecimiento de los derechos humanos y en el respeto por la diversidad, hace patente la preocupación por la construcción de ciudadanía en el país. Esta no solo supone la conciencia del individuo de ser titular de derechos, sino también la condición de actor político, la disposición a participar en la vida pública a través de la deliberación y la acción común. Ambas dimensiones de la ciudadanía no son posibles sin un sentido básico de pertenencia a una comunidad política.
De manera que, si la verdad es una condición de la reconciliación, ella no es una verdad sin propósito, sino una que abre el camino de la justicia. Esta es, por tanto, no solo condición sino también consecuencia de la reintegración. La justicia debe ser entendida en sentido amplio. En su naturaleza judicial, implica la acción de la ley sobre los culpables de crímenes. Ello significa poner fin a la arbitrariedad. En lo social y político, la justicia demanda resarcimiento material y moral de las víctimas. En todo caso, nunca debe ser confundida con la venganza.
3. El perdón
Como justicia penal o como justicia que repara, ella es, por otro lado, condición indispensable de toda reconciliación de una comunidad política, de una comunidad de ciudadanos. Esta reconciliación, por otro lado, puede —aunque no necesariamente «debe»— ascender a otro plano no político, tal vez superior, por más completo, por medio del perdón. El acto individual de perdonar pertenece a ese ámbito de lo incondicionado donde el único aliciente es la libre voluntad de reiniciar las relaciones allí donde el agravio y la ofensa interrumpieron el entendimiento mutuo. Así pues, ante la apariencia de la ruptura y la desmembración, el perdón —si va unido al arrepentimiento y a la aceptación de las culpas y el castigo correspondiente— nos emancipa del mecanismo causal y siempre condicionado que constituye la dinámica agravio-venganza. La noción y la acción humana del perdón, sin embargo, son complejas, y lo son más aún ante la realidad de la violencia y del daño radical. Conviene, por ello, detenernos brevemente en esas complejidades.
Como ha de entenderse, el perdón constituye una gracia (un «don») que solo puede otorgarlo quien ha sufrido daño a quien lo solicita y reconoce la gravedad de la falta y los efectos del daño producido. Sin embargo, muchos actores políticos han propuesto que el Estado tiene la potestad de «perdonar» a los perpetradores. Esto es en realidad una amnistía, medida que la cultura de los derechos humanos rechaza enfáticamente, dadas sus pretensiones de asegurar impunidad para los criminales. La amnistía es impuesta desde el poder y contiene de manera inevitable un silenciamiento de los hechos, una borradura o, como se dice coloquialmente, un «pasar la página» de hechos que no deben ser confrontados. Es un falso perdón, porque resuelve por decreto que se anule de la memoria colectiva y de las páginas de la historia los hechos traumáticos. Es una negación del duelo que merecen los familiares de las víctimas y una suplantación de un privilegio que solamente los afectados por los actos de violencia poseen. Es evidente que yo no puedo perdonar las ofensas perpetradas contra el otro. Tal gracia solo corresponde a quien sufrió los agravios.
Por el contrario, el telón de fondo del perdón es el diálogo, un genuino contacto interhumano. El perdón permite a quien lo concede asumir una actitud y una «mirada» diferentes hacia el pasado: abandona una percepción agobiante y desgarrada, para asumir una posición más serena y reflexiva frente a lo vivido. Hace posible que la víctima pueda afrontar el futuro sobreponiéndose a la tentación del odio y a las expectativas de venganza. La asignación del perdón no supone en absoluto el olvido de la ofensa sufrida, ni la suspensión de la justicia. Mucho menos, por cierto, la negación de la memoria y la historia. El perdonado podría invocar que es injusto que se mantenga el recuerdo de sus ofensas. Pero parte de la sanción que debe cumplir es que los sucesos atroces en los que participó no caigan en el olvido. Notemos además que el perdón implica un arrepentimiento, un trance por el cual el ofensor realiza un acto sincero de contrición que lo pone en la obligación de contribuir a que las nuevas generaciones no cometan sus mismos errores. El arrepentimiento cumple, pues, una función docente que se dirige, al igual que el perdón, hacia el futuro.
Todo acto humano es susceptible de juicio moral, pero a la vez es menester comprenderlo. Dicha comprensión permite entender las circunstancias y las causas de los actos volitivos. En efecto, al comprender, recuperamos el sentido de nuestro proceder individual y colectivo; permitimos que nuestro pasado y nuestro destino nos sean más propios porque se nos hacen más inteligibles. Al comprender, nos reconciliamos con nosotros mismos y con nuestro mundo humano, en el que no solamente el mal es posible. La comprensión, en suma, es una actividad sin fin, que no termina sino con la muerte y que a la vez puede entregarse como legado valioso a los descendientes. El perdón, en cambio, no es ni causa ni consecuencia de la comprensión, no es ni previo ni posterior a ella. Se trata de un acto individual, gratuito y único en su género, ante la absoluta irreversibilidad del mal efectuado. El perdón, como señala Hannah Arendt, nos reinserta en el espacio público, en el ámbito de la pluralidad política, abriendo la posibilidad de un «nuevo comienzo» allí donde parecía que todo había concluido, que todo estaba consumado. Si la venganza no hace sino reflejar el crimen inicial, el perdón es su absoluta antítesis: la libertad ante la venganza. El perdón y el castigo pueden considerarse alternativos, mas no se oponen, pues ambos —según Arendt— tienen en común el intentar poner fin a un mal que se perpetuaría indefinidamente. En dicha medida, el perdón no solamente no se opone a la justicia, sino que engrandece sus efectos.
El perdón, manifestación de nuestro espíritu que está en el centro de la fe cristiana, posee una densidad de significados íntimos, a veces difíciles de entender para quienes observan desde fuera el acto de perdonar. Muchas veces, guiados por la empatía, imaginamos la furia o la indignación que sentiríamos si estuviésemos en el lugar de los que perdonan actos que consideramos imperdonables. Sin embargo, suele ocurrir, y es así porque el perdón posee la propiedad de liberar a quien concede tal gracia del pasado, de un pretérito gravoso que amenaza petrificarnos en el sufrimiento. Sin embargo, es un acto que no puede constituirse en una obligación para quien ha padecido atropellos sin nombre, pero es valioso saber que, a través de él, nos habilitamos para empezar de nuevo, para hacer del mundo que nos rodea, una vez más, un espacio de libertad.
Conocimiento de los hechos, reconocimiento de las víctimas, arrepentimiento del ofensor y perdón de quienes están dispuestos a perdonar forman, pues, eslabones de un ineludible proceso de restauración de nuestro tejido moral. Cada uno de ellos nos acerca más a una meta que estuvo en el origen y en el fin de nuestro cometido como Comisión de la Verdad. Me refiero a la reconciliación, que ha de ser a la vez un punto de llegada y una estación de partida para nuestra Nación. Debe ser un punto de llegada, porque solamente si las verdades que hemos expuesto se ponen al servicio de un nuevo entendimiento, de un diálogo más puro y franco entre los peruanos, tendrá sentido y estará justificada esta inmersión en recuerdos insufribles, esta renovación del dolor pasado que hemos solicitado a un número considerable de nuestros compatriotas. Ha de ser también un punto de inicio, puesto que será a partir de esa reconciliación genuina —es decir, sustentada en un acto de valentía cívica como es el examen propuesto— que se hará más robusta nuestra fe en la creación de una democracia que se constituya en el espacio común en el que nos reunamos todos los peruanos reconocidos plenamente en nuestra condición de seres humanos y ciudadanos plenos, sujetos libres llamados a responder la alta invocación que nos dirige la trascendencia.
Como he señalado repetidamente, el perdón es una posibilidad humana de profundo contenido moral, pero nunca, en los procesos de los cuales hablamos, puede ser considerado una obligación. El perdón solo es genuino y valioso si es que es el resultado de un ejercicio pleno de la libertad incondicionada. Sin embargo, es un obligado tema de reflexión porque, entre varias razones, nos coloca más allá de la política. Consolidar la paz y la democracia serán siempre, en principio, tareas políticas, en el sentido más elevado de ese término, es decir, el de la organización de la convivencia humana en busca del bien compartido. Pero la búsqueda de la verdad, la procura de la reconciliación, la práctica del reconocimiento, la contemplación del perdón como una posibilidad nos invitan a pensar paz, democracia y justicia, asimismo, como ámbitos donde se manifiesta también nuestro fuero interno y donde nos relacionamos con los demás en una dimensión eminentemente moral. Y ello no significará un rechazo de la política, pero sí el colocar a la política ante un horizonte de expectativas mayor, más exigente y con una más clara vocación de absoluto y de trascendencia: un horizonte donde el ciudadano es visto también como prójimo, es decir, como un igual, no porque las leyes lo digan, sino porque su humanidad es un reflejo y un complemento de nuestra propia humanidad.
Referencias
Comisión de la Verdad y la Reconciliación-CVR (2003). Informe final. Lima: CVR. http://www.cverdad.org.pe/ifinal/
Galtung, Johan (1980). The Basic Needs Approach. En Katrin Lederer, David Antal y Johan Galtung (eds.), Human Needs: A Contribution to the Current Debate (pp. 55-130). Cambridge: Oelgeschlager, Gunn & Hain.
Lerner Febres, Salomón (2004). Dar la palabra a los silenciados. En La rebelión de la memoria (pp. 123-126). Lima: IDEHPUCP.
Nussbaum, Martha (2011). Creating Capabilities: The Human Development Approach. Cambridge: Harvard University Press.
Ricœur, Paul (2002). Definición de la memoria desde un punto de vista filosófico. En Françoise Barret-Ducrocq (dir.), ¿Por qué recordar? (pp. 24-28). Barcelona: Granica.
Todorov, Tzvetan (2000). Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós.
1 Sobre las clases de violencia, consúltese Galtung, 1980.