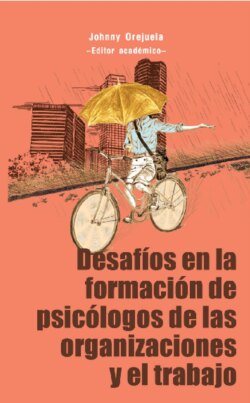Читать книгу Desafíos en la formación de psicólogos de las organizaciones y el trabajo - Группа авторов - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El prejuicio como obstáculo epistemológico y profesional
ОглавлениеEs común escuchar que en el campo de la psicología se tiene un paradigma heredado y un conjunto de paradigmas alternativos a partir de los cuales se puede concebir la organización de la disciplina en su devenir como ciencia. En el caso particular de la POT es común escuchar que el paradigma racionalista-funcionalista es el paradigma heredado y que en oposición se encuentran los paradigmas cualitativos-constructivistas que se constituyen en la posición alternativa (Peiró, 1988). El origen de la POT hacia los años XX del siglo pasado coincide con el establecimiento del enfoque taylorista (Quiñonez y Mateu, 1983) y con los presupuestos propios del paradigma empírico-analítico de corte funcionalista positivista. Quizá sea esta marca en el origen la que haya determinado que en la mayor parte de la psicología organizacional, por haber nacido en el marco social de los Estados Unidos de América, se identifique casi automáticamente el conjunto de la POT con el paradigma funcionalista.
Ahora bien, el positivismo funcionalista cuantitativo e hipotético deductivo ha sido el modelo de ciencia que se ha erigido como el hegemónico e imperante y que se constituye en el paradigma para hacer ciencia, tendencia a la que la psicología no ha podido escapar. Durante mucho tiempo este paradigma fue hegemónico por ser único y ser políticamente mucho más poderoso al interior de la ciencia como un campo no solo racional sino social. En consecuencia, con este modelo se erigió un enfoque de la psicología que ha querido autorrepresentarse como el modelo psicológico verdaderamente científico, en oposición a otros modelos a los que evalúa o clasifica desde su punto de vista paradigmático como pseudociencias.
Aquí estamos hablando del enfoque psicológico conductista, comportamental o cognitivo conductual (según la acepción que cada uno quiera tomar de él). Este enfoque se autoproclama como el verdaderamente científico y a partir de allí, como un acto político más que epistemológico, impone a los demás paradigmas sus criterios de validación y desconoce que en el campo de la ciencia no existe un único régimen de verdad. No obstante, algunos ingenuamente creen en esta presunción y suponen que solo las aproximaciones de corte empíricoanalítico que incluyen acercamientos por la vía de los experimentos y los análisis de datos cuantitativos son las que verdaderamente pueden ser consideradas como científicamente válidas. Es más, existe la tendencia a admitir que “la madurez científica de un área determinada se corresponde con un mayor grado de cuantificación y que sólo los datos cuantitativos son la última instancia válida o de alta calidad” (Guba y Lincoln, 2002, p. 115).
Todo esto se constituye en una moda epistemológica, quizá de larga duración, pero moda al fin y al cabo, que desconoce las demás formas de hacer ciencia, de validar los resultados y de aproximarse empíricamente a la realidad. Esto deriva en un obstáculo para la comprensión de las posibilidades alternativas y múltiples, que son igualmente útiles, válidas y legítimas en el campo de la ciencia, y en un impedimento para entender epistemológicamente que existen muchas formas de acceder a la verdad científica y que es una falacia que las aproximaciones hegemónicas heredadas de las ciencias naturales son el único y legítimo régimen de verdad científica.
Por eso se debe advertir a los estudiantes sobre la existencia de múltiples regímenes de verdad, consecuentes con la coexistencia de múltiples paradigmas de investigación científica, que a su vez pueden fecundar diversas estrategias y perspectivas de la intervención profesional en el campo de la POT. Se trata pues de superar el prejuicio político, no epistemológico, de impronta positivista, cuantitativa y funcionalista, y de advertir la coexistencia de otros modelos de ciencia que conciben la dimensión construida de la realidad, la capacidad de agencia de los sujetos, el reconocimiento de la dimensión subjetiva cognitivoemocional (no solo racional) en la orientación de las acciones de los sujetos en los contextos de trabajo. Igualmente, existe la posibilidad de comprender que nuestra acción profesional no tiene por qué atender única y exclusivamente a los intereses del mercado, la alta gerencia o el capital, sino que es posible concebir que los intereses humanos, tales como el placer, el bienestar, la felicidad y la calidad de vida, son también susceptibles de ubicarse como metas de la intervención del psicólogo en el trabajo y las organizaciones, y superar el prejuicio de que quien se ocupa de esto lo hace en detrimento del logro de la eficiencia económica y de la eficacia organizacional. Hay que señalar de manera contundente que creer que el bienestar humano se opone a la eficacia organizacional es un falso problema. Por el contrario, la investigación muestra que, a mayor nivel de bienestar humano, mayor nivel de productividad. Quienes trabajan en lo que desean lo hacen mucho más y mucho mejor, por lo cual son más prósperos económicamente y más felices subjetivamente.
Se trata pues de trascender los prejuicios que una parcela hegemónica de la ciencia impone como criterio de verdad, para advertir la pluridisciplinariedad y la condición multiparadigmática de la ciencia. Se debe entender que existen no solo múltiples regímenes de verdad, sino también de acción, y lo que debe comprenderse es que en la ciencia convive “una pluralidad de métodos y de objetos, asociada a una visión común de conocimiento” (Granger, 1920, p. 42).