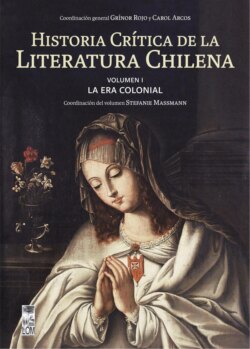Читать книгу Historia crítica de la literatura chilena - Группа авторов - Страница 17
4.1. Actores, espacios de enunciación y prácticas de escritura
ОглавлениеLa posibilidad de la escritura está dada, en los siglos coloniales, no solo por el hecho específico de saber escribir o de saber leer en sí mismo –restringido principalmente a hombres en tanto práctica para lo público–, sino por las reglas de dicha escritura y la autorización para hacerlo tanto por mandatos específicos de informar, recopilar, registrar y recoger. Esta autorización tampoco funciona en el marco de una relación voluntaria y libre de comunicación, sino que se autoriza tanto desde instituciones sociales formalizadas en estructuras públicas reconocibles en la forma de cargos o funciones, como de instituciones que articulan las relaciones de poder jerárquicas y desiguales por definición en una sociedad de antiguo régimen: el rey autoriza al vasallo; la Real Audiencia escucha y transcribe la voz del indio, la mujer, el esclavo o el niño; y el confesor el de la mujer devota. El uso libre de la pluma no es una metáfora del uso de la escritura en relación a la articulación de un individuo moderno y una subjetividad de igual tenor, es la operación de reglas y protocolos específicos para decir. No obstante, la posesión de la tecnología de la escritura y el acceso a papeles y tiempos propios para ejercer autónomamente dicha práctica es parte de un proceso que desborda lo colonial, pero que requiere de una operación de desmontaje de lugares comunes asociados a la cultura de la letra para poder comprender cómo se producen transformaciones sustantivas en las relaciones de poder que autoriza el saber escribir y el acceso al repertorio de libros circulantes.
Vale la pena preguntarse cómo inciden las ideas hasta ahora presentadas en la constitución social de ciertas autorías y el reconocimiento de ciertos tipos de textos. Una revisión general de este corpus –ampliamente desarrollado en este volumen– permite discernir un conjunto de figuras masculinas que se reconocen a sí mismos como españoles, nacidos en diversos rincones del Imperio hispano, una parte de cuya producción permaneció manuscrita46. Sin embargo, es necesario detenerse a pensar en esas figuras de autor, pues muchas veces bajo un nombre pueden reconocerse otras voces y otras manos que encargan, mandan, validan, censuran, copian, duplican, recortan, enuncian. Allí están el propio rey, las reglas de la escritura, también el confesor o provincial de orden, el editor o impresor, el secretario, el archivo: una red de instituciones, personas y papeles que hacen posibles los escritos que han llegado hasta nosotros. Sabemos, entonces, que las llamadas cartas de Valdivia son expresión de un scriptorium de la conquista, en el que intervienen diferentes tipos textuales y actores (Ferreccio 42, 47); que circularon versiones manuscritas de crónicas y relaciones, permitiendo diversos ejercicios de reapropiación en escritos posteriores, redactados en lugares distantes; que La Araucana, escrita siguiendo una codificación prestablecida, fue a su vez modelo para otras obras que recogieron sus temas y figuras; que la Histórica relación del Reino de Chile del padre Alonso de Ovalle (1603-1651), impresa en Roma en 1647, ha de entenderse como parte de la política de consolidación de la orden jesuita en un espacio mundializado; que los testamentos, aunque siguen las prescripciones del formato, incorporan en las cláusulas sagradas y profanas la voz de los testadores, mujeres, indios, negros libres, por citar solo algunos ejemplos47. También que las noticias de la tierra que presentan los funcionarios hispanos al rey son resultado del diálogo entre agentes coloniales y actores indígenas, un diálogo que, aunque asimétrico, permite indagar en la voz de los vencidos, quienes presentan, jerarquizan o invisibilizan sus propios conocimientos sobre su entorno mediante formas aún insuficientemente estudiadas.
Se ha destacado la novedad que comportan los escritos americanos de carácter histórico-narrativo, pues conceden protagonismo a los actores de la conquista y a las particulares cualidades del territorio de las Indias y no solamente a la figura del rey.
Para el caso chileno, resulta de gran relevancia la tradición épica iniciada por Alonso de Ercilla con La Araucana (Primera parte 1569), «el primer libro compuesto sobre Chile en un contexto en el cual la imagen fundamental y primera que se tenía de Chile es que constituía dentro del Imperio Español en las Indias una frontera y desconocida tierra de guerra» (Biotti 59)48.
Las órdenes religiosas cumplen en este contexto una función fundamental. A la gobernación de Chile llegaron mercedarios, dominicos, franciscanos, agustinos y jesuitas, quienes erigieron templos en Santiago y en otros espacios urbanos y de frontera. Cumpliendo con sus reglas y el mandato regio, crearon escuelas, colegios y misiones para que asistieran niños y jóvenes. En Santiago, la Universidad Pontificia de Santo Tomás de la Orden de los Predicadores registra sus primeros graduados en 1631; allí se imparten las cátedras de teología dogmática, teología moral y artes y se otorgan los grados de bachiller, licenciado y maestro en artes, y doctor en Teología (Ramírez 107).
En estas instituciones se forman los propios sacerdotes, aunque también miembros de la élite hispana, caciques o niños huérfanos, según el caso. Acá son particularmente importantes los conventos femeninos, pues aunque acogen un número acotado de religiosas en este periodo49, resultan de gran impacto cultural, visto porcentualmente respecto de las personas que podían escribir o leer. Los conventos femeninos en particular –en clausura y encierro obligado a diferencia de las variantes de vida religiosa para los hombres– constituyeron un espacio privilegiado para el ejercicio de la lectura y la escritura de mujeres, que involucra además de diversas maneras a novicias, sirvientes, esclavas y otras educandas. La escritura conventual, a diferencia de la administrativa, permitió el ejercicio personal, individual y subjetivo de la escritura, mostrando las particularidades de una sociedad colonial en la que la rigidez de la norma paradojalmente genera espacios de libertad custodiados pero posibles50.
Las órdenes religiosas tuvieron entre sus misiones prioritarias la evangelización de la población indígena, lo que pone la cuestión de la lengua y la comunicación de la doctrina cristiana en el centro de la atención. Como expresión de la política impulsada en América por medio de las diversas órdenes y de sucesivos concilios, los jesuitas se dan a la tarea de registrar y formalizar la llamada lengua general de Chile. Expresión de esta práctica de lingüística misionera es el Arte y Gramática general de la lengua que corre en todo el Reyno de Chile del padre Luis de Valdivia, obra impresa en Sevilla en 1684, con licencia de Lima en 1606. Este libro contiene un estudio de la gramática del mapudungun y un breve apartado sobre pronunciación y ortografía, seguido de un vocabulario del mapudungun al castellano. Tan importante como lo anterior, la obra presenta un compendio de la doctrina, un catecismo breve (llamada para los rudos) y un confesionario en la llamada lengua de Chile, distinguiendo aquella que se habla en Santiago y la Imperial51. Se trata de instrumentos fundamentales para la inculcación de los preceptos y prácticas religiosas que busca imponer el catolicismo, los cuales debían enseñarse en lengua de indios, según dictaba el III Concilio Limense.
Pero este libro es solo una huella de un proceso más amplio. La presencia del mapudungun en diferentes contextos sociales y territoriales, su relevancia en ámbitos comunicativos diversos como los Parlamentos, su relación con el castellano y con otras lenguas indígenas durante este periodo, son cuestiones aún insuficientemente estudiadas52.
Decir cultura escrita, prácticas de escritura y lectura remite tradicionalmente a la cultura del libro, esto es, a la relación que se ha establecido entre circulación del conocimiento, autoridades y bibliotecas. Esta relación tiene una materialización particular en el mundo cristiano, fundamentalmente en los espacios conventuales o en las bibliotecas privadas de dignatarios y funcionarios. En los breves ejemplos que hemos mostrado, esta relación también se evidencia en la diferencia entre autores agentes de la conquista y la colonización cuyos textos circularon manuscritos y fueron impresos fundamentalmente en el siglo XIX, como los llamados cronistas de Indias, y aquellos textos que sí vieron la luz en letras de molde en el propio momento, cuyos autores fueron religiosos. Incluso para el caso de la escasa relevancia que se les ha dado a los escritos de mujeres, esta premisa también se cumple, puesto que la única mujer publicada e impresa en Lima en 1784 fue una monja, Sor Tadea García de la Huerta, autora de la Relación de la inundación del río Mapocho. La noción de biblioteca, asociada a una colección o conjunto de libros reunidos en anaqueles que los resguardan y ordenados de acuerdo con criterios temáticos o de autor, se concretó en los conventos que arquitectónicamente destinaron espacios privilegiados y centrales en la organización de la vida cotidiana de las órdenes recoletas y los conventos femeninos. La oración se asocia a lecturas específicas, así como el estudio personal para una mayor perfección espiritual.
Aún son escasos para Chile los estudios sobre las bibliotecas coloniales, puesto que ellas son todavía de propiedad de las órdenes –en tanto aquí no se dieron los procesos de expropiación anexos a las independencias como en el caso de México– y el acceso sigue siendo restringido. Un caso particular es el de la biblioteca de la Recoleta Dominica, hoy en administración de la DIBAM y por tanto accesible para la investigación, y el del Convento Franciscano en el centro de Santiago –asociado al Museo Colonial, que se encuentra en sus dependencias–, cuya biblioteca tiene gran valor por sus más de quince mil volúmenes en estanterías originales del siglo XVII, modificadas por ampliación de los repertorios. La expulsión de los jesuitas en el año 1767 –orden de gran importancia para la educación colonial por su labor gramática ya señalada, la administración de colegios y labor misionera– permitió que su patrimonio libresco quedara en custodia de la orden dominica y accesible en la biblioteca referida, así como en las colecciones públicas de la Biblioteca Nacional, donde recientemente la historiadora del arte Constanza Acuña hizo visibles los ejemplares del destacado jesuita Athanasius Kircher (2012).
En el ámbito de los conventos femeninos, de los cuales no queda marca alguna en el trazado central de la ciudad donde se ubicaron, la huella de las bibliotecas sigue siendo un enigma. Las colecciones pictóricas han tenido una actualización reciente de la mano de proyectos de restauración que han permitido conocer este patrimonio enclaustrado en museos nacionales53. Sin embargo, el conocimiento de las bibliotecas es un desafío pendiente totalmente necesario para reconstruir el campo de la circulación del libro y la constitución de una comunidad lectora. El caso del convento de dominicas de Santa Rosa de Santiago representa la riqueza de esa posibilidad, pues es material fundamental para situar la escritura del segundo escrito de monja rescatado para el caso chileno: sor Josefa de los Dolores Peña y Lillo54. Los libros circulaban fuera del convento, como lo muestra la presencia de un ejemplar de las dominicas en la Universidad de Chile, las inscripciones que los propios textos portan: devuélvase este libro a tal convento, o las recomendaciones de lecturas que las propias monjas hacían a sus conocidos o los confesores a ellas.
El estudio de las bibliotecas coloniales es un amplio campo a recorrer para el caso de Chile, que permitirá ampliar el escaso repertorio de bibliografía publicada sobre el tema y que todavía tiene en el texto pionero de Isabel Cruz (1989) su único antecedente para las bibliotecas personales. Sabemos también que en el proceso de independencia, el gesto de donar libros de las bibliotecas privadas religiosas y laicas a los nuevos espacios públicos como el Instituto Nacional (1813), la Biblioteca Nacional (1813) y la Universidad de Chile (1842), fue central para configurar la república de las letras en torno a la constitución de una bibliografía y unas bibliotecas que también acogieron los restos de las instituciones religiosas tales como la Real Universidad de San Felipe y el Colegio de San Carlos (Araya, Biotti y Prado 2013).