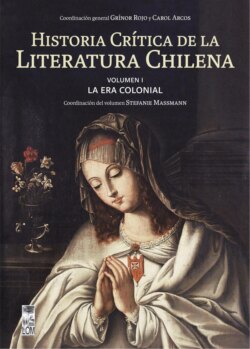Читать книгу Historia crítica de la literatura chilena - Группа авторов - Страница 18
4.2. Cultura escrita, imprenta y públicos: el tránsito de lo colonial a lo republicano 55
ОглавлениеSi para los siglos anteriores los documentos manuscritos son los registros privilegiados para la reconstrucción historiográfica abordada bajo criterios contemporáneos –es decir, desde la década de 1950 en adelante–, esto no quiere decir que se haya dejado de interpretar los procesos de la segunda mitad del siglo XVIII en relación con la llamada Ilustración y la circulación de las ideas en nuevos formatos de escritura impresa. De hecho, se trata de un tema de investigación actual que se estudia desde las premisas de la nueva historia cultural, en particular del libro y la lectura. Hay que decir, en primer lugar, que el libro impreso no copaba las posibilidades de configuración de un campo de la cultura escrita, tal como lo ha demostrado Ariadna Biotti en una exhaustiva revisión de inventarios (que van de 1688 a 1888) que nos muestran una amplia variedad de papeles, autores y formatos de libros en colecciones de personajes de cultura letrada en diferentes escalas (2015). No obstante, la presencia del impreso y de la imprenta como herramienta para la producción local de «ideas» es un factor que tensionó la relación de dependencia con España, en tanto efectivamente abre paso a una escena de debates –restringidos o no– con convicción respecto al uso de la razón en público, lo que permitía explicitar de un modo nuevo la opinión que se podía tener respecto del poder, de los sujetos bajo ese poder y de los llamados a hacerse del poder.
En Chile, la imprenta propiamente tal no apareció sino hasta 1812, pero en cuanto se dispuso de ella, fue utilizada en forma práctica, rápida y eficaz para reaccionar a la inesperada situación desencadenada en 1808. Ejemplo de lo expuesto se encuentra en los llamados primeros impresos chilenos, en los cuales encontramos tanto una apelación abstracta al pueblo, como una generalizada opinión negativa respecto del llamado «bajo pueblo». Mientras unos planteaban abiertamente que concebían la sociedad desigual como natural, otros le hablaban a un público sin rostro pues necesitaban a la población para combatir. Leonardo León ha sostenido, para el caso chileno, que la actitud «antipopular de la elite» es elemento significativo en las guerras de independencia: «no se puede ignorar que el trasfondo del proceso histórico que tuvo lugar durante ese período fue teñido por el terror que inspiraban a los patricios la inmensa masa de hombres y mujeres de piel cobriza que desde el anonimato hacían sentir su presencia en la escena nacional» («Reclutas…» 251).
A diferencia de los centros virreinales americanos, en el «Reino de Chile» (nombre usado tanto en impresos patriotas como realistas) la aparición de los impresos sin permisos previos fue una «explosión» ante la casi total ausencia de impresos locales en el siglo precedente56. En dicha centuria ya existía la convicción respecto a que los papeles periódicos permitían «fijar la opinión». En 1810, cuando en Chile ya se sabía de la deposición del último representante del rey –Bernardo García Carrasco–, uno de los líderes patriotas, Bernardo O’Higgins, escribía a sus amigos ingleses para conseguir una imprenta y un tipógrafo «advirtiendo que no era fácil conducir la opinión, y que la palabra por muy enfervorizada y constante no era capaz de reducir la terquedad de tantos» (Villar 11). Juan Egaña, destacado intelectual de la llamada Patria Nueva, le pidió al presidente de la Primera Junta de Gobierno, don Mateo de Toro y Zambrano, que «convendría en las críticas circunstancias del día costear una imprenta, aunque sea del fondo más sagrado, para uniformar a la opinión pública a los principios del Gobierno» (11). A fines de 1811, bajo el gobierno de José Miguel Carrera, llegó la primera imprenta manejada por tipógrafos norteamericanos.
Nuestro primer periódico –La Aurora de Chile, que inició sus actividades el 13 de febrero de 1812– fue el único de «opinión» del periodo; opinión que en realidad era la de su fundador, Camilo Henríquez. La audacia de sus planteamientos causó temores entre sus propios partidarios, los que trataron de controlar la publicación creando un reglamento de imprenta libre en agosto de 1812. Henríquez por supuesto lo ignoró y replicó publicando un discurso de Milton –de su propia traducción– sobre la libertad de prensa (Villar 14). Mantuvo esta postura hasta el último número de La Aurora, de 1º de abril de 1813. A los cinco días, también bajo su dirección, apareció El Monitor Araucano, al cual se le impuso ser el órgano difusor del gobierno: resoluciones, estado del erario y noticias de importancia.
La libertad de imprenta fue un paso de suma importancia para la constitución de un espacio público político, porque supuso no solo el comienzo de la abierta crítica a la monarquía y los valores de una «sociedad tradicional», sino que también–como señala Renán Silva– modificó radicalmente la:
esfera de la comunicación, tal como la había conocido la sociedad colonial […] es decir que no se trataba ya de informar para que se cumpliera (la orden del soberano) sino de someter a debate racional para tratar de conseguir el apoyo de las mayorías y asegurar la representación legítima de la sociedad, tal como se postula en el modelo liberal de sociedades democráticas, con todo lo que ese modelo pueda tener de ‘representación imaginaria de la sociedad’ (46).
En el «modelo chileno» se hizo tempranamente una asociación entre la imprenta y la «fijación» de la opinión pública: se concebía más para uniformar que para generar debates. Incluso la imprenta como máquina, simbólicamente, ocupó el lugar de las prácticas mismas, como si su sola presencia las instalara, al menos así lo expresa el propio Henríquez:
Está ya en nuestro poder, el grande, el precioso instrumento de la ilustración universal, la Imprenta. Los sanos principios del conocimiento de nuestros eternos derechos, las verdades sólidas, y útiles van a difundirse entre las clases del Estado. Todos sus Pueblos van a consolarse con la frecuente noticia de las providencias paternales, y de las miras liberales, y Patrióticas de un Gobierno benéfico, pródigo, infatigable, y regenerador. La pureza y la justicia de sus intenciones, la invariable firmeza de su generosa resolución llegará, sin desfigurarse por la calumnia hasta las extremidades de la tierra. Empezará a desaparecer, nuestra nulidad política: se irá sintiendo nuestra existencia civil, y las maravillas de nuestra regeneración. La voz de la razón, y de la verdad se oirán entre nosotros después del triste, é insufrible silencio de siglos (Aurora de Chile 1812).
Ahora bien, respecto a los impresos volantes, en general se ha señalado que cumplieron la misma función que los papeles periódicos, esto es, un lenguaje «para el debate, para la discusión pública, producidos en función de proyectos políticos […]
y que buscaban afectar y movilizar, según la lógica particular del impreso revolucionario» (Silva 48). Aún más cortos y no solo rodantes, sino que volantes de mano en mano, estos papeles fueron un arma poderosa para direccionar la opinión pública en situación de guerra, especialmente si se considera que eran leídos colectivamente al igual que la prensa periódica. El material al que nos referimos proviene de una colección poco estudiada57 que reúne diversos impresos, como convocatorias a elecciones58, normas, reglamentos y formularios que nos muestran la estrecha relación entre la imprenta y la organización del Estado59. Las proclamas, bandos y relaciones eran usualmente una o dos hojas sueltas de pequeño formato o folletos de no más de 20 páginas de entre 10 x 20 cm60; fáciles de distribuir, baratos y rápidos de producir, cómodos de sostener y leer, estas características permiten adscribirlos a una forma de comunicación muy común hoy, usada normalmente para distribuir información en forma masiva y para una audiencia general: el panfleto. Su objetivo –además de informar de la «actualidad»– es conseguir el apoyo de las mayorías y asegurar la representación legítima de la sociedad. En contraposición a los valores políticos del antiguo Régimen –la concordia y la ausencia de conflicto61–, la agresividad del panfleto –en forma de opúsculo difamatorio o de arenga militar– es un rasgo de modernidad: la instalación de la guerra en el lenguaje de lo político o el hacer de la guerra una forma política moderna.
Estas formas impresas, consideradas como panfletos, permitirían pensar en la conformación de un espacio público moderno desde estrategias de comunicación «coloniales» que apelaban a la «multitud». Algunos de estos impresos se titulan «proclamas», declaraciones solemnes que debían ser publicadas en alta voz para que llegase la noticia a todos y que serían una nueva modalidad de «bandos». Una diferencia entre estos y las nuevas proclamas es que ellas recurrían a las estrategias discursivas de las arengas, por lo que debemos entender que su fin era enardecer los ánimos. Este tono de arenga estaba marcado por el uso recurrente de signos gráficos de exclamación, los que muchas veces inauguran el texto. En Chile, agreguemos, arenga también significa pendencia y disputa. Las proclamas tienen por sello dar voces a una multitud en un lenguaje que, si bien solemne, transmite señales inequívocas de afecto y pasión, un género adecuado para mover los ánimos en un ambiente revolucionario. La declamación también impregna los textos, género oral que apela a la acción e instala la ficción del presente que el ánimo revolucionario reclama: cambiante, rápidamente cambiante. Opera en ellos un imaginario del tiempo como un presente móvil, que permite que «lo colonial» se articule como un referente que se observa como estanco y del cual se toma distancia.
El llamado a reconocerse como hermanos por compartir el lugar de nacimiento encarna en el término «paysano»: los de un mismo «Pays». La defensa de ese terruño se traduce como honor en defensa de lo propio, lo que alimenta la noción de Patria. Una proclama del gobierno de mayo de 1813 llamando a repeler a las fuerzas españolas provenientes del Perú, se dirige a los «paisanos y compañeros»:
La vida, el honor, los intereses del precioso suelo en que nacisteis están en vuestras manos. Su libertad, su seguridad, su dominio penden de nuestro brazo. ¿Sufriréis que un pequeño y forzado montón de soldados mercenarios del Virrey de Lima vengan a ocupar serenamente al opulento Reino de Chile, y burlarse de nuestra energía? ¡Infelices piratas! Ellos conocerán muy en breve su temerario arrojo, y que la espada en mano de un Chileno no es menos honrada que en la de los Valientes de Buenos Aires nuestros hermanos […] volveremos cubiertos de gloria al seno de nuestros compatriotas a recibir las aclamaciones de los pueblos, el premio de nuestro esfuerzos y recompensa de nuestra virtud […] Compañeros, no dilatemos el momento de la victoria: marchemos a conseguirla, y entremos en acción con un VIVA LA PATRIA62.
Por medio de los impresos volantes o de fácil manipulación, esa audiencia se podía enterar de los acontecimientos, adherirse a ellos o sentir que formaba parte de una comunidad que se conformaba en la oralidad, en la lectura en voz alta al estilo de los bandos y proclamas reales, o leída en forma de cartel pegado en los muros de las iglesias. Convocados por un llamado a viva voz, reunidos con otros pasantes, esos oyentes podían comenzar a pensarse a sí mismos como «pueblo» en un sentido religioso, es decir, como una comunidad de hermanos, habitantes del mismo terruño y con una misma fe en la Patria. Una imagen poderosa parece gobernar la escritura de los textos enunciados por un pequeño grupo independentista: voltear el rostro y alzar la voz en un llamado general a la multitud que es redimida de sus características negativas solo si demuestra fidelidad como soldadesca63. Podría plantearse como hipótesis que articular el discurso de la Patria escogiendo el territorio y la fuerza guerrera como sus pilares, permitió «resolver» el problema de la multitud como sujeto político en el espacio público, aunque no en el nivel de lo doméstico y cotidiano, pues era imposible no ver a los mestizos, negros, y mulatos que la conformaban.
En el marco de las llamadas guerras de independencia, tenemos que este conjunto de representaciones sobre la plebe se enfrenta de manera conflictiva con la necesidad de soldados y de la organización de las elecciones para enviar a los representantes a las Cortes de Cádiz. En 1811, se propuso la idea de organizar un censo, pues no se disponía de ningún dato cierto sobre el número de habitantes a ser representados en el primer Congreso. El Censo de 1813, mandado a realizar en mayo de ese año, tenía objetivos políticos claros. El formulario que se entregó para recoger la información pedía que «Cada comisionado tendrá particular cuidado de instruir a los Individuos del distrito que estas diligencias solo se dirigen a dar su representación y derechos políticos a los pueblos, y a que el Gobierno tenga datos, y noticias sobre que arreglar los objetos de utilidad publica que esta necesitando, y no para servicios, ni contribuciones»64.
Se iniciaba con el registro de los «objetos públicos»65. Luego se pasaba a «cada individuo de cualquier clase que fuese en esta forma. Pedro Rodríguez, estado, Casado, Edad, de 30, a 50 años. calidad, español, Americano, profesión, chacarero propietario. Comerciante: es capaz de tomar, armas: es miliciano, etc.». Esto se recogería en listas, cuyos datos se pasarían a los «planos según las casillas el numero correspondiente a cada clase. Aunque un individuo se multiplique en varias casillas con relación al estado, y diversas profesiones que ejerce, debe hacerse así, pues el numero individual nunca se multiplica respecto a que hay su casilla particular de población». A la vuelta del plano de distritos se debía poner el número de artesanos por cada profesión y lo mismo en las provincias.
Se trataba de tener datos básicos para organizar ejército, economía, y proyectar las riquezas entre las cuales se incluía un valor nuevo: los oficios. Incluso en el formulario se olvidó a los artesanos (en el Censo ya impreso se agregaron en hoja aparte). En el ítem «origen y castas» se incluía a «españoles americanos, españoles europeos, españoles asiáticos, canarios y africanos, europeos extranjeros, indios, mestizos, mulatos y negros». «Origen y castas» traduce lo que en el formulario se llama «calidad» y sanciona la distinción entre los nacidos aquí (americanos) y los de allá (españoles).
El decreto de Bernardo O’Higgins de 3 de junio de 1818, apunta a borrar esa distinción en lo formal:
Después de la gloriosa proclamación de la independencia, sostenida con la sangre de sus defensores, sería vergonzoso permitir el uso de fórmulas inventadas por el sistema colonial. Una de ellas es denominar españoles a los que por su calidad no están mezclados con otras razas, que antiguamente se llamaban malas. Supuesto que ya no dependemos de España, no debemos llamarnos españoles sino Chilenos66.
Ordenó entonces que en toda la documentación judicial, parroquial y de «limpieza de sangre» se sustituyese «español» por «chileno», aunque «observándose en lo demás la fórmula que distingue las clases; entendiéndose que respecto de los indios, no debe hacerse diferencia alguna, sino denominarlos Chilenos». Si bien no existen estudios sistemáticos al respecto, solo en 1853 se decretó dejar de utilizar dichas diferencias en los registros parroquiales chilenos (Araya 2010)67.
Podemos finalmente plantear que la relación entre procesos históricos, huellas escritas de los mismos, y capacidad para imaginar y pensarse rompiendo las fronteras de lo posible –en la que interviene de modo central la literatura–, se encuentra en el centro de lo que podemos llamar sociedad colonial y periodo colonial, más allá de las cronologías que se abren y cierran con la presencia española en América.