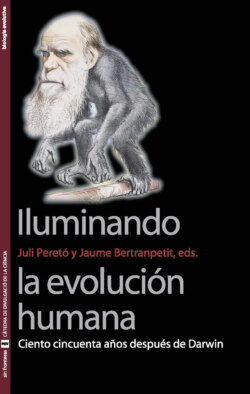Читать книгу Iluminando la evolución humana - Группа авторов - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Light would be thrown: la evolución humana ciento cincuenta años después de Darwin
Juli Peretó Jaume Bertranpetit
Juli Peretó pertenece al Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio), Universitat de València-CSIC y al Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, Universitat de València.
Jaume Bertranpetit pertenece al Institut de Biologia Evolutiva (IBE), Universitat Pompeu Fabra-CSIC y al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra.
En 1871, Charles Darwin publica El origen del hombre y la selección en relación al sexo, su primera gran aportación a la explicación natural del origen de la humanidad, un tema deliberadamente omitido en su obra más conocida, El origen de las especies. Convencido de que había llegado el momento propicio para tratar en público tan espinosa cuestión, Darwin elabora un libro que, en la forma y en el fondo, es profundamente victoriano. En él refleja sus prejuicios de clase, de género y de nación (imperial), al mismo tiempo que sienta las bases de nuestra visión contemporánea de la evolución humana sin ninguna intervención sobrenatural. Esta recopilación conmemorativa nos ofrece un amplio y diverso panorama del conocimiento actual sobre los orígenes de la humanidad.
Parecía merecer la pena probar hasta qué punto el principio de la evolución vertía luz en algunos de los problemas más complejos de la historia natural del hombre.
DARWIN, Descent
El 24 de febrero de 1871 salía a la venta la primera edición de The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (Descent, a partir de ahora) y, antes de terminar el año, contando las reimpresiones, se llegaba a los 8.000 ejemplares en circulación. Fue el primer libro que le supuso un beneficio económico a Charles Darwin, aunque ya era un autor consagrado y popular (figura 1). A pesar de los informes desfavorables sobre la oportunidad de publicar el texto, el olfato de su editor, John Murray, no se equivocaba: una explicación estrictamente natural del origen de los humanos podía atraer la atención no solo de los especialistas, sino también del público en general. El mismo año de la publicación aparecieron las traducciones en neerlandés, francés, alemán, ruso e italiano, y, poco después, en sueco, polaco y danés.
Habían pasado más de once años desde la publicación de la primera edición de On the Origin of Species (Origin a partir de ahora) y Darwin se había mantenido ocupado revisando y ampliando las reediciones de esta obra y publicando dos libros más: sobre la fecundación de las orquídeas (1862) y dos gruesos volúmenes dedicados a la domesticación de plantas y animales (1868). Pero ya no podía aplazar más el atacar un problema, el del origen de los humanos en el contexto de su teoría, mencionado lacónicamente en Origin: «se iluminará el origen del hombre y su historia» (Darwin, 1859: 488).1
Fig. 1. Portada del volumen 1 de la primera edición de El origen del hombre (1871). Fuente: Darwin Online (<http://darwin-online.org.uk/>).
No era por falta de estudio: de hecho, llevaba acumulando datos y reflexiones sobre esta cuestión desde el viaje del Beagle, hacía casi cuarenta años. Darwin admite en su Autobiografía que tan pronto como se convenció, «en 1837 o en 1838», de que las especies eran mutables, «fue imposible no creer que el hombre tenía que seguir la misma ley» (Barlow, 1958). Tampoco era porque no le pareciera un tema de capital importancia: en una carta de 1857 dirigida a Alfred Russel Wallace, codescubridor de la selección natural, le decía que el origen de la humanidad le parecía la «cuestión más elevada y más interesante para el naturalista». Simplemente, como argumenta Janet Browne (2002) en su monumental biografía de Darwin, había llegado el momento de asaltar «la ciudadela de la mente humana y la moralidad»: se daba un contexto científico, académico, incluso social, receptivo a una explicación naturalista de nuestros orígenes. «Darwinizar» sobre la sociedad estaba de moda (Desmond y Moore, 1991). Por otra parte, el debate racial y esclavista era candente y Darwin no era nada indiferente a este (véase el capítulo de Fradera en este mismo volumen). En la introducción de Descent, el autor confiesa que su falta de interés en publicar las ideas sobre el origen del hombre se debía a que no deseaba «incrementar los prejuicios» sobre sus opiniones. Sin embargo, «ahora [1871], la situación ha cambiado». Muchos naturalistas, especialmente los más jóvenes, aceptaban las tesis evolutivas fundamentales.
Una serie de hechos le lanzaron finalmente a la publicación de su propia visión del problema. Primero, la aparición de una obra del geólogo Charles Lyell sobre la antigüedad del linaje humano en la que el autor retrocedía más en el tiempo de lo que sugerían los hallazgos arqueológicos de la época. En segundo lugar, la publicación de un libro sobre anatomía comparada de primates que incluía a los humanos, escrito por el zoólogo Thomas Henry Huxley, el conocido bulldog de Darwin. Pero, sobre todo, un texto de 1869 de Wallace en el que se desdecía de uno escrito cinco años antes y negaba, para escándalo de Darwin, cualquier papel de la selección natural en la emergencia de la mente humana, sustituyéndola por una intervención espiritual.
Como sugiere Browne (2002), una carta de Wallace en la que comunicaba su idea de selección natural fue la chispa que encendió en Darwin la urgencia de publicar Origin, y también fue él quien, a través de su renuncia a una explicación naturalista del origen de los humanos, lo empujó definitivamente a escribir Descent. Wallace no era un autor cualquiera y su opinión podía dañar seriamente la teoría. Antes de leer el texto de Wallace, Darwin, con horror, le dijo: «tengo la esperanza de que no haya asesinado por completo a este hijo suyo y mío». Cuando tuvo el artículo en las manos, dejó escrito al margen un «¡¡¡No!!!» subrayado tres veces. Era, por tanto, urgente una demostración bien argumentada de que los humanos somos parte integral de la naturaleza, como destaca Darwin en la introducción a Descent: «El único objetivo de esta obra es considerar, en primer lugar, si el hombre, como todas las demás especies, desciende de alguna forma preexistente». La reseña de Wallace del libro de Darwin fue, sin embargo, generosamente elogiosa, aunque sin disimular las discrepancias. De hecho, la reacción general estuvo muy lejos de aquella «desaprobación universal, si no ejecución», pronosticada por Darwin. Le pareció que todo esto indicaba la «liberalidad creciente de Inglaterra» (Desmond y Moore, 1991).
Dice la biógrafa de Darwin que Descent es la mitad que le faltaba a Origin, necesaria para traspasar la última frontera de la teoría evolutiva. En realidad, también deberíamos añadir la monografía The Expression of Emotions in Man and Animals (a partir de ahora, Expression), publicada en 1872, originalmente ideada como un capítulo de Descent, pero que finalmente se encarnó en un libro independiente. Estas dos obras forman, en definitiva, una unidad de argumentación sobre el origen gradual de las facultades mentales humanas a partir de las presentes en el mundo animal. Y, junto con Origin, «una trilogía coherente y armónica» (Bellés, 2017).
Descent, en la versión final de 1877, consta de tres partes (Darwin, 1877a). En la primera (capítulos 1 a 7), Darwin expone los argumentos anatómicos y embriológicos que emparentan a los humanos con «formas inferiores», las observaciones sobre las capacidades mentales en animales y humanos, la evolución de las facultades intelectuales y morales en las sociedades humanas, así como la cuestión de las razas y su distribución geográfica. Una transición temática forzada nos lleva a la segunda parte (capítulos 8 a 18), donde el autor explica con mucho detalle la acción de la selección sexual en los animales, desde los invertebrados hasta los mamíferos. En la tercera parte del libro (capítulos 19 a 21) retoma el hilo del tema inicial, expone la aplicación de los principios de la selección sexual a los humanos y cierra el libro con un resumen general con conclusiones.
VICTORIANO EN LA FORMA Y EN EL FONDO
Browne (2002) sostiene que Descent nos muestra el Darwin más victoriano. Desmond y Moore (1991) llegan más lejos, afirmando que contiene no solo toda la vida victoriana, sino la propia historia familiar de los Darwin. Podemos decir que es una obra victoriana, también en la forma. Se ha considerado que el estilo de Darwin es heredero de las mejores cualidades de la tradición literaria británica y deudor de Charles Dickens o Marian Evans (George Eliot), combinado con una amabilidad y una cortesía conciliadora propias de su carácter personal. Sus ideas subvertían muchas creencias establecidas, pero las transmitía con afabilidad y prudencia, sin intimidación (Ros, 2016). El uso magistral de las metáforas y la capacidad de manejar muchos hilos argumentales simultáneos convierten los textos de Darwin en obras de arte duraderas, como las calificó Browne (2002). Sin embargo, la estructura de muchas frases puede resultar empalagosa y rebuscada para los lectores contemporáneos, una prosa poco fluida, un «petardo soporífero» en expresión elocuente de Quammen (2008). Sobre todo, cuando el autor trata de responder, punto por punto, a sus críticos, a veces con párrafos interminables, o cuando presenta una abrumadora enumeración de datos y observaciones para apoyar su argumento, como le ocurría con la domesticación de plantas y animales en Origin o con la selección sexual en Descent. Es bien sabido que, en este último libro, su hija Henrietta hizo de editora literaria con mucha competencia. El papel de la mujer como editora, privada y oculta, era común en aquella época (Browne, 2002). Emma, la esposa de Darwin, lo hizo con Origin y otros libros. En este caso, Henrietta asistió a su padre estructurando textos, reescribiendo pasajes para que fueran más inteligibles y corrigiendo las galeradas. Ayudó no solo a lograr un estilo «lúcido y vigoroso», sino a refinar los razonamientos, como reconoció el propio autor.
Toda la obra de Darwin, y en especial los libros dedicados a la evolución humana, no se entendería aislada de la idea de progreso industrial y dominio colonial de la era victoriana. Para Darwin, la Gran Bretaña victoriana representa la cumbre de la evolución cultural y de las «naciones civilizadas», un estilo de vida al que busca una explicación biológica, unos argumentos naturalistas que serán después una palanca para extrapolaciones desbocadas como el darwinismo social. En este sentido, es un autor de su tiempo, y sus relatos sobre el origen y la evolución de los humanos reflejan sus propios prejuicios culturales y de clase. Darwin también es un autor representativo –quizá el más representativo– del ideal de finales del XIX del triunfo del progreso científico secular sobre las creencias religiosas.
Para Darwin, la especie humana era única y las razas representaban estadios evolutivos hacia un perfeccionamiento (Desmond y Moore, 2009; Browne, 2002; Ros, 2009; Pelayo y Puig-Samper, 2019). En Expression recalcará que la universalidad de la expresión de las emociones en humanos de todo el mundo supone «un nuevo argumento a favor de que todas las razas descienden de un mismo tronco ancestral [que era] casi totalmente humano [...] antes del periodo en que las razas divergieron entre ellas» (Darwin, 1872: 361). Reconocía una jerarquía racial, pero no era racista en el sentido actual del término (Saini, 2019), ni mucho menos, esclavista. Al contrario, por entorno familiar y por convencimiento acumulado desde sus vivencias durante el viaje del Beagle, fue un firme abolicionista. Las razas, para él, no reflejaban adaptaciones ambientales, sino que eran el resultado de la selección sexual, unas preferencias que derivaban en diferencias morfológicas y culturales entre los diversos grupos humanos. Un papel central atribuido a la selección sexual que también fue motivo de discrepancia profunda pero amable con Wallace. Darwin sostenía que entre los animales no humanos la selección la solía hacer la hembra, mientras que en los humanos es el macho quien toma la iniciativa: «los hombres más fuertes y audaces [...] en la competición por las esposas». Ofrece así una base evolutiva a un prejuicio muy arraigado en la cultura popular y patriarcal. Y este detalle encajaba bien en su noción de la evolución de las mujeres y los hombres: el hombre tendría una capacidad mental superior y la mujer sería «más tierna y menos egoísta» y, en general, exhibiría cualidades propias de civilizaciones inferiores. En todo caso, no deberíamos sacar de su contexto victoriano estos prejuicios de un hombre blanco de clase media, ni censurarlos con los criterios del presente.
EVOLUCIÓN SIN FÓSILES
Ros (2009) razona que, retrospectivamente, es impresionante el trabajo de síntesis de Darwin sobre la evolución humana con los datos e informaciones de los que disponía en aquella época. Solo por fijarnos en un aspecto, la convicción evolutiva de Darwin sobre el origen de los humanos, basada en el parentesco anatómico y embriológico con otros primates –descrito por Huxley en su monografía Evidence as to Man’s Place in Nature (1862)–, y la conjetura sobre nuestro origen africano no podían tener el apoyo de la paleontología, porque los restos fósiles de posibles antepasados intermedios entre humanos y otros primates aún no se habían descubierto. De hecho, en 1864, Darwin tuvo ocasión de ver el cráneo de Neandertal que se había encontrado en Gibraltar en 1848 y, al parecer, le dejó más bien frío (DeSilva, 2021). Es más, Huxley proponía que el otro cráneo de Neandertal conocido, el hallado en la cueva Feldhofer en 1856, no dejaba de ser un cráneo humano peculiar. Darwin, que confiaba plenamente en el criterio de Huxley, lo consideró como la evidencia de una raza humana extinguida y en Descent solo cita una vez el «famoso [cráneo] de Neandertal» en el contexto de la evolución reciente de la volumetría craneana en humanos. También se refiere a la mandíbula encontrada en la cueva de La Naulette (hoy en día considerada un fósil de Neandertal) en la discusión sobre la «reversión» de caracteres anatómicos (en este caso, el tamaño de los caninos) a formas primitivas. En resumen, pocos fósiles y mal interpretados (para un análisis del contexto paleontológico en época de Darwin, véase Pelayo y Puig-Samper, 2019).
En Origin Darwin ya había manifestado de manera muy explícita cómo era de consciente de la imperfección del registro fósil. En Descent recurre a Lyell para afirmar que el hallazgo de fósiles es «un proceso muy lento y casual» y que las regiones donde se esperaría encontrar los restos que conectarían a los humanos con sus antepasados extinguidos «aún no han sido investigadas por los geólogos». A pesar de la limitación paleontológica, Darwin predijo correctamente el lugar de origen de la especie humana. Aplica aquí el pensamiento naturalista vertical que tan buen resultado le dio en Origin, por ejemplo, en la discusión sobre los mamíferos americanos extinguidos: hay una relación histórica de parentesco entre las especies actuales que habitan un determinado lugar geográfico y las especies extinguidas enterradas metros abajo en aquella localización. Por ello, establecida la conexión anatómica, embriológica y de comportamiento innegable entre los humanos y los «primates del Viejo Mundo», «es probable que África antes estuviera habitada por simios extintos parecidos a los gorilas y chimpancés; y como las dos especies son las más parecidas al hombre, es un poco más probable que nuestros antepasados vivieran en África que en cualquier otro lugar» (Darwin, 1877a: 155).
UN AUTOR BIEN CONECTADO
Ros (2009) señaló un contraste formal muy notable entre Origin y Descent, como es el uso que hace Darwin de la bibliografía. Como es bien conocido, Origin fue el resultado de un cambio radical en el plan de publicación de Darwin a raíz de la llegada en 1858 de la carta de Wallace donde le explicaba su idea de selección natural (Costa y Peretó, 2008). El riesgo de perder toda la iniciativa en el enunciado de la teoría de la evolución le llevó a renunciar a la publicación de una serie larga de volúmenes y concentrarse en la redacción de un «resumen» más divulgativo, de «tamaño moderado» según el autor (a pesar de sus buenas 400 páginas) y sin aparato bibliográfico. Sin embargo, un libro como Descent, en el que se discutía una materia tan seria y sensible como la evolución humana, requería el apoyo de los datos e informaciones del espectro más amplio posible de naturalistas, antropólogos, anatomistas, etc., y lo hace con una profusión de notas a pie de página y referencias documentales. Esto demuestra, como señala Ros (2009), no solo un profundo y actualizado conocimiento de la bibliografía, sino también la vitalidad de la red de conexiones que Darwin había tejido a lo largo de los años con interlocutores de todo el mundo.
A primera vista, podría sorprender que un sabio que vivía en medio de la campiña inglesa, con la única compañía de su familia y sus mascotas, pudiera estar tan al corriente de las novedades científicas de su época. Sin embargo, Darwin es un buen ejemplo de los usos comunicativos de los naturalistas de la época. Así, a pesar de vivir en un ambiente rural, estaba bien comunicado con la capital, y las visitas de amigos y colegas eran habituales. Siendo un autor de fama e impacto creciente, recibía numerosas publicaciones y libros de autores de todo el mundo. Pero, como acabamos de mencionar, Darwin estableció estratégicamente una diversidad de conexiones epistolares no solo con académicos de todas partes, sino con cualquier persona que pudiera suministrar información relevante, fueran criadores de palomas o perros, cultivadores de orquídeas o conservadores de un museo. El servicio postal victoriano era considerado el más eficiente del mundo y Darwin supo sacar el máximo provecho de ello.2 Las cartas le ayudaron a escribir y reescribir sus obras, ya que canalizaron buena parte de las críticas y reacciones a sus escritos. Todo ello, junto con la suscripción a varias revistas científicas, hacía posible que, desde Down House, Darwin tuviera constancia de casi todos los avances en las ciencias naturales de su tiempo.
Muchos de los hilos argumentales sobre la evolución humana que aparecen en Descent y Expression se pueden seguir en el epistolario a través del diálogo de Darwin con personajes relevantes como, por ejemplo, su primo Francis Galton, los misioneros Thomas Staley y Waite Hock Stirling, el médico Guillaume Duchenne, el psicólogo William Preyer, el psiquiatra James Crichton-Browne o el naturalista Ernst Haeckel, quien ya se había atrevido con el origen evolutivo de los humanos. Las preguntas y respuestas reflejadas en las cartas son una representación de los temas de discusión habituales en la sociedad victoriana: la unidad de la especie humana y la cuestión vidriosa de las razas, la posición superior de la civilización europea y su papel en la evolución de otras sociedades (un tema ligado íntimamente a la ideología colonial) o el progreso moral en los humanos y en otros animales. Determinadas correspondencias fueron clave en temas que Darwin conocía menos, como la historia de la esclavitud o los incipientes estudios científicos sobre los trastornos mentales.
EL USO DE LA IMAGEN (O NO) EN LA OBRA DE DARWIN
La historia natural tiene una naturaleza visual intrínseca. El uso de la imagen en la investigación naturalista y en la difusión del conocimiento generado es un vehículo insustituible de transmisión de la realidad a los receptores de esta ciencia. Como destacó Voss (2010), el archivo de Darwin conservado por la Biblioteca de la Universidad de Cambridge da una idea de cómo de meticulosa fue la recogida de imágenes a lo largo de toda su vida y cómo de trascendentes fueron los dibujos, los grabados o las fotografías en sus investigaciones y publicaciones. Varias representaciones de las ideas de Darwin, tanto las de carácter científico, por ejemplo, los árboles filogenéticos, como las caricaturas aparecidas en publicaciones satíricas o en logos de empresa (como la famosa etiqueta de Anís del Mono), nos hablan del impacto explosivo que tuvo el naturalista en el mundo académico y en la cultura popular. Una medida del valor que Darwin otorgaba a las imágenes la da el hecho de que, en más de una ocasión y ante las protestas de su editor por el encarecimiento de la publicación si se incluían figuras, el autor costeó él mismo el gasto (Browne, 2002).
Así, un aspecto formal destacable en la obra de Darwin, bien estudiado por los historiadores, es el uso que hizo de la imagen, pero también nos podríamos fijar en aquellos momentos en los que no usa una determinada imagen. Sin duda, el dibujo había sido una herramienta clave en el proceso de documentación durante el viaje del Beagle y nos han quedado numerosas muestras de gran belleza, como las acuarelas de Conrad Martens. Darwin no era un buen dibujante y en su Autobiografía reconoce que muchos de los esquemas que hizo durante el viaje «resultaron casi inútiles» (Barlow, 1958: 78). Por ello, las ilustraciones que encontramos en su obra, a excepción de los esquemas geológicos, para los que sí que estaba dotado, son el resultado del trabajo de una diversidad de artistas, grabadores o fotógrafos que colaboraron con él. Así, Descent incorpora grabados para documentar los caracteres relevantes en la selección sexual. Y en el volumen sobre la expresión de las emociones, la imagen ya ocupa una posición central en el discurso, iniciándose el autor en la utilidad científica de la fotografía, por ejemplo, a través de las míticas imágenes cedidas por Duchenne de sus experimentos sobre el efecto de las descargas eléctricas sobre la expresión facial o la fotografía expresiva de Oscar Rejlander (figura 2). La fotografía fue un recurso que después Darwin explotaría personalmente con mucha eficacia en su investigación botánica. Con los usos de las imágenes, podemos detectar en la obra del naturalista inglés un momento de transformación de la generación de conocimiento y de la comunicación científica a finales del siglo XIX (Voss, 2010).
Fig. 2. Charles Darwin. Fotografía realizada por Oscar Rejlander en 1871.
Pero si hay un icono emblemático de la evolución es la metáfora (o «símil», como dice Darwin) del árbol de la vida. Se conservan trece borradores manuscritos de árboles filogenéticos, incluyendo el ya famoso esquema precedido de la declaración «I think» del cuaderno de notas B (1837-38). Ahora bien, en toda la obra publicada de Darwin solo apareció un diagrama, que es, por cierto, la única figura que contiene Origin: la representación de una genealogía teórica de especies. Muy posiblemente, el autor, que ya había usado con provecho la imagen en obras anteriores, como en el relato del viaje del Beagle, apremiado por publicar lo que él mismo llamó «mi volumen abominable», no quiso perder tiempo eligiendo imágenes. Pero ¿por qué un libro trascendental como Descent no incorpora ningún esquema de la relación evolutiva entre los primates, como el que el autor esbozó en 1868? Se conserva un dibujo muy simple a lápiz de la filogenia de los primates, quizá de mediados de la década de 1860, pero el fechado el 21 de abril de 1868, analizado con mucho detalle a través de las sucesivas enmiendas y correcciones superpuestas en el papel (Delisle, 2006; Pietsch, 2012; Archibald, 2014), explicita la monofilia del género humano (en contra del poligenismo) y su inclusión, como una rama más, dentro del árbol de los primates. Los humanos comparten, en este dibujo, un antepasado común lejano con un grupo formado por gorilas y chimpancés, orangutanes y gibones (figura 3).
Sin embargo, Darwin renunció al poder comunicativo de la imagen y se limitó a verbalizar sus ideas en Descent. La ausencia de esta representación visual también ha llamado la atención de los historiadores. Un caso reciente es el de Marianne Sommer, que relaciona la decisión de Darwin con su plena conciencia de las limitaciones de la iconografía arborescente, como es la incapacidad de capturar simultáneamente su sólida convicción sobre la monofilia de la especie humana (Desmond y Moore, 2009) y las jerarquías raciales que, según él, había generado la selección sexual (Sommer, 2021). De cualquier modo, parece también creíble, dada su proverbial prudencia a la hora de presentar los datos, que Darwin decidiera no incluir este esquema porque lo viera todavía demasiado especulativo. Un poco como ocurrió con sus ideas sobre el origen natural de la vida, que nunca llegó a publicar (Peretó et al., 2009), renunciaría a explicitar gráficamente su argumento sobre la evolución humana. De hecho, el boceto fue una manera de ordenar las ideas taxonómicas y filogenéticas sobre el género humano expuestas por otros autores, como Huxley, Wallace, Haeckel o Saint George Mivart. La clave la da el propio Darwin en la nota manuscrita del reverso del esquema: «Disposición por lo que puedo entender comparando el trabajo las opiniones de Huxley de varios naturalistas de cuyo juicio se puede confiar mucho – En cuanto a mí, no tengo ninguna prueba para formarme una opinión».3
Fig. 3. Izquierda: Árbol filogenético de los primates realizado por Darwin y datado el 21 de abril de 1868. Fuente: Manuscrito DAR80.B91r, Biblioteca de la Universidad de Cambridge. Reproducido con el permiso de Syndics of Cambridge University Library. Derecha: Interpretación de Juan Luis Arsuaga y transcripción del mismo árbol realizada por Américo Cerqueira reproducida con su permiso.
LA EVOLUCIÓN HUMANA PARCIALMENTE ILUMINADA
Con frecuencia y seguridad se ha afirmado que nunca se podrá conocer el origen del hombre; pero la ignorancia genera confianza con más frecuencia que el conocimiento; son los que saben pocas cosas, y no los que saben muchas, los que afirman de forma tan positiva que tal o cual problema no será nunca resuelto por la ciencia.
DARWIN (1877a: 2)
El objetivo de esta recopilación de textos es ofrecer, por un lado, un contexto histórico, sociológico y filosófico de Descent. Por otro, abrimos un abanico de miradas contemporáneas sobre la evolución humana desde disciplinas tan diversas como la paleontología, la genómica, la arqueología, la lingüística, la psicobiología o la etología. En homenaje a Darwin mostramos lo que la ciencia contemporánea ilumina, parcialmente, sobre el origen y la evolución de nuestra especie. Hoy aceptamos la principal conclusión de Darwin, que descendemos «de alguna forma de organización inferior», documentada exhaustivamente por la paleoantropología, el DNA antiguo y la genómica de las poblaciones humanas actuales (Bergström et al., 2021), pero observamos que, como él mismo temía, esto todavía puede ser un mensaje «desagradable» para algunas personas, 150 años después.
La recopilación se inicia con el texto de Janet Browne, autora de la biografía más completa jamás escrita sobre el naturalista inglés. En «El contexto histórico de El origen del hombre de Darwin», la autora nos sitúa en la Inglaterra victoriana y expone las motivaciones que llevaron al autor a abordar como naturalista la «cuestión más elevada y más interesante», continuando de manera lógica el discurso que había iniciado con Origin. La autora muestra cómo todos los prejuicios nacionales e imperiales, de clase, de género y raciales, del autor se proyectan sobre Descent. Por otra parte, en «Modos de ver el mundo: Darwin y la primera generación victoriana», Josep Maria Fradera incide en aspectos concretos de las razones que asistieron a Darwin para abordar la cuestión de la humanidad en su conjunto, su visión secular y naturalista del problema y, más en concreto, cómo gestionó el debate sobre la esclavitud en el contexto de sus ideas sobre el origen de las razas. Por su parte, Jesús Català sigue, en «El problema del diseño en la propuesta darwinista: una visión histórica», un hilo intelectual de Darwin con su poliédrica manera de afrontar el problema del diseño y los argumentos de la teología natural, así como el alcance de la selección natural en el proceso evolutivo. Català aporta una mirada original sobre aspectos poco conocidos de la tensión entre evolucionismo y religión. El bloque de contexto histórico acaba con el artículo de Marcos Morales y Martí Domínguez. En «Darwin bajo sospecha: la representación del darwinismo en el periódico ABC (1909-1982)», los autores eligen un medio de comunicación conservador español para ilustrar cómo el ambiente social y político del siglo XX ha impuesto sesgos ideológicos, incluso la censura, sobre una teoría científica que es vista como una amenaza al statu quo, un estigma que ya pesaba en la Inglaterra victoriana en la que vivió Darwin.
Un aspecto central de Descent es el despliegue de argumentos a favor de la continuidad evolutiva en la aparición de las capacidades mentales más complejas y sofisticadas. En «El origen del hombre: Darwin y la psicología», Ester Desfilis nos detalla las pruebas psicológicas que presenta Darwin en Descent y se adentra en las relaciones, no siempre amistosas, entre evolucionismo y psicología. La aproximación darwinista al comportamiento humano ha sido y sigue siendo un terreno abonado para las controversias más ácidas. Joana Rosselló, Liliana Tolchinsky y Carme Junyent revisan los argumentos evolutivos, de desarrollo y lingüísticos empleados por Darwin para tratar el origen de la capacidad del lenguaje en «La evolución humana: evidencia lingüística». Las autoras nos descubren el profundo conocimiento de Darwin sobre el lenguaje que hizo que Descent ofreciera una conjetura muy potente sobre esta cuestión compleja y crucial en su defensa del origen natural de las capacidades mentales humanas.
Como hemos señalado, Darwin argumentó sobre la evolución de los humanos sin disponer de ninguna prueba paleontológica significativa. La situación actual es muy diferente. María Martinón-Torres presenta, en «Evolución humana en Eurasia: los fósiles que Darwin no conoció», una actualización de nuestros conocimientos sobre paleoantropología complementados con las modernas tecnologías paleómicas que han cambiado nuestra visión de la filogenia de los humanos y sus ancestros. La autora también expone el debate actual sobre las múltiples migraciones de nuestra especie y sus antepasados en el marco de las diferentes versiones del modelo «Out of Africa» en el que empiezan a tomar protagonismo las expansiones hacia Asia. Por su parte, David Comas y Francesc Calafell nos ofrecen, en «La evolución humana: evidencia genómica», una cuidada descripción del alcance y las limitaciones de la lectura del pasado inscrita en nuestros genomas y en los recuperados de especies extinguidas. Esta excepcional ventana evolutiva ofrece una panorámica de las relaciones entre humanos, neandertales, denisovanos y, tal vez, otros homininos que pueden haber contribuido a nuestros genomas actuales. Las tecnologías asociadas al DNA antiguo no solo permiten recuperar nuestra historia más profunda, como el origen africano de la humanidad, sino también la más reciente, representada por las migraciones de las poblaciones humanas por todo el planeta.
Uno de los pilares de la investigación de Darwin sobre qué es lo que nos hace humanos fue la anatomía comparada con el resto de primates. En «Las adaptaciones que nos han hecho humanos: morfología», David M. Alba y Sergio Almécija actualizan nuestro conocimiento sobre las características humanas más distintivas, como el bipedismo habitual, la manipulación y la reducción del dimorfismo sexual. Darwin tuvo grandes intuiciones, como la propuesta sobre nuestro pasado arborícola, pero la falta de fósiles no le permitió ir más allá. Hoy sabemos que la aparición de la mayoría de las adaptaciones morfológicas típicamente humanas coincide con el origen del género Homo. Para su parte, Elena Bosch ofrece una revisión de aspectos evolutivos que Darwin nunca podría ni soñar en «Las adaptaciones que nos han hecho humanos: el genoma». Ahora es posible detectar la huella de la selección natural en los genomas e identificar las adaptaciones, no solo morfológicas sino fisiológicas o metabólicas, que han esculpido la especie humana.
En «¿Cómo evolucionamos los humanos?», Eudald Carbonell y Policarp Hortolà reflexionan sobre los procesos que nos han hecho humanos, tales como la forma de obtener energía, cómo intercambiamos la información y cómo nos agrupamos a varias escalas durante la socialización. Los autores reivindican la necesidad de construir un marco teórico sólido para entender bien nuestra evolución desde la perspectiva de que la humanización es un proceso inacabado.
Un tema que Darwin pasó por alto fue el del origen del arte; sin embargo, en «El arte como elemento humano», Inés Domingo Sanz sostiene que el pensamiento darwinista es el gran escenario de los debates que históricamente se han mantenido sobre la emergencia de un comportamiento simbólico idiosincrático humano. Como se sugiere en el artículo, el más reciente de estos debates es la discusión sobre la capacidad artística de los neandertales.
Como ya hemos comentado, Descent tiene una parte central muy extensa dedicada a la selección sexual, un mecanismo evolutivo que Darwin situó al lado de la selección natural en su esquema teórico. Roberto García-Roa y Pau Carazo argumentan, en «La selección sexual: tras el legado de Darwin», que esta parte, a veces menospreciada, del tratado darwinista es una aportación capital a la biología evolutiva, así como a la biología en general, ya que la selección sexual se puede considerar como una de las áreas más complejas del estudio actual de la evolución. Por su parte, Mauro Santos y Susana A. M. Varela analizan un aspecto fascinante de la selección sexual en «Evolución genética y cultural de la elección de pareja», como es el componente de transmisión cultural añadido a los determinantes genéticos del comportamiento durante la elección de pareja.
Finalmente, el monográfico se cierra con nuestro artículo «El futuro genético (evolutivo) de la humanidad», en el que discutimos hasta qué punto la intervención cultural y tecnológica de los humanos puede influir sobre su propio futuro evolutivo.
TRADUCCIONES DE DESCENT AL ESPAÑOL Y AL CATALÁN4
Cinco años después de publicarse Descent se edita en Barcelona (en Imprenta de la Renaixensa) la primera traducción al español a cargo del poeta, conferenciante y periodista interesado en la difusión de la ciencia, Joaquim M. Bartrina (Gomis y Josa, 2009b). Hasta entonces, de Darwin solo había circulado en castellano un capítulo sobre geología dentro del Manual de investigaciones científicas; dispuesta para el uso de los oficiales de la Armada y viajeros en general (Cádiz, 1857) y una traducción incompleta de Origin (Madrid, 1872). La traducción de Bartrina también corresponde solo a una parte de Descent, curiosamente, con el añadido de textos de otros autores. Hay que señalar que las versiones abreviadas de obras traducidas eran una práctica habitual en la época y nada despreciables como recurso divulgativo. Entre 1892 y 1897 Trilla y Serra Editores (Barcelona) reimprimirán la versión de Bartrina. En 1885, José del Perojo y Enrique Camps traducirán la segunda edición inglesa con el título La descendencia del hombre y la selección en relación al sexo (Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, Madrid), que se puede considerar la primera traducción completa de la obra. La editorial Sempere de Valencia (la imprenta de El Pueblo, periódico fundado por Blasco Ibáñez) publicará en 1902 la versión de A. López White, que será reeditada en varias ocasiones durante las décadas siguientes, ya bajo el sello de la editorial Prometeo, cuyo director editorial era Blasco. Hay que señalar que esta traducción, de la que circularon unos 56.000 ejemplares (29.000 en América Latina), según el editor, es solo la primera parte del libro de Darwin (capítulos I-VII) y no incluye la parte sobre selección sexual ni los capítulos finales (figura 4). Hasta la Guerra de España circularán varias traducciones, la mayoría parciales, con una diversidad de títulos: El origen del hombre: selección natural y sexual, El pasado y el porvenir de la humanidad, La lucha por la existencia, Precursores y descendientes o Las facultades mentales en el hombre y en los animales. Fueron publicadas por editoriales de Madrid, Barcelona, Granada y Valencia, vinculadas a sectores progresistas y laicos. Las traducciones de las obras de Darwin durante el siglo XIX han recibido la atención de filólogos y especialistas en traductología (véase Pelayo y Puig-Samper, 2019, y referencias citadas). Así, Carmen Acuña-Partal ha investigado con detalle las traducciones de Darwin al español y los contextos culturales en los que se produjeron. Darwin valoraba mucho la difusión de su obra en otros idiomas, pero, mientras vivió, apenas podía controlar las estrategias editoriales o los trasfondos ideológicos que había detrás de la difusión (o la censura) de sus ideas (Acuña-Partal, 2016). Su obra siempre ha sido combustible para la manipulación.
Entre 1933 y 1963, en España no se vuelve a publicar ninguna traducción de Descent, que reaparecerá en las librerías en la traducción de Julián Aguirre para la editorial Edaf (Madrid) con su característica cubierta de plástico azul. Esta versión se reimprimirá en varias ocasiones hasta la actualidad y, a partir de 1980, incluirá un estudio preliminar de Faustino Cordón. Asimismo, otras editoriales lanzarán diferentes traducciones durante las décadas siguientes. Pongamos ahora dos ejemplos, uno de desidia editorial y otro de excelencia. El primero es la publicación de la antigua traducción de López White, de principios del siglo XX, por la editorial Alba (Alcobendas) a finales de los años noventa (y reeditada en 2000 y 2002) bajo el título El origen de las especies [sic]. El contrapunto de calidad es la traducción al español de Joandomènec Ros de la edición definitiva de Descent (1877). En esta edición, Murray incorporó al final un artículo de Darwin publicado en 1876 en Nature sobre la selección sexual en primates. La traducción de Ros fue publicada por la editorial Crítica (Barcelona) en 2009, año del bicentenario de Darwin, y ha sido reeditada en 2021. Esta cuidada edición incluye una presentación de José Manuel Sánchez Ron, director de la colección, un prólogo del traductor y un epílogo de Carles Lalueza-Fox. Finalmente, en 2019 se incorporó a la Biblioteca Darwiniana, dirigida por Rosaura Ruiz (UNAM, México) y editada por Los Libros de la Catarata (Madrid), un volumen de gran formato y 449 páginas con un extenso estudio de los historiadores Francisco Pelayo y Miguel Ángel Puig-Samper. Sin embargo, el texto de Darwin no es una traducción actual, sino la versión de Descent que hicieron Perojo y Camps ¡hace 136 años!
Fig. 4. Cubiertas de las traducciones de El origen del hombre de López White (1902 y 1920), Josep Egozcue (1984) y Joandomènec Ros (2009). Fuente: Biblioteca particular de los editores de este volumen.
En catalán solo disponemos de una traducción, la publicada en 1984 por Edicions Científiques Catalanes en dos volúmenes de la primera edición del libro en versión del malogrado Josep Egozcue, con prólogo de Joan Rovira. Si es cierto que cada generación debe disponer de una traducción contemporánea de los clásicos, pensamos que sería hora de emprender una nueva traducción al catalán de El origen del hombre de Darwin.
1. «Light would be thrown on the origins of man and his history». Nos hemos inspirado en esta frase para poner título a este volumen, que analiza el contexto de la obra de Darwin y nos abre un panorama de las investigaciones actuales sobre la evolución humana.
2. Hoy en día se conservan más de quince mil cartas intercambiadas con más de dos mil interlocutores, muchas de ellas accesibles en línea gracias al Darwin Correspondence Project de la Universidad de Cambridge (disponible en línea: <https://www.darwinproject.ac.uk/>).
3. Se transcribe literalmente el texto manuscrito incluyendo las palabras que Darwin tachó.
4. Para a una información detallada y crítica de todas las ediciones de Darwin en español y en catalán, consúltese Gomis y Josa (2009a).