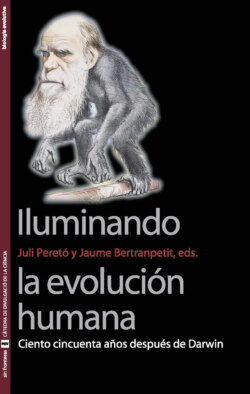Читать книгу Iluminando la evolución humana - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3. EL PROBLEMA DEL DISEÑO EN LA PROPUESTA DARWINISTA:
UNA VISIÓN HISTÓRICA
Jesús I. Català-Gorgues
Jesús I. Català-Gorgues pertenece a la Universidad Cardenal Herrera, CEU Universities.
El diseño fue objeto de una gran controversia antes y después del desarrollo de las teorías darwinistas. Profundamente arraigado en las tradiciones intelectuales clásica y cristiana, el diseño providencial había definido tradicionalmente la forma de interpretar el mundo natural como creado por la mano divina. Cuestionar esta afirmación fue posiblemente el mayor problema para admitir la propuesta de Darwin, más allá de las discusiones sobre la evolución como hecho. A pesar de su firme compromiso con un argumento alternativo basado en la selección natural, el propio Darwin mostró su preocupación al enfrentarse al poder explicativo del diseño. Algunas visiones popularizadas de la contribución de Darwin han estimulado una comprensión errónea de este problema, configurando una interpretación sesgada de la biografía de Darwin que reduce los relatos históricos a una explicación justificativa de la visión del mundo dominante en la actualidad.
Quien no se contente con contemplar, como un salvaje, los fenómenos de la naturaleza como algo desconectado, ya no puede seguir creyendo que el hombre sea la obra de un acto separado de creación.
DARWIN, Descent
INTRODUCCIÓN
Decir que Darwin cambió nuestra manera de vernos como especie, y de ver nuestra especie en este mundo, es, posiblemente, un lugar tan común que se ha convertido en una afirmación poco menos que banal. Ahora bien, es ese lugar común el que, entre otras razones, justifica un texto como el presente y como los que lo acompañan en esta monografía conmemorativa. Reconocida, por tanto, esa contribución, habría que preguntar dónde reside ese sentido de cambio radical a propósito de la naturaleza humana que iluminó la teoría darwinista. Sin duda, muchas personas evocarán la provocadora proclama de una saga simiesca. No es nada difícil imaginar lo sorprendidas que se verían muchas mentalidades bien pensantes y tradicionales cuando, a raíz de la creciente popularidad del darwinismo, se hicieron frecuentes las representaciones que ponían al género humano como descendiente de los monos. Historias posteriores, aireadas por los medios de comunicación de masas, y solidificadas por la literatura, las artes plásticas, la música y el cine, no han hecho sino configurar otro lugar común, adventicio del primero: a pesar del peso de las pruebas que la genética, la paleontología, la etología y otras ciencias han acumulado a lo largo del último siglo y medio, se mantiene firme una oposición al intento de hacernos parientes muy cercanos de los chimpancés o los gorilas. La ruidosa presencia de los grupos creacionistas es un recordatorio permanente: la propuesta de hacer de los seres humanos un producto evolutivo a partir de una especie animal no humana es, todavía, y para muchas personas, un pecado imperdonable, cuya génesis hay que imputar a Charles Robert Darwin.
Seguramente, esto es bastante cierto, pero dudo de que sea tan significativo como se suele pensar. Ante todo, hay que recordar que Darwin no fue el introductor de la concepción evolutiva de la vida. No es el momento de repasar las propuestas anteriores a Darwin, pero no podemos olvidar que el naturalista nació y creció dentro de un mundo intelectual que ya hacía tiempo que discutía sobre la posibilidad de que las especies biológicas no fueran entidades fijas, sino que a lo largo de la historia terrestre hubieran podido modificarse. Extender este pensamiento a la especie humana, por supuesto, suponía un salto cualitativo. Más abiertamente o más discretamente, sin embargo, ya había osados que señalaban esa posibilidad antes que Darwin. El mismo año del nacimiento del naturalista inglés, escribía Lamarck en su Philosophie Zoologique:
Si el hombre no se hubiera distinguido de los animales más que relativamente a su organización, sería sencillo mostrar que los caracteres de organización de los que se ha servido para formar, con sus variedades, una familia aparte, son todos el producto de antiguos cambios en sus acciones y de los hábitos que ha adquirido y que se han vuelto particulares a los individuos de su especie (Lamarck, 1809, I: 349).1
Y a continuación el autor francés se extiende en una serie de hipótesis sobre la transformación de ciertos cuadrumanos (lo que llamamos primates) en genuinos bimanos (es decir, la especie humana).
Estas ideas suscitaron controversia en seguida. En la década de los años treinta del siglo XIX, cuando Darwin estaba viviendo la gran experiencia del viaje del Beagle, el miedo a la bestialización de la humanidad era compartido por muchos autores. Justamente en Gran Bretaña, donde Lamarck había encontrado un eco notorio, especialmente en ambientes ideológicos radicales, tuvieron lugar importantes debates sobre la cuestión que estimularon al joven anatomista Richard Owen a dedicar un importante esfuerzo de investigación a la osteología de chimpancés y orangutanes para refutar las propuestas lamarckianas (Desmond, 1989). Las controversias, sin embargo, no se limitaban a los cenáculos de los eruditos. Un libro de 1844, publicado anónimamente y dirigido a lectores no eruditos, Vestiges of the Natural History of Creation, alcanzó un éxito formidable. Los conocimientos científicos de su autor, que luego se reveló que era el periodista Robert Chambers, no eran precisamente excelentes. No pocas de las reseñas insistían en los graves errores básicos que contenía el libro. Las ediciones, sin embargo, se agotaron una tras otra, y el estremecimiento que causó aquel best seller es la prueba más sensacional de cómo, en la sociedad victoriana, la evolución –todavía no denominada así– era ya un tema de interés popular. Ni que decir tiene que los humanos estaban dentro del esquema general evolutivo que se exponía. Las notas manuscritas conservadas de algunos lectores de la época demuestran cómo disentían del origen humano en los monos, pero a la vez, tampoco les resultaba una idea original o inesperada (Secord, 2000).
Las olas del escándalo que provocó Chambers impactaron doblemente en Darwin. En primer lugar, porque quedaba bien claro hasta qué punto alguien podría adelantársele en la publicación de una teoría sobre la transmutación de las especies vivientes en un plazo breve. Y, en segundo lugar, y aún más sobrecogedoramente, porque muchas reacciones negativas contra el libro, a cargo de autores importantes, confirmaban el temor de Darwin a convertirse en motivo de controversia y enfrentamiento públicos si finalmente publicaba su teoría. A Darwin le pareció, con razón, que la geología y la zoología de Vestiges eran bastante malas. Pero esto no le hacía pensar que, por mucho que pudiera exhibir un nivel mucho más alto de pericia, los detractores de la evolución serían más benevolentes con él (Browne, 1996). Si consideramos que aún pasarían quince años hasta la publicación de On the Origin of Species (Origin a partir de ahora), parece que el segundo golpe penetró con profundidad en el ánimo de Darwin. De cualquier modo, el libro, significativamente, elude cualquier aproximación a la evolución humana, a pesar de que todo el mundo lo interpretó como extensible a los orígenes de la humanidad.
EL ARGUMENTO DEL DISEÑO
No hay duda: hablar de evolución de los seres vivientes no humanos nunca ha sido, ni mucho menos, tan polémico como hablar de evolución de la especie humana, y esto ya estaba muy claro en la propia época de Darwin. Entonces, ¿por qué Origin provocó una reacción tan intensa y polarizada? Es cierto que no Darwin, pero sí otros autores, discípulos suyos, tales como Thomas Henry Huxley, se apresuraron a sacar sus propias contribuciones y aplicaron el esquema darwinista al origen de la humanidad. Esto añadió controversia, evidentemente. Pero la reacción directa contra el libro de Darwin se había producido inmediatamente después de su publicación, sin esperar a que salieran a la luz estas aportaciones derivadas. Parece, pues, que la evolución del conjunto de los seres vivos sí era motivo, en todo caso, para un debate áspero e, incluso, agresivo. Pero el tema, no obstante, no era nuevo. Algo más debe comportar la teoría de Darwin, algún añadido a los esquemas de la evolución tuvo que introducir, que explique tantísima animosidad.
La diversidad de la vida ha fascinado el pensamiento desde los tiempos antiguos. Todas las grandes culturas enfrentaron la cuestión de cómo de numerosos, diferentes, muy a menudo bellos, y siempre admirablemente adaptados son y están los seres vivos. Incontables vocaciones naturalistas, incluida la de Darwin, nacieron de esa fascinación. Deberíamos, sin embargo, retroceder mucho más en la historia para encontrar las primeras teorías que se esforzaran por encontrar una razón. El pensamiento griego, cómo no, generó un gran cuerpo de ideas que, de una u otra manera, explicaban la existencia de las especies y de cómo estas se relacionaban con el medio. La explicación mayoritaria fue la fundamentada en el argumento del diseño, que dominó nuestra concepción de la vida y de la naturaleza en su conjunto hasta que Darwin expuso la teoría de la selección natural.
Nuestra pretensión de explicar racionalmente el mundo nos lleva a aceptar que está ordenado. Este orden es lo que tratamos de sistematizar cuando construimos una teoría explicativa. Una de las muestras más claras de ese orden se manifiesta en las adaptaciones de los seres vivos a sus condiciones de vida. Unas adaptaciones que conllevan soluciones anatómicas y morfológicas, pautas de comportamiento, áreas de distribución, etc. Nosotros observamos, por ejemplo, un gato mientras caza ratones; rápidamente pensamos que esas garras retráctiles, esos dientes afilados, los silenciosos pasos con que se desplaza o la eurítmica condición de su cuerpo al acecho, están, en su conjunto, concebidos o diseñados para la función depredadora que define al gato en sus hábitos de alimentación. Aquí radica ese argumento del diseño, que rápidamente se extiende desde los individuos particulares y las especies concretas, al conjunto de las relaciones mutuas entre los seres vivos, y de estos con su medio. Una trama inmensa de propósitos y finalidades gobierna, por tanto, el mundo natural. Un diseño, en resumen, se fundamenta en una ordenación de elementos con un propósito o finalidad. Son muchos los autores griegos que argumentaron alrededor del diseño. Aristóteles, con su discurso sobre las causas finales, suele ser considerado el mayor sistemático de tal argumento. No fue, en todo caso, el único, y pese a las disidencias, como las de los atomistas y epicúreos, la corriente mayoritaria acabó construyendo un sentido de la naturaleza gobernado por el diseño y el finalismo (Glacken, 1967; Depew, 2008).
La idea de diseño, es fácil de ver, combinaba muy bien con la creencia en una inteligencia creadora. El cristianismo, que al fin y al cabo estableció sus marcos teológicos sobre unos sustratos filosóficos de raíz griega, encontró, pues, en el diseño un argumento confortable para explicar la acción del Creador. Un diseño es, también, un designio. Y era el designio divino, después de todo, el punto focal adonde conducía la diversidad adaptativa. De acuerdo con la cosmovisión cristiana, además, todo ello subordinado al lugar preeminente que ocupaban los humanos como culminación de la creación divina. La razón final de toda la trama de diseño que sostenía la naturaleza no era otra que garantizar nuestra existencia.
Los estudios naturalistas no plantearon alternativas a esta asunción durante muchos siglos. Tantos, como que a mediados del siglo XVIII Carl von Linné, el gran taxonomista sueco, hablaba de una economía de la naturaleza como programa de estudio de las relaciones armónicas entre todas las especies. Linné, conocido sobre todo por su propuesta de nomenclatura biológica –las bases de la cual aún aceptamos– y su sistema de clasificación, asumía, como Aristóteles, la fijeza de las especies. Es tentador pensar que a la ciencia le hubiera ido mejor sin finalismo, diseño o fijismo de las especies, y los hay que todavía emiten juicios históricos de ese tipo, con una actitud que, a la postre, le niega a la historia de la ciencia su capacidad de entender contextualmente las ideas sobre la naturaleza en el pasado; las ideas y, hay que añadir, las prácticas culturales en torno a la ciencia, tan definidoras de esta como aquellas. Después de todo, la naturaleza, concebida como una entidad sagrada por ser obra divina, sacralizaba a aquel que la estudiaba, que pasaba a tener una consideración moral superior a la del común de las gentes (Shaper, 2008). Esto, por supuesto, no ha sido un factor menor en la legitimación y en la propia demarcación y definición de los estudios sobre el mundo natural, que ha mantenido una supervivencia hasta épocas más recientes de lo que pensamos, sobre todo si consideramos ciertas retóricas de la tarea de los científicos al servicio de la sociedad.
Pero no hay que perder el foco. Es cierto que el edificio conceptual que se mantuvo justamente hasta el siglo XVIII asociaba diseño finalista con fijismo. Pero el poder explicativo estaba en el primero. En ese sentido, asumir una explicación transformista o evolucionista era un problema; pero era más problemático combatir el argumento del diseño, porque el fijismo necesitaba de diseño, pero no al contrario. E, hipotéticamente, se puede concebir una creación transformativa, interpretaciones de la Biblia aparte (y, por favor, que nadie piense que la lectura literal de las escrituras ha sido la actitud más habitual a lo largo de la historia del pensamiento cristiano). Es muy difícil, sin embargo, concebirla, la creación, sin fin, designio o diseño.
Darwin sabía mucho sobre esto. No en vano, él fracasó como estudiante de medicina en aquel nido de escépticos que era Edimburgo, mientras que obtuvo con buenas calificaciones un Bachelor of Arts en la tradicional y puntillosa Cambridge. Para sacar ese título, necesario para proseguir los estudios para ser clérigo anglicano, tuvo que dominar los tratados de teología natural que tanto inspiraban la doctrina de la Iglesia de Inglaterra en ese momento. Los biógrafos coinciden en presentar a Darwin como un joven convencido de la potencia explicativa del diseño en la obra de Dios, elemento crucial en tal corriente teológica. Su afición por los insectos o la geología le conducía, pensaba, a una apreciación profunda de la acción creadora. También él, muy probablemente, sentiría que los estudios sobre la naturaleza reforzaban moralmente a sus practicantes. En Cambridge, de hecho, se respiraba una atmósfera no ya de concordia entre ciencia y religión, sino casi, como señala Browne (1996: 129), de convencimiento de que «la ciencia, en cierto sentido, era religión». Así que Darwin, fuera de toda sospecha, era un firme partidario del diseño cuando se embarcó en el Beagle. Ya no lo era tanto, es cierto, cuando volvió. Y esto se acentuó cuando empezó a concebir un mecanismo para la génesis de las especies que parecía arrasar el argumento del diseño.
EL PELIGRO DE PROYECTAR NUESTRAS OBSESIONES
Según Ghiselin (1972: 134), la selección natural permitía que la evolución actuara ciegamente y sin causa racional, generando adaptaciones contingentes a las circunstancias, por lo que resulta «antitética del diseño», constituyendo, en el momento histórico de la publicación de Origin, «un argumento devastador contra las concepciones predominantes de la adaptación». Más claramente, no se puede decir. Y lo que comportó esto, a los ojos de muchos de los contemporáneos de Darwin, fue una redefinición integral de cómo se había interpretado la diversidad de los seres vivos. Como el argumento del diseño había sido vinculado a la acción divina, pronto se levantaron voces que, por intereses diferentes, asumían que Darwin expulsaba a Dios del escenario de la vida.
¿Qué pensaba Darwin realmente? La respuesta está muy lejos de ser sencilla. Según la versión de los hechos que él mismo construyó en su autobiografía, cuando estaba escribiendo Origin se sentía «impulsado a buscar una Primera Causa que posea una mente inteligente análoga en algún grado a la de las personas», y todo por «la extrema dificultad, o más bien imposibilidad, de concebir este universo inmenso y maravilloso –incluido el ser humano […]–como resultado de la casualidad o la necesidad ciegas». Desde entonces, aquel impulso se iría desvaneciendo hasta reconocerse como «agnóstico» (Barlow, 1958: 94). Hasta qué punto las cosas fueron realmente así es una cuestión recurrentemente revisada, y estudiar exhaustivamente la bibliografía nos llevaría un tiempo, un esfuerzo y un espacio que no nos podemos permitir. Los detalles son muy interesantes a la hora de averiguar las posiciones religiosas de Darwin, evidentemente. Vale la pena recordar, en todo caso, que incluso las mentes consideradas geniales –consideración siempre sospechosa, todo sea dicho– tienen el derecho de dudar, de modificar sus posicionamientos y de negociar cultural, social y sentimentalmente –y no solo, ni de manera prioritaria, intelectualmente– sus creencias. La intención que tenía Darwin cuando, en el último párrafo de Origin, hablaba de la grandeza que atesoraba la visión de la vida que había expuesto a lo largo de casi quinientas páginas, de una vida «insuflada originalmente en unas pocas formas o en una sola» (Darwin, 1859: 490), continúa siendo maravillosamente misteriosa. Y aún lo es más después de haber añadido «insuflada por el Creador» a partir de la segunda edición. ¿Darwin creía, de verdad, que la vida había sido animada en su origen por un creador? ¿O la fórmula era solo una manera de aparentar una ortodoxia religiosa? ¿O, más sutilmente, estaba tratando de reconocer cómo de ignorante era y se era sobre el origen de la vida? (Ospovat, 1980). Cada lector puede interpretar lo que desee. Las palabras, después de escritas, ya no son patrimonio exclusivo del autor. Pero hay que tener cuidado si pretendemos emitir juicios categóricos sobre cuestiones así. Aquellos que, publicado el libro, atizaron el fuego contra la palmaria impiedad de su autor, interpretaban aquellas palabras en el segundo sentido. Coincidían, pues, con los representantes del extremo contrario, aquellos que hicieron de Darwin icono de la irreligiosidad.
Al fin y al cabo, una cosa es lo que suscita en cada uno una lectura, y otra que esto corresponda a la verdadera intención del autor. Esto no es nada problemático cuando estamos leyendo un poema. Pero fastidia más si se trata de una obra científica. Estamos tan mal acostumbrados a confundir el ideal de objetividad con la anulación del margen de opinión, que seguimos creyendo, con completa estupidez, que la ciencia tiene la obligación de ofrecer respuestas incontrovertibles. Y ni la ciencia, ni mucho menos sus practicantes, están para eso. La historia de la ciencia, por cierto, aún menos. Y no tenemos una respuesta incontrovertible a la pregunta de cuál era la posición religiosa de Darwin en cada momento de su existencia, pero sí muchas pruebas de cómo no estaba nada interesado en combatir activamente la fe cristiana con su teoría, a diferencia de lo que sí hicieron algunos de sus seguidores, como Ernst Haeckel, condicionando el modo de recibir e interpretar el darwinismo (Richards, 2008; 2017). Por cierto, es muy bonito considerarnos a nosotros mismos, ya que somos darwinistas, hijos o nietos intelectuales de Darwin. Por eso celebramos su memoria. Pero quizá nos guste menos vernos como hijos, o nietos, o simplemente sobrinos de Haeckel. Es el caso que las versiones más militantemente laicistas dentro del evolucionismo exhiben raíces históricas bastante más haeckelianas que no darwinianas (en el sentido de «dependencia de», no tanto de «doctrina de»; el cambio de sufijo, -ista por -iana, pueden imaginar, no es gratuito). Además, Haeckel condicionó tantísimo el modo como Darwin fue divulgado y difundido, que no estaría nada mal una cierta cautela antes de proclamarnos herederos de ningún legado.
¿DE VERDAD SE ACABÓ CON EL FINALISMO?
El legado de Darwin es el de un revolucionario. Ya hace tiempo, sin embargo, que los historiadores de la ciencia cuestionamos los relatos canónicos de las llamadas «revoluciones científicas», lo que incomoda a algunos filósofos e irrita a no pocos científicos. Parte de esta irritación proviene de la pérdida de una referencia confortable y acogedora sobre la identidad de la propia ciencia que hoy se practica. Suena muy bonito decir que la biología actual nace con Darwin, porque permite vivir cómodamente bajo el cobijo legitimador del genio; y en un ámbito que sigue siendo conflictivo ante los ojos de algunas personas, ayuda a delimitar muy bien los bandos, recurso muy querido por muchísima gente obsesionada por las filiaciones y las etiquetas. El problema es que apenas podemos sacar a Darwin de una tradición secular de conocimientos, la historia natural, para hacerlo militar repentinamente como biólogo. Esto, en todo caso, no es lo más importante. Lo realmente decisivo de poner en duda las narraciones piadosas en torno a los grandes cambios en las teorías y prácticas de la ciencia es que, lamentablemente para algunos, muestran de forma descarnada las negociaciones que conducen hacia la innovación. Unas negociaciones, ni más ni menos, que se establecen con ideas, actitudes y comportamientos que hoy consideramos «cosa del pasado», pero que eran insoslayable «situación presente» en el momento biográfico preciso de los llamados revolucionarios. A la hora de inscribir la física moderna en el registro de nacimiento, papá Newton seguía siendo, velis nolis, un alquimista y un teólogo. Y su alquimia, y especialmente su teología, son cruciales en la génesis de su propuesta mecánica, que nadie deja de reconocer capital, fundamental y definidora de otro modo de concebir la naturaleza cuya influencia se extiende a la actualidad, pero que de ninguna manera fue concebida con los presupuestos actuales. Para Newton, y para la mayoría de sus contemporáneos, era razonable negociar con la teología, algo que no lo es actualmente cuando hacemos física. Lo que pasa es que Newton no podía hacer física como la entendemos, sino que practicaba una filosofía natural culturalmente dialogante con la teología.
En el caso de Darwin, la cuestión no se soluciona solo reconociendo, como ya he tratado de explicar, que el argumento del diseño lo conocía bien por sus estudios en Cambridge, tan definidos en la época por la corriente de la teología natural, el reverendo William Paley y los influyentes Bridgewater Treatises.2 Darwin no conocía, sin más, el argumento del diseño, como quien conoce al enemigo para vencerlo. Realmente, Darwin negoció con el argumento del diseño. Es esa negociación la que le permitió encontrar un mecanismo alternativo a la acción diseñadora de Dios, y no un rechazo a priori de nada. Ciertas observaciones, sobre todo durante el viaje del Beagle, y las cavilaciones subsecuentes son las que al fin le convencieron de la insuficiencia del argumento clásico del diseño. Pero el caso es que partes importantes de este se mantuvieron en el nuevo esquema explicativo, sobre todo como construcción retórica.
Hemos visto que el argumento del diseño era teleológico o, dicho más llanamente, finalista. El diseño debe obedecer a un propósito, una intención, una finalidad. Y esa finalidad está prescrita, una vez el finalismo griego se asocia al cristianismo, por la acción providente de la divinidad creadora. Esto es un aspecto clave, naturalmente, en el argumentario de la teología natural que Darwin tan bien conocía y que tanto admiraba cuando era estudiante. Como este mismo Darwin, un poco más mayor, encontró que el argumento del diseño basado en la acción directora del Creador no era explicativo, ni de la diversidad de las especies ni de sus adaptaciones, hay quien automáticamente dedujo que Darwin había suprimido la teleología o finalismo de la biología. Un ejemplo nos lo da el teólogo estadounidense Charles Hodge. Corría 1874 cuando, después de cerca de doscientas páginas de argumentos, concluía que la contundente pregunta que daba título a su libro, What is Darwinism?, merecía una respuesta más contundente aún: «It is Atheism». Hodge, que ni mucho menos era un literalista y que sabía mucha filosofía, era suficientemente sutil como para decir que la evolución y la selección natural eran elementos constituyentes, pero no distintivos, del darwinismo. Lo que, según Hodge, distinguía el darwinismo era que la selección natural actuaba sin diseño, conducida por causas no inteligentes. Explícitamente, decía que «Darwin rechaza toda teleología, o doctrina de las causas finales. Él niega el diseño en cualquiera de los organismos del mundo vegetal o animal» (citado en Livingstone, 1984). En realidad, las cosas eran un poco más complicadas.
Darwin, es cierto, estaba impugnando la idea del diseño providente en 1859 y también después. Pero como muy bien se manifiesta en el memorable intercambio epistolar con Asa Gray de 1860-1861, tampoco era capaz de pensar que el mundo era resultado del azar, que es en principio la alternativa que nos parece más lógica desde las condiciones de nuestra época. También, de forma igualmente explícita, declaraba a Gray que no tenía ninguna intención «to write atheistically» (citado en Browne, 2002: 176). Seguramente, Hodge encontró que la consecuencia de rechazar el diseño era abrazar el ateísmo, pero esa no era la intención de Darwin. ¿Por qué hay que insistir en esto? Porque si nos acercamos a la biografía de Darwin desde las consecuencias actuales de su contribución –que para muchos evolucionistas es la misma que para un antidarwinista como Hodge, el ateísmo (Stamos, 2008)– no entendemos al personaje.
Por otra parte, existe la tentación de pensar que el abandono del argumento del diseño conlleva la renuncia a toda explicación teleológica, como sostenía Hodge. Justamente cuando se producía el intercambio de cartas que hemos mencionado, Darwin estaba reuniendo materiales para su libro On the Various Contrivances by which British and Foreign Orchids are Fertilised by Insects, and on the Good Effects of Intercrossing, popularmente conocido como La fecundación de las orquídeas, la primera edición de 1862 y la segunda de 1877. El libro fue concebido para ofrecer pruebas sobre la acción de la selección natural en la interacción entre especies (las orquídeas son fecundadas por insectos, y con un grado muy alto de especificidad), y se pueden encontrar muchos argumentos de este estilo:
El labelo se ha convertido en un largo nectario para atraer de este modo a los lepidópteros, y en seguida daremos razones para conjeturar que el néctar está así almacenado con el propósito de ser succionado solo lentamente […] para dar tiempo a que se endurezca y se seque la materia viscosa del lado inferior de la silla [del disco viscoso] (Darwin, 1877b: 23).3
Esos «para» (in order to) y «con el propósito» (purposely) suenan inevitablemente a argumentación finalista o teleológica. Darwin no abandonó ese tipo de argumento. Lo que dejó de lado es el tipo de teleología providente que incorporaba el argumento del diseño. A diferencia de la física, que no deja margen a cuestiones que piden explicaciones dependientes de eventos futuros (por ejemplo, decir que el propósito de los procesos energéticos que definen el Sol y su distancia a la Tierra es ofrecer unas condiciones adecuadas para la vida), la biología sí puede emplear un discurso teleológico cuando quiere averiguar, digamos, las funciones de las estructuras florales de las orquídeas. Hodge podía pensar que no era posible ninguna otra teleología que la del diseño divino; para él, y para los más influyentes antidarwinistas, esto era en realidad, y no la evolución ni la selección natural, la principal causa del rechazo al contenido de Origin y de las obras que le siguieron. Sin embargo, el postulado de Darwin de un mecanismo de modificación lenta y continuada, ajustada contingentemente a unas presiones selectivas ejercidas por un medio cambiante, y que opera sobre una variabilidad que se genera de manera espontánea, y no de manera deliberada, tiene como propósito lograr la supervivencia, y esto es una verdadera causa final (Lennox, 1993). Hay quien desearía eliminar la teleología de las argumentaciones biológicas, y quizá estaría bien. No hay que olvidar, sin embargo, que las negociaciones conceptuales implican también negociaciones terminológicas. El lenguaje en general, y las palabras en particular, tienen historias tan interesantes como las de las personas que las emplean. Y el lenguaje de la ciencia no escapa tampoco de las contingencias históricas. Como ha argumentado Michael Ruse (2000), en el caso de las expresiones teleológicas estas implican además metáforas muy poderosas. Las metáforas son recursos retóricos, expresiones para hacerse entender, pero que además se atan a la propia estructura teórica de la ciencia, por lo que retirarlas puede tener consecuencias graves en las propias teorías. ¿Se ha parado el buen lector a pensar el poder de la metáfora en la expresión «selección natural»? ¿Hay selección, en todo caso, sin cierta finalidad?
CONCLUSIÓN
La potentísima y metafórica selección natural proyectó a Darwin a un lugar particular en la historia no solo de la ciencia, sino de la cultura universal. Pero hubo complejas negociaciones, consigo mismo, con su entorno y con las ideas y los usos del lenguaje vigentes, a fin de que el concepto cuajara. Y esto, por el peso histórico y cultural inmenso que el diseño providencial tenía. La estrategia no pasó por una voladura general, como de manera poco matizada se suele decir. Darwin, después de haber establecido públicamente el concepto en 1859, no lo dejó fijado en ese punto. Justamente en la obra que conmemoramos en 2021, la obra que dedicó a lo que suele considerarse el aspecto más controvertido de su programa, la evolución humana, Darwin (1871) manifestaba cómo quizá había confiado demasiado en el potencial de la selección natural, cómo después había optado por limitar su alcance y cómo, en el momento de escribir The Descent of Man, daba vueltas y más vueltas a la presencia de estructuras orgánicas que no parecían de utilidad. ¿Cómo hacer aceptable un mecanismo alternativo al diseño cuando no era capaz de explicar un aspecto que este mismo diseño no contaba? Darwin salió airoso gracias, entre otras cosas, a su perspicaz análisis de las homologías. Pero la piedra de toque era el antiguo argumento del diseño, en ningún caso la fijeza de las especies.
Darwin fue construyendo su teoría, desde el programa fundador que se expresa en Origin, hacia el desarrollo de ese programa en sus obras posteriores. Consecuentemente, no tiene sentido tomarse a Darwin como una figura de una pieza, estática y solidificada. Si queremos eso, más nos vale admirar la estatua de Joseph Boehm el Natural History Museum de Londres y olvidarnos de su biografía. Tampoco tiene mucho sentido recurrir a la biografía de Darwin para justificar lo que es hoy la teoría de la evolución. Los momentos biográficos son muy relevantes en la comprensión de cómo las personas hacen ciencia, pero dicen poco de cómo la ciencia hecha por esas personas termina siendo entendida, aplicada, desarrollada o ampliada. Un buen ejemplo es cómo, a pesar del propio Darwin, algunos se apresuraron a hacer de la selección natural, como explicación del origen de la especie humana, una justificación de ciertos programas sociales, políticos y económicos bastante lamentables, si atendemos a sus secuelas históricas, y con graves consecuencias para la valoración pública del evolucionismo (Tort, 2008). Nosotros mismos, con la mejor intención, podemos aplicar los principios darwinistas para combatir los residuos antropocéntricos que quedan todavía vigentes en muchas interpretaciones de la realidad natural. Quizá esto le resultara más simpático, pero lo cierto es que Darwin mantuvo el problema de la condición diferencial de los humanos respecto a los otros animales en una situación muy central (Muñoz-Rubio, 2003). No hay duda de que proclamar una continuidad evolutiva entre los animales y los humanos fue un paso clave, pero es muy dudoso que Darwin lo planteara como una apuesta contra el antropocentrismo.
No sé si la historia de la ciencia en general, y las biografías de los científicos en particular, aprovechan para nada; si tienen, digámoslo así, ningún propósito. Pero si la conmemoración de una obra científica nos mueve a preguntarnos por su génesis, y esto nos lleva a revisar la biografía de su autor, que sea para la finalidad de entender, como dice la mejor biógrafa de Darwin, «la relación entre este prolífico mundo interior de la mente y las vidas, privada y pública, que creó para él mismo» (Browne, 2002: 7).
1. Cito la traducción española de Ana Useros y Gema Sanz Espinar (Lamarck, 2017: 271).
2. Algunos de estos tratados, que expresan la ortodoxia anglicana en relación con la ciencia, fueron escritos por profesores del propio Darwin, como por ejemplo Adam Sedgwick, un hombre importante en su formación.
3. Cito la traducción española de Carmen Pastor (Darwin, 2007: 50).