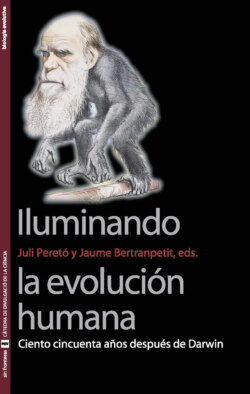Читать книгу Iluminando la evolución humana - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. MODOS DE VER EL MUNDO: DARWIN Y LA PRIMERA GENERACIÓN VICTORIANA
Josep M. Fradera
Josep M. Fradera pertenece al Departamento de Humanidades, Universitat Pompeu Fabra y a ICREA.
Los dos grandes libros de 1859 y 1871 de Charles Darwin están ligados de modo inseparable al conocimiento y dominio del mundo por parte de algunos selectos países europeos o formados por descendientes de europeos. Aquel conocimiento estaba sin embargo condicionado por problemas y puntos de vista contradictorios, los propios de la época. La resolución de la cuestión de la esclavitud y el refuerzo del dominio sobre los llamados «aborígenes», por ejemplo, fueron el resultado evidente de la expansión colonial por todo el mundo. De una forma u otra, los conceptos de especie, subespecie o raza estaban imbuidos de las ideas de progreso y jerarquía social que la información disponible sobre el mundo parecía confirmar. Darwin no fue de ningún modo ajeno a aquellas cuestiones, a veces por imperativo moral y otras a causa de su disciplina. Sin traicionar nunca su tarea como naturalista, sus obras mayores reflejan los puntos de vista y las preocupaciones de la ciencia y la cultura de las generaciones victorianas.
Quien ha visto un salvaje en su tierra nativa no sentirá mucha vergüenza si se ve obligado a reconocer que por sus venas corre la sangre de alguna criatura más humilde.
DARWIN, Descent
Cada época ve el mundo de forma distinta. Corresponde al presente texto discutir los estímulos y los límites intelectuales que condujeron a Charles Darwin y a sus contemporáneos a imprimir un giro revolucionario a la historia natural. En efecto, fue la generación de las décadas de 1830 a 1850 la que se propuso romper por vez primera con el esquema humanístico que las antiguas universidades inglesas reproducían sin inmutarse. Es difícil imaginar a Darwin siguiendo el esquema trazado cuando estudió en Cambridge y acabar administrando una parroquia anglicana cualquiera. Según Charles Kingsley, la forma de imaginar aquella ruptura con la cultura anterior no podía ser otra que el situar en el centro de las preocupaciones de la ciencia a la «humanidad entera», hacerlo en el contexto que correspondía (Riskin, 2020: 48). Si alguien encarnó esta aspiración, este fue el autor de The Origin of Species, el naturalista que desafió con más consistencia la idea tradicional de una fuerza externa e incognoscible como origen de todo.
Es habitual referirse a dos motivaciones clave en la vida de Darwin y del mundo familiar y social que le rodeaba. La primera era el antiesclavismo, practicado como una obligación moral por todas las ramas de su familia; la otra fue la crisis religiosa que se difundió entre los círculos ilustrados británicos y europeos. Esta segunda ruptura procedía del siglo anterior, pero se hizo más amplia y profunda durante la vida de nuestro personaje. Cabe atribuirla tanto al incremento extraordinario de conocimientos de historia natural como a la pérdida simultánea de capacidad de control de las iglesias sobre la sociedad. Sin embargo, se toma menos en consideración lo que significó la acumulación de conocimientos sobre el medio natural y la diversidad de la especie humana que Darwin y dos generaciones victorianas tuvieron a su disposición. No se trató de una simple ampliación circunstancial y acumulativa de datos biológicos o etnográficos, sino del impacto sobre la cultura motivado por la acumulación exponencial de información resultante de la apropiación del mundo entero por parte de un selecto club de países europeos o formados por europeos trasplantados.
* Agradezco la amabilidad con la que los profesores Alex Coello de la Rosa y Josep M. Salrach respondieron a cuestiones que se tratan en este texto.
Empezamos con un hecho que puede parecer meramente anecdótico. En la primera mitad de la década de 1850, dos entidades filantrópicas británicas, la British and Foreign Anti-Slavery Society y la Aborigines Protection Society, sumaron fuerzas. Solo por sus nombres se aprecia de inmediato que sus objetivos no eran idénticos. La primera sociedad se fundó en 1787 para acabar con el tráfico de seres humanos y con la esclavitud en las colonias británicas. La segunda, en cambio, se constituyó medio siglo más tarde para extender la idea de un mandato humanitario hacia las sociedades sometidas, con presencia o no de la esclavitud. Como hemos dicho, ambas sumaros esfuerzos para proteger a poblaciones maltratadas –con o sin esclavitud– a causa de la expansión colonial europea de mediados del siglo XIX. Mientras que la primera de las asociaciones filantrópicas había triunfado con la Bill of Abolition de 1833, la que se había constituido en 1837 para proteger a los aborígenes estaba justo entonces iniciando una campaña que se complicaría cada vez más.
Ya desde antes del nacimiento de Charles, las familias Darwin y Wedgwood se implicaron a fondo en la lucha contra el tráfico de esclavos y la esclavitud como institución. El abolicionismo no era un impulso ni circunstancial ni marginal. Durante el siglo XVIII y hasta 1807-1808, momento en el que el Parlamento de Westminster abolió este infame negocio para siempre, la marina mercante británica había transportado aproximadamente un millón y medio de personas de África a América. El mismo año de la abolición todavía estaban censados unos 750.000 esclavos en las colonias británicas del Nuevo Mundo, una cifra espectacular, digna de impresionar a la sensibilidad humanitaria de muchas personas. Mientras los ingleses tomaban medidas para acabar con el comercio de seres humanos, prorrogaron el fin de la esclavitud un cuarto de siglo más para no perjudicar, eso sí, los intereses de los plantadores antillanos. La antigua colonia británica que había sido Estados Unidos abolió el tráfico por las mismas fechas, pero con la condición, impuesta por los estados del sur, de mantener sine die y sin trabas lo que se conocería como la «institución peculiar».
El movimiento abolicionista agrupó a un conjunto de personas con motivaciones muy dispares. Cuando se produjeron las primeras recogidas de firmas contra el tráfico de africanos para ser presentadas ante el Parlamento, se fue configurando una coalición de fuerzas que se mantendría estable hasta la abolición de 1833 e incluso más allá, ya que la fórmula pactada e indemnizada de la esclavitud permitió a los propietarios retener a sus esclavos algunos años más. En esta coalición figuraban personas del mundo anglicano, como por ejemplo quien fue su gran portavoz, William Wilberforce, muy bien situado en la alta política británica gracias a su amistad con William Pitt el Joven, primer ministro durante diez años. Dentro del movimiento abolicionista militaban también cuáqueros, unitarios, metodistas y otros evangélicos. Participaban en él también muchas mujeres que entendieron la ofensiva contra la esclavitud en paralelo a la conquista de los derechos políticos y sociales que se les negaban. Las familias Darwin y Wedgwood formaron parte del movimiento desde el inicio. Josiah Wedgwood, tío abuelo del naturalista, se dedicaba a la fabricación de cerámica de mucha calidad y fue muy hábil en los negocios. Es célebre la anécdota que cuenta que, después de una conversación con el gran apóstol abolicionista antes mencionado, se le ocurrió diseñar un emblema que resultara movilizador: un medallón donde se representaba a un africano arrodillado con el lema: «Am I not a Man and a Brother?» (figura 2.1). El éxito de la iniciativa fue tan grande que el lema se convirtió en el símbolo más aceptado del movimiento. Se empleó en la indumentaria o en la decoración externa y doméstica. Al grupo londinense que se formó alrededor de Wilberforce, Grenville Sharp o Thomas Clarkson se les conocía como los Saints, por su desinterés y dedicación a la causa de terminar con la esclavitud y su hijo bastardo, el tráfico de africanos. Aquella cruzada la vivieron los abuelos y la familia entera del naturalista como algo propio. El abolicionismo no era solo una decisión política; era sobre todo una opción moral. La aversión a la esclavitud y al maltrato a seres humanos y animales persistió y condicionó la vida entera de Darwin.
La lucha contra la esclavitud proporcionó información de primera mano sobre cómo eran las sociedades maltratadas por los europeos. Josiah Wedgwood padre, por ejemplo, contribuyó activamente a la publicación de una de las historias de más éxito a la hora de mostrar la crueldad del mundo alrededor del tráfico y la esclavitud. Me refiero a la autobiografía de un supuesto príncipe nigeriano, Eloudah Equiano (c. 1745-1797) publicada en 1789, un texto donde se proporcionaban muchos datos acerca de los sufrimientos de individuos concretos y de poblaciones enteras sometidas.
La segunda motivación era la expansión misma de la información de cómo funcionaban las relaciones entre europeos y no europeos, algo que dependía en exceso del punto de vista moral sobre la lacra de la esclavitud. Aun así, es innegable que consiguió que se hablase de África y de otros lugares en una escala sin precedentes. No obstante, es necesario entender bien lo que significaba aquel flujo de información. Brevemente: la costa oeste africana y las sociedades esclavistas del Nuevo Mundo estaban constituidas por sociedades deformadas o construidas por la esclavitud, por la interacción entre sociedades africanas y europeas, una historia conocida desde siglos atrás –en un clásico de David Brion Davis (1966: 446-482) se discute, desde otro punto de vista, la calidad de la información y el sesgo racial de los observadores europeos sobre África–. Los propios escritos de Darwin son un ejemplo que muestra la familiaridad con aquella institución. El Voyage of the Beagle (Darwin, 1839), libro de juventud y cantera de información, no registra solo cuestiones propias de un aprendiz de naturalista. Los famosos fragmentos que se citan habitualmente como testimonio de la aversión del naturalista hacia aquella institución están más imbuidos del rechazo moral por aquella que de una estricta voluntad de conocimiento etnológico.
Fig. 2.1. Medallón oficial de la Sociedad Antiesclavista Británica con el lema: «Am I Not a Man and a Brother?». Josiah Wedgwood elaboró el emblema en 1787 como un camafeo de jaspe en su fábrica de cerámica. Aunque se desconoce el artista que diseñó y grabó el sello, el diseño del camafeo se atribuye a William Hackwood o a Henry Webber.
El primer contacto de Darwin con el trabajo esclavo se produjo al recalar el Beagle en el puerto brasileño de Salvador de Bahía, a principios de 1832. En el norte de Brasil, Darwin observó de primera mano en qué consistía el maltrato sobre el que tanto había oído hablar en su familia o en los círculos abolicionistas que frecuentaba. Constató sobre el terreno que la repugnancia estaba más que justificada. Igualmente le escandalizó la defensa que el capitán de la nave, Robert FitzRoy, hizo de la institución (Barlow, 1958: 74). No todos los británicos tenían las mismas opiniones sobre la esclavitud. Poco después, en Río de Janeiro pudo apreciar una vez más las aberraciones que la propiedad de personas conllevaba. En una visita a una hacienda observó cómo mujeres y niños de una treintena de familias eran separados de maridos y padres para ser vendidos sin piedad en el mercado local (Darwin, 1839: 27). La forma de narrarlo delata la sincera aversión que el naturalista experimentaba por una institución perfectamente conocida y debatida por los británicos. El otro lugar en el que el naturalista observó el funcionamiento de una sociedad con esclavos fue en Cape Colony, pero allí, ya de vuelta, no pudo dedicarle el tiempo suficiente para confirmar o matizar lo que había visto antes. Se impone una conclusión: desde el Voyage of the Beagle hasta los fragmentos autobiográficos de senectud –aquellos que fueron manipulados por su esposa e hijos por motivos sociales y religiosos–, la aversión hacia la esclavitud se mantuvo inalterable. Es necesario tomarlo en cuenta para entender la obra de madurez.
La cuestión del trabajo servil persiguió al naturalista durante toda su vida. Cuando ya había publicado The Origin of Species en 1859, dos sucesos de dimensión muy distinta movilizaron de nuevo a la sociedad británica en torno a la esclavitud y las inevitables secuelas de la abolición. El primero fue la guerra civil norteamericana, conflicto que tenía en su centro la vigencia del trabajo servil. El coste humano del conflicto fue de seiscientos mil muertos. Por razones históricas, migratorias y económicas, los británicos no podían observar la guerra como un hecho lejano y ajeno. El segundo suceso era doméstico de cabo a rabo, un conflicto que reflejaba con exactitud las contradicciones del imperio victoriano. Nos referimos a los hechos de Morant Bay, una masacre de antiguos esclavos hambrientos al norte de Jamaica perpetrada por las autoridades de la isla. La dureza de la represión fue enorme: 439 sublevados fueron ejecutados, 600 hombres y mujeres azotados y 1000 casas fueron quemadas sin contemplaciones. Para dejar bien claro en qué consistían la ley y el orden, el gobernador Eyre decidió actuar contra George William Gordon, el defensor más conocido de los emancipados en la asamblea jamaicana, con quien había sostenido un largo conflicto por el que se conoce como «Tramway Scandal». El encarcelamiento no pareció suficiente al gobernador, por lo que Eyre aprovechó la coyuntura para mandarlo a la zona, donde, gracias al estado de sitio, pudo ajusticiarlo sin miramientos. Aquel personaje expeditivo ocupaba provisionalmente el cargo de gobernador como resultado de la ausencia de un candidato más cualificado. No es que Eyre no tuviese experiencia previa en la administración colonial. Al contrario: había sido «protector de aborígenes» en Australia, había ocupado un cargo militar de segundo orden en Nueva Zelanda y había sido «protector de trabajadores contratados» («indentured workers») indios en Trinidad (Hanford, 2008). Sin embargo, que el cargo y los hechos de Jamaica le superasen era de una evidencia tal que no eran necesarias grandes demostraciones.
Un abuso de poder de tal magnitud, incluyendo un asesinato legal de aquellas características, necesariamente debía levantar una gran polvareda en la metrópolis (Olivier, 1933; Semmel, 1962; Heuman, 1994). La repercusión y la división en los ambientes políticos e intelectuales fueron enormes. A la cabeza de los que apoyaron a las autoridades jamaicanas se situó Thomas Carlyle, excéntrico filósofo y escritor con quien Darwin se relacionaba de vez en cuando. En sus recuerdos autobiográficos mencionados antes, el naturalista se refiere al carácter inclasificable de aquel influyente polemista, de quien el naturalista afirma que «sus puntos de vista sobre la esclavitud son repulsivos» (Barlow, 1958: 113). La aversión que Carlyle sentía hacia los exesclavos era bien conocida desde la publicación en el Fraser’s Magazine del panfleto Occasional Discourse on the Negro Question (1849). Cuando se produjeron los hechos de Morant Bay volvió a publicar aquel panfleto de odio racial explícito con el título Shooting Niagara: and After? (1867). El filósofo y economista John Stuart Mill se situó a la cabeza de los que estaban en contra de Eyre y pedían que fuese procesado. En definitiva, las figuras más prominentes del mundo intelectual británico se enfrentaron como consecuencia de unos hechos solo en apariencia lejanos, movilizando firmas a favor y en contra del procesamiento del gobernador ya cesado. A pesar de la prudencia con la que Darwin siempre actuó en la cosa pública, firmó a favor de exigir responsabilidades, respaldando con esto al Jamaica Committee, encabezado por Mill (Desmond y Moore, 2009: 349-350). Firmaron el manifiesto personas tan cercanas al naturalista como el gran abolicionista Thomas Fowell Buxton –el heredero más cualificado de Wilberforce–, el naturalista T. H. Huxley, el cuáquero y político radical John Bright, el sociólogo Herbert Spencer y muchos otros. Resulta muy difícil imaginar que Darwin restase al margen de los que reclamaban justicia.
Cuando el gobernador cesado llegó a Southampton, las autoridades del lugar y personalidades varias le organizaron un fastuoso banquete de recepción. The Times publicó las aportaciones económicas individuales y las adhesiones al acto de homenaje que se había programado, un banquete con bouquet de clara nostalgia por los good old times de la esclavitud, de una nítida jerarquía racial cuando menos. Darwin se llevó una sorpresa mayúscula al comprobar que, entre los nombres de los que daban su apoyo a la iniciativa, figuraba uno de sus hijos, William Erasmus. El naturalista salvó la situación con tacto, pero con un muy alto coste personal.
Cuando la esclavitud parecía en retirada, la expansión de colonos británicos a British North America (Canadá), Nueva Zelanda y New South Wales (futura Australia) y Cape Colony (matriz de la futura Unión Surafricana), introdujo unos nuevos personajes en el cuadro de los conflictos morales con el que británicos y europeos observaban los territorios adquiridos alrededor del mundo. Al contrario que en el caso de la esclavitud, eran las tierras y no la mano de obra lo que interesaba en aquellos lugares a los colonos europeos. Ni siquiera se fijó un término aceptado para nombrar a aquellas poblaciones que iban a ser fatalmente desposeídas, desplazadas e incluso extinguidas. Los franceses optaron por hablar de «indigènes», los británicos «aborigines», otros prefirieron llamarlos «nativos», puras redundancias etimológicas en cualquiera de los casos. La Aborigines Protection Society fue la primera entidad humanitaria que se dispuso a defender a aquellas sociedades, frágiles por definición. Es innegable que el núcleo fundador de la nueva empresa filantrópica –gente como Thomas Fowell Buxton y Thomas Hodgkin (redactor con su hermano del primer informe que se presentó al Parlamento sobre la cuestión en 1837)– no salió de la nada. La mayoría de ellos habían participado antes en las campañas abolicionistas. De este modo tomó forma un nuevo mapa clasificatorio de las sociedades humanas. Era la primera vez que una tentativa así resultaba finalmente viable. En momentos anteriores, el conocimiento era fragmentario, poco sistematizado y externo, pensado desde siglos atrás para contribuir a empresas misioneras diversas y, más tarde, durante los siglos XVIII y XIX, para justificar el dominio expansivo de los grandes países imperiales.
Llama mucho la atención que el mismo Darwin, que expresaba su rechazo y repugnancia en relación con la esclavitud, fuese tan condescendiente con la condición y trato que recibían los «aborígenes», tal como pudo observar durante el viaje del Beagle. Tierra de Fuego en América, y Australia y Nueva Zelanda en el Pacífico, se convirtieron en lugares de observación privilegiados. Los fueguinos habían interesado a la Administración británica ya desde antes del viaje hasta América austral del naturalista. El Pacífico había sido recorrido igualmente durante la segunda mitad del siglo XVIII, una importante preocupación a la vez ilustrada y colonial. El momento en el que se expresó con más claridad la opinión del naturalista sobre aquellas sociedades sin organización política fue durante la estancia del Beagle en Australia. Es conocido que Darwin aprovechó su paso por Sidney para visitar el territorio circundante, algo que repetiría en Nueva Zelanda. Emitió un juicio oscuro e implacable sobre los aborígenes australianos, a los que sin embargo consideró estar un peldaño por encima de los fueguinos que había observado previamente. Se refirió a los habitantes del lugar como «black aborigines» (Darwin, 1839: 519). Era la interrelación entre la capacidad británica de desarrollar el continente y la habilidad de los habitantes autóctonos la que razona con criterios a la vez racionales y cargados de un etnocentrismo poco disimulado. Lo demuestra la oscura premonición del naturalista: «Además de estas causas evidentes de destrucción, parece haber un factor misterioso que por lo general actúa» (Darwin, 1839: 520). El concepto de extinción («extinction») es decisivo en la conceptualización darwiniana, válido para plantas, animales y humanos: «La extinción se produce principalmente como resultado de la competencia de una tribu con otra y de una raza con otra» (Darwin, 1877a: 182). El epitafio que se desprende era suficientemente claro.
La capacidad de observación de Darwin se vio entrelazada en más de una ocasión con las circunstancias y las finalidades que habían dado forma a aquella diversidad de sociedades. Tres eran más que obvias y servían de base de análisis: la primera era la misma sociedad inglesa y por extensión algunas selectas sociedades europeas, aquellas que no ofrecían a los contemporáneos ninguna duda de haber levantado la civilización hasta el punto más alto; en segundo lugar estaban las sociedades con esclavitud, forjadas por una violencia inmoral y contra natura, condenadas a ser eliminadas de forma inevitable por razones sociales y morales, y finalmente, estaban las sociedades más remotas, allí donde habitaban los «aborígenes», aquellas sociedades situadas hasta el siglo XVIII al margen de las grandes corrientes que conformaban el mundo dominado por los europeos, para bien y para mal. Como naturalista que era, Darwin dejó fuera de aquel esquema a las grandes sociedades de raíz no europea y con organizaciones estatales sólidas (como por ejemplo las de Asia del sur o China) que nunca visitó y en las que ni siquiera pensó demasiado.
Es interesante observar cómo, a pesar de la vocación científica de algunos de los miembros de las entidades humanitarias y de los estudios sociales de la época, las fórmulas de clasificación de las razas humanas que se pusieron entonces en circulación se sustentaban sobre criterios poco homogéneos, ajenos a la regularidad que la ciencia exige. El problema empezaba ya en la forma en que la posición de los europeos, de los británicos, fue pensada desde la segunda mitad del siglo XVIII (un intento de ordenar estos diversos elementos se puede encontrar en Wolf, 1982). Desde Hume y la escuela escocesa se ensayó una clasificación en estadios que no debía ya nada a la divina providencia. En la cima de una evolución que definía a las sociedades por su cultura y complejidad de organización social, los europeos eran (unos más que otros) económica y socialmente diligentes, cristianos, blancos y mostraban capacidad de evolucionar en una dirección que nadie vacilaba en llamar como «progreso». Al lado de los europeos, se podían registrar otras sociedades complejas que solían definirse por el lugar que en ellas ocupaban las religiones monoteístas: musulmanes, judíos o israelís; hindúes y budistas. Este era el esquema de Arthur de Gobineau, el primer teórico relevante de una clasificación racial y jerarquizada a conciencia.
No todo el mundo compartía aquella obsesión decimonónica. Alexis de Tocqueville, por ejemplo, menospreció el esquema de su protegido (Gobineau) señalando que tenía una mentalidad de «comerciante de caballos». Del mismo modo, la tradición alemana que empieza con los hermanos Humboldt fue siempre muy reticente a la idea de una jerarquía racial y social. Había un argumento de peso para ello: no todos los que pertenecían a un mismo grupo (llamado «raza» las más de las veces) alcanzaban niveles de desarrollo semejante (véase Bunzl, 1996). Entretanto, aquellos con quien los europeos habían mantenido un contacto más frecuente, los africanos, eran definidos como habitantes en un estadio inferior y con un color de piel que les identificaba fácilmente. No siempre la esclavitud se había connotado de forma tan consistente gracias a trazos fenotípicos obvios. Esta no era la distinción propia del «servus» clásico y medieval (Finley, 1980). En cualquier caso, las sociedades africanas habían vivido limitadas secularmente por falta de iniciativa propia, atrapadas por una institución de origen europeo, moralmente dudosa pero económica y socialmente viable. El abolicionismo no había puesto jamás en duda la posibilidad de progreso laboral y social de los «negros» africanos, aunque era necesario que demostrasen esta capacidad allí donde la emancipación promovida por los europeos se lo permitía. Los resultados fueron más bien decepcionantes desde el punto de vista de muchos europeos o estadounidenses. Raramente se preguntaron si alguien podía progresar económicamente sin o con muy poca tierra, sin capital. Incluso tomando en cuenta este atraso, existían otros grupos por debajo todavía de las sociedades construidas por europeos a base de comprar y vender seres humanos a lo largo de siglos. En efecto, en Australia o en Tierra del Fuego, Darwin en persona, y antes Louis Antoine de Bouganville o James Cook (con el botánico Joseph Banks de naturalista; véase Musgrave, 2020, y Goodman, 2020), habían podido observar la existencia de grupos humanos muy simples durante los viajes de circunnavegación. Australasia y el Pacífico eran los espacios donde esta constatación se hizo con mayor facilidad. El propio Darwin no dudó nunca en considerar a los aborígenes que había conocido como sociedades condenadas por la historia. Entretanto, descripciones contemporáneas de «hotentotes» africanos o de «esquimales» bajo el dominio de la Hudson Bay Company habían puesto a los europeos sobre la pista de otras entidades sociales simples y elementales. Cuando en la Gran Exposición de Londres de 1851 se exhibieron pueblos de todos los rincones del imperio en su supuesto hábitat natural, se cerró un ciclo de descubrimiento universal, a su vez de conocimiento y posesión (Stocking, 1987; Pagden, 2014).
El problema era que la formalización de aquel sistema universal de dominio, construido con tanto esfuerzo y violencia (bastará con recordar la muerte de Cook en Hawái en 1779; véase el clásico Sahlins, 1985, y Obeyesekere, 1997), no se basaba de ninguna forma en criterios homogéneos. La idea de un origen común de Wallace y Darwin no podía ser indiferente a esta jerarquía, cuyos orígenes y naturaleza eran el mayor desafío para rehacer sobre bases científicas la historia de la especie, el «common descent», «the long argument» que el naturalista persiguió toda su vida (Mayr, 1991). Él mismo nunca pudo negar la impresión que le había producido la visión de los pueblos del norte de Brasil o las danzas y el comportamiento de los fueguinos en la punta austral de Tierra del Fuego, la actual República Argentina. A aquel grupo, posteriormente aniquilado por la oleada de colonos europeos y por inmensos rebaños de ovinos, Darwin lo había retratado como completamente incapaz de evolucionar por falta de jerarquía social y autoridades propias.
La suma de todo este conjunto de clasificaciones proporcionó la idea de un mundo enteramente cartografiado, a pesar de las carencias descriptivas que pudiesen todavía existir. El propio Darwin ya lo había señalado de joven: «el mapa del mundo deja de presentar vacíos» (Darwin, 1839: 607). Finalmente, las sociedades que lo habitaban eran, poco o mucho, mejor o peor, conocidas. Las inacabables discusiones sobre el monogenismo o el poligenismo, sobre la interfertilidad y/o la posibilidad reproductiva con riesgo de decadencia inevitable, eran todas ellas cuestiones que se referían una y otra vez a la virtualidad que se podía conceder a una jerarquía zurcida con elementos variados, incongruentes muchas veces (Stocking, 1968). La herencia que Darwin dejó a las ciencias naturales y sociales del siglo XX se refirió una y otra vez a la calidad de aquel esquema de ordenación. No es ahora el momento de discutir qué clasificación de las «razas» humanas dentro de una «especie» única se estaba tratando de construir. El debate se orientó más bien hacia la definición y apreciación de la capacidad de cada uno de aquellos grupos para seguir un proceso de adaptación a las pautas de civilización más exigentes. El paso de la etnología descriptiva a la antropología se orientó en esta dirección, acentuando la proximidad dentro de la especie o admitiendo una distancia insalvable entre partes de esta (Lorimer, 2013: 59-99). Charles Darwin dejó ambas puertas abiertas (figura 2.2).
Fig. 2.2. La obra En el taller del taxidermista (Viktor Mikhailovich Evstafiev, 1948) representa un episodio de la vida de Darwin cuando estudiaba en Edimburgo y se conserva en el Museo Estatal Darwin de Moscú. Su maestro taxidermista era John Edmonston, un esclavo negro liberado de Guayana que fue llevado a Escocia por el ornitólogo Charles Waterton. Darwin lo reseña en su Autobiografía: «Por cierto, en Edimburgo vivía un negro que había viajado con Waterton, y se ganaba la vida disecando pájaros, lo que hacía de forma excelente: me daba lecciones a cambio de una paga, y solía sentarme a menudo con él, pues era un hombre muy agradable e inteligente» (Barlow, 1958: 51). Reproducido con el permiso del Museo Estatal Darwin de Moscú.
Antes, en The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871), un libro de naturalismo comparado entre especies animales y la propia, trató de desenredar algunas de las grandes cuestiones que él mismo había puesto sobre la mesa, para las cuales no disponía de solución. En síntesis, explicar la fertilidad entre razas, la hibridación, la extinción y la herencia, la civilización y la barbarie, como hizo en el séptimo capítulo del libro, no estaba a su alcance. En definitiva, sin poder determinar los mecanismos y la transmisión de la herencia a través de las normas que fijaban la reproducción, la comparación entre especies no era suficiente. Por este motivo resulta difícil definir el libro como el de un biólogo o naturalista tout court. En aquel contexto tan duro de roer, un conjunto de cuestiones entre biología, psicología, cultura y orden social se combinan para tratar de dar cuerpo a carencias explicativas de la idea de la selección natural. Cuestiones, todas ellas, que no estoy capacitado para discutir. Sí lo estoy, en cambio, para admirar un esfuerzo de conceptualización de tanta ambición y trascendencia.