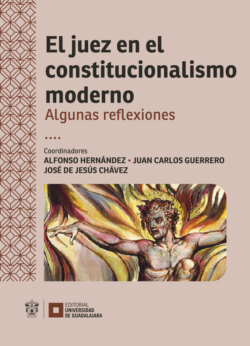Читать книгу El juez en el constitucionalismo moderno - Guillermo Escobar Roca - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEstudio introductorio
Guillermo Escobar Roca
Los once capítulos que componen este volumen ofrecen un buen panorama de gran parte de los problemas actuales que suscita la relación entre los jueces y la Constitución. Sirvan estas líneas para introducir algunas reflexiones desde la realidad española, en el intento de abrir un necesario diálogo trasatlántico, como primer paso hacia la futura construcción de una teoría más general. No es mi intención discutir en detalle las tesis sostenidas por los distintos autores (resultaría pretencioso por mi parte, sin conocer los entresijos del complejo sistema jurídico mexicano), sino tan sólo someramente plantear unas mínimas consideraciones sobre el trasfondo. Veamos inicialmente, y con alguna libertad, las temáticas más relevantes presentadas en el libro (no todas, pues la obra es obviamente mucho más rica que este modesto prólogo).
Federalismo judicial y derechos humanos
México, que se autodefine como Estado federal (art. 40 constitucional) y seguramente no lo es tanto, y España, cuya Constitución no define la forma territorial del Estado, pero que en la práctica se parece bastante al Estado federal, comparten problemas comunes, originados de la persistente ausencia (más llamativa en México, donde el federalismo, al menos sobre el papel, es mucho más antiguo) de una cultura política auténticamente federal. Si los principios jurídico-políticos no calan en la conciencia de la sociedad, y sobre todo de la clase política, sirven de poco: son útiles (yo diría que imprescindibles) para la construcción académica, pero solucionan muy lentamente los problemas reales y concretos. A esta ausencia se suma una deficiente regulación jurídica de las relaciones entre el centro y la periferia (que en España ha sido en gran parte enmendada, en una línea inicialmente bastante equilibrada, por una casi providencial jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y así la califico, teniendo en cuenta que este órgano es designado en su totalidad por el Estado central), causante de una inevitable conflictividad, más cuando en ambos países nos queda mucho camino para llegar al ideal de la lealtad constitucional (cuando escribo estas líneas, permanece abierto el conflicto entre los Gobiernos de la nación y de la Comunidad de Madrid por la gestión de la pandemia). Ya desde hace algunos años, en ambos países (y quizás en todas partes) se aprecia la tendencia a recentralizar, resultando significativo, por ejemplo, en México el “crecimiento” del artículo 73 de la Constitución, y en España la reciente doctrina del Tribunal Constitucional limitando la capacidad de las comunidades autónomas para implementar políticas sociales más avanzadas, con la excusa de la competencia exclusiva del Estado central de “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” (art. 149.1.13ª de la Constitución española), leída como control del gasto público impuesto por la Unión Europea. Seguramente es en materia financiera donde quedan más claras las limitaciones de nuestros respectivos “federalismos”: la autonomía real de los entes descentralizados (los estados mexicanos y las comunidades autónomas españolas) se enfrentan a serias dificultades si el Estado central continúa tomando las decisiones presupuestarias clave; al final, caemos en un círculo vicioso: la periferia gestiona mal porque no tiene financiación, y no se la otorga financiación porque gestiona mal. A todo ello se suma, creo que también en ambos países, un deficiente diseño de los mecanismos de coordinación y cooperación entre el centro y la periferia, conducente a un poder público con altas dosis de ineficacia, bien percibida por la ciudadanía, que obtiene finalmente la imagen de un Estado burocrático (en el peor sentido del término), y que más que solucionar sus problemas, los consolida y agrava. La percepción de una corrupción más frecuente en los entes descentralizados que en el Estado central tampoco ayuda a crear conciencia ciudadana a favor del federalismo.
Sin embargo, esta tendencia a la recentralización puede justificarse en el ámbito propio de este volumen, la relación entre la justicia y los derechos humanos, con la salvedad a la que al final me referiré. Quizás la mejor justificación actual de la descentralización sea el principio democrático, léase la participación de la ciudadanía en la elección de representantes más próximos a sus intereses. El principio democrático (que, como todos los principios jurídico-políticos, puede cumplirse “más o menos”) comienza a construirse desde abajo, y bien podríamos aceptar de entrada que “cuanto más descentralización, más democracia”. Ahora bien, este modelo no sirve para la justicia, que es el poder del Estado menos democrático, como enseguida se verá. Seguramente con buen criterio, el constituyente español de 1978 evitó dar pie al federalismo judicial al construir un poder judicial centralizado (principio de unidad jurisdiccional), y acertó también el Tribunal Constitucional de mi país cuando, respondiendo al recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, dejó bien claro que las posibilidades de una justicia descentralizada se limitaban a los aspectos de mera gestión administrativa, nunca al ejercicio de la potestad jurisdiccional propiamente dicha, que reside exclusivamente en el Estado central:
si las Comunidades Autónomas han de tener siempre Gobierno propio y, en determinados supuestos, hoy generalizados a todas las Comunidades Autónomas, también Asamblea legislativa autonómica, no pueden contar, en ningún caso, con Tribunales propios, sino que su territorio ha de servir para la definición del ámbito territorial de un Tribunal Superior de Justicia que no lo será de la Comunidad Autónoma, sino del Estado en el territorio de aquélla (sentencia 31/2010).
Por definición, todo Estado es unitario y la soberanía es siempre del Estado central (no parece así muy correcto el uso del término en el precitado art. 40 de la Constitución mexicana), inclusive bajo la forma territorial federal y la potestad jurisdiccional no se puede descentralizar. Un ordenamiento jurídico propiamente dicho debe contar necesariamente con un sistema único de aplicación, y por eso sólo desde un uso flexible del término puede hablarse de ordenamientos jurídicos regionales.
Lo antedicho se refuerza desde la perspectiva de los derechos humanos (de los tratados internacionales) y fundamentales (de las constituciones), categorías diferentes (aunque es cierto que cada vez menos) por mucho que la terminología del constituyente mexicano pueda inducir a alguna confusión. Si son universales, o al menos pretenden serlo, a nivel global (los derechos humanos) y a nivel nacional (los derechos fundamentales), es obvio que ni unos ni otros se pueden “federalizar”, pues deben ser iguales para todos, con independencia del territorio donde residan sus titulares. Tiene razón Jorge Chaires Zaragoza cuando afirma en este libro que “las constituciones de los estados en estricto sentido no son constituciones” (tampoco estrictamente crean derechos fundamentales, que son una categoría “nacional”), y es evidente que la creciente importancia en nuestros países (más contundente, al menos sobre el papel, en México que en España) del derecho internacional de los derechos humanos añade un obstáculo a la federalización. Las desigualdades en el disfrute de los derechos sociales son evidentes en México y en España (aunque seguramente mayores en México), y esta situación en cierto modo es inevitable, pero no tanto por causa de una justicia territorialmente desigual sino por otros motivos que ahora no es momento de analizar.
Jueces y democracia
Se trata de un tema eterno de la teoría constitucional, nunca bien resuelto a mi juicio porque no ha sido planteado correctamente. No caben aquí posturas maximalistas y lo más prudente, como apuntan José de Jesús Chávez y Juan Carlos Guerrero, es optar por soluciones intermedias. Los jueces no son un poder democrático ni pueden serlo, por mucho que la Constitución mexicana señale que “Todo poder público dimana del pueblo” (art. 39) o, yendo más a lo concreto, que la española afirme que “La justicia emana del pueblo” (art. 117.1), ejemplo este último de norma “cosmética” donde las haya. Es claro que los jueces deben (moral pero no jurídicamente) estar atentos a las aspiraciones ciudadanas (la “porosidad social” de la que habla César Guillermo Ruvalcaba), y todavía más interpretar las normas de acuerdo con la realidad social del tiempo presente, pero ni son elegidos democráticamente (salvo los más altos tribunales, y a veces con perniciosos efectos) ni actúan conforme a reglas democráticas (excepto en las votaciones en los órganos colegiados), y cabe dudar de la pertinencia de la original (pues no conozco otro caso en el mundo) práctica mexicana de dar publicidad (¡en televisión!) a las deliberaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por otro lado, los intentos de abrir la Administración de Justicia a la participación ciudadana no han producido los resultados esperados. Sin duda necesitamos más participación, pero no creo que el ámbito judicial sea el más adecuado para ello (mejor sería empezar por otro lado, que falta nos hace), por mucho que siempre resulte aconsejable, como bien señala Luis Enrique Villanueva, promover una Administración de Justicia más cercana a la ciudadanía y un juez mejor capacitado. Nótese que he hablado primero de “administración”, y después de “preparación”, que también tiene que ver algo con la democracia pero no es lo mismo.
La saludable separación entre jueces y ciudadanos, necesaria para evitar el populismo judicial, no puede llevarse al extremo: la justicia no carece del todo de legitimación democrática, pero esta no le viene de su origen popular sino de su sometimiento a la ley, que es un producto de la voluntad popular. Ahora bien, esto es la teoría, pues todos sabemos que las leyes no siempre se adecuan a los intereses de la mayoría y a veces ni siquiera a los derechos humanos; de ahí la necesidad del control judicial de constitucionalidad de las leyes, léase de la clase política. Democracia y Estado de derecho no son principios contradictorios pero sí diferentes, y nuestra democracia no es popular (término de infausto recuerdo) sino constitucional, es decir, limitada. El juez está antes al servicio del derecho que de la democracia. Al final, si debemos buscar un punto intermedio entre los polos del radicalismo democrático (teorizado por algunos como “constitucionalismo popular”) y del activismo judicial, no encuentro otra salida que analizar cada supuesto concreto de conflicto, examinando empíricamente cómo se tomó la decisión legislativa controvertida, con qué apoyos contó, si siguió o no los dictados de la mayoría social y, sobre todo, la calidad de los argumentos del legislador en contraste con los argumentos del juez. Buena parte de las modernas definiciones de lo jurídico acentúan precisamente su faceta de comunicación, deliberación y argumentación. Por tanto, dejemos aquella discusión teórica interminable, seguramente insoluble, y estudiemos los casos concretos, perspectiva que muchas veces se echa de menos en los trabajos sobre la ya cansina objeción contramayoritaria.
Jueces y derechos humanos
Un modelo exigente de derechos humanos reclama una justicia fuerte, y en cierto modo una limitación de la democracia, en tanto aquellos son antes un producto del liberalismo que de la misma democracia; véanse, si no, los orígenes liberales y no democráticos del constitucionalismo (el sufragio universal no llegó hasta bien entrado el siglo xx) y la importancia que siempre han tenido los derechos de las minorías en el sistema de derechos humanos, trasmutados ahora en derechos de los más vulnerables, que lo son, entre otras cosas, por carecer de voz en los circuitos de la democracia representativa. El juez Hércules que propone Francisco Javier Coquis parece tan alejado de la realidad como el famoso modelo de Dworkin (pensado, por cierto, para Estados Unidos y de más difícil implantación en otros ámbitos culturales), pero ello no debe impedirnos el seguir reivindicándolo. Tanto en México como en España seguimos padeciendo las consecuencias del todavía dominante positivismo legalista, presente en la interpretación llevada a cabo por nuestros jueces (más próximos en la práctica al “juez funcionario” que al “juez constitucional”), con los perniciosos efectos que todos conocemos para el avance de los derechos humanos, los cuales requieren otra mentalidad. Por cierto, echamos en falta en este libro (pero no es un problema suyo, sino de casi todos los escritos por juristas) análisis más empíricos, o al menos que incorporen alguna suerte de perspectiva sociológica, como la apuntada en un esclarecedor trabajo de José Ramón Cossío de hace algunos años, y que alguien debería escribir sobre España. Aunque curiosamente las transformaciones (a mejor) en las formas de razonar de los jueces hacia una mentalidad “más constitucional” creo que han ido bastante más rápido en México que en España. En mi país son todavía impensables sentencias como las dictadas por la Suprema Corte en materias como el aborto, el consumo de drogas, la discriminación por indiferenciación o algunos derechos sociales como la salud o la seguridad social. Seguramente, la potencia simbólica de la reforma constitucional de 2011 haya tenido bastante que ver en ello, y es que aquí los dos países se encuentran en los dos extremos: en México la Constitución se reforma casi cada año y en España se ha modificado solo en dos ocasiones en cuarenta y dos años, ambas por “recomendación” de la Unión Europea.
Jueces, políticas públicas y el papel de los entes descentralizados
Cuando los derechos se concretan en obligaciones estatales de protección y en prestaciones sociales, el riesgo de activismo judicial se acrecienta, pues nos encontramos todavía aquí en fase de construcción y, por tanto, de relativa indefinición, inseguridad y mayor libertad del intérprete, aunque también del político. Ciertamente, como destaca Alfonso Hernández Barrón, la doctrina internacional limita mucho esa libertad, a la vez que potencia la seguridad jurídica, y sólo por eso ya debería ser tenida bien en cuenta, pese a la disminución de la independencia judicial (que consiste en juzgar con una cierta autonomía de criterio) que implica y al riesgo de que se vuelva en nuestra contra. En la actualidad, los órganos internacionales suelen ser más progresistas que los Estados, pero podría suceder lo contrario en el futuro.
Aquí las categorías de la dogmática de los derechos (también en construcción) pueden aportar alguna luz. El carácter objetivo de los derechos se concreta sobre todo en deberes estatales de protección que van más allá de la satisfacción de los intereses de individuos concretos en casos particulares. Nunca me ha convencido del todo la cada vez más frecuente referencia a las políticas públicas de derechos humanos (trasmutadas ahora en objetivos de desarrollo sostenible), pues contribuye a diluir el carácter obligacional de los derechos. Como bien demuestra Germán Cardona en su concienzudo análisis de la sentencia 566/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la argumentación judicial previa a los fallos sobre políticas públicas (si bien en este caso se estimó correcta la omisión de la misma) deja en demasiadas ocasiones mucho que desear. Es cierto que, siguiendo la estela colombiana del “estado de cosas inconstitucional” y de las sentencias estructurales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las violaciones generalizadas de los derechos deberían corregirse con medidas estructurales, pero también es verdad que los jueces no están ni bien preparados ni bien legitimados para dictarlas, salvo en casos excepcionales y siempre que puedan argumentar bien que realmente se produjo una violación no remediable por otras vías. Aquí el diálogo con el ombudsman (que no tiene las limitaciones de la justicia) y los organismos internacionales debería ser obligado. Antes de ello, necesitamos perfeccionar el razonamiento dirigido a demostrar la violación. En otras palabras: más teoría, mejor argumentación y mayor diálogo.
Yendo a lo más urgente: deberíamos concretar mejor aquello que el Estado debe jurídicamente hacer, y en cuanto al contenido de los derechos, deslindar entre su contenido constitucional e internacional y su contenido adicional, circunscrito este último a lo que el legislador y el ejecutivo pueden ampliar “si quieren”. Es en este ámbito donde a mi juicio se encuentran las mejores posibilidades para el desarrollo por los entes descentralizados. Se salvaguardaría así un mínimo componente federal del sistema, sin atentar a la esencia universalista de los derechos humanos y fundamentales. Los estados mexicanos y las comunidades autónomas españolas podrían mejorar los derechos en sus territorios, pero no porque se lo impongan la Constitución ni los tratados internacionales sino por decisión propia (legislativa o ejecutiva, pero en todo caso autónoma), recuperando de esta forma parte de la legitimidad perdida.
Sirvan estas breves líneas para continuar el debate con los autores de este importante libro y para animarles a dialogar con sus colegas españoles y de otros países, en la búsqueda de ese derecho común iberoamericano y europeo que a todos nos enriquecerá, como juristas y como ciudadanos de países hermanos.