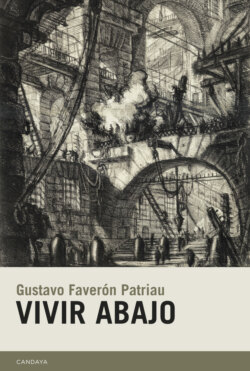Читать книгу Vivir abajo - Gustavo Faverón - Страница 11
LUNES
ОглавлениеCuando Clay me trajo a vivir aquí, en el verano de 1971, el pueblo me pareció demasiado chico y la casa demasiado grande y yo era muy joven y por eso me costaba habituarme a que la gente me llamara Mrs. Richards. Pero ya ves, peores cosas me habían pasado en la vida y yo seguía en pie y no iba a dejar que esa tontería me detuviera. Por otro lado, la casa era hermosa: el porche con pilares de ladrillo, dos salas gemelas separadas por biombos japoneses, una adornada con cabezas de animales de caza menor y pájaros disecados, en la otra la vitrina de los rifles y las carabinas, un comedor inmaculado pese a los años en desuso y una cocina que miraba hacia el jardín trasero, un jardín con rotondas de piedra y caminos que se perdían en el bosque y donde yo también me perdía, casi todas las mañanas y muchas noches (como si yo también fuera un jardín cuyos caminos se perdieran en un bosque y el jardín un bosque que desembocara en un cementerio de lápidas rotas y estatuas tenebrosas, en frente de un lago de aguas desiertas, como en efecto era el caso).
En el segundo piso estaban los dormitorios, el que había sido de Clay con su primera esposa y los cuartos de los niños, donde ya no había nadie, y, al final de un corredor nebuloso, o que en las horas del crepúsculo se tornaba nebuloso, estaba el laboratorio de Clay, que parecía el gabinete de un inventor en una película de ciencia-ficción, con su computadora descomunal de los años cincuenta, sus grabadoras de carrete, el arsenal de cartuchos de cuatro pistas, los innumerables micrófonos, la colección de cintas magnetofónicas, el domo donde Clay exhibía para nadie un viejo fonoautógrafo que él mismo había reconstruido y, más allá, el archivador de anaqueles etiquetados con nombres de pájaros de las Américas. En el jardín, además, se erigía, digámoslo así, se erigía el pequeño estudio con el techo a medio construir, detrás del garaje, conectado al garaje por un pasadizo que daba la vuelta alrededor de una rotonda de piedra.
Clay se despertaba muy temprano por las mañanas, cogía el martillo y se trepaba a una escalera de albañal para terminar el techo del estudio. Estaba empecinado en acabarlo lo antes posible, aunque a mí, valgan verdades, no me importaba que el techo estuviera a medio hacer, que dejara entrar la luz entre los árboles durante el día y la luz enmascarada de la luna y las estrellas por la noche. Me gustaba esa especie de confusión, la luz del sol o de la luna y las estrellas rebotando entre las columnas inacabadas del estudio, las vigas del techo en ciernes, la pared que pronto cubrirían los estantes y poblarían los libros de Clay y los libros que yo fuera comprando poco a poco. Clay, por su parte, no parecía apreciar la confusión y por eso iba al pueblo dos o tres veces por semana, aprovechando para comprar víveres, pero sobre todo a comprar herramientas y materiales de construcción, y el resto del tiempo lo pasaba en lo alto de su escalera de albañil, no de albañal, perdón, sino de albañil, martillando clavos y huachas y alcayatas mientras yo preparaba bocadillos o asaba trozos de carne en la parrilla del porche, o en la parrilla del jardín trasero, o podaba las ramas bajas de los árboles. La verdad es que hacía cualquier cosa con tal de estar afuera y no en la casa, no adentro de la casa, porque estar en la casa me producía una sensación como de intrusa embozada, de ladrona furtiva, de bandido que se escurre en una casa ajena durante la noche y degüella a los miembros de una familia, a la madre, a los tres niños, aprovechando las sombras y el espionaje de la noche, esa especie de disfraz natural que le brinda la noche a los seres clandestinos.
Por eso mismo, cuando la noche llegaba de verdad, yo le pedía a Clay que no durmiéramos adentro, que nos quedáramos en el estudio, y, aunque no le decía por qué, él seguramente lo entendía, porque siempre me hacía caso. Nos recostábamos en el piso del estudio y abríamos al azar una caja llena de libros y él leía cualquier cosa en voz alta, con esa voz tan bonita que tenía Clay, su voz de profesor universitario. Me leía historias de aventureros en la jungla o historias de científicos viajeros. A veces eran historias muy aburridas, te voy a ser sincera, historias soporíferas que, sin embargo, me conducían no al sueño sino al espanto, al horror, a la pesadilla, al tictac de una bomba debajo de un automóvil o a la desdicha de un trauma refundido en el último aparador del subconsciente. Pero las escuchaba formulando gestos de asombro y embeleso. Clay leía, yo escuchaba. Ponía cara de encandilación, o de encandilamiento, no sé cómo se dice, ¿cómo se dice?, y después colocábamos un plástico o un trozo de lona encima de las cajas de libros, antes de dormir, no fuera a ser que esa noche lloviera y los libros se echaran a perder. Luego hacíamos el amor, en ese tiempo con mucha delicadeza, porque él sabía, yo no le había dicho nada, pero él se había dado cuenta, y esperábamos el sueño mirando el cielo estrellado y las nubes que clareaban bajo la luna. Una luna grande y blanca, la luna estival, que a mí me parecía, además, dispareja y solitaria. Y escuchábamos el canto de los pájaros, que Clay quería enseñarme a distinguir especie por especie, cantos que él escuchaba como si provinieran de otra galaxia y que a mí me daban la impresión de provenir de un mausoleo, cosa no improbable, porque el cementerio que daba al lago, al final del bosque donde se disolvía el jardín, tenía, además de tumbas chatas y estatuas fantasmagóricas, siete mausoleos que a la distancia parecían puertas frente a casas invisibles.
Yo me levantaba de madrugada, me internaba en el jardín y el bosque y atravesaba el cementerio hasta la orilla del lago y allí volteaba a mirar la casa, que nunca era visible desde abajo: yo igual me quedaba mirando y veía los mausoleos y escuchaba el ulular del pájaro-campana y de regreso a casa iba cruzando las puertas una por una, y así fueron los días y las noches de las primeras semanas. Clay terminó el techo y se tomó cinco días en construir los libreros sobre la pared del fondo. Después trajo más cajas con los libros que ya no cabían en su oficina del college. Un jueves, a la hora del almuerzo, me recordó que ese fin de semana tenía que viajar a Boston para dar una charla sobre la evolución de los gorriones de sabana en Nueva Inglaterra y que desde ahí se iría a Providence a dar una charla sobre las interacciones sexuales entre plantas y animales en el folclor guaraní. El viaje, en total, iba a tomarle al menos siete días, y me preguntó si quería acompañarlo. Le dije que prefería quedarme, cosa que no era ni cierta ni falsa. A Clay no le pareció extraño, aunque la verdad es que a Clay nada le parecía extraño, ni se lo tomó a mal, cosa que tampoco ocurría nunca. Sí le preocupó, como era predecible, que pasara tantos días sola en medio del bosque, y preparó una lista con números telefónicos que, según dijo, me podrían sacar de aprietos en caso de emergencia. Yo tomé el papel y lo adherí con un imán a la puerta de la refri. Cuando Clay se fue, a la mañana siguiente, le hice adiós desde la boca del camino, mirando la nubecilla de polvo deshacerse entre los árboles, y revisé el buzón de correo. Encontré un sobre de manila muy gordo, que parecía contener un grueso manuscrito, un legajo de papeles, o cierto número de revistas, un sobre que obviamente debía ser para Clay, aunque no llevaba su nombre como destinatario, solamente la dirección, 1 Botany Place. Lo puse sobre la mesa de la cocina antes de prepararme un sándwich de jamón y queso, darme un duchazo, ponerme un par de botas y una camiseta larga y salir a caminar.
En lugar de tomar la dirección de siempre, fui desde el jardín lateral, más allá de las pajareras, siguiendo un camino de tierra y carbunclos blancos, como los restos de innumerables hogueras pequeñitas, y al final de un sendero de ramas rotas vi una gran masa de agua que, supuse, debía ser un brazo del lago que estaba frente al cementerio. Aunque de inmediato pensé que tal vez no eran lagos, ni ese ni el otro, sino entradas de mar que yo confundía con lagos, o viceversa: tal vez eran lagos que confundía con el mar.
«Cuando vuelva Clay le voy a preguntar», pensé.
Seguí caminando. La orilla era pajiza, de juncos verticales, y la masa de agua se imprecisaba en el horizonte, pero la tranquilidad era absoluta y no se divisaban olas ni nada semejante, de modo que quizás sí era un lago. Por otra parte, minutos después vi una lápida y detrás otra, y después las estatuas y más allá los mausoleos y me di cuenta de que el camino que había tomado no era perpendicular a la casa, es decir, no se abría en línea recta desde el jardín lateral en dirección opuesta al cementerio, sino que iba dando la vuelta y terminaba en el mismo sitio al que una llegaba tomando el sendero contrario.
–¿Qué hago aquí? –me pregunté.
Y aunque esa pregunta, escuchada por un hipotético caminante que pasara en ese momento, hubiera sonado coyuntural y referida a mi ubicación topográfica en las lindes del cementerio, en verdad era una interrogante mayor, que tenía que ver con lo que yo estaba haciendo en ese lugar del mundo, en ese bosque, en este país, viviendo con Clay. O sea, lo que estaba haciendo con mi vida.
A cien metros había un bote encallado en un enredo de yerbajos, un bote azul con una línea roja, un bote en el que pensé que podría echar una siesta, o que podía empujar hasta el agua para derivar un rato mecida por la marea, un bote, en fin, es decir un objeto con el cual algo podía hacer. Caminé hacia él y cuando estuve muy cerca descubrí que en su interior había un cuerpo pequeño, arrebujado y bocabajo pero con la cara ladeada, la sien sobre el espinazo de la embarcación, desnudo y al parecer dormido aunque también podía ser un niño malherido o un niño inconsciente o podía ser un enano y no un niño y ciertamente también podía ser un enano muerto. Instintivamente pensé en irme pero de inmediato sentí remordimientos y me puse de rodillas para volverle la cara de lado, pero el niño, que no era un enano sino un niño, no dio señales de vida. En ese momento me sobrecogió una angustia atroz, una especie de ansiedad que tomó la forma de un animal de discretas proporciones, que se empinó dentro de mí, acá en mi pecho, y me agarró las costillas con las patas delanteras y asomó la cabeza por detrás de mi esternón, como una bestia enjaulada.
Sentí la boca llena de tierra y cogí al niño y lo puse bocarriba y le grité no sé qué cosa y despertó, aunque sus ojos, por un rato, parecieron no verme, o verme desde el escenario de un circo o de una pesadilla paralela. Una pesadilla de seguro no tan terrible, porque ¿cuán terribles pueden ser las pesadillas de un niño así de chico? No tendría más de cuatro años, o a lo sumo cinco. (Respuesta: pueden ser ferozmente terribles. Sobre todo las de ese niño, aunque yo no tenía forma de saberlo. Lo empecé a intuir o a temer unos minutos más tarde, cuando lo puse de pie, a un costado del bote, y, tras desbrozarle el cuerpecito de barro y algas y briznas de paja, vi que tenía la barriga cubierta de tatuajes). Le pregunté cómo se llamaba y se echó a llorar. Lo llevé cargado a casa por el camino del cementerio. En segundos comenzó a silbar un viento helado que mecía las retamas, enredaba hojarascas al ras de la hierba y despolvaba las lápidas verdinegras y noté que el niño estaba tiritando. Miré a todas partes antes de sacarme la camiseta para envolverlo en ella. Cuando me vio desnuda le vino un ataque de risa. Fue una alegría sin motivo, que a los dos nos devolvió la serenidad, pero de inmediato se refractó en los túmulos y las cruces mohosas y las banderitas listadas del cementerio y escudriñó en las fisuras de las tumbas y la quebrazón de los mármoles ulcerados y golpeó las puertas herrumbrosas de los mausoleos.
Apenas llegamos a casa, busqué una frazada, lo arropé en un sofá y me puse un suéter de Clay que estaba doblado sobre una consola a los pies de un guacamayo disecado. Cogí el teléfono. Mis dedos marcaron dos números equivocados, lo que me hizo recordar el papel en la refri. Fui por él y disqué el número correcto y expliqué todo del modo más claro que pude. Cuando colgué el auricular el niño estaba dormido otra vez. Me senté a su lado, levanté la frazada y le alcé la camiseta para ver si los tatuajes eran lo que había creído: húmeros cruzados, esvásticas, calaveras, águilas imperiales, una araña de patitas geométricas, un monograma ilegible. Instintivamente quise dejar de ver pero de inmediato sentí remordimientos y lo puse bocabajo para revisarle los muslos y las nalgas y por fortuna no vi rastros de violencia.
Cuando despertó, saltó del sofá y se puso a caminar por la primera sala como un inspector de bienes raíces. Luego entró a la segunda y miró las fotografías alineadas sobre la repisa de la chimenea, que estudió con interés, me dio la impresión, aunque después me pareció que las veía con indulgencia y por último con algo de distancia o con cierto escepticismo. Cogí el retrato de Clay y le expliqué que ese señor era mi esposo, que la casa era suya y que yo solo vivía ahí desde hacía unas semanas.
El niño señaló las demás fotos.
Le dije que esas personas también vivieron ahí pero ya no. Él no se atrevió a preguntar, seguro no sabía cómo preguntar (o no le interesaba preguntar) dónde estaba esa gente ahora. Eludí su no-pregunta ofreciéndole algo de comer. Unos minutos después, mientras preparaba un sándwich de jamón y queso, un autopatrulla rodó lento y cartilaginoso hasta la puerta del garaje y de él brotaron dos policías. El primero, muy gordo y de piel rosada, caminó hacia el porche. El otro, moreno y más joven, se desentendió de todo y se fue a dar vueltas por el jardín lateral, escrutando las pajareras. El gordo entró y miró al niño y repitió las preguntas de la operadora. Después fue y vino varias veces entre el porche y el autopatrulla y habló con alguien a través de una radio, una voz que le respondió con sonidos nasales y pareció imitarlo burlonamente: había estética. Después regresó al porche y me dijo que no me preocupara.
–Es Chuck, el hijo de John Atanasio –dijo, como si eso explicara todo.
Me dijo que John Atanasio era un borracho que entraba y salía de la cárcel con frecuencia y que el niño, Chuck, vivía con Lucy, la hermana de John, en Harpswell, un poco más abajo en la bahía.
–¿Qué bahía? –pregunté.
–La bahía –dijo el gordo–. Esta bahía.
Miró hacia delante como si sus ojos me atravesaran y después atravesaran la casa, el estudio, el jardín, las rotondas, el bosque y el cementerio. «O sea que es el mar», pensé, «no es un lago».
En la radio seguían los crujidos de la estática. No la estética, perdón: la estática.
El gordo dijo que la casa de Lucy Atanasio –«una covacha inmunda», dijo–, la casa de la hermana de John Atanasio, donde vivía Chuck, estaba más cerca de Harpswell que de Brunswick. Era raro que el niño anduviera solo por esta parte de la bahía. Después me dijo que no me preocupara, que ellos iban a investigar y verían si había pasado algo malo.
–Aunque lo más probable es que el niño se haya perdido jugando entre el bosque y la orilla y que Lucy ni siquiera se haya dado cuenta.
Le pedí que me tuviera al tanto. El gordo volvió a decir que no me preocupara. Caminó hacia el coche y le silbó a su compañero, que continuaba absorto en las pajareras (una perplejidad desconcertante habida cuenta de que las pajareras estaban vacías).
De inmediato el gordo regresó al porche. Pidió permiso con el ala del sombrero y entró a la sala y cargó al niño hasta el autopatrulla. Al minuto volvió.
–Olvidé anotar su nombre –dijo–. ¿Usted trabaja para Clayton?
Le expliqué que era la esposa de Clay, que nos habíamos casado el mes pasado en Ecuador.
–Solo estamos aquí desde hace unas semanas.
–¿Él está en casa?
–Está en Boston por unos días.
–¿Usted es de Ecuador?
–No.
No me preguntó de dónde era. Dijo algo como: «Así que Clayton se casó».
Tenía cara de buena gente.
Lo vi mirar mis botas enlodadas. Le dije que, cuando encontré al niño en el bote, estaba cubierto de barro y ramas húmedas.
–Como si hubiera estado en el agua –añadí.
–Eso es extraño –dijo el gordo.
Caminó hacia las pajareras y cuchicheó con el otro. Luego regresó al porche y me pidió que fuera con ellos y les mostrara el bote.
–Claro.
Subí a ponerme un pantalón y cambiarme las botas. Me quité el suéter de Clay y me eché encima un pulóver.
A bordo del autopatrulla recorrimos la bahía por una franja de carretera antigua, pavimento en trizas que el bosque empezaba a deshacer, como si un bosque más antiguo quisiera emerger de abajo de la pista. El policía moreno conducía mirando el camino como si mirara una película vieja (una película en la que un hombre conduce mirando un camino como si mirara una película) y el gordo silbaba una canción desconocida. Alguien en el autopatrulla pensó: «Desde este lugar no se ve el mundo».
En el extremo opuesto del cementerio, el gordo y yo bajamos del carro y caminamos hasta el bote, mientras el policía contemplativo, que tenía el uniforme impoluto y los ojos pequeños y arrugados (impávidamente arrugados por dentro, como pasas), se quedó cuidando al niño.
–Estas huellas son de usted –dijo el gordo.
–Sí.
–No hay más huellas, eso es extraño –se puso de cuclillas–. Solo sus huellas de ida y sus huellas de vuelta, eso es extraño. El bote está seco, eso es extraño.
Las nubes que se enroscaban en lo alto detrás del gordo lo hacían ver como si llevara puesta una peluca de algodón. Le pregunté por las esvásticas.
–El niño tiene esvásticas en la barriga.
–El niño tiene esvásticas en la barriga –repitió el gordo–. Pero eso no es extraño. John Atanasio es un pobre infeliz.
El sol se derramaba entre las nubes como a través de vitrales o ventanas entreabiertas y en la bajamar había islotes o bancos de barro y más cerca el esqueleto de un bote viejo que también podía ser un bote en construcción. Es sorprendente, aunque quizá no mucho, que las cosas que están dejando de existir se parezcan tanto a las cosas que están a punto de existir. En el autopatrulla, de regreso, me sentí somnolienta y recosté la cabeza en la ventanilla.
Cuando me dejaron en casa, entré por una puerta lateral y salí de inmediato por la que daba al jardín de atrás. A la espalda del estudio había una hilera de árboles de cuyas ramas colgaban cilindros, campanas y esferas de alambre con alimento para pájaros. Sorgo, amapola, mijo, cañamón, escarolas, negrillo, nabinos, cardenalita. Nombres que ahora conozco pero que en aquel entonces ignoraba, motivo por el cual todo lo que veía eran cilindros, campanas y esferas con semillas, de aspecto vagamente esotérico, como amuletos o talismanes. Caminé por el jardín varias veces, me senté al pie de numerosos árboles, me pregunté qué hacía ahí.
–¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?
También me pregunté qué clase de hombre se apasionaba de esa manera por los pájaros.
Después me pregunté cómo se llamaba el catalán que mató a Trotsky, en qué año se deshizo el Imperio Otomano y quién inventó el funicular.
Bajé al bosque y luego al cementerio y recorrí los caminillos de arcilla. Pasé un largo rato leyendo los nombres en las lápidas, que asocié con los rostros de los pioneros de Nueva Inglaterra, mujeres infatigables y hombres desconsolados con largos bigotes y ojeras hundidas y pómulos quemados por un sol inmisericorde. Al rato los imaginé secuestrando mujeres indias.
Esa tarde, con el último resplandor del ocaso, vi por primera vez la tumba de Immanuel Apfelmann.
Por la noche dormí en el piso del estudio, mirando el lugar del techo donde hasta hacía unos días había un agujero. Me despertó un aleteo de cuervos en la ventana, quizá no cuervos sino tordos o estorninos o cualquier otro pájaro negro. Después de almuerzo decidí abrir las cajas de Clay y ordenar los libros en los anaqueles. Comencé por desplegarlos en el piso para hacerme una idea. Acto seguido, tracé un plano mental del resultado y comencé la operación. En el extremo izquierdo reuní los libros de biología, zoología, ornitología, topografía, geografía, oceanografía y botánica. En el extremo derecho agrupé los de historia de la música, musicología, antropología del sonido y etnomusicología. Más allá, los libros en los que se intersecaba más de un campo, por ejemplo, música y ornitología, música y álgebra, música y geometría o música y trigonometría, precedidos por los libros de matemática pura y física general y seguidos por los de física acústica, fonología, fonética, fonética y dialectología, fonética animal, fonética y lenguas muertas, fonética y estudios babilónicos, fonología y demonología, fonología y teratología, métrica y prosodia, métrica y chamanismo y semiótica del sonido, el infrasonido y el ultrasonido.
Eso dejó abierto en el centro un vasto espacio donde agrupé libros de viajeros, diarios de exploradores, bitácoras y testimonios de colonos y conquistadores y memorias de pioneros, descubridores, adelantados y navegantes. La mayor parte de ellos eran desconocidos para mí, con excepción del Diario de un viaje a las Hébridas de Boswell, la Jornada italiana de Goethe, la Descripción de Grecia de Pausanias, los Diarios de Colón y las Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán. A continuación reuní crónicas falaces de viajes emprendidos en la realidad (verbigracia, los Viajes de Marco Polo, los Viajes de Sir John Mandeville, Los vagabundos del Dharma, los Diarios de motocicleta), junto a crónicas realistas de viajes imaginarios, como el Quijote o la Historia de los estados e imperios del Sol y de la Luna de Cyrano de Bergerac. Cuando terminé de ordenarlos, me sobraban seis libros, todos de poesía, todos del mismo autor, el poeta boliviano Jaime Saenz: El escalpelo, de 1955; Aniversario de una visión, de 1960; Visitante profundo, de 1964; Muerte por el tacto, de 1967, y uno que no llevaba fecha en el postón: La noche. Los coloqué junto a los libros de métrica y chamanismo.
Solo al terminar caí en cuenta de que faltaban las cajas que Clay había traído de su oficina unos días atrás. «Las olvidé por completo», pensé. Fui por ellas. Las arrastré desde el garaje y las arrumé contra una pared. Entré a la cocina a preparar una ensalada pero me dio flojera y me hice un sándwich de jamón y queso. Después volví al estudio y abrí las cajas. No me fue difícil distribuir los libros de las dos primeras de acuerdo con el patrón anterior. Casi todos eran de música, incluyendo tres que leí meses más tarde. (Una biografía de Tomaso Albinoni escrita por Remo Giazotto y publicada en Milán en 1945; un ensayo del mismo Remo Giazotto, editado también en Milán, en 1959, donde intentaba probar, mediante fórmulas matemáticas, que el Adagio de Albinoni era la única pieza perfecta del barroco italiano, y un opúsculo de Gianni Rimotto, aparecido en Milán en 1961, donde se sugería que el Adagio de Albinoni era una farsa compuesta por Remo Giazotto).
La tercera caja no contenía libros, sino ocho fólders de cartón turquesa con hojas mecanografiadas a espacio simple, no originales, sino copias hechas con papel carbónico azul. Eran centenares de papeles escritos en español, con las páginas enumeradas arriba a la derecha. No tenían título ni consignaban el nombre del autor, pero cada fólder estaba fechado en la cubierta en los últimos dos años. Pasé un buen rato hojeándolos y creí entender que eran novelas, o partes de una larguísima novela, o al menos textos narrativos, o al menos textos en los que se contaban cosas y había diálogos. El primer fólder contenía ciento veintidós páginas y llevaba como fecha agosto de 1970. El segundo era de setiembre de 1970 y contenía doscientas diez páginas. El tercero estaba fechado en octubre de 1970 y contenía ciento tres páginas. El cuarto, de ciento treintaidós páginas, era de enero de 1971, igual que el quinto, de doscientas noventa páginas. El sexto era el único con una fecha precisa, martes 23 de febrero de 1971, y sumaba seiscientas cuarentaiún páginas. El séptimo, que constaba de trescientas tres páginas, llevaba fecha de abril. El octavo y último era el más breve de todos, setentaitrés páginas, y la fecha en la cubierta era de solo dos meses atrás: mayo de 1971.
A primera vista, todos provenían de la misma máquina, usaban el mismo tipo de copia carbónica y estaban mecanografiados sobre la misma clase de papel, papel bond tamaño oficio, lo que hacía pensar o bien en un solo mecanógrafo, o bien, imagínate eso, en un mismo autor. Con dos de ellos en las manos, salí a caminar por las rotondas. La hipótesis del mecanógrafo suponía la existencia de un orate que transcribía palabras ajenas a velocidades variables, o que escuchaba el dictado de varias voces. La segunda hipótesis, mucho más simple, pero también más fascinante, entrañaba la existencia de un autor capaz de inventar ficciones a un ritmo incesante: ocho novelas compuestas en poco más de nueve meses. Quise arañarme la cara con ambas manos. «Portentoso, sobrehumano», pensé. Casi llegando al cementerio, pensé: «Ocho novelas en unos doscientos setenta días». ¿No te parece portentoso y sobrehumano? Sumé las páginas y pensé, gravitando de vuelta hacia las rotondas: «Mil novecientas noventaiún páginas en nueve meses. Portentoso y sobrehumano, lo que sea de cada quien». Pensé: «Mil novecientas noventaiún páginas en doscientos setenta días son siete páginas al día». De alguna forma, eso me pareció menos portentoso. «Pero no menos sobrehumano», pensé. Imaginé a la escritora (no sé por qué supuse que se trataba de una mujer): una anacoreta, una eremita, una ermitaña, una monja cenobita enjaulada en una gruta entre matorrales, o una homicida condenada a prisión perpetua, una mujer que ha matado a su esposo y vive su último año antes de la horca, aporreando una máquina de escribir hora tras hora, mirando un reloj, ensimismada en una celda con la ventana embarrotada, o en una celda sin ventana, ¿en qué ciudad? Pensé: «En ninguna ciudad». También pensé: «¿Qué cosa es una monja cenobita?».
Esa noche volví a acostarme en el piso del estudio, con un lamparín de querosene (aunque en el estudio había una instalación eléctrica), y me metí en una bolsa de dormir con el primer fólder. Ciento veintidós páginas: agosto de 1970. Pese al tenaz revoloteo de los avechuchos en el bosque, llegué casi a la mitad de la lectura durante la noche y la terminé después del desayuno, sentada ante la puerta de un mausoleo. Me alegró comprobar que, en efecto, era una novela. El protagonista se llama Ulises Cámara, es bibliotecario, vive en una isla frente a la costa de Valparaíso, la isla de Más Afuera, en el archipiélago de Juan Fernández, en una casa hecha de barro junto al cementerio. De día recorre los pasadizos de la biblioteca y de noche los callejones del cementerio, pero cada vez que camina por el cementerio siente que está en la biblioteca y cada vez que camina por la biblioteca piensa que está en el cementerio. La novela es un largo monólogo interior en el que una se va enredando como las patas de una mosca en una telaraña, y del mismo modo se enreda la mente de Ulises Cámara, que lee las lápidas como si fueran libros y los libros como si fueran lápidas. Una tarde coge diez libros de la biblioteca y por la noche los deposita sobre diez tumbas y luego se encarama en un mausoleo y mira el paisaje y se siente hondamente reconfortado. Entonces decide hacer lo mismo la noche siguiente y la siguiente y va trasladando los libros de diez en diez y los reparte sobre los túmulos y los mira. Meses más tarde se da cuenta de que en la biblioteca los agujeros sin libros son cada vez más visibles y decide dejar de llevar libros al cementerio y empieza a llevar lápidas a la biblioteca. En una noche de borrachera en vez de llevar una lápida lleva un cadáver, que coloca en un estante y al que le ofrece un cigarro. Una madrugada lo sorprenden escarbando una tumba y lo meten a la cárcel. Cuando sale se siente viejo y agotado y ha perdido el trabajo en la biblioteca y su casa junto al cementerio se la han alquilado a alguien más. Como no tiene dónde dormir se acurruca al costado de una lápida. Sueña y despierta y mueve la lápida y descubre el agujero de la tumba y se introduce en él como si fuera la boca de un túnel o la boca de una mina. No encuentra un féretro sino un hoyo ancho y profundo por el que puede caminar sin agacharse. Sueña y despierta y mira arriba y ve la isla por debajo. La novela termina con esa visión espantosa: el sistema de tumbas en el techo de la caverna, una especie de cielo sólido en el que se incrustan los féretros como guijarros; los ojos de Ulises Cámara ven eso y se cierran y después los abre y trepa hasta el techo de la isla subterránea para hacer el intento de salir por el hoyo de la tumba que escarbó al entrar pero, cuando llega, entiende que esa tumba es la suya y que ya es tarde para escapar.
Terminé de leer y suspiré. Me pareció la obra de una escritora primeriza. «Pero nada mala, nada mala», pensé. Era, más bien, lo que algunos llamarían una escritora de raza, expresión que yo misma no uso porque me hace pensar en poetas cuadrúpedos cubiertos de pelo. El asunto es que decidí leer las otras siete novelas, de ser posible antes de que Clay volviera de Rhode Island. El teléfono había sonado toda la mañana y en ese momento volvió a timbrar pero no respondí y me llevé al jardín el segundo manuscrito, o el segundo mecanoescrito, no sé si existe la palabra mecanoescrito. Leí un rato en el dédalo de rotondas y después en el estudio y después en la cocina. La historia era menos lúdica y más escabrosa que la primera pero las conectaba una red de túneles subterráneos. Leí con placer hasta que, por la tarde, me interrumpió un golpe a la puerta. Corrí de sala en sala y miré por la ventana: era el policía gordo. Llevaba gafas negras y se había untado una crema violeta en las mejillas. Me preguntó si estaba bien, si no había visto nada raro en esos días. Respondí, respectivamente, que sí y que no. Me dijo que me había telefoneado todo el día.
–Usted me pidió que la tuviera al tanto. Sobre el niño –dijo.
Pregunté si le había pasado algo. Respondió que no.
–Pero creo que sé lo que ocurrió el otro día –dijo–. Y me pareció que debía contárselo. Por su propia seguridad.
Se sentó en una mecedora del porche y yo me senté en un escalón a un par de metros y desde allí escuché su voz que se fue entreverando con las astillas del verano y produjo un sonido que produjo un temblor que produjo una historia sobre el pequeño Chuck y su padre, John Atanasio, y Lucy, la hermana de John, y el padre de John y Lucy, que se llamaba Larry Atanasio y que vivía en un manicomio al norte de aquí. La historia era sórdida y lenta y latía como un animal herido y boqueaba en el bosque y en las ondas de la orilla. Implicaba una violación y un secuestro y una serie de películas pornográficas que John Atanasio filmaba utilizando a niños anónimos. La voz del gordo dijo que, hacía tres noches, John Atanasio había tratado de raptar a su propio hijo. Se había aparecido borracho y con un cuchillo en la mano y Lucy había puesto al niño en un bote para que John no lo encontrara, después de lo cual las corrientes nocturnas habían conducido el bote hasta el cementerio, detrás de mi casa, donde yo lo había encontrado a la mañana siguiente. Dijo que era posible que John Atanasio se hubiera dado cuenta y que hubiera tratado de rastrear el bote a lo largo de la bahía, y por tanto no era improbable que supiera que había llegado hasta la zona del cementerio. Incluso, dijo, cabía la posibilidad de que me hubiera visto sacar al niño del bote y llevarlo a mi casa. Si era así, dijo, si John Atanasio quería secuestrar a su hijo, y si sabía que yo lo había rescatado y lo había puesto en manos de la policía, entonces tal vez quisiera vengarse de mí, porque el tipo era un hombre rencoroso y abominable. (La palabra «abominable», en los labios del policía gordo, me hizo pensar de inmediato en los tatuajes en la barriga del niño).
Cuando dejó de hablar le ofrecí un vaso de agua y un sándwich de jamón y queso y fui a traerlos y traje también un vaso para mí. Al rato, por un lado del porche, apareció el otro policía, que venía de observar las pajareras. El gordo aconsejó que me anduviera con cuidado y me preguntó si sabía disparar. Respondí que no. Se fueron y yo me quedé ahí y de pronto vi que era de noche. Entré al estudio bordeando la casa. Recogí el mecanoescrito de la segunda novela, que había dejado a medias cuando llegaron. Me pareció menos siniestra que antes, un tanto infantil. Pensé en John Atanasio oculto en el bosque. Me acosté en el piso del estudio. Luego recordé el plato con los restos del sándwich y los vasos de agua que había dejado en el porche. La sensación de que estuvieran ahí en vez de estar en la cocina me impidió dormir. Calculé cuántas horas faltaban para que volviera Clay. Fui al porche a recoger el plato y los vasos. Los llevé a la cocina, los lavé, los sequé, los guardé en un gabinete. Recorrí el primer piso, revisé las cerraduras en las puertas del segundo. Alineé los cuadros en todas las paredes. Limpié los ceniceros. Guardé ropa que recogí del piso. Metí unas prendas en la lavadora y esperé cuarenta minutos y las pasé a la secadora y esperé cuarenta minutos para doblarlas y guardarlas en los cajones. Ordené las frutas del frutero colocando las más grandes abajo y las más chicas encima. Volví al estudio y me tendí sobre un montón de frazadas. Había algo que no estaba en su sitio, pero no sabía qué era. Unas horas más tarde pude dormir. No sé con qué soñé. Dormida, me arañé la cara con ambas manos.