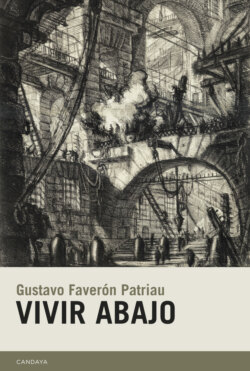Читать книгу Vivir abajo - Gustavo Faverón - Страница 13
MIÉRCOLES
ОглавлениеEn agosto del año siguiente comenzó mi trabajo como profesora de castellano en la escuela primaria de Topsham. No fue nada difícil conseguirlo porque yo tenía un grado universitario en Lingüística y Literatura y era hablante nativa de español, cosa insólita en Maine. Además, era un puesto por horas, que no exigía un certificado en educación: mi labor consistía en hablar español con chicos de entre cinco y once años, a los que dividía en dos grupos, once niños los lunes y los miércoles y doce los martes y los jueves, después de su horario regular. Me parecía graciosa la manera en que pronunciaban mi nombre de pila, aunque, debido a las reglas de la escuela, cuando estábamos en clase tenían que llamarme Mrs. Richards.
Pasaba las mañanas como siempre, ya más habituada al campo y la soledad, con Clay metido en su trabajo: muchas horas en el campus, algunas horas en clase, mucho rato en su laboratorio escuchando cintas de pájaros de América del Sur y revisando colecciones de grabados hechos por naturalistas del siglo diecinueve. En ese tiempo comenzó a escribir su libro acerca del científico alemán Karl Hermann Konrad Burmeister y sus viajes por las pampas argentinas. Mientras tanto, a mí se me había dado por leer –en el porche o en el jardín o en la orilla, pocas veces en el cementerio, algunas veces en las rotondas de piedra, de noche en el estudio– libros de escritores que vivieron en Brunswick, lista que incluyó a Nathaniel Hawthorne (por fortuna), a Robert P. T. Coffin (que ganó un Pulitzer en 1936 por un libro anestésico pero que, en otro libro, tenía un poema extraordinario. Comenzaba con la frase «El viejo Blue era fuerte como un buey y podía caminar desde Texas hasta la eternidad» y terminaba con la frase «El viejo Blue condujo a sus bestias hasta los aniegos del Armagedón. Su nombre está escrito con su propia sangre». El viejo Blue, a todo esto, era un arriero imaginario), a Joshua Chamberlain (la pluma y la espada, o el fusil, en este caso), a Longfellow (que había sido profesor de Literatura Española en el college y cuya esposa murió en llamas, no por bruja sino por descuidada) y a Harriet Beecher Stowe (que, para mi desgracia, escribió La cabaña del tío Tom en una casa de por aquí). Brunswick, como habrás notado en estos días, es uno de esos pueblos en los que una ve constantemente camiones de bomberos desbarrancarse por las calles pero jamás ve un incendio (no sé si me explico).
Tanto Clay como yo extrañábamos los manuscritos de las novelas incesantes, porque, tras la conversación de Clay con Miroslav Valsorim, cesaron: dejaron de llegar. Al principio Clay lo tomó como una simple casualidad (después de todo, cuando hablaron ya iban varios meses sin que recibiéramos ninguno), aunque después le pareció sospechoso y después ofensivo y por último lo llevó a fantasear o maquinar un viaje a Valparaíso (lo habían invitado a Santiago a dar una conferencia el año siguiente). A mí me parecía una buena idea, sobre todo ahora que él pasaba muchas horas solo en casa, por las tardes, cuando yo iba a la escuela a hablar español con los niños, que no me entendían ni una sílaba, y a mostrarles fotografías de lugares de América Latina y enseñarles boleros y canciones de la nueva ola. En la primera semana les pedí que trajeran álbumes familiares, para que aprendieran a decir cosas como «papá», «mamá», «abuela», «destino», «fatalidad», etc. Uno de ellos, en vez de traer fotografías de sus parientes, trajo un álbum de fotos de objetos cercenados y casas tapiadas y otro en el que solo aparecían estampas de cámaras antiguas y tijeras oxidadas forradas en plástico. Le pregunté si no tenía fotografías familiares y me dijo que no, que él y sus padres no se tomaban fotos nunca, por cautela. Me lo dijo en un castellano correcto de acento levemente andino y en verdad usó la palabra «cautela». Era alto, para un chico de no más de once años, ensimismado, muy pálido, de manos largas. Le pregunté quiénes eran sus padres. Me dijo que su madre se llamaba Hilda, que era boliviana y trabajaba en el college, y que su padre era un coronel del Ejército llamado George Bennett.
–Igual que yo –dijo.
Nunca descubrí por qué, desde esa primera vez, y durante los siguientes diez años, cada vez que vi a George mi primer impulso fue echarme a llorar. Quizás era algo que había adentro de mí y que su presencia (algo en su cara de víctima involuntaria o de víctima que no sabe que lo es; más bien eso: su cara de víctima ignorante) liberaba o multiplicaba o echaba a andar. Porque yo entonces no sabía que George era el niño más triste que iba a conocer en mi vida, aunque a veces tratara de ocultarlo. Esa tarde, por ejemplo, cuando terminó la clase y él salió por una puerta trasera y cruzó el campo de fútbol, el campo de fútbol me pareció el lugar más desolado de la tierra.
En ese estado de ánimo, una noche encontré a Clay mirando un álbum familiar, cosa que nunca hacía, revisando los retratos de sus hijos y su primera esposa, con un aspecto de miseria infinita. Me mostró una foto en la que aparecían los cinco sentados en torno a una mesa junto a un río, y al lado tres personas más, un hombre mayor que él y dos muchachos de menos de veinte años. Eran Larry, Lucy y John Atanasio. La primera esposa de Clay tenía una mirada como de animal encerrado, que no parecía dirigida a nada ni a nadie. Lucy llevaba trenzas y fierros en la boca y John señalaba con un dedo una botella de cerveza y sonreía de oreja a oreja. Los niños, Marcia y Molly y el pequeño Attie, estaban sentados encima de la mesa, en orden de tamaño. Los tres se parecían a su madre: pálidos, de pelo rojizo y ojos negros, con una doble línea de ojeras minúsculas bajo el párpado inferior. Me fijé en John Atanasio. Hasta entonces, solo había visto su retrato policial, que los periódicos publicaron después de la balacera y que, ahora que el juicio había comenzado, proliferaban en las primeras planas, y su perfil en los noticieros de la televisión, con el pelo rapado y una hilera de tatuajes que le cortaba la cabeza en dos desde la frente hasta la nuca. En la fotografía parecía un chico como cualquiera.
Clay me miró en silencio, pero con una cara que decía:
–¿Cómo es posible, cómo es posible?
Una cara que después preguntaba «¿Por qué?» y cuyos ojos miraban en todas direcciones buscando una respuesta pero solo encontraba techos y paredes y pájaros disecados y un armario lleno de rifles.
–Esto fue en 1964 –dijo Clay.
Pero yo entendí:
–En esta foto hay ocho personas. Una soy yo y las otras siete están muertas o desaparecidas o en la cárcel o en el manicomio.
La pena de Clay me hizo sentir fuera de lugar, y eso, a su vez, me generó una especie de desprecio hacia mí misma. Como no me vino ninguna palabra a los labios, traté de poner una cara que dijera:
–Yo estoy aquí contigo, no estás solo. Sé qué tú preferirías que nada hubiera pasado. Yo también. Pero sí pasó. Ahora tenemos que seguir adelante.
Clay escondió la cabeza en mi pecho.
–Lo sé –dijo muy bajito, como si hubiera leído mis pensamientos (o más bien mi cara).
Eso me hizo dudar de que solo lo hubiera pensado: tal vez, en efecto, lo había dicho.
–No es justo que nadie visite a Larry en el manicomio –dijo–. Iré a verlo esta semana.
Me miró a los ojos y siguió hablando en murmullos hasta quedarse dormido. A veces Clay me miraba como a una hija y otras veces como a una madre.
Yo solamente soñaba los jueves y durante nueve semanas seguidas todos mis sueños fueron sobre las novelas incesantes, cada jueves una novela distinta. Eran sueños raros porque en ellos una voz, que era mi voz, hablaba como un crítico literario posmoderno. También eran raros porque no los soñaba dormida, sino despierta y caminando por las rotondas de piedra y entre los mausoleos y las tumbas del cementerio. El primer jueves la voz habló sobre la novela del bibliotecario que vive en una isla frente a Valparaíso. Dijo (la voz) que detectaba en la novela la influencia de Bioy Casares y de La Eva futura de Auguste Villiers de l’Isle-Adam, cosa natural, dijo, porque La Eva futura es una de las fuentes de Bioy. También dijo que parecía un libro argentino («Trasunta argentinidad», dijo, o quizás dijo: «Tiene un Zeitgeist o un je ne sais quoi rioplatense») pero que un escritor argentino jamás escribiría sobre Chile, de modo que quedaba descartada la posibilidad de que fuera argentino. Más factible era que se tratara de un chileno argentinizado, es decir, un chileno que deviene argentino, o de un uruguayo de pathos bondadoso y psique deteriorada, o sea, cualquier escritor uruguayo.
El segundo jueves habló (la voz) sobre la novela de los niños zombis de la Patagonia. Dijo que el autor debía haber crecido entre dos mundos, en una zona de intercambio o fagocitación cultural y que sin duda era un autodidacta, pero no un indio ni un mestizo, sino un criollo blanco, marginal en la metrópoli, probablemente un hijo de campesinos del sur argentino, y se arriesgó a proponer que fuera un descendiente de los antiguos gauchos judíos. En ese momento tropecé con una lápida y desperté, aunque ya estaba despierta. El siguiente jueves la voz habló sobre la novela del arquitecto que dialoga con Octavio Paz. Dijo que era un desmontaje del obsoleto discurso de la democracia occidental (representado en el constructor de cárceles) y un aniquilamiento del anquilosado conservadurismo latinoamericano (representado en Octavio Paz y sus corbatas de seda). Después entró en dudas (la voz) y dijo que algunas páginas delataban una indecisión política preocupante («Huele a gringo», dijo).
El cuarto jueves soñé con la novela de los fantasmas mapuches que persiguen a un conquistador español y la voz dijo que el escritor era alguien que no conocía los desiertos y sin embargo los cruzaba subrepticiamente como un coyote, ya fuera un coyote de cuatro patas o un delincuente fronterizo de Chihuahua o Tamaulipas. El quinto jueves la voz habló sobre la novela de los gemelos que se pelean en el vientre de su madre. Al parecer, a la voz le había gustado más que a mí. Dijo que el autor, sin embargo, le parecía un postmarxista demasiado heterodoxo y dijo sentirse preocupada (la voz) por la estabilidad emocional del novelista, que era a todas luces un suicida en potencia. Más adelante dijo que había en la novela una clara influencia ideológica de Octavio Paz (muy perceptiva, la voz), pero que, por suerte, se trataba del Paz de El laberinto de la soledad, que estaba equivocado pero no tanto como el Paz de Los hijos del limo, que estaba literalmente en la vía pública y más confundido que Hamlet. El siguiente jueves la voz dijo no haber leído la sexta novela, lo que era a todas luces falso, pero cuando quise argumentar lo contrario declaró que no tenía tiempo para hablar de literatura.
El séptimo jueves la voz disertó sobre la novela de los traficantes de órganos. Tras describirla como un texto sucio, macabro, truculento, morboso, corrupto, atrofiado por las infinitas enfermedades que engendra el capitalismo americano en el resto del planeta, una novela denigrante en la que el lector acaba siendo víctima ultrajada, residuo insalubre y miasma tosida por la boca de un cadáver descuartizado por la habilidosa mano homicida del imperialismo, dijo que la novela le encantó y que el autor no podía ser sino un escritor chileno, hijo de padres de extrema derecha, pero socialista él mismo, y por lo tanto desheredado, cosa en la que se reafirmó tras consultar los resúmenes y las muestras de los demás manuscritos y después me recomendó sentarme en la tumba de Immanuel Apfelmann, sin dar más explicaciones.
El octavo jueves tocaba la novela del poeta boliviano que se mata en el Titicaca y en efecto la voz se refirió a ella. Dijo que su primera tentación era pensar que se trataba de un escritor paceño o santacruceño, trajinado tanto en la prosa como en la poesía, y que, de ser así, no había más candidato que Jaime Saenz, porque al resto de los escritores bolivianos les faltaba horizonte, quizá debido al problema de la mediterraneidad. Después añadió que también podía ser la argentina Alejandra Pizarnik. Tras decir eso, la voz me contó que Alejandra Pizarnik había muerto hacía poco, dato que me conmovió y cuya veracidad confirmé esa misma semana.
El último jueves, la voz habló con acento cubano acerca del noveno manuscrito, el de la gente que se muere y sueña con la vida de otro. Pese a su desparpajo caribeño, la voz fue muy cauta y no quiso proponer ninguna hipótesis sobre el autor. Dijo que le parecía una novela escrita contra la historia, una novela acerca del final de la historia y escrita en un claro en la jungla: escrita donde nace o donde muere una civilización o donde el último sobreviviente de una civilización medita con los bárbaros respirándole en la oreja, sin darse cuenta de que el bárbaro es él. Después una cierta melancolía pareció apropiarse de ella (de la voz) y la hizo hablar sobre béisbol y después sobre el béisbol en Cuba, que a veces jugaban los campesinos en los claros de los cañaverales. De allí pasó a hablar sobre Alejo Carpentier y, por ende, sobre música afrocubana. Después habló sobre música indígena de América Latina. Eso la condujo a señalar que el instrumento más típico de la música andina era la zampoña. Dijo que eso era divertido, porque el nombre «zampoña» venía del nombre de un instrumento italiano llamado «zampogna», una especie de gaita, que llegó a Italia desde Grecia, un instrumento que en griego se llamaba «sumfōnia», término que, con el correr de los años, dio origen a las palabras «zampogna», «zampoña» y «sinfonía». De allí pasó a hablar sobre músicos barrocos italianos como Alessandro Scarlatti y su hijo Domenico Scarlatti y después acerca del barroco hispanoamericano, que no era ni temprano ni tardío, sino otra cosa que parecía fracturada y fuera del tiempo, como un fósil que de pronto se echara a caminar. Esa evocación la hizo recordar a los zombis haitianos de las novelas de Carpentier, que atraviesan cañaverales donde los cubanos jugarían béisbol, y después siguió hablando de béisbol un rato más y después se despidió.
Yo terminé esas nueve semanas conflictuada por el hecho de que la voz (mi voz (en los sueños)) nunca defendió mi hipótesis de que se tratara de una autora mujer y también porque la voz parecía abrigar una fobia antiamericana que yo no compartía. Le conté a Clay mi desventura y él pareció obviarme pero al rato, cuando le resumí lo que la voz había dicho en el noveno sueño, se alegró y dijo que él tenía una zampoña y se perdió por el arco que une (o divide) las dos salas. Subió y bajó la escalera y regresó del laboratorio con la zampoña y un charango con cuerpo de armadillo que tocamos el resto de la noche, a pesar de que ninguno sabía qué hacer con ellos. Cuando Clay cantó Turn on Your Love Light (a las tres o cuatro de la mañana del noveno jueves, en el jardín de las rotondas de piedra, donde cada uno se puso a bailar a un ritmo diferente, una especie de ronda de a dos en la que participaron las ánimas del cementerio), miré a Clay y le encontré un vago parecido con Jerry García.
Para entonces ya no teníamos solo nueve novelas, sino muchas más, porque siguieron llegando, pero el ciclo de conferencias de la voz se cerró en esa fecha.
Clay aceptó una invitación para dar una charla en Santiago y a mediados del año siguiente viajó a Chile, decidido a buscar a Miroslav Valsorim. En la Universidad Católica dio una conferencia sobre el lugar que ocupaban las aves en la cultura mapuche en comparación con el lugar que ocupaban en la cultura guaraní. Como solía ocurrir cuando Clay hablaba ante académicos latinoamericanos, los biólogos y los ornitólogos pensaron que eran paparruchas y que sonaban sospechosamente antropológicas, mientras que los científicos sociales pensaron que era un palabreo bobalicón y que la relación entre los mapuches y las aves se podía explicar contemplando una cazuela mapuche de pollo con locro. Nada de eso dejaron traslucir en el ágape que vino después (en el que, sin embargo, le recomendaron a Clay una cazuela mapuche), ni en las salidas y los paseos de las siguientes cuatro noches. Durante las mañanas y hasta entradas las tardes, Clay acudió a la Biblioteca Nacional de Santiago. Se zambulló en archipiélagos de manuscritos y legajos a la deriva y consiguió rescatar más de un documento crucial para su libro sobre Karl Hermann Konrad Burmeister.
En su última noche en Santiago, llamó a Miroslav Valsorim para decirle que al día siguiente estaría allá y confirmar por enésima vez la dirección. Al día siguiente, apenas si se detuvo en el hotel de Valparaíso para dejar el equipaje. Ni siquiera subió a su habitación: en la recepción pidió que le consiguieran transporte y un portero lo embarcó en un taxi que lo dejó en la esquina de la calle Simón Bolívar y la avenida Brasil. El taxista le dijo que desde ahí tendría que seguir a pie porque la empresa de agua había roto la pista.
–Culpa de Allende –dijo.
Clay caminó a lo largo de la calle Simón Bolívar. Recordó los arbolitos. Recuperó el aroma del otoño (aunque era primavera). Anticipó la aparición de la casa verde olivo en el número 298. La casa, sin embargo, era color ladrillo y en ella no había ninguna librería. Interrogó a un barrendero, a un vendedor de golosinas y a una señora que salió del edificio contiguo a pasear un chihuahua. Los tres le dijeron que no, que ahí no había una librería y que no había ninguna librería en esa calle, pero que no perdía nada caminándola toda y preguntando más allá, que tal vez le habían dado mal el número y que de todas maneras la calle era corta.
Clay recorrió la Simón Bolívar, desde la avenida Brasil hasta la avenida Colón, donde la calle se curvaba y se convertía en la avenida Hontaneda. Primero caminó desde la cuadra 2 hasta la 6, luego desde la 6 hasta la 1, luego de la 1 a la 6 y por último de la 6 a la 2 y nuevamente se detuvo ante el número 298, que era una esquina. Se quedó observando la fachada. Estaba seguro de que era la misma casa en la que hacía diez años funcionaba la librería. Se recordó entrando con su esposa y sus hijos, hablando con la mujer bosnia (¿Vida Maneva?) y comprando un libro de Mansilla.
En eso pasó una señora muy vieja en bata y pantuflas, a la que Clay le preguntó desde cuándo vivía en ese vecindario.
–Uy, desde antes –dijo la señora.
Le preguntó si recordaba una librería llamada Armas Antárticas. La señora le dijo que por supuesto, que la propietaria era una yugoslava pero que eso fue hace mucho tiempo y que hacía muchos años ahí ya no había ninguna librería. Clay se sintió burlado. Tomó un taxi de regreso al hotel y llamó al número de siempre y le contestó Miroslav Valsorim, quien, después de escuchar sus quejas, le dijo que qué raro, porque él estaba ahí, en su librería, y que lo esperaba con alegría y ansiedad. Clay le preguntó si era algún tipo de broma enferma. Miroslav Valsorim pareció, más que ofenderse, apenarse, y le dijo que tratara de nuevo, lo que a Clay le resultó irritante, aunque Clay jamás se irritaba, pero luego pensó: «Tal vez es un pobre loco que sigue viviendo en esa casa aunque ya no haya librería, tal vez su librería quebró hace años y él sigue sentado allá adentro». Se dio cuenta de que en ningún momento había tocado a la puerta. Dijo que iba a volver, que lo esperara.
–Qué más hago que no sea esperar –dijo Miroslav Valsorim.
Clay tomó otro taxi que lo dejó una vez más a dos cuadras, en la esquina de la Brasil. Caminó hasta el número 298 y llamó a la puerta. Le abrió un panzón en bividí a quien le preguntó si conocía una librería llamada Armas Antárticas («No», dijo el panzón), si conocía a un hombre llamado Miroslav Valsorim («¿Mirosqué?», dijo el panzón), y si había algún bosnio que viviera en esa casa o en los alrededores («No sé qué es bosnio», dijo el panzón). Después dijo que en esa casa solo vivían él y su hijo de quince años y su suegra de setentaidós porque su esposa había muerto dando a luz. Clay pensó en irse pero luego le pidió al panzón que le prestara el teléfono.
Marcó el número y le pareció escuchar un timbre que sonaba a lo lejos, aunque de inmediato tuvo la sensación de que no sonaba lejos sino muy bajito pero casi ahí mismo, en esa sala de sillones enmicados y mesitas de triplay, solo que un poquito más allá, al otro extremo de la sala.
Al rato contestó Miroslav Valsorim y le dijo que qué pasaba, que lo seguía esperando. Clay le dijo que en ese preciso instante estaba en el número 298 de la calle Simón Bolívar, entre Brasil y Colón.
–No puede ser –dijo Miroslav Valsorim–: ahí estoy yo.
A Clay le pareció escuchar la misma frase repetida a pocos metros.
Le pidió que describiera el edificio.
–De dos pisos, en plena esquina, con un balconcito arriba de la puerta principal –dijo Miroslav Valsorim.
Clay le pidió que le dijera cómo era la casa de en frente.
–Hay tres –dijo Miroslav Valsorim.
–La que está en la esquina opuesta –dijo Clay, asomando por la ventana hacia la calle.
–Es gris, tiene dos arbustos mochados a los lados del parqueo y un caminito de piedras –dijo Miroslav Valsorim.
–¿Cómo es el quiosco de la esquina? –preguntó Clay.
–No hay –dijo el bosnio–. Solo hay un quiosco a mitad de la calle.
Clay preguntó cómo se llamaba el restaurante que estaba cuatro puertas más abajo.
–Pizzería La Favorita –dijo el otro.
Clay preguntó si había alguien caminando por la vereda al otro lado de la pista.
–Déjeme ver –dijo Miroslav Valsorim.
Clay vio a un niño que corría detrás de una pelota.
Un minuto después el bosnio retomó el auricular y dijo que había un niño.
–Hm –dijo Clay.
Pero cada vez que Miroslav Valsorim hablaba, Clay lo escuchaba dos veces: la primera en el auricular y la segunda, muy tenue, como esfuminada o borrosa, al fondo de la sala. El panzón, mientras tanto, lo miraba impertérrito. Clay le preguntó a Miroslav Valsorim por qué le estaba haciendo eso y el bosnio le dijo que nadie le estaba haciendo nada.
El panzón se metió por una puerta y Clay caminó tras él: asomó la cabeza y vio que detrás del muro del fondo había una anciana dormida en un sofá y un muchachito que miraba un televisor apagado. Regresó y encontró al panzón hablando por teléfono.
–No, no se ha ido. Acá está, se lo paso –escuchó.
Cogió el auricular y murmuró cualquier cosa.
–Serénate –le dijo Miroslav Valsorim–. Algo raro está sucediendo pero no soy yo, no es mi culpa.
Clay escuchó eso en el aparato y segundos después lo escuchó al fondo de la habitación y supo que era verdad, aunque prefirió no pensar cómo podía ser verdad. Sintió pena. Le preguntó a Miroslav Valsorim si había leído el manuscrito que le envió y si lo reconocía. El bosnio le respondió que no había recibido nada. Hablaron vaguedades y la conversación se fue evaporando.
Minutos después, Clay se despidió y Miroslav Valsorim le dijo:
–Ya, está bien, otro día hablamos, no importa, no te mortifiques, estas cosas pasan.
Colgaron. Clay permaneció un momento mirando la sala. Recordó la forma de la librería en 1962. La distribución de los anaqueles, el corredor, el escritorio junto a la caja registradora, que estaba donde hace un rato escuchó el timbre y la voz duplicada de su amigo bosnio. «¿Amigo?», se preguntó. De inmediato le pareció natural llamarlo así. Recordó el olor de las polillas, el vaivén de la puerta, la quietud de páginas entre páginas, el planisferio, la tranquila soledad del camino a la trastienda. Le preguntó al panzón si en esa casa penaban.
–No –dijo el panzón–. En esta casa damos pena, que es otra cosa.
Al día siguiente Clay regresó a Santiago y dos noches después tomó su vuelo a Maine, vía Nueva York.
A partir de noviembre los manuscritos comenzaron a llegar nuevamente, a un ritmo febril, con más frecuencia que antes. En total fueron ciento treintaicinco novelas. La amistad telefónica entre Clay y Miroslav Valsorim, lejos de mermar por el incidente del viaje, creció con el tiempo. Clay nunca más hizo el intento de verlo en persona y solo rara vez le comentaba algo acerca de los manuscritos. De vez en cuando, hablaban de lo que había pasado cuando quisieron verse en Valparaíso. Jocosamente, se referían al incidente como «nuestro pequeño desencuentro». En cierta forma, la relación entre ellos duró más allá de lo humano, o más allá de lo terrestre, o de lo terrenal, es decir, se coló en el terreno de lo ultraterreno, si me permites el calambur, porque el último manuscrito llegó a esta casa en mayo de 1983, dos años después de la muerte de Clay.
Cuando llamaron a John Atanasio a declarar en su juicio, le pedí a Clay que me acompañara a la audiencia. Iban dos días consecutivos de nevada, de modo que el viaje a New Hampshire duró tres horas en lugar de una. En la frontera interestatal vimos un camión vuelto de lado en una zanja en la orilla del camino y a un grupo de bomberos y policías que discutían cómo sacar a un alce muerto de la carretera. Clay bajó la ventanilla.
–Primero lo tienen que cortar en pedacitos –dijo.
Los policías lo miraron.
–Yo tengo hachas, si necesitan –dijo Clay.
Un bombero dijo:
–Nosotros también.
Seguimos nuestro camino.
En la audiencia, John Atanasio aceptó todas sus culpas pero también dijo no tener idea del paradero de su hijo Chuck ni el de su hermana Lucy. Extrañamente, parecía preocuparle el hecho de que los miembros del jurado vieran las películas incautadas por el fbi, dado que, según dijo, estaban sin editar y no representaban el verdadero nivel de su obra como cineasta. Después habló largamente sobre la historia de la pornografía y en algún momento dijo que la pornografía moderna se había inventado en Argentina. No dijo en qué basaba su afirmación, que a mí se me quedó dando vueltas en la cabeza por años.
A veces, en la escuela, no solo al principio sino también en los años siguientes, George se apartaba de todo y miraba por la ventana largo rato y a mí obviamente me daban ganas de llorar. Miraba, primero, como si afuera no hubiera nada y él tuviera que esperar que el mundo exterior se fuera dibujando detrás del vidrio. Después lo calcaba desde adentro con el índice, trazando en la ventana las siluetas de las cosas que iban apareciendo afuera. Las ramas esqueléticas del invierno, la dentadura de colmillos de hielo en el borde de los tejados; el patio y el jardín, blancos como un salar.
Otras veces trataba de dibujar pájaros en pleno vuelo.
Algunas tardes llevaba a la clase una cámara y tomaba fotos de ángulos del mobiliario o de huellas extraviadas en esa estepa inhóspita en la que se transformaba el campo de fútbol durante el invierno. Rastros que se perdían entre las cabañas de la escuela o cruzaban la calle. A veces no había huellas y él salía a caminar por la nieve y se iba lejos, hasta desaparecer. Al rato entraba por la puerta de atrás y tomaba la foto de sus huellas en la nieve, que era como la foto de él mismo después de irse. No siempre usaba la misma cámara. Cada vez que se entretenía tomando fotos, usaba una distinta. Le pregunté de dónde sacaba tantas y me dijo que su papá tenía una colección. Le pedí que un día me mostrara las fotos que tomaba.
–Las cámaras de mi papá no tienen rollo –dijo.
Dijo que su padre coleccionaba cosas. Le pregunté qué cosas. Dijo que coleccionaba cajas con huecos que dibujaban sombras. Pin-holes. Proyectores. Cámaras que imprimían sobre vidrios: daguerrotipos, calotipos. Las más viejas no funcionaban. Las nuevas sí funcionaban pero no tenían rollo. Su padre no compraba rollos. Dijo que esa no era su única colección. También coleccionaba tijeras. Tijeras de toda forma y tamaño, algunas viejísimas. Las tenía cerradas y pegadas con cinta adhesiva, para que nadie se cortara un dedo de casualidad. Cerradas parecían cuchillos, dijo. Todo el sótano estaba lleno de tijeras. Cuando su padre bajaba la escalera sonaban las tijeras. Y relojes de pared, todas las paredes del primer piso estaban cubiertas de relojes. Ninguno funcionaba. No le gustaba que funcionaran. Todos marcaban horas precisas, dijo.
–Las siete en punto, las ocho en punto, las tres en punto, a eso me refiero.
También coleccionaba planos de edificios. Pero edificios que por arriba eran chiquitos y por abajo eran enormes. Edificios pequeños con subterráneos inmensos. Unos eran círculos con doce brazos, como relojes, pero eso era por debajo de la tierra, porque arriba de la tierra eran como una casita cualquiera, como su casa, por ejemplo. Algunos de esos planos los recibía por correo, otros los compraba, otros los hacía. Se pasaba horas dibujando planos y leyendo. Tenía muchísimos libros. La colección que más le gustaba era esa, la de libros. Libros de poesía. Esa colección estaba en el ático del garaje, en anaqueles cerrados con puertas de vidrio, puertas corredizas. Los libros de poesía siempre estaban bajo llave. Su padre no quería que nadie los tocara.
–Como si fueran tijeras.
El padre decía que la poesía no era cosa de niños. Se encerraba en el ático del garaje a dibujar y a leer esos libros. Nunca los sacaba de ahí. Los libros que no eran de poesía estaban en la sala. Los de poesía no salían del ático del garaje.
Después de la clase le volví a preguntar sobre los libros. Dijo que su padre tenía libros de poesía en muchos idiomas. En español, en francés, en portugués, en alemán. Que su padre hablaba todos esos idiomas pero también tenía libros de poemas en idiomas que no sabía. En polaco, en hebreo. Él sabía eso porque, cuando su padre no estaba, subía al ático del garaje a mirar, pero los armarios siempre estaban con llave, y las llaves siempre las tenía su papá y nunca dejaba un solo libro de poesía fuera de los armarios. George veía los libros a través de las mamparas de los armarios, miraba las cubiertas. Desde hacía un año anotaba los títulos. Iba a la biblioteca del college y buscaba los libros, los que estuvieran en inglés o en español. Ahí los leía.
–He leído doscientos veintidós.
Al rato llegó su mamá, que siempre iba a recogerlo, y conversamos unos minutos. Por ese tiempo (hablamos de 1974), Hilda y yo éramos las únicas sudamericanas en Brunswick, y sin embargo nuestra relación era de hola y chau. A mí eso me parecía raro. Sobre todo porque ella era secretaria en Biología y su oficina estaba junto a la de Clay. Así que aproveché para invitarla a cenar en casa el sábado. Ella aceptó encantada.
–Anda con tu marido –le dije.
–Está en Paraguay.
El padre de George era oficial del Ejército. Yo creía que estaba asignado al cuerpo diplomático, porque viajaba continuamente a Sudamérica, sobre todo a Paraguay y a Bolivia, a veces por mucho tiempo. Por ejemplo, ese año estaba en Paraguay y solo regresó en febrero del año siguiente. En Paraguay y en Bolivia, en esa época, había dictaduras de derecha. En Paraguay, Stroessner, que estaba desde siempre, y en Bolivia, Hugo Banzer. Eso me daba mala espina.
–Entonces lleva a tu hijo –dije–. A George le va a encantar la biblioteca de Clay.
La tarde del sábado saqué un pastel de jamón y queso del horno y de pronto me distrajo la luna a través de la ventana del comedor. Aún no me acostumbraba a verla de día o a que el sol y la luna estuvieran en lo alto al mismo tiempo. Cada vez que la luna aparecía, yo sentía que de pronto era de noche: ¿o era de noche?
Le pregunté a Hilda por su esposo. Me dijo que trabajaba en inteligencia, en las embajadas americanas en Bolivia y Paraguay. A veces en Argentina. La mayor parte de su trabajo, dijo, consistía en ir a Bolivia cada cierto tiempo a convencer a los generales de que no era el mejor momento para dar un golpe de estado. Le pregunté si se habían conocido allá y dijo que sí, que se conocieron en La Paz, pero que ella era de Santa Cruz. Ya iban a ser doce años. Dijo que, cuando estaba en la universidad (la Universidad de San Andrés, en La Paz), a principios de los sesenta, fue parte de un grupo de estudiantes de izquierda, de oposición al gobierno de Paz Estenssoro, y que la arrestaron en una protesta y la tuvieron en prisión varios días. («No era una prisión», dijo. «Digamos que era un centro de detención, una cárcel semiclandestina»). Según Hilda, su esposo era uno de los supervisores americanos que cuidaban que los estudiantes arrestados no sufrieran abusos ni vivieran en condiciones infrahumanas. Cuando visitó la cárcel hablaron por primera vez. Apenas la dejaron libre, ella lo buscó para darle las gracias. Por algún motivo, tenía la impresión de que él había abogado para que la dejaran ir. Él lo negó, pero días más tarde la buscó y la invitó a cenar. No pasó mucho antes de que se hicieran novios, dijo.
A mí me pareció que a su historia le faltaban piezas, pero no pude preguntar porque en ese momento se oyó el ruido de otro motor y pedí que me disculparan un segundo y dije que seguro era Clay. Abrí la puerta del porche. En la ventisca, los árboles daban la impresión de caminar hacia atrás, como si quisieran ocultarse en el bosque o entremeterse en la bola blanca y lechosa que flotaba al fondo del camino: ¿era la luna? Probablemente, pero también era Clay. Minutos más tarde les pedí a todos que pasaran al comedor. Lo que vino después fue una conversación que duró varias horas, aunque yo la recuerdo como si hubiera durado dos minutos, no sé por qué:
–Hace poco me di cuenta de que no tengo fotografías de mi padre –dice Clay–. Las busqué porque ya no recuerdo su cara.
Clay: cincuentaiún años, pantalón con las bastas húmedas, descalzo, medias verdes, camisa a cuadros de tonos rosáceos y azulinos, de gusto objetable, remangada hasta el antebrazo, barba de fin de semana, cabellera compactada con la forma del gorro de lana que se acaba de quitar, cicatriz en la oreja, anillo de su primer matrimonio. Ánimo: intrigado.
–Mi padre nunca permitió que le tomaran fotos –digo yo–. Decía que siempre era mejor no guardar pruebas de la existencia del pasado. A mí eso me parecía razonable. Además, tomarse fotos es una tortura.
Yo: veintisiete años, pantalón pescador, camiseta gris de mangas largas bajo camiseta negra de mangas cortas, zapatillas azules, pelo castaño recogido en una trenza, aretes de aro, ligeros rasguños en distintas partes del rostro, antigua quemadura en la mano izquierda, varias uñas rotas, actitud expectante, ningún maquillaje, excepto rímel y delineador: belleza natural. Ánimo: permanentemente sobrecogida.
–Mi papá tiene cámaras de torturas –dice George.
George: once años, zapatos guindas, brillantes, camisa blanca de mangas largas, cerradas hasta el puño bajo saco azul con insignia de club imaginario, bluejeans, manicura maternal, callosidad en las yemas de ambos índices, ojeras oscuras, pelo casi marrón que dos años atrás era casi rubio, apariencia general de profesor universitario en miniatura. Ánimo: ilegible.
–Esas no son cámaras de torturas. Son cámaras fotográficas –dice Hilda.
Hilda: treintaisiete años, vestido de flores negras y grises sobre fondo lila, delgada cadena de oro, pendiente de perlas de imitación, diminuto reloj pulsera detenido a las doce, zapatos de charol de taco bajo, pantimedias negras, una curita en el codo, uñas barnizadas pero de color natural, cejas delineadas en exceso, pestañas postizas, ¿mirada despierta?, ¿labios indecisos?, pelo negro, anillo de compromiso, aro matrimonial. Ánimo: ilegible.
–Por eso mismo –dice George.
Probablemente no fue así. Seguro hablamos de libros y películas y alguien contó alguna historia sobre la guerra. O quizás hablamos de las novelas incesantes y George paró la oreja y tuvimos que resumirle la historia a él y a su madre. Lo que recuerdo es que George la estaba pasando muy bien y que a mí verlo contento me produjo una pena muy honda, la misma pena que me producía verlo en silencio en la escuela, y esa fue la vez en que descubrí que George me daba pena más allá de cuál fuera su estado de ánimo. O tal vez sí dijo eso de las cámaras de torturas y eso fue lo que me produjo una lástima inmensa: saber que George tenía esas cosas adentro, que cada vez que decía algo, ese algo era la punta de un iceberg, y que el iceberg era un infierno. Lo otro que recuerdo es que después de comer fuimos al estudio para que George viera la biblioteca. Lo que vino después fue una conversación de pocos minutos que yo recuerdo como si hubiera durado horas. Hilda se quedó de pie. Me pareció incómoda y me disculpé por la falta de sillas (pero sí había sillas). Dijo que no era problema, solo que ella no podía sentarse en el piso. Dijo que tenía una cosa en la espalda. Pregunté qué tal estaba la tarta de manzanas. El policía gordo dijo que estaba deliciosa. (No, perdón, el policía gordo no estaba esa tarde). Le pregunté a Hilda qué tenía en la espalda. Dijo que no era nada, un accidente que le ocurrió hacía muchos años. Un golpe. Un culatazo. Un policía en Santa Cruz. Le pregunté si eso pasó en la época en que conoció a su esposo, cuando la arrestaron. Me dijo que lo del culatazo fue antes. Le pregunté cuántos días estuvo encerrada. Me dijo que unos cien. De inmediato miró su reloj detenido a las doce y dijo que ya era hora de irse. George le preguntó a Clay si tenía libros de poesía. Clay dijo que no, yo dije que sí, Clay dijo que no era cierto. Me encaramé en una caja y encontré, junto a los libros de métrica y chamanismo, donde los había puesto años antes, los poemarios de Jaime Saenz. Clay los miró y pareció sorprendido. Los revisó uno por uno: El escalpelo, Aniversario de una visión, Visitante profundo, Muerte por el tacto y La noche. Preguntó de dónde habían salido. Le pregunté si le habían llegado por correo desde el más allá. No le hizo gracia el comentario. Le di los libros a George y le conté que Jaime Saenz era boliviano, como su mamá. Cuando dijo que nunca había leído nada de Jaime Saenz, noté un resplandor en sus ojos y me desfiló por la mente una serie de adjetivos derivados de la palabra luna. Hilda dijo que Jaime Saenz era un loco, lo que me sobresaltó un tanto porque lo dijo en el instante preciso en que pasaba por mi mente el adjetivo lunático. George preguntó si podía llevarse los libros y miró a Clay, quien dijo que los libros no eran suyos. Yo le dije a George que por supuesto, que se los llevara. Los acompañamos al porche. George subió al carro de Hilda. El Citroën turquesa horadó la nieve como una polilla de hojalata. La noche, negra y redonda, parecía la cabeza de un cuervo y sobre la curva del camino brillaba la luna como su ojo tuerto. ¿Por qué estaba la luna en ese lugar?, pensé. ¿Por qué estaba en todas partes?, pensé. ¿Por qué estaba en cualquier parte?, pensé. Pero, ¿sabes qué pensé de verdad? Pensé que la luna que una veía en las ciudades no era la misma luna que una veía en lugares como este, en estos sitios que parecen llanos pero son precipicios. Nunca te dejes engañar por estos sitios. Después pensé que el problema no era la luna, sino la noche. La noche hacía que la luna pareciera diferente, la noche que estaba en todas partes, quebrada en trozos por todas partes, cada trozo con su propia luna, la noche bárbara, la noche natural, la noche esquizoide con los párpados abiertos. Miré hacia arriba y después entre los árboles y al cabo de un rato escuché que, a algunas millas de distancia, George abría un libro y empezaba a leerlo, en un punto arbitrario de la carretera. «Extrañamente la noche en la ciudad, la noche doméstica, la noche oscura: la noche que se cierne sobre el mundo: la noche que se duerme y que se sueña, y que se muere; la noche que se mira, no tiene que ver con la noche». Eso escuché. Lo juro. Pensé que la voz de George no parecía la voz de George y después pensé que debía ser su voz del futuro. (¿Pero cómo sería la voz de George en el futuro? ¿Cuál sería el futuro de ese muchacho desolado, de ese muchacho tan triste que incluso su entusiasmo e incluso sus pequeñas alegrías parecían formas de la desolación?). También pensé que era una noche bonita y que todo había salido bien y todo estaba bien y nada malo podía pasar. Seguí observando el cielo, la migración del cielo, ese arrojarse el cielo desde sus propias ventanas. De pronto ya no vi la luna. La busqué en todos lados. Más tarde reapareció pero en un sitio que me pareció injustificable. Yo igual me sentía en paz. O al menos tenía esa impresión. (¿Es lo mismo sentirse en paz que estar en paz? No es lo mismo. Solo es lo mismo cuando estás bien de la cabeza. O cuando estás mal de la cabeza. Recuerda eso). Cuando entré a la casa, Clay me preguntó qué me había pasado en la cara. No supe de qué hablaba. Me llevó al baño y me miré en el espejo pero no me vi: vi una cosa que flotaba detrás de mí como un pájaro infinito. Mientras Clay me pasaba un algodón por las heridas le pregunté si no había notado algo raro en el cielo esa noche y si le había gustado el pastel. Me preguntó qué pastel. Me pidió que me calmara, me dio unas pastillas, me ayudó a desvestirme en el estudio.