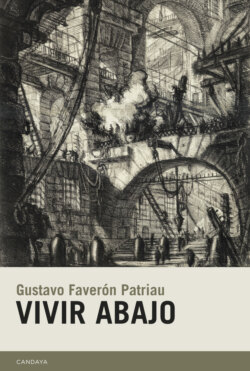Читать книгу Vivir abajo - Gustavo Faverón - Страница 14
JUEVES
ОглавлениеUna tarde, al final de la primavera de 1975, un niño se desmayó en mi clase de español. George me ayudó a llevarlo al hospital y esperó conmigo en la sala de emergencia hasta que llegaron los padres. Para ese tiempo, él iba a mi casa con frecuencia, algunas veces con Hilda, pero casi siempre solo. Tenía trece años y seguía llevando la cuenta de los libros de poesía que leía a espaldas de su padre, violando su enloquecida prohibición. Cada cierto tiempo me decía el número y yo no me lo podía creer.
Esa vez dijo que ya iban quinientos cincuenta y cinco. También dijo que los mejores poetas de la lengua inglesa eran Edgar Lee Masters, Edgar Allan Poe y Edgar Albert Guest y que los mejores poetas en castellano eran el español Antonio Machado, el peruano César Vallejo y el mexicano Manuel Maples Arce. Ese último nombre me hizo mirarlo con resquemor. Le pregunté si había leído a Gilberto Owen y sacó su libreta y anotó el nombre mientras aclaraba que, cuando decía que esos eran los mejores, no quería decir que fueran sus favoritos, porque sus favoritos eran, en inglés, Robert Frost, Allen Ginsberg y Sylvia Plath, y, en español, Oliverio Girondo, Emilio Adolfo Westphalen y Jaime Saenz, cuyos libros había devorado en dos días tras llevárselos de la biblioteca de Clay. Dijo que los poemas de Girondo le parecían escritos en un pasado remoto, anterior al papel o por lo menos anterior a la imprenta o por lo menos anterior a la máquina de escribir, que los de Westphalen le parecían escritos en un presente perpetuo y sin embargo posterior al porvenir y los de Saenz, escritos a media tarde en el patio de un manicomio, excepto por La noche, que le parecía definitivamente escrito en el futuro.
–Pero un futuro que se acerca a pasos agigantados –dijo.
Para entonces, sin embargo, yo ya sabía (porque él de pronto se había vuelto locuaz, como ocurre con los chicos tímidos cuando llegan a cierta edad, y no paraba de hablar del tema) que su verdadera pasión no era la poesía, sino el cine. Te hablo de una época en la que no se podían comprar películas así nomás, no había formatos caseros, excepto las Súper 8, pero no había películas normales en Súper 8, no había películas por cable ni servicios domésticos, excepto uno que no llegaba a Maine. Ni siquiera había cineclubes en nuestra zona y el único cine del pueblo pasaba la misma película durante semanas y a veces meses y otras veces años (o al menos esa era mi impresión). Pero George, en sus incursiones en busca de lo prohibido (los libros de poesía), se había dado de bruces con un mundo más enigmático y más atractivo para él. Hasta entonces, veía las películas de la biblioteca pública de Brunswick, que tenía un catalejo más bien modesto de cintas que solo se podían ver en proyecciones programadas. Muchas veces Hilda, Clay y yo tuvimos que llenar un formulario, organizar una sesión, anunciarla y llevar espectadores solo para que George viera lo que quería. Pero luego descubrió el catálogo de películas del college (perdón, hace un rato dije catalejo queriendo decir catálogo), que era una cueva de las maravillas, singular e idiosincrásica, crecida a la diabla con las películas que los profesores hacían comprar para sus clases. Quien lo hacía con más frecuencia era un profesor del Departamento de Alemán, un jovencito judío de Nueva York llamado Steve Steinberg, flaquito de pelo prematuramente entrecano y anteojos de alambre (que tenía un novio semisecreto escondido en un departamento en Queens), hombre amable y jovial cuyos cursos, sin embargo, no eran ni amables ni joviales, porque se especializaba en cine de vanguardia y películas del Holocausto. George comenzó a fagocitar ese archivo en 1974, y gracias a esa forma suya, maniática, medio maniática, o más bien monomaniática de sumergirse en las cosas que lo atraían, para 1975 ya se había transformado en un incipiente connoisseur de las películas más raras que te puedas imaginar. (Aunque no tú. A ti, ahora que lo pienso, no te parecerán raras, porque tú sabes mucho de cine, tú eres profesor de cine). A mí me parecían raras y a decir verdad, en aquel tiempo, me parecían raras de oídas porque la mayoría no las había visto nunca: solo las conocía porque George, apenas veía una, corría a contarme su descubrimiento. Yo recién las vi a fines de los setenta, a principios de los ochenta, porque George me hizo verlas, cuando ya se podían comprar en videocasetes. Pero no me adelanto: en 1975 era George el que las veía y venía y me contaba; pero incluso en la emoción con que me hablaba de ellas había un resabio de melancolía, como si sus pasajeras felicidades fueran producto de una pena que nunca se podía sacar de encima o sacar de adentro: yo sabía que eso tenía que ver con su padre, pero no sabía de qué manera y nunca imaginé en qué monstruosa dimensión.
Como Hilda trabajaba en el college, él podía usar la biblioteca y sacar libros pero no podía reservar una sala ni un proyector. Para eso se valía de Clay o del mismo Steve Steinberg, fascinado con su minúsculo discípulo. La metamorfosis de George comenzó con películas de Eisenstein, Pudovkin y Kuleshov, que vio y no comprendió. De inmediato vio películas de Etting y Vorkapich y pensó que no comprendía, lo cual –se imaginó– era un paso adelante. Entonces vio una película de Maya Derin y Alexander Hammid y pensó que no sabía qué pensar pero que algo tenía que pensar y se mordió los dedos. Luego vio películas de Man Ray y pensó que eran piezas de metal que se movían solas y se dio cuenta de que había pensado en algo. Vio una película de Luis Buñuel y Salvador Dalí y pensó que el mundo tenía que terminar en el acto, no sin violencia. Vio películas de René Clair (Un sombrero de paja italiano, Dos almas tímidas) y pensó que la vida podía continuar, a nuestro propio riesgo y con ojo avizor. Vio películas de Hans Richter y pensó que no las había visto. Vio películas de Jean Cocteau y German Dulac y Viking Eggeling y pensó que las de Cocteau eran insuperables, las de Dulac las superaban y las de Eggeling representaban o bien un paso atrás o bien un salto al vacío. Vio películas de Dudley Murphy y decidió que el cine no era para él y cayó en una profunda depresión. Cuando se le pasó, vio películas de John Grierson y pensó que eran películas de Alberto Cavalcanti. Entonces volvió a ver las películas de Alberto Cavalcanti y pensó que no se parecían a nada que hubiera visto jamás. Vio películas de Walter Ruttmann y pensó que Walter Ruttmann era él. Vio dieciocho películas de Dziga Vertov y después descubrió que Dziga Vertov solo había filmado diecisiete. Vio películas de Oskar Fischinger y pensó en dejarlo todo y huir de Maine con la colección de tijeras de su padre. Pero de inmediato vio películas de los impresionistas franceses –Abel Gance, Jean Epstein, Marcel L’Herbier– y pensó en mí y me preguntó qué hacía yo viviendo en un lugar como ese y me llevó a la biblioteca y me mostró una película de Marcel L’Herbier (Lo inhumano) y le di la razón. Vio películas de los letristas, de Isidore Isou, por ejemplo, y pensó que el cine era una extensión de la poesía, o quizás viceversa. Vio un cortometraje de Guy Debord y pensó que el cine debía cesar por completo pero a la semana siguiente vio películas de Dimitri Kirsanoff y dejó de pensar y quiso hacer él mismo sus propias películas y pasó semanas maquinando cómo, tramando historias, presintiendo desenlaces, evocando personajes, reduciéndolos a objetos y formas. Al final siempre pensaba en formas. Decía que cada emoción, en una película, debía cobrar una forma más o menos definida, o una forma abstrusa, pero que al fin y al cabo fuera comprensible con los ojos: el odio, la incomodidad, la depresión, la soledad: tenían formas. Él quería descubrirlas.
–¿Cuándo comienzas tu carrera de cineasta? –le pregunté esa tarde en el hospital.
Dijo que primero se había puesto de malhumor pensando en la plata que le faltaba para comprar una Súper 8 y que después había pensado en las cámaras de su padre, que no tenían rollos pero funcionaban, y que por último había tenido una revelación, cuando se dio cuenta de que, entre esas cámaras, había algunas que eran como las que usaron los vanguardistas en los años veinte y en los años treinta, y que ahora estaba elucubrando cómo conseguir rollos tan antiguos. Sin hacer una pausa me habló de Dimitri Kirsanoff. Dijo que, después de su inmersión en la vanguardia, se dio cuenta de que el cine de verdad había comenzado en 1926, con un mediometraje de 37 minutos hecho en París por ese genio estonio, así dijo, ese genio estonio-ruso llamado Dimitri Kirsanoff, un impresionista, me explicó, que al principio no era cineasta sino un músico que tocaba el cello en teatros donde se proyectaban películas ajenas, hasta que comenzó a hacer las suyas, y la primera que hizo fue la primera película en la historia del cine, dijo George, al menos la primera que valía la pena llamar así. Su título era Ménilmontant.
Estaba por contarme el argumento cuando llegaron los padres del otro niño y me fui un rato con ellos a explicarles lo que había pasado (me dijeron que su hijo tenía leves bajas de presión de vez en cuando, que no era grave. Me agradecieron y me fui). Cuando salí, George me esperaba sentado sobre el capó de la Volvo, mirando el hospital, con una libreta sobre las piernas. A lo lejos me pareció que estaba dibujando la fachada del edificio pero cuando estuve cerca me di cuenta de que tomaba notas.
–¿Para qué? –le pregunté.
–El hospital tiene solo dos pisos, pero tiene tres sótanos –dijo.
–¿Y qué hay con eso?
–Le puede interesar a mi papá.
Su padre estaba en Bolivia desde hacía meses. George le escribía cartas a diario. A mí, ya te imaginas, escucharle eso hizo que se me vinieran las lágrimas a los ojos. Tuve que fingir que una basurilla se me había metido a ambos. Para disimular me subí al carro y le pregunté si quería que pasáramos a recoger a Hilda: podíamos cenar juntos en mi casa. Me dijo que Hilda estaba en cama y que mejor lo dejara con ella, para cuidarla. Hicimos el viaje en silencio. Contamos dos ardillas atropelladas y un mapache atropellado y una gaviota atropellada y llegamos.
Cuando detuve la camioneta para que bajara, dijo que el estonio Kirsanoff nació en 1899 y a principios de los años veinte se estableció en Francia, casado con una actriz rusa que salía en películas de Jean Renoir. (Lo último lo dijo con un gesto en el que convivieron el desprecio y la incertidumbre. A George, Jean Renoir le parecía un mequetrefe).
–Kirsanoff nunca volvió a su tierra –dijo.
(George tenía una teoría –no recuerdo si ya entonces o después– según la cual los mejores cineastas del mundo eran migrantes, gente que hacía sus películas en un país extraño. Decía que eso funcionaba como regla general pero que si el país de llegada era Estados Unidos todo podía terminar en desastre. También creía que los cineastas americanos debían huir a otro lugar. A veces lo decía en general sobre todos los americanos, fueran cineastas o no. Otras veces decía que todos los cineastas eran suicidas y que filmar una película era como hacerse un tajo en las venas, en la muñeca, tajos transversales, que cicatrizaban rápido, hasta que un día un cineasta hacía una película que era como un tajo longitudinal, uno que le cortaba una vena entera, a lo largo, y que esa era su obra maestra, y por lo tanto su muerte, y todo lo que hacía después lo hacía su fantasma. ¿Puedes imaginar a un chico de esa edad diciendo esas cosas?).
Puso un pie afuera de la Volvo y me señaló el ático del garaje.
–Ahí están los libros de poesía –sonrió sin alegría–. Y las cámaras.
Cada vez que yo veía esa casa pensaba en faros parpadeantes y ambulancias (aunque tal vez eso también comenzó después). El garaje era mucho más viejo que el resto del edificio y la única ventana circular tenía una reja sobrepuesta. Un árbol retorcido se inclinaba sobre el tejado y en la hendidura de un alón roto, sobre las puertas levadizas, había caído, desde alguna rama, un nido de ardillas. La imagen del nido desbaratado me produjo ansiedad.
Le dije que quizás Clay y yo podíamos ver un modo de conseguir rollos para esas cámaras antiguas, que tal vez Steve Steinberg supiera cómo.
–No perdemos nada con preguntar –dije.
Metió medio cuerpo por la ventana y me dio un beso. Lo vi disolverse en el caminito entre el garaje y la puerta falsa. Llevaba la libreta en una mano y a la espalda una mochila que era de su padre. George empezó a usarla en esa época y parecía más grande que él, lo que quiere decir que debía ser muy grande, porque George, a los trece años, era mucho más alto que yo. Ya no parecía un niño desolado, sino un adulto desolado.
A principios del verano siguiente, Clay viajó a dar una charla en Guadalajara (sobre los caballos fósiles de la pampa argentina descritos por Karl Hermann Konrad Burmeister en el catálogo de una exposición de 1876, fósiles que, sospechaba Clay, podían ser una falsificación involuntaria). El aeropuerto de Portland me hizo pensar en un set cinematográfico, más específicamente, en el escenario de un western italiano. Eso me llevó a preguntarme, de manera más o menos arbitraria, si estábamos más cerca de Italia que del Lejano Oeste. (Respuesta: no. Portland, Maine, está a cuatro mil dieciséis millas de Roma y a dos mil seiscientas millas de, por ejemplo, San Diego, California. Sin embargo, Maine está más cerca de México d. f. que de San Diego, cosa que merece una reflexión). La sensación de encontrarme de pronto en un pueblito de película de vaqueros, por cierto, no era menos arbitraria que mi pregunta, y resultaba a todas luces incomprensible, dado que el aeropuerto de Portland no guarda, ni guardaba en esos años, ninguna similitud con un pueblo del Lejano Oeste, ni con un pueblo del Lejano Oeste en una película, digamos, de Sergio Leone, es decir, en un spaghetti western. Pero sí que había un aire, eso sí, una suerte de pathos en ese aeropuerto que la hacía pensar a una en un pueblo de vaqueros con disentería y pistoleros y comisarios de aspecto patibulario y un número sobrenatural de enterradores con sombrero de copa. No que hubiera enterradores ni pistoleros, entiéndeme, sino que los señores de saco y corbata y los guachimanes –¿esa palabra, existe?–, los cuidadores o vigilantes del aeropuerto de Portland, y los viejecitos y las viejecitas que esperaban ante el mostrador boleto en mano, me pareció en ese momento, debían sin duda compartir parcialmente un mismo Weltanschauung con los personajes de una película de Sergio Leone o Damiano Damiani o Demofilo Fidani o el malogrado Manolo Mela, etc., menciono ejemplos al azar. La impresión se deshizo rápidamente, por otro lado, cuando brotó de una puerta el policía gordo, quien de ningún modo podía figurar en un spaghetti western, y que, según nos explicó, en ese momento volvía de Washington d. c., donde había estado de visita un fin de semana y algo más. Esperamos a que partiera el avión de Clay y llevé al gordo de regreso a Brunswick. En el camino le pregunté qué amigos tenía en Washington d. c.
–Ningún amigo –dijo.
–¿Y qué hacía allá?
–Matando el tiempo –dijo.
Me contó que finalmente Lucy Atanasio había conseguido un empleo decente en Maryland y se había mudado a Baltimore.
–¿Y Larry? –pregunté.
–En el manicomio.
–¿En Maryland?
–No, donde siempre.
Esa noche la pasé componiendo máquinas obsoletas en el laboratorio de Clay. No aquí en el estudio del jardín, sino en su laboratorio, arriba, en el segundo piso, al final del corredor, junto al dormitorio en el que nunca llegamos a dormir, y al que nunca entré (aunque en algunas ocasiones, como esa, al caminar por el pasillo, colocaba una oreja sobre la puerta, como si la puerta fuera una radio y yo estuviera en un refugio esperando un bombardeo, de cuclillas y concentrada en la voz de una radio a transistores). En verdad, yo no componía las máquinas: había un cajón de madera con decenas de piezas sueltas y a mí, cada cierto tiempo, sobre todo cuando Clay se iba de viaje, me entraba la idea de que todas las piezas correspondían a una misma máquina y trataba de reconstruirla. ¿Nunca te ha pasado? ¿Ver una serie de objetos y pensar que no son objetos sino partes de un objeto, y no poder dormir hasta descubrir qué objeto es? A mí me pasaba mucho. Ahora no tanto. Esa vez, cuando todas las piezas tomaron su lugar, el objeto fue un enano de anteojos con cuatro manos de uñas largas y desiguales, conectado a una batería que le hacía agitar las extremidades de manera espeluznante hasta que los dedos empezaban a caerse.
De madrugada bajé a desayunar y después cogí el fólder número diecisiete en el archivo de las novelas incesantes y me fui al jardín. En la segunda rotonda de piedra pasé unos diez minutos. Pensé en Chuck y Lucy y después en Larry, encerrado en el manicomio. Me reacomodé en la tercera rotonda y respiré el aire del cementerio y luego de un rato abrí el fólder y empecé a leer. Las primeras cinco páginas eran la descripción del cuerpo de un hombre visto por fuera y por dentro. El narrador enumeraba órganos, venas, arterias, nervios y músculos y luego describía el penoso intento del hombre por ponerse de pie, penoso porque ponerse de pie le resultaba imposible, y en ese momento el hombre se preguntaba por qué y al rato se daba cuenta de que alguien le había robado el esqueleto.
«Buen comienzo», pensé.
Acto seguido se me impuso la idea de ir al manicomio a ver a Larry Atanasio, cosa que hice ese mismo día, después del almuerzo.
Yo no lo había visto jamás pero solía imaginarlo solo y sintiéndose solo (porque nadie está más solo que una persona en una celda en un manicomio), aupado sobre una cama, con los pies grandes y las manos velludas, semicalvo y en bata, hablando con Dios y mirando la pared de una habitación muy pequeña en un edificio tan grande que la presencia de Larry dentro de él resultaría nimia y accidental, un edificio de ladrillos rojos en lo alto de una colina, dentro de un conjunto más grande de construcciones de ladrillos rojos y tejados negros en la verde colina, edificios de ladrillos rojos y tejados negros y ventanas ajenas en el verdor de la colina, ladrillos relucientes y tejados oscuros, con dos chimeneas en cada tejado y una buhardilla en cada edificio, con tres gabletes en cada pendiente de los siete tejados rojos, gabletes azules en buhardillas incoloras, y chimeneas grandes y entre ellas un poste de bronce con una gris veleta coronada por la figura de un gallo color gallo que esa tarde miraría (es un decir) al suroeste. En efecto, así era el manicomio, según comprobé al llegar. Mi atención se distrajo en un árbol grueso y no muy alto, casi un arbusto, con una copa redonda que parecía un afro. Pregunté qué árbol era ese. Una enfermera me dijo que parecía un manzano pero que era difícil saberlo porque nunca daba frutos. Me pidió que la siguiera hasta el edificio gemelo, cuya puerta se abrió sobre mí como unas fauces de lobo o de tigre dientes de sable, dejando paso a una puerta más pequeña, que también se abrió sobre mí y después se prolongó en un túnel largo y estrecho, como el hocico o acaso el esófago de un mapache o de una zarigüeya o de un osito lavador paraguayo, y tras unos minutos en los que me gobernó la sensación asombrosa de estar caminando por pasadizos en forma de X, la enfermera, cuyo nombre, me parece recordar, era Mary Waxton (yo siempre leo los gafetes, por si acaso), me dejó ante la puerta de la habitación de Larry Atanasio.
En el cuartito, aupados sobre un catre, estaban los pies desmesurados, las manos peludas, la cabeza casi calva y los ojos abiertos de Larry Atanasio, fijos en la pared del fondo (intuí).
–Hola, Luane –dijo. Él llamaba Luane a Lucy.
Le expliqué que no me llamaba Luane, que yo era la esposa de Clayton Richards.
–La esposa de Clay murió hace años –dijo.
Pensé en decir que yo era la otra, pero me sonó mal y le dije mi nombre. Miraba la pared con tal concentración que sentí que lo estaba interrumpiendo y que debía esperar a que cambiara de postura antes de volver a abrir la boca. Al cabo de unos minutos me pidió que tomara asiento. Busqué una silla, que no encontré, y me senté en el borde de la cama. En el piso había un cenicero limpio, la tela de un paraguas sin arboladura y un par de zapatos demasiado chicos para ser suyos. Vi una repisa vacía. La habitación no tenía ventanas. Larry preguntó qué año era con el tono de quien pregunta la hora. Le dije que era el 23 de junio de 1976 y que eran las cuatro de la tarde.
–No pasa el tiempo –se quejó–. Cada vez que pregunto es 1976.
Quiso saber por qué estaba ahí. Le dije que Clay andaba de viaje y que, como Lucy estaba en Maryland, yo había pensado que a él no le vendría mal una visita, aunque fuera de una desconocida. Me preguntó quién era Lucy. Le recordé que Lucy era su hija.
–Ah, Luane –dijo–. ¿Y qué tiene que ver Clay?
–Clay viene a verte todos los jueves. Esta semana está en México. Por eso he venido yo.
–¿Qué pasa en México? –dijo–. ¿Hay guerra?
Le dije que Clay había viajado a Guadalajara a hablar sobre unos fósiles falsificados por un científico alemán en la pampa argentina.
–No cambian –dijo Larry.
–¿Los alemanes? –tanteé.
–Los malditos mexicanos –dijo–. Siempre buscando guerra.
Hablaba de espaldas a mí, mirando la pared. Yo le miraba la nuca y lo miraba mirar la pared. Estuvo un rato en silencio. Luego preguntó qué sabía Clay sobre fósiles falsificados. Le hablé del libro sobre Karl Hermann Konrad Burmeister. Me preguntó desde cuándo a Clay le interesaban esas cosas y por qué no estaba escribiendo un libro sobre pájaros. De inmediato me dijo que Clay no iba a verlo los jueves y que, de hecho, no lo había visto en años. Se rio bajito y puso una de esas caras que uno ve en los manicomios, cara que yo, sin embargo, no pude ver, porque Larry seguía dándome la espalda. Dejé que pasara ese momento y al llegar el siguiente le pregunté cuándo era la última vez que había visto a Clay.
–Meses después de tu muerte –dijo.
Le expliqué que yo era la segunda esposa de Clay.
–Igual da –dijo–. Por esa época lo vi, después ya no. Ya nada más lo veo cuando me acuerdo de la guerra.
Se agachó. Puso un pie en el piso. Tenía las uñas largas y un chichón en el empeine.
–¿Cuándo te acuerdas de la guerra en Yugoslavia? –pregunté.
–Sí –dijo–. Clay estuvo en mi patrulla en Yugoslavia. Ahí nos conocimos. Yo era sargento, él era soldado, tenía veinticuatro años. Eso fue en 1944. Yo era el jefe de la patrulla, sargento mayor, él era soldado raso y el jefe del pelotón era el teniente Atticus Johnson. Atticus Johnson murió cuando lo iban a castrar los nazis –dijo.
–¿Un hombre se muere cuando lo castran? –pregunté.
–Depende –dijo.
Me quedé pensando en eso. Larry bajó el otro pie.
–Pero Atticus Johnson no murió cuando lo castraron, sino cuando lo iban a castrar –dijo Larry, con tono enigmático–. Lo que implica otra clase de tragedia –estiró el cuello en dirección a la pared, pareció mirarla con detenimiento, aunque tal vez tenía los ojos cerrados: difícil decirlo.
Después me dio la impresión de que miraba la pared como si fuera un espejo y desde ese momento empecé a cuidar mis gestos, con la sospecha de que Larry me veía.
–¿Cómo es eso? –pregunté.
–¿Cómo es qué?
–¿Cómo es que se murió cuando lo iban a castrar?
–La única forma de responder a tu pregunta sería contarte qué hacíamos nosotros en Yugoslavia en 1944, cuando todos saben que Estados Unidos nunca invadió Yugoslavia.
–Yo se lo he preguntado a Clay un montón de veces pero siempre encuentra una manera de no responder –dije.
–Pregúntale de nuevo ahora que estás muerta –dijo Larry. Rozó la pared con la nariz–. Siempre es más difícil no contarles a los muertos las cosas que quieren saber.
Le expliqué que yo era la segunda esposa de Clay.
–Igualdad –dijo. O algo semejante.
Absurdamente, pensé en pedir la cuenta e irme. Volteé a buscar a un mozo pero vi a Larry que miraba la pared. Le pedí que me contara la historia de Atticus Johnson.
–Ah, eso es realmente hilarante –dijo, pero no se rio.
O tal vez sonrió pero cómo saberlo.
Después me contó la historia. Habló de una misión secreta para rescatar las reliquias de una santa. Dijo que el pelotón estaba bajo el mando del teniente Atticus Johnson y se rio y levantó un pie y después levantó una mano y dejó de sonreír. Dijo que ya habían rescatado la reliquia de la santa y habían pasado dos veces por un pueblo habitado por niños armenios y fosas comunes y cuando estaban de regreso a la costa montenegrina durmieron una noche en otro pueblo no menos fantasmal. Clay está de guardia entremetido en el bosque y al volver ve luz en una de las casas, la casa donde se queda el teniente Atticus Johnson, la casa de una mujer que tiene tres hijas y donde (pero esto Clay no lo sabe) unos alemanes ebrios y embozados por la noche han aparecido hace unos minutos y han maniatado a la mujer y a las niñas y al teniente.
Cuando está cerca, Clay ve la puerta entreabierta.
Lo esconde la penumbra de la ruina superior.
Empuña su ametralladora, que es una Johnson M1941.
Se acerca a la ventana y mira adentro. Ve a los tres alemanes que ríen a vozarrones y se dan palmadas en la espalda y se contorsionan de manera histérica.
Asoma un poco más y está seguro de que los alemanes se encuentran solos (no alcanza a ver a Atticus Johnson, que está tendido en el suelo, demasiado cerca de la ventana, fuera de la mirada de Clay. La mujer y las niñas están maniatadas en el piso, contra el muro al lado de la puerta, igualmente invisibles para Clay).
Duda entre disparar o buscar al resto del pelotón. Un alemán se acerca a la ventana, produce un gorgorito flemático y escupe a través de un hueco en el vidrio roto.
Clay piensa en los niños armenios y en una calle de Boston y recuerda la cara de una mujer en una librería en la que nunca ha estado y enristra la ametralladora y dispara por la ventana, con los ojos cerrados, veinte o treinta segundos.
Después pone un pie bajo el marco de la puerta y sigue disparando en cualquier dirección y aprieta el gatillo hasta que no quedan balas.
El resto del pelotón corre hacia la casita. Freedman toma a Clay del cuello. Larry Atanasio lo jala por la correa del casco y lo tumba al piso. Inocencio Márquez se arrodilla en su pecho y le dice
–Tranquilo, ya pasó.
Larry enciende una linterna, entra en la casa y ve ocho cadáveres: un alemán ensartado en el marco de la ventana con los ojos colgándole de las cuencas, otro en medio de la habitación con el cráneo abierto, una mujer con la boca destrozada, tres niñas deshechas, un tercer alemán tumbado de bruces con una raya diagonal de agujeros desde la cadera hasta la nuca, encima del teniente Atticus Johnson, que yace bocarriba y tiene tres hoyos en la cara, uno en el lugar de cada ojo y otro donde antes estaba la nariz.
Cuando Inocencio Márquez arrima el cuerpo del alemán, Larry y Clay ven que Atticus Johnson está sin pantalones, con los calzoncillos en las rodillas, y que lo han castrado.
No está muerto, pero muere segundos después. Con su último aliento dice:
–Los hijos de puta querían castrarme –sonríe–. Llegaron tarde, hijos de Inocencio Márquez, Larry y Clay no entienden nada. Se acercan mucho y aproximan el tubo de luz de una linterna al bajo vientre del cadáver de Atticus Johnson y ven que la entrepierna no sangra y que la herida de la castración es tan vieja que ni siquiera parece tener cicatriz: apenas una equis de piel blancuzca y tirante, una herida que alguien le hizo no ahora ni hace poco sino hace muchos, muchos años.
–¿Quién lo castró? –se pregunta Larry o se pregunta Clay, que voltea a mirar los otros cuerpos arrinconados.
Pasa largo rato viendo a la mujer destruida y a las niñas en añicos.
Se pregunta si será capaz de vivir con ese peso en la consciencia.
Inocencio Márquez y Larry le dicen que no debe pensar lo peor y que tal vez la mujer y los niños ya estaban muertos antes de que él entrara, que tal vez los alemanes ya habían matado también al teniente Atticus Johnson para cuando Clay empezó a disparar.
Todos saben que no es posible, pero eso dicen.
Clay se pregunta qué hacer y se pregunta cómo vivirá a partir de ese día.
Mira los cuerpos y piensa en el futuro. Tiene veinticuatro años. Tiene un bachillerato en biología. Quiere ser ornitólogo. Quiere tener una novia. Quiere viajar a Sudamérica para estudiar los pájaros de la pampa argentina. Nunca ha sabido por qué. Hasta ese día, esas son las únicas cosas que ha pensado cuando ha pensado en el futuro.
Ahora cree que ha vivido una vida idiota. Corta e idiota. Es lo que piensa.
Y que esa vida, además, ha llegado a su fin esa noche y ha sido reemplazada por una vida peor. Al rato se repregunta qué hacer. Se responde que no debe hacer nada. Se dice que reaccionar ante la vida es un derecho que acaba de perder.
Piensa que a partir de ahora solo debe esperar el momento de la revancha.
Es decir, el momento en el que el mundo se cobre la revancha contra él, porque él, ahora, se ha convertido en alguien que necesita un castigo. Da un paso atrás.
¿Por qué ha usado el verbo necesitar en vez del verbo merecer?
Vuelve a pensar en el futuro y repite en voz alta que lo único que le queda es no hacer nada, pero esta vez lo dice para asegurarse de que eso suena hipócrita porque en verdad lo que debe hacer es apresurar el castigo.
Clay piensa esas cosas y los demás lo miran a lo lejos, aunque están muy cerca, a dos o tres metros, y después dice que va a orinar detrás de un árbol y camina en la dirección contraria al bosque.
Los otros lo ven irse.
Horas más tarde, Larry ordena revisar la casa y después todas las casas y después la única callejuela que comprende el pueblo fantasma (se llama Bigor, es un pueblo real, no es un pueblo fantasma, es un pueblo muerto). Más tarde ordena revisar las tierras que rodean el pueblo, y aunque nadie sabe qué cosa deben buscar, todos miran escrupulosamente, pero ninguno encuentra nada que valga la pena. Cuando se agrupan para emprender la marcha, Inocencio Márquez le dice a Larry Atanasio que Clay Richards no está por ninguna parte. Lo buscan dos días, aunque, en verdad, lo que buscan es su cadáver, persuadidos de que Clay ha desaparecido para suicidarse.
Cuando Larry decide que no tiene caso seguir rastreando a un muerto (cosa que le sugiere Dios, musitando desde la copa de un árbol), Clay está a seis millas de ahí, rumbo a cualquier parte. Desde ese momento, su camino y el del pelotón se distancian varias millas cada día.
Clay no se quita el uniforme ni lo reemplaza por la ropa de los muchos cadáveres que encuentra en el camino.
No evita los villorrios. Se encarama en un risco para mirar el horizonte, elige el pueblo más grande y al caminar siente que lleva un cuervo encima de la cabeza, un buitre en el hombro y el pescuezo de una lechuza en cada mano. Se mira a sí mismo a la distancia y eso es lo que le parece ver.
De mañana entra en Kotor y los niños y las viejas lo miran como un espectro. Por la tarde atraviesa Trebinje. Una medianoche sale de Mostar y se dirige a Konjic. Ingresa en Bugojno. Llega a Jajce y ve el minarete de una mezquita y a una mujer embarazada salir del templo de la mano de un adolescente. La imagen lo impresiona como un residuo del porvenir. En Doboj habla con un imam que lleva un cuchillo amarrado al cuello y se sostiene la barba como si fuera postiza. Sale de Tuzla camino a Loznica y a la sombra de un árbol le pide al cadáver de un estrangulado que se lo lleve con él. Camina por el centro de una calle en Ruma y pregunta cómo llegar a Belgrado. En una calle de Belgrado una mujer inquiere si es americano o si es un ruso disfrazado o si es un nazi disfrazado o si es un serbio enloquecido que quiere que lo maten cuanto antes. Clay le dice que es americano y que antes quería ser ornitólogo pero que ahora camina por Yugoslavia con un cuervo en la cabeza, un buitre en el hombro y una lechuza en cada mano y estira los brazos y le muestra las lechuzas a la mujer, que no ve nada. Unas calles más allá ve una bomba inglesa en cuyo casco alguien ha escrito en inglés «Felices Pascuas». Una niña pregunta si puede tomarse una fotografía con él. Clay dice que sí y le pregunta a la niña si le molestan los pájaros. Dice que si quiere puede dejarlos un rato en el piso para que no aparezcan en el retrato. La niña dice que no importa, que los pájaros pueden salir en la fotografía. El chico que lleva la cámara en las manos (cosa inusitada) no entiende la conversación. Clay le pregunta a la niña si de verdad puede ver los pájaros. La niña dice que sí.
–¿Qué pájaros son? –pregunta Clay.
–Un buitre en tu cabeza, un cuervo en el hombro y una lechuza en cada mano –dice la niña, sonriendo con inocencia.
Clay piensa que por un momento le ha creído pero que la niña miente, porque el buitre está en el hombro y el cuervo en la cabeza. Después se pregunta en qué idioma están hablando. Esa tarde come en el piso de una casa de la cual solo queda el piso, en las afueras de Belgrado. Sobre su cabeza pasan aviones británicos y aviones americanos en dirección a la ciudad. Los aviones pasan en dirección a Kraljevo y pasan encima de Berane en dirección a Podgorica y encima de Podgorica y encima de Budva pasan en dirección a Belgrado, y encima de Arandelovac en dirección a Berane y pasan en dirección a Sarajevo y el aire es una fiesta y los aviones pasan en dirección a donde sea y Clay los mira y piensa que son pájaros y eso es todo lo que hace durante una semana. Después camina de regreso al sur. Atraviesa las calles de Budva, la ciudad nueva, la playa, la ciudad vieja, visita como un turista la iglesia blanca cuya torre, vista de cerca, es mucho más pequeña de lo que parece a la distancia, y piensa que si le tapiaran las ventanas al mirador y le mocharan las tejas y le arrancaran el reloj se vería exactamente como el obelisco del Monumento a Washington, en Washington d. c. Recuerda que alguien alguna vez le dijo que un obelisco es un homenaje a una deidad llamada Ba’al, que en la antigüedad semítica era uno de los nombres de Dios, pero que después fue el origen del nombre Ba’al Zevuv, que después se convirtió en Beelzebub y después en Belcebú, porque los antiguos judíos conocieron a un Dios que además de ser Dios era el Diablo (cosa que todos deberíamos tener siempre presente). De inmediato recuerda que los obeliscos son un homenaje a la virilidad de Ba’al y cruza por su mente la imagen del cuerpo mutilado de Atticus Johnson y se pregunta qué cosa le pasó, quién lo castró, cuándo, por qué: con qué objetivo. Después conjetura que quienquiera que lo haya hecho fue el primero en matar a Atticus Johnson, pero, lejos de consolarlo, esa reflexión lo vuelve a hundir en la tristeza. Decide caminar hacia la playita al noroeste, donde el pelotón debía embarcarse de regreso a Italia, muchos días atrás. Milagrosamente, encuentra a sus compañeros, como si el tiempo no hubiera pasado. Los soldados lo reciben con alegría. Él les pregunta si, por casualidad, no será el caso que alguno de ellos esté viendo en ese momento sobre su cabeza un cuervo y en su hombro un buitre y en sus manos dos lechuzas ahorcadas. Le dicen que no.
Esa noche sueña que nada en el Adriático. Nada siguiendo la sombra del buitre, con el cuervo en la cabeza, usando las lechuzas como aletas para ganar impulso. Lo despierta Inocencio Márquez. Clay lo mira. Inocencio le pregunta:
–¿Por qué traes un cuervo en la cabeza?
Clay le agradece. Inocencio le pregunta:
–¿Por qué te fuiste?
–Porque no podía más –dice Clay. Inocencio le pregunta:
–¿Por qué volviste, por qué volviste, si eres un hombre marcado por la muerte?
Clay le dice que necesita saber quién castró al teniente Atticus Johnson.
–Buena razón –dice Inocencio Márquez.
En su celda del manicomio, Larry miró la pared del fondo y se quedó en silencio. Le pregunté por qué el teniente Atticus Johnson parecía haber sido castrado muchos años antes de morir.
–Pregúntale a Clay –dijo.
Me pidió que lo dejara solo. Di media vuelta y sentí que él daba media vuelta. Entonces me volví súbitamente pero él seguía mirando la pared. Salí del manicomio a través del sistema de túneles y crucé corriendo el jardincito de grama rectangular (había comenzado una tormenta) para entrar en el edificio delantero. Sus pasadizos se me hicieron interminables y cada vez más negros y tuve la impresión de que además eran cada vez más estrechos y me iban atrapando y luego la sensación de haber estado en ellos desde hace mucho tiempo. Pensé en Clay. ¿Era posible que Clay hubiera matado a una mujer y a sus tres hijas (y además al teniente Atticus Johnson) en Yugoslavia? Y si era cierto: ¿qué habrá pasado por su cabeza, muchos años después, cuando un hombre entró a su casa (a esta casa) y mató a su esposa y a sus tres hijos? Escuché los truenos y pensé que era un rugido de aviones que volaban en dirección a ¿Belgrado? Si todo eso era verdad, ¿cómo se podía vivir con un sentimiento de culpa de tamañas dimensiones? ¿Cómo podía Clay haber pasado tantos años sin contarme esa historia, a mí? Vi la puerta de salida del segundo edificio y sentí palpablemente (como si la palpara con los ojos) que en vez de agrandarse y acercarse se iba haciendo más pequeña y más distante y de inmediato pensé que me iba a quedar encerrada aquí adentro, allá adentro, digo, para siempre. De inmediato pensé en las historias atroces de mi vida que yo nunca le había contado a Clay. Tuve una crisis nerviosa, ya sabes: desperté en un tópico del primer edificio con varias uñas rotas. Una enfermera me curaba los rasguños en la cara.