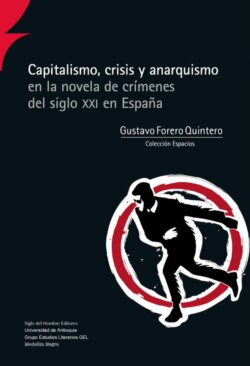Читать книгу Capitalismo, crisis y anarquismo en la novela de crímenes del siglo XXI en España - Gustavo Forero Quintero - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLA ANOMIA POSITIVA Y LA LUCHA CONTEMPORÁNEA DE CLASES
Desde una perspectiva sociológica, el concepto de anomia se utiliza generalmente para referirse a situaciones de desgobierno, ya sea por la carencia de leyes, su falta de aplicación o mal funcionamiento. En tal contexto, la teoría de la anomia positiva constituye aquella vertiente discursiva que valora con optimismo esta ausencia de un riguroso marco legal, pues en principio se opone a todo ordenamiento social basado en una moral o regla externa que pretenda imponerse obligatoriamente. Así lo planteaba, hace años, el anarquista ruso Piotr Kropotkin (1842-1921) en su texto Anarchist Morality, en el que cuestionó la validez de una moral universal inapelable: “Why should I follow the principles of this hypocritical morality? […] Why should any morality be obligatory?” (1897, p. 4). Efectivamente, para Kropotkin y quienes desde entonces comparten su punto de vista, la anomia es el principio con base en el cual se deben articular las sociedades, pues es la moral del futuro. En la misma línea, según Jean-Marie Guyau (1854-1888): “[L]a variabilidad moral que por tal motivo se produce, la consideramos […] como la característica de la moral futura; esta, en gran cantidad de puntos, no será solamente αυτονομος (autónoma), sino ανομος (anómica)” (1905a, p. 6). Y aunque en general ha predominado la tendencia contraria, formulada por Emile Durkheim (1858-1917), que insistía en la sanción como respuesta a toda situación de relajamiento legal, la perspectiva positiva siguió desarrollándose a lo largo de la historia contemporánea. Así, el sociólogo y psicólogo francés Jean-Gabriel Tarde (1843-1904) también concibió la acción humana como fruto de la interacción entre los individuos —una probable “mente grupal”— que los conduce a actuar por imitación o por innovación en los márgenes de la ley. “Gardons-nous de cet idéalisme vague; gardons-nous aussi bien de l’individualisme banal qui consiste à expliquer les transformations sociales par le caprice de quelques grands hommes” (Tarde, 1993, p. 21), afirmaba. Un poco más tarde, desde Norteamérica Pitirim Sorokin (1889-1968) y Florian Znaniecki (1882-1958) hablaron de la dilución o disolución de identidades y, a propósito de ello, estudiaron la relación entre un grupo social dominante y otro minoritario de inmigrantes en un país como Estados Unidos. El contrato social y cultural permitió ver en esos casos la relatividad de las normas —incluso en términos de territorios urbanos y rurales— y el carácter positivo de la “disidencia” conductual de algunos individuos. En la misma línea, el sociólogo estadounidense William I. Thomas (1863-1947) afirmó, en relación con la emigración de la población polaca a Estados Unidos, que: “the Polish immigrants whom America receives belong mostly to that type of individuals who are no longer adequately controlled by tradition and have not yet been taught how to organize their lives independently of tradition” (Znaniecki y Thomas, 1996, p. 7), lo que confirma la relatividad de las reglas sociales en la vida de esos inmigrantes.
En el mismo sentido, los estadounidenses Clifford Shaw (1896-1957) y Henry D. McKay (1899-1980) desarrollaron la teoría de la “desorganización social” (1942), analizaron la importancia del entorno vinculada con la delincuencia juvenil en las calles y propusieron una visión optimista de la conducta “desviada” para el progreso social. Específicamente, lo que notaron ambos autores fue que la criminalidad variaba de acuerdo con el área urbana en que se presentaba y el problema persistía en muchos casos pese a los cambios demográficos. En determinados entornos, las conductas criminales eran transmitidas como parte de un aprendizaje, de una “tradición criminal”. Estos autores establecieron así las variaciones en niveles de criminalidad de un contexto a otro e indicaron la existencia de medios ilegales establecidos en ese contexto para la actividad criminal. En efecto, la actividad criminal no solo surge cuando no hay medios institucionales para la satisfacción de los deseos, pues también se necesitan la existencia de medios ilegales a disposición, sin lo cual es imposible el desarrollo de la empresa criminal (Shaw y McKay, 1942). Así, esta teoría complementó la reconocida tesis de Robert K. Merton, para quien la anomia era el resultado de la falta de concordancia entre los objetivos culturales establecidos socialmente y los medios legales para alcanzar tales objetivos: “aberrant behavior may be regarded sociologically as a symptom of dissociation between culturally prescribed aspirations and socially structured avenues for realizing these aspirations” (1968, p. 201).
Aunque es difícil seguir de manera sistemática el curso de la perspectiva optimista de la anomia social, tal como he hecho en mis trabajos anteriores, se pueden mencionar algunos teóricos posteriores afines a ella: los norteamericanos John I. Kitsuse (1923-2003) y Malcolm Spector (1943), por ejemplo, en su libro Constructing Social Problems exponen cómo la desviación de la norma y de los medios institucionales por parte de un grupo determinado puede ser el preámbulo de un nuevo orden social: “Their focus shifts from complaints and protests against the establishment procedures to creating and developing alternative solutions for their perceived problems” (1977, p. 153). Es así como, en un momento dado, surgen nuevas instituciones u organizaciones sociales paralelas a las ya existentes: “residents of neighborhoods or minority groups who claim lack of police protection form vigilante patrols for their own communities. Underground newspapers emerge to provide news for and about populations ignored by the conventional press […]” (Ibídem, p. 153).
Debe hacerse mención especial del sociólogo y psicólogo estadounidense David Riesman (1909-2002), quien estudió el carácter aislacionista de una sociedad y las diferencias relativas entre personas de distintas regiones o grupos disímiles. Su análisis se concentró en la anomia individual a la que percibió como un síntoma de incomodidad que auguraba el desarrollo del sujeto hacia la autonomía. Para Riesman, solo las circunstancias personales de un individuo podrían “preserve him from anomie and prevent him from being placed in situations which might encourage moves towards autonomy” (1954, p. 301). En ese sentido, la anomia no es un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual es posible alcanzar una mayor libertad personal, por lo que su visión se relaciona indirectamente con el concepto de anomia positiva.
Desde otra perspectiva, y en oposición al método de Riesman, el sociólogo y activista político norteamericano Richard A. Cloward (1926-2001) rechazó la premisa de la delincuencia como asunto meramente individual. En la misma línea de la teoría criminológica de Shaw y McKay, Cloward considera que el entorno desempeña un papel fundamental en la emergencia de la actividad criminal: “in other words access to criminal roles depends upon stable associations with others from whom the necessary values and skills may be learned” (1976, p. 170). Además, considera que el estrato social y la clase son una variable para determinar esta elección:
The pre-requisite attitudes and skills are more easily acquired if the individual is a member of the lower class; most middle and upper class persons could not easily unlearn their own class culture in order to learn a new one. (Ibídem, p. 173)
El resultado de estas consideraciones fue que Cloward terminó por rechazar la teoría de la desorganización social propuesta por Shaw y McKay, pues, desde su punto de vista, detrás del “desorden” social hay un “orden” criminal en el que las variantes de lugar y clase son fundamentales.
A los anteriores autores, se puede sumar el sociólogo y filósofo germanoinglés Ralf Dahrendorf (1929-2009), uno de los fundadores de la teoría del conflicto social, que analiza la situación de la “subclase de los excluidos”, quienes ofrecen respuestas particulares a situaciones de desorganización social. Para él: “any deviation from the values (normative structure) or institutions (factual structure) of a unit of social analysis at a given point of time […] shall be called structure change” (Dahrendorf, 1959, p. 238). Esto significa que la desobediencia a las normas de una sociedad determinada puede constituir un presupuesto para el cambio social, para la creación de una sociedad nueva.
Otra propuesta destacable es la del filósofo francés Bruno Latour (1949), representante de la actor network theory. Este autor habla de una “ecología política”, donde, para responder a la cuestión de la anomia que puede definir en su naturaleza la crisis actual del planeta, una Constitución o normativa fundamental debe acoger las distintas vertientes de la realidad e, incluso, de los objetos en interacción con los sujetos (fenómeno contemporáneo definido por el poder de la tecnología). Ciertamente, para Latour es urgente abordar la situación actual desde este punto de vista puesto que las circunstancias críticas de la humanidad en términos de subsistencia así lo demandan: “no se trata de una guerra mundial, sino de una acumulación de guerras mundiales” (Mora, 2013, párr. 66). Desde esta perspectiva apocalíptica —de gran pertinencia para entender los efectos del covid-19—, es necesario prepararse para la guerra, lo que implica que hay que despojarse de las visiones organizacionales del siglo XX. En el caso de la sociología, esto significa prepararse para “dejar de lado categorías como iniciativa, estructura, psiquis, tiempo y espacio junto con toda otra categoría filosófica y antropológica, no importa cuán profundo parezcan estar arraigadas en el sentido común” (Latour, 2008, p. 44). Para este autor, la sociología no debe “imponer un orden por anticipado” (Ibídem, p. 42), sino permitir que los actores de un sistema construyan ese orden: “No trataremos de disciplinarlos ni hacerlos encajar con nuestras categorías; los dejaremos desplegar sus propios mundos y solo entonces les pediremos que expliquen cómo lograron establecerse en ellos” (Ibídem, p. 42). Al respecto, cabe añadir que Latour no se está refiriendo exclusivamente a seres humanos, pues según la actor network theory un actor “no es la fuente de una acción sino el blanco móvil de una enorme cantidad de entidades que convergen hacia él” (Ibídem, p. 73). Esto significa que, en el desarrollo de una acción, los agentes no solo son individuos, las cosas, incluida la naturaleza, también pueden serlo. En general, los teóricos de la actor network theory prefieren hablar de “actantes”, un término que toman de la teoría literaria para referirse a los agentes de la acción, sean estos concretos o abstractos:
[…] esto debido a que, por ejemplo, en una fábula se puede hacer actuar a un mismo actante por medio de una varita mágica, un enano, un pensamiento en la mente del hada o un caballero que mate dos docenas de dragones. (Ibídem, p. 84)
La actor network theory resulta pertinente para este marco teórico precisamente por plantear una sociología en la que los actores sociales son quienes determinan lo social desde la pluralidad de sus visiones individuales, no desde un marco externo. Así, su relación con la anomia positiva es evidente, pues concibe como positivo un estado de cosas en el cual los agentes de la acción son quienes determinan individualmente las reglas, los procesos y las dinámicas sociales.
Otra vertiente del pensamiento contemporáneo con una visión positiva de la anomia la representa el movimiento cyberpunk, cuya influencia se extiende también a la literatura. En efecto, si para la actor network theory la interacción entre humanos y objetos desempeña un papel fundamental en la creación de la vida social, para los teóricos de este movimiento el individuo vive inmerso en la tecnología: “one of the most popular means of representing this relation has been to figure the human subject as immersed in a vast and inescapably complex technological space” (Rutsky, 1999, p. 14). De este modo, los objetos tecnológicos y humanos interactúan constantemente. En realidad, los llamados cyberpunks posmodernos llevan hasta las últimas consecuencias las ventajas que las tecnologías brindan para la libertad individual, pues consideran que ellas son un medio de empoderamiento de los individuos frente a los aparatos del Estado. Así lo expresa el poeta y músico cyberpunk John Perry Barlow (1947-2018) en A Declaration of the Independence of Cyberspace: “We have no elected government nor are we likely to have one, […] you have no moral right to rule us nor do you possess any methods of enforcement we have true reason to fear” (Barlow, 1996, párr. 2). Es por ello por lo que los personajes de la literatura cyberpunk han sido considerados como imitaciones del prototipo del rebelde social:
[…] more commonly, however, the rebellious punk heroes of cyberpunk seem to derive from the largely young white male subculture of computer hacking, in which the sense of rebellion, desire for intensity, and romanization of street life, so apparent in young male drug and rock culture (including MTV) is transferred into the seemingly incongruous realm of computer and telecommunications technology. (Rutsky, 1999, p. 118)
En el mismo campo del Punk, el escritor británico Mark Fisher (1968-2017), crítico del capitalismo mundial en función de la música y la cultura popular, autor de Capitalist Realism: Is There No Alternative?, afirma:
What needs to be kept in mind is both that capitalism is a hyper-abstract impersonal structure and that it would be nothing without our co-operation. The most Gothic description of Capital is also the most accurate. Capital is an abstract parasite, an insatiable vampire and zombiemaker; but the living flesh it converts into dead labor is ours, and the zombies it makes are us. (2009, p. 15)
De este modo, se puede afirmar que la relación del cyberpunk con la anomia positiva es bastante estrecha debido a su oposición frontal contra todo tipo de autoridad externa, especialmente aquella relacionada con el capital y la productividad.
Otro aporte de gran interés es la perspectiva del abogado y sociólogo Peter Waldmann (1937) expuesta en su libro Guerra civil, terrorismo y anomia social (2007). Aunque España no entra en su análisis, que se circunscribe a Colombia y América Latina, hasta cierto punto puede servir de modelo de referencia para la teoría de la anomia positiva. En el apartado titulado “La anomia en el Tercer Mundo”, Waldmann señala que en los países latinoamericanos se observa “un control rígido en lo relacionado con el cumplimiento de normas en parte insignificantes, de un lado, y la disposición a pasar por encima de reglas importantes por motivos nimios, de otro” (2007, p. 115). Desde esta perspectiva, en un momento y contexto determinados no hay claridad respecto al valor de las normas, ni sobre su aplicación. La anomia resultante de esta contradicción social, lejos de ser un problema, beneficia a las clases dirigentes de los países, pues “las estructuras normativas inconsistentes contribuyen considerablemente a dar a los ciudadanos la sensación de estar indefensos, a merced de instancias incontrolables, dependientes del poder y de la arbitrariedad de los grupos políticos dirigentes” (Waldmann, 2007, p. 117). En pocas palabras, para Waldmann la anomia del Tercer Mundo es una consecuencia de la debilidad del Estado, de la que se aprovechan determinados grupos de poder para imponerse, por lo que el “respeto a las leyes se sustituye, en esta constelación, por la ley del más fuerte” (Ibídem, p. 109). Así, paradójicamente, el ideal de un sistema sin sanción ni obligación proclamado por los defensores de la anomia positiva es una realidad en los países en desarrollo, aunque está muy lejos de ser un medio para alcanzar un sistema justo o equitativo.
Por su parte, además de Herejía y subversión, reseñado en la Introducción de este trabajo, algunos estudios de Jean Duvignaud (1921-2007) hacen referencia a los países que incluye en la nominación de Tercer Mundo, donde efectivamente existe, desde su punto de vista, cierta anomia positiva. Así, con ocasión de una investigación que realizó en la aldea de Shebika, en Túnez, advirtió que: “sociology (and above all the sociology of development) finds in anomy (not anomaly or abnormality) a sign indicative of a whole social crisis” (Duvignaud, 1970, p. 285). Dicha crisis, lejos de ser un obstáculo para el cambio, es una oportunidad: “The village is, without doubt, in an anomic situation, but just such situations are favourable to change” (Ibídem, p. 293). De tal modo, las comunidades cuentan con recursos originales de los que carece el gobierno central: “in them, there is a germ of imagination which is lacking in large-scale, centralized government administrations” (Ibídem, p. 293). De ahí que exista cierta “independencia social”, esto es, la capacidad de las comunidades para autogobernarse que ha sido negada por las élites dominantes:
Shebika is a social electron, which, if it is given the tools, can create a new situation quite on its own. The political independence of the new Third World countries must be followed by social independence, which today does not exist. The elite group which won political freedom has become a petrified ruling class whose very existence broadens the gap between city and steppe. (Ibídem, p. 292)
A diferencia de Waldmann, cuya visión de la anomia en el Tercer Mundo es bastante pesimista, Duvignaud considera esta situación como un estado de crisis que precede a la transformación social. En este sentido, Duvignaud subraya la necesidad de un sistema en el cual las decisiones se tomen a nivel comunitario y de ahí se extiendan al nivel gubernamental, tal como el sistema que defendía el anarquista francés Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) en su obra El principio federativo [1863] (1985). De hecho, Duvignaud menciona a Proudhon, sobre quien dice:
The spontaneous capability of small groups has not been given its true worth since Proudhon, and it is here that, today, we should seek a new way of accomplishment, beyond the illusions and errors of the various forms of state or central government control. (Duvignaud, 1970, p. 292)
Según Duvignaud, este modelo debe extenderse al planeta entero, en contraposición a un ordenamiento basado en un marco legal externo.
De este modo, el curso hacia una moral sin sanción ni obligación se ha seguido incentivando en un proceso de individualización propio de las sociedades democráticas. Así lo precisa el filósofo catalán Jordi Riba (2008), para quién “La anomia se justifica por el proceso de individualización que la humanidad sufre. No hay que lamentarse de tal proceso sino, por el contrario, construir una moral que tenga en cuenta tal modificación” (p. 336).
Desde el punto de vista de este trabajo, se puede afirmar que en la actualidad la anomia positiva se expresa principalmente en una peculiar lucha de clases de la más variada índole. Aunque algunos de los teóricos mencionados han prescindido de la clase como categoría de análisis de la realidad social debido a sus eventuales limitaciones conceptuales, puede decirse que en ninguno de ellos tal categoría ha perdido completamente su vigencia. Algunos tratan de distinguirla de la noción de “estrato”, por ejemplo, de grupo o colectivo, pero no logran desdibujarla del todo de su análisis. De una u otra manera, lo que resulta evidente es que el concepto sufre una transformación para adecuarse a la realidad del nuevo siglo donde confluyen personas de variado origen o diversas circunstancias. Según Ralf Dahrendorf, en su concepción marxista, la categoría se definía de acuerdo con cuatro factores: la propiedad de los medios de producción, que genera una división entre propietarios y aquellos que no lo son; el poder político, pues la propiedad del aparato productivo de una nación aumenta el poder político de la clase propietaria al otorgarle los medios para imponer sus ideas sobre la sociedad; los intereses particulares, que logran imponerse sobre los intereses individuales y explican la transferencia de miembros de una clase a otra en periodos de lucha revolucionaria; y el nivel de organización, ya que como señala Marx “in so far as the identity of their interests does not produce a community, a national association, and political organization —they do not constitute a class” (Dahrendorf, 1959, p. 13). En todo caso, el trasfondo de la anomia social es la división de clases y sus contradicciones fundamentales. El conflicto entre los dueños de los medios de producción y las multitudes vulnerables busca resolverse en urgentes cambios sociales.
Lo que se le critica a la categoría marxista de la lucha de clases son diferentes aspectos. En primer lugar, como señala Dahrendorf, “the role of property in Marx’s theory of class possess a problem of interpretation” (Ibídem, p. 21). Marx no definió con detalle a qué se refería cuando hablaba de “relaciones de propiedad”: si a la exclusividad de un control directo o a un derecho de propiedad en conexión con ese control. Esto es importante definirlo ya que en el primer caso las relaciones de propiedad se refieren a “relations of factual control and subordination in the enterprises of industrial production” (Ibídem, p. 21) en las que el capitalista ejerce un control directo en el proceso de producción; mientras que, en el segundo caso, haría referencia a relaciones meramente nominales, basadas en un “legal title of property” (Ibídem), en las cuales el control no se ejerce directamente dado que los capitalistas no tienen ninguna relación directa con el proceso de producción, sino que son, simplemente, propietarios. En palabras de Marx: “mere owners, mere money capitalists” (Ibídem, p. 22). Además de esto, existen otros dos aspectos: el determinismo económico de la noción, ya que Marx vincula de un modo mecánico las relaciones de propiedad con el poder político, y la cuestión de los intereses de clase, los cuales supuestamente son comunes a varias personas, afirmación que riñe con la idea de intereses personales.
Ante tal cuestión, para el literato Michael Hardt (1960) y el filósofo italiano Antonio Negri, “el concepto de clase trabajadora es fundamentalmente un concepto restringido, basado en exclusiones. En la más limitada de estas interpretaciones, la clase obrera se refería al trabajo fabril, excluyendo así otro tipo de clases trabajadoras” (2004, p. 134). Frente a esto, los autores proponen una actualización de la categoría de clase marxista: el problema de las relaciones de propiedad pasa a un segundo plano, ya que las nuevas formas del trabajo inmaterial desdibujan la disyuntiva entre control directo del proceso de producción y control indirecto. En las nuevas formas de trabajo inmaterial, la labor no se ejerce solo en el lugar de trabajo o en la fábrica, sino que abarca la generalidad de la vida del individuo, incluso el ámbito doméstico, que se ha convertido en lugar de trabajo: “En el paradigma industrial, los obreros producían casi exclusivamente dentro del horario fabril. Pero cuando la producción se encamina a resolver una idea o una relación, el trabajo tiende a llenar todo el tiempo disponible” (Ibídem, p. 141). El sujeto revolucionario ya no se limita al proletariado, sino que se multiplica, abarcando a todas las clases que están bajo el dominio del capital; de ahí que lo denominen multitud: “en nuestro planteamiento inicial concebimos la multitud como la totalidad de los que trabajan bajo el dictado del capital y forman, en potencia, la clase de los que no aceptan el dictado del capital” (Ibídem, p. 134).
El concepto de multitud como nuevo sujeto revolucionario de la historia se puede constatar en las protestas contra la globalización y el neoliberalismo que, hoy por hoy, están sacudiendo el mundo en diferentes lugares. La red compuesta por las multitudes representa ahora el nuevo modelo de lucha en el mundo entero contra los magnates del capital. Las protestas de los llamados Chalecos Amarillos (des gilets jaunes) en Francia, aquellas contra las medidas económicas de Lenin Moreno en Ecuador, las manifestaciones de Hong Kong, Chile, Uruguay o Colombia, entre otros países, demuestran el agotamiento mismo del modelo económico. Los alzamientos populares en contra de los gobiernos neoliberales y el rechazo unánime contra las políticas de los otrora alabados organismos multilaterales, llámense Banco Mundial, FMI o UE, son una prueba de ello. Ya en el anterior capítulo se mencionaron, entre otros, los movimientos sociales de la España contemporánea y las nuevas formas de anarquismo, que suponen la comprensión actual de la dialéctica entre multitud y élite poderosa.
En tal sentido, sin lugar a duda, se puede hablar de anomia positiva sobre la base de esta peculiar lucha de clases, pues, como lo señala Dahrendorf, toda desviación de la norma, es decir, de lo establecido institucional y legalmente deviene en un motor del cambio estructural. La ola de manifestaciones contra el orden neoliberal caduco y disfuncional es el augurio de una sociedad más libre, diferente de la actual. Desde estos puntos de vista más o menos positivos de la anomia social, se puede afirmar que, en efecto, una situación de crisis puede verse como anuncio de un sistema más justo. Y, dentro de esta perspectiva, ningún campo de conocimiento podría ser más eficaz para verificar una transición que el de la literatura y aquí, la novela, espacio privilegiado donde pueden representarse “vivamente los conflictos” (tal como señaló George Lukács en su momento y confirmó Merton años después).
Para Hardt y Negri, las formas de luchas modernas han trascendido y se han desarrollado desde que empezaron con bandas de campesinos y partisanos dispersos hasta las estructuras de redes actuales:
De esta manera se completa nuestra genealogía de las formas modernas de resistencia y guerra civil, que pasó de las revueltas guerrilleras dispersas al modelo unificado de ejército popular, de la estructura militar centralizada al ejército guerrillero policéntrico, y finalmente, del modelo policéntrico a la estructura en red distribuida o de matriz plena. Esa es la historia que tenemos a nuestras espaldas. (Hart y Negri, 2004, p. 116)
Este cambio en las formas de lucha puede tener su causa en una transformación más general, la de las condiciones del trabajo en el siglo XXI. Según Hardt y Negri, en el nuevo siglo la posición hegemónica en la división del trabajo la ocupa el sector que se encarga del “trabajo inmaterial”, el cual concibe dos formas principales: la primera hace referencia al trabajo intelectual o lingüístico que produce bienes como textos, imágenes, códigos, etc. La segunda, por su parte, es “trabajo afectivo”, en referencia a la labor de aquellos que, como los profesores o las azafatas, cumplen una función no solo estrictamente práctica, sino que incluye las emociones y la afectividad (por ejemplo, tratar a los alumnos con cariño o sonreír). Estas nuevas formas de trabajo inmaterial, aunque minoritarias por provenir de un sector pequeño de la sociedad que se concentra en los países centrales principalmente, se han vuelto hegemónicas debido a que “marca[n] la tendencia a las demás formas de trabajo y a la sociedad misma” (Ibídem, p. 138). Entre estas formas sobresalen los sistemas a pequeña escala y flexibles como las redes. De ahí que, las formas de lucha a su vez se transformen dado el cambio de condiciones sociales en el nuevo siglo.
En este campo de la peculiar lucha de clases del siglo XXI, el mundo recreado en las novelas de crímenes de España ofrecen una respuesta muy interesante a los interrogantes propios de estados de anomia: ¿Existe un sistema legal absolutamente confiable o este solo es el fruto del poder de una clase o de un imperio y en tal sentido resulta lógico y aún necesario apartarse de él?, ¿apartarse puede ser entendido como un problema para el sistema o como previsión de un nuevo orden más incluyente?, ¿el responsable de los estados de anomia social es el individuo, un grupo o una comunidad incómoda frente al sistema excluyente?, ¿un sistema político puede garantizar realmente los derechos individuales?
Las respuestas a estas cuestiones constituyen un buen campo epistemológico para hablar de soluciones no represivas a los conflictos históricos del individuo o de la comunidad. En particular, son un acercamiento al análisis de las novelas de las que aquí se habla: las que aluden a la crisis económica y aquellas que lo hacen al anarquismo. La novela de crímenes española se inserta, así, en el campo de la macrocrítica al modelo capitalista.