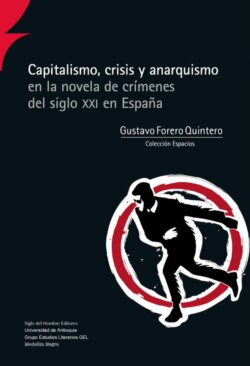Читать книгу Capitalismo, crisis y anarquismo en la novela de crímenes del siglo XXI en España - Gustavo Forero Quintero - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLA CRISIS EN LA NOVELA DE CRÍMENES
La crisis de la economía en España en los primeros años del siglo XXI puede entenderse como efecto nacional de una crisis global del sistema capitalista marcada por la lucha de clases. El hecho de que el Banco Central Europeo (BCE) les haya prestado dinero a los bancos a bajos intereses (1%) y ellos invirtieran en comprar deuda pública a intereses del 5% favoreció al sector financiero, pero deslegitimó la clase política que orquestó el desfalco y afectó a buena parte de los ciudadanos que lo padecieron. Hipotecas otorgadas sin control en los años anteriores se mantuvieron vigentes a pesar la significativa pérdida de valor de las propiedades que las respaldaban y una multitud cada vez más empobrecida se vio obligada a tomar consciencia de su situación y a enfrentarse a la élite propietaria de los medios de producción con el propósito de defender sus derechos. Todavía hoy se resienten sus efectos. Sobre todo, en una dinámica en que los países del norte de la Unión Europea le exigen a España “fortalecer sus finanzas” a través de recortes sociales y dejar de vivir “por encima de sus posibilidades”. En este contexto, el coronavirus del 2020 puede llegar a provocar una recesión superior a la de 2008-2009. La deuda actual de Grecia asciende al 175,2% de su PIB, y en una situación semejante, rondando el 100% del PIB, figuran las deudas de Italia, Francia y España, advierte el economista Guillermo de la Dehesa (García Vega, 2020). Tales circunstancias son el caldo de cultivo de una novela que denuncia la pobreza, los recortes, el paro, la desigualdad económica o la miseria y el ambiente de malestar social derivado del hecho económico.
Numerosas novelas de crímenes del siglo XXI aluden directamente a esta crisis derivada de la corrupción del sector financiero: De todo corazón (2008), de Andreu Martín (1949), toma como base el fraude de Finansa, donde estuvieron implicados el gobierno, la oposición y la Iglesia; y Tablas (2012), de José Vaccaro Ruiz (1945), es “la novela que saca a la luz los entresijos de la crisis financiera”, según advierte la portada. En esta, un detective investiga la muerte de un subinspector de Hacienda y alterna con la policía en la pesquisa donde interviene además un financiero internacional. A estas obras, se suman Acceso no autorizado (2011) de Belén Ruiz de Gopegui (1963), donde se alude al hackeo en las redes y a tramas de corrupción política que se mezclan con la nacionalización de cajas de ahorro; Rezos de vergüenza (2016), de Josep Camps (1964), que expone las oscuras relaciones entre la banca y el Opus Dei; y El blanco círculo del miedo (2011), de Rafael Escuredo (1944), que desarrolla una intriga en torno a un asesinato que se relaciona con los llamados bonos basura de una entidad bancaria. Por su parte, Manos sucias (2015), de Carles Quílez (1966), indaga sobre la impunidad generalizada de empresarios y gobernantes; y en Asesinato en la plaza de la Farola (2011), de Julio César Cano Castaño (1965), la crisis financiera tiene una buena metáfora: un vagabundo es asesinado en el cajero de una oficina bancaria de la Plaza de la Farola Castellón de La Plana.
Aunado a lo anterior, se pueden mencionar algunas de las novelas relativas a la burbuja inmobiliaria y, en general, a los tejemanejes del mundo de la construcción en tiempos de crisis económica en España. La ciudad de la memoria (2015), de Santiago Álvarez (1973), por ejemplo, gira en torno a un clan familiar propietario del mayor grupo constructor valenciano; y del mismo José Vaccaro Ruiz, citado antes, puede mencionarse Catalonia Paradis (2011), novela que refiere un caso de especulación del suelo en Barcelona donde el propio Director de Urbanismo de la Generalitat de Catalunya resulta víctima. En este mismo campo inmobiliario, en Sociedad limitada (2002), de Ferran Torrent (1951), Valencia es el contexto para entender, entre otras cosas, el funcionamiento anómico de las grandes constructoras y las causas del deterioro del medio ambiente; y del mismo autor, Especies protegidas (2004) habla acerca de las espurias relaciones entre el mundo de la construcción y la política cuando un exconstructor busca ser alcalde de su ciudad y para ello se hace con el control de su principal club de fútbol. A estas novelas, se suman tres de Eugenio Fuentes (1958): Las manos del pianista (2003), donde Breda constituye el espacio urbano de una modesta empresa que construye una urbanización de lujo en el extrarradio; Mistralia (2015), en la que los intereses empresariales, energías renovables y los molinos de energía eólica afectan la convivencia de los vecinos de la misma localidad de Breda; y Piedras negras (2019), otra novela sobre la burbuja inmobiliaria que alterna con el tema de los niños robados durante la dictadura. Los entresijos del campo de la construcción hacen parte de una crisis que afecta la vida de los ciudadanos más vulnerables.
La cuestión del desempleo derivado de la crisis económica también está presente en varias novelas de crímenes del siglo XXI en España. Entre ellas, se pueden mencionar La mano invisible (2011), de Isaac Rosa Camacho (1974), cuyo título evoca la teoría homónima de Adam Smith, padre intelectual del capitalismo contemporáneo, una amplia perspectiva del mundo laboral donde los trabajadores ignoran el objeto mismo de su sacrificio; Hombres desnudos (2015), de Alicia Giménez Bartlett, en la que unos hombres jóvenes pierden su trabajo y acaban haciendo estriptis en un club, epítome de la cosificación moderna del ser humano; En la orilla (2013), de Rafael Chirbes (1949-2015), que expone la crisis evidente de valores derivada de la crisis económica; Tres segundos de memoria (2006), de Diego Ameixeiras (1976), que también aborda la situación de jóvenes desempleados, fracasados, víctimas de lo que uno de ellos llama el posfracaso, otra forma de denominar el sinsentido derivado de la falta de oportunidades en época de dificultades; y, de este último escritor Conduce rápido (2014), que igualmente se ocupa de la precariedad social en Compostela, donde una banda dedicada al blanqueo de capital y a los préstamos de dinero aprovecha la situación de crisis económica y social para aumentar sus dividendos. El paro, que en la España contemporánea tiene doble dígito, constituye un tema de suma importancia para su literatura.
Además de lo anterior, la inmigración y la marginación también tienen lugar en el campo de la crisis económica recreada en la novela de crímenes del siglo XXI en España. En 19 cámaras (2012), de Jon Arretxe (1963), diecinueve cámaras controlan a los habitantes del barrio de San Francisco en Bilbao, donde Touré, un africano en situación irregular, ofrece sus servicios como vidente y detective para ganarse la vida. Este mismo personaje aparece en 612 euros (2013), que alude a la mínima renta de la que dependen tantas familias y que no resulta suficiente para sufragar sus necesidades; Sombras de la nada (2014), que describe la realidad de los emigrantes subsaharianos en un país con sus propias dificultades; y Piel de topo (2017), que relata la realidad de aquellos que carecen de documentos y van camino a la clandestinidad. En este mismo campo, en Revancha (2008), de Willy Uribe (1965), un simple partido de fútbol ilustra las diferencias entre propietarios de chalets y trabajadores latinoamericanos que buscan un lugar de subsistencia en el país de acogida; y en Un barco cargado de arroz (2004), de Alicia Giménez Bartlett (1951), el cadáver de un mendigo en el banco de un parque sirve para comprender la vida de los marginales de la sociedad en un mundo enajenado. La quimera de un barco cargado de arroz que describe el sueño de un vagabundo que da título a la novela puede servir de metáfora de las elementales necesidades de los desposeídos en un mundo dominado por el capital.
La cuestión de la crisis económica de España admite múltiples acercamientos literarios. A pleno sol (2013), de Alejandro Pedregosa (1974), muestra cómo un expolicía busca a una joven activista desaparecida en medio de los acontecimientos del 15M, leitmotiv de una época; y, en Tienes que contarlo (2012), José Sanclemente (s. f.) habla de la grave situación económica de los diarios, incluidos aquellos del “mayor grupo de comunicación español” en tiempos de escasez. De este mismo autor, No es lo que parece (2014) retoma el tema de los medios de comunicación y el mundo editorial donde las cosas son muy distintas a lo que se cree. También, en este mismo espacio cultural de los medios de comunicación, Mi vida al desnudo (2013), de Chus Sánchez (María Jesús Sánchez Pérez) (s. f.), narra lo ocurrido con una periodista freelance que, por falta de dinero, se somete a un peculiar experimento que la relacionará con el mundo de la criminalidad.
La clave del humor o la ironía también puede servir para abordar el tema de la crisis económica de España en sus novelas de crímenes. El enredo de la bolsa y la vida (2012), del reconocido Eduardo Mendoza (1943), se ubica en tiempos de crisis cuando un detective anónimo debe evitar una acción terrorista sin el concurso de los servicios de seguridad del Estado; y Detectives S. A.: el negocio de la investigación preventiva en las empresas (2009), de Francisco Marco Fernández (1977), ofrece una divertida perspectiva del campo de la prevención de riesgos en los negocios cuando el detective corporativo Julio Santiago sufre en carne propia la crisis económica. En una línea semejante, en La sonrisa de las iguanas (2014), de Pablo Sebastiá Tirado (1973), la parodia de la España de la crisis incluye enfermos mentales, comandos antisistema y activistas radicales que se enfrentan a la policía; y en La fiesta (2013), de Luis Gutiérrez Maluenda (1945), autor estudiado por Javier Sánchez Zapatero (2012), se recrea la imagen de una gran fiesta donde nadie habla de crisis, pero, al mismo tiempo, una chica del cuarto de aseo es apuñalada en una dolorosa muestra del paralelo entre la banalidad y la tragedia. A esta nómina de novelas con personajes en situaciones críticas, pero en ambiente de fiesta, se une Verano rojo (2012), de Berna González Harbour (1965), que tiene lugar en el verano de 2010 en Madrid, en la época del Mundial de fútbol, cuando la comisaria María Ruiz investiga el asesinato de un joven con el apoyo de la periodista Luna, víctima de la crisis. Y, en este mismo apartado, dentro de las varias novelas de la escritora catalana Teresa Solana (1962) que rozan el tema de la crisis económica en clave de sátira, pueden señalarse: La hora Zen (2011) en la que el detective Borja, quien investiga junto con su hermano Eduard el asesinato de un médico homeópata, se ve obligado él mismo a participar en una operación de tráfico para sobrevivir a la crisis; y Materia gris (2017), donde, entre otros personajes, una jubilada soporta la precariedad alquilando parte de su piso a turistas.
Incluso las novelas inspiradas en otras épocas o contextos pueden brindar una perspectiva interesante para la explicación de la crisis económica que afecta a la sociedad española actual. B. T. (a la mierda) (2009), de Rafael Alcalde (1961), es una singular muestra de los secretos mercantiles de una empresa bastante reconocida en la historia nacional, “La Canadiense”, durante el régimen franquista, que demuestra las relaciones perennes entre los negocios y la represión. De un modo semejante, Marea de sangre (2010), de José Luis Muñoz (1951), alude a la sociedad española del año 1988 con problemas e inequidades comparables a las del siglo XXI, pues en ella los crímenes del pasado tienen que ver con los del presente; y Yonqui (2014), de Francisco Gómez Escribano (Paco Gómez Escribano) (1966), se desarrolla en Canillejas, Madrid, a la altura del año 1978, cuando la juventud tiene que enfrentar condiciones sociales muy desfavorables para su desarrollo. Estas novelas dan cuenta de un mundo en crisis que puede compararse con el actual, con sus propias diferencias sociales e injusticias económicas. A esta lista, se puede agregar Los banqueros de Franco (2005), de Mariano Sánchez Soler (1954), cuyo título puede sugerir una visión del origen del problema financiero en España. Según la reseña editorial, la novela habla de la habilidad de quienes supieron convertirse, con el cambio de régimen, en “demócratas de toda la vida” dispuestos a llevar en su actividad cotidiana la famosa máxima de José María Aguirre Gonzalo, ferviente partidario de la democracia orgánica: “El Gobierno gobierna, la Banca administra y el español trabaja”. La cuestión no resulta ajena a la historia de Mejor la ausencia (2017), de Edurne Portela (1974), que se ubica en un pueblo de la margen izquierda del Nervión durante las décadas ochenta y noventa del siglo XX cuando la violencia familiar es cotidiana. La recreación de lo ocurrido en otras épocas puede ayudar a entender los convulsos tiempos que se viven en el siglo XXI en el país.
Finalmente, resulta necesario subrayar el hecho de que, para hablar de la crisis económica del siglo XXI en España, la ciudad de Barcelona es un espacio privilegiado de inspiración. Su historia y sus conflictos han servido como materia prima para novelas donde la anomia social es la regla. Así, No abandonis quan el rastre es calent (2016), de Xavier Álvarez (1977), presenta una Barcelona inmersa en un ineludible ambiente de crímenes: tráfico de menores, prostitución, policías mercenarios o narcotráfico, que parece describir en pleno el sistema; y Tarde, mal y nunca (2009), de Carlos Zanón (1966), se desarrolla en un barrio donde los problemas con las autoridades, la crisis y el paro o la inmigración son cuestión de todos los días y un asesinato entre chicos marginales puede ser lo normal. Asimismo, en Los buenos suicidas (2012), de Toni Hill (1966), la crisis económica en la Ciudad Condal sirve de marco para la investigación de Héctor Salgado sobre el asesinato del director financiero de una compañía de cosméticos; y en Los amantes de Hiroshima (2014), del mismo autor, de nuevo la trama se desarrolla en Barcelona, en la primavera de 2011, en medio de la crisis, cuando un movimiento social denuncia la acción ilegal de los bancos y partidos políticos y unos okupas encuentran los cadáveres de una pareja desaparecida años antes. Estas perspectivas de la ciudad en crisis se pueden contrastar con la Barcelona de El ángulo de la muerte (2016), de Aro Sáinz de la Maza (1959), espacio donde pueden ocurrir dos asesinatos y una singular matanza de perros, tal como investiga Milo Malart; y Perro flaco (2005), de Leo Coyote (1958), donde la Barcelona actual es un espacio de encuentro de personajes inusitados y experiencias límite. A estas obras, se agregan La ciudad plácida (2014), de Jordi Bordas (1943), novela donde resulta necesario el ocultamiento de lo que ocurre alrededor de un presunto asesino en serie, pues en la “ciudad plácida” las apariencias son más importantes que la realidad; Subway Placebo (2014), de Rosario Curiel (1964), que habla de una Barcelona en crisis con efectos en un mundo de pesadilla; y Calles tomadas (2005), de Fernando Cámara (1969), novela experimental publicada inicialmente como blog, que retrata las calles de Barcelona como espacio de exclusión y miseria.
Con este breve panorama se puede afirmar que la novela de crímenes contemporánea constituye una perspectiva privilegiada para comprender la crisis del capitalismo y los excesos del modelo económico, que sirve de base para la organización política y social en España. En ella se perciben con claridad los límites de la democracia, donde las normas pueden reducir la libertad de los que no tienen privilegios.