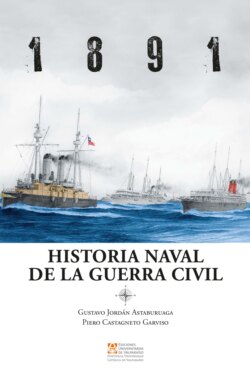Читать книгу 1891: Historia naval de la Guerra Civil - Gustavo Jordán Astaburuaga - Страница 9
ОглавлениеCAPÍTULO III
Crisis Política y Politización de las Fuerza Armadas en 1890
EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE BALMACEDA
El 18 de septiembre de 1886, el abogado y político del Partido Liberal, José Manuel Balmaceda Fernández, iniciaba su período de cinco años como Presidente de la República en condiciones que difícilmente podrían haber sido más favorables en toda la historia de Chile. Su antecesor, Domingo Santa María, había logrado firmar la paz en la Guerra del Pacífico (tregua en el caso de Bolivia) y el país surgía más poderoso y más próspero que nunca gracias a la riqueza del salitre.
El nuevo gobernante llegaba al poder con una cómoda mayoría en el Congreso. La única sombra que lo acompañaba era el gran intervencionismo electoral que había efectuado el Presidente Santa María para asegurar su elección presidencial131, la que podía considerarse como un antecedente de los conflictos futuros.
Pero, por el momento, ello no lograba opacar el hecho de que el papel de Balmaceda sería, fundamentalmente, administrar adecuadamente el país que recibía en tan buen pie, y así lo entendió. Para él, su gestión fue, ante todo, un ambicioso plan de realizaciones que pasó a ser, con justicia, uno de los rasgos más destacables de su gobierno.
Presidente José Manuel Balmaceda Fernández. Fotografía reproducida del libro Balmaceda, su Gobierno y la Revolución de 1891, de Julio Bañados Espinosa.
Durante su período presidencial, se realizaron importantes modernizaciones al Estado, pero es recordado por la historia, principalmente, por su vasto programa de obras públicas132, incluyendo puentes, destacándose el viaducto del Malleco, edificios gubernamentales, la primera sección del ferrocarril trasandino, establecimientos educacionales, la canalización del río Mapocho y el dique seco de Talcahuano: “Balmaceda dejaría una huella innegable en Chile. El programa de obras públicas, no obstante, también conllevaba riesgos políticos”133. Ello, porque esta administración presidencial, de tantas realizaciones, podría inducir a sus opositores a evaluar negativamente un excesivo predominio de la Presidencia de la República en una época en que el Congreso estaba obteniendo cada vez más facultades.
En efecto, desde el año 1871, la Constitución de 1833, considerada fuertemente presidencialista y autoritaria, venía sufriendo diversas reformas, algunas de ellas con el propósito de reducir algunas atribuciones del Poder Ejecutivo. Así, en 1874, se modificó la composición del Consejo de Estado, al que entraron integrantes de ambas cámaras y, en cambio, los ministros eran privados del derecho a voto y podían ser destituidos por un voto de censura del Congreso. Asimismo, se simplificó el procedimiento para formular acusaciones contra los ministros de Estado y se dieron más atribuciones de fiscalización al Poder Legislativo. Además, el Poder Ejecutivo perdió facultades para los casos de estadots de excepción134.
El resultado de estos cambios constitucionales fue un sistema político donde el balance de poderes osciló desde un presidencialismo exacerbado a un seudo-parlamentarismo: “Estas reformas, destinadas (…) a restarle autoridad al Ejecutivo, dieron paso a una inmediata influencia del Congreso en la determinación de asuntos legislativos y de gobierno. Ellas no produjeron un adecuado equilibrio entre los dos poderes del Estado; sino, por el contrario, significaron un paulatino predominio del Congreso y, por otro lado, llevaron al Gobierno a una creciente intervención en los comicios electorales, buscando así formar un Congreso compuesto por gente dócil que le permitiera gobernar”135.
El principal defensor de Balmaceda, el ex ministro Julio Bañados Espinosa, llegó a afirmar que el jefe supremo de la nación “pasaba a ser, de sujeto pensante, a máquina de firmar decretos; de mandatario con atribuciones propias, a cegado ejecutor de otra autoridad; de uno de los tres poderes del Estado, a rodaje inerte de otro de los mismos…”136
Palacio de La Moneda, Santiago. Grabado publicado en la revista británica The Illustrated London News, 5 de septiembre de 1891.
Cabe hacer presente que, el sistema político así modificado, no podía ser considerado como parlamentario propiamente tal, ya que, en primer lugar, en los países que funcionan con este régimen, el Poder Ejecutivo está dividido entre el jefe de Estado y el jefe de Gobierno, que suele llevar el título de Primer Ministro. El mecanismo de equilibrio fundamental consiste en que, si el Poder Legislativo censura al Poder Ejecutivo, el Primer Ministro tiene la facultad de disolver al Poder Legislativo y convocar a elecciones, lo que permite un reacomodo de las fuerzas políticas137.
En cambio, en Chile, el equilibrio entre poderes que podía obtenerse, entre 1874 y 1891, dependía de la buena disposición de los actores políticos, lo que basta por sí solo para entender su precariedad. Por ello, precisamente, la personalidad del Presidente Balmaceda sería un factor determinante en el conflicto que precipitó la Guerra Civil de 1891.
Este carácter es lo suficientemente complejo y atrayente como para realizar un estudio aparte. Aquí nos limitaremos a citar algunos juicios, empezando por el de dos historiadores extranjeros: “Balmaceda era un oligarca entre oligarcas. Su personalidad dirigente, sus dotes retóricas y sus grandes capacidades no fueron discutidas por sus oponentes”138. No parece haber duda sobre sus buenas intenciones, cosa que incluso le reconocía un antiguo opositor: “tenía mucho talento, un gran corazón; y era bondadoso, conciliador”139.
Su más acérrimo defensor, destacando la riqueza de tal personalidad, también admitía que en ella existían contradicciones. Julio Bañados, sin dejar de reconocerle múltiples virtudes de honradez, gran corazón y generosidad, destacaba su “carácter benévolo y sanas inclinaciones”, añadía que “no por ello dejaba de sentir en el fondo de su ser las nobles pasiones que sacuden a los espíritus levantados”, y que su imaginación “era exuberante y excesiva”. De allí que su palabra “semejaba más un arco iris que una alborada”140.
Entre los juicios críticos, no han faltado aquellos en el sentido de que la personalidad del Presidente fue una causa directa del carácter controversial de su mandato y, en definitiva, de su aciago destino: “El sentirse infalible por el cúmulo de atribuciones de que disponía en la Presidencia de la República, acentuó su natural inclinación egolátrica”. Ello se habría acentuado, empeorando su situación: “Desde los últimos días de 1890 parece haberse creído depositario de una verdad revelada para gobernar a Chile conforme su propia receta y haciendo uso de resortes legales y constitucionales propios”141.
Ello, no obstante que, según la opinión de un destacado estadista del siglo XX, a partir del otoño de 1888, los conservadores, “sin razón ni motivo”, le declararon “la guerra abierta y franca al Gobierno”142. Ello se conjugó con los fracasados intentos por parte del Presidente Balmaceda de unir las facciones del liberalismo143, lo que inevitablemente se reflejó en una reducción del apoyo que podía obtener del Congreso.
Congreso Nacional, Santiago. Grabado publicado en la revista británica The Illustrated London News, 5 de septiembre de 1891.
El balance político fue cada vez más adverso para el Presidente Balmaceda, al alinearse en la oposición los partidos Conservador, Nacional y dos fracciones liberales, que en su conjunto constituían el llamado “Cuadrilátero”. A mediados de 1889, el Gobierno había perdido la mayoría en el Senado, y, a fin de ese año, le sucedió otro tanto con la Cámara de Diputados.
Síntoma evidente del grado creciente de conflictividad en el Chile de Balmaceda, fue la sucesión de gabinetes de ministros con una duración cada vez más corta: 15 en total144, lo que evidenciaba una inestabilidad que tenía una semejanza premonitoria con las “rotativas ministeriales” que tendrían lugar en la llamada República Parlamentaria entre 1891 y 1924. Algunos de estos gabinetes estuvieron integrados por personeros que después pasarían abiertamente a las filas opositoras, tales como Ramón Barros Luco, Isidoro Errázuriz y Pedro Montt.
Estos conflictos políticos cupulares contrastaban con el estilo de gobierno de Balmaceda, quien inauguró la práctica de recorrer el territorio nacional para supervisar sus realizaciones y captar las inquietudes de la ciudadanía. Ello, en una época en que los presidentes apenas si se trasladaban fuera de Santiago145.
El ejemplo más célebre de esta política fue la gira que el primer mandatario realizó a la zona norte del país en marzo de 1889, visitando los puertos de Iquique, Antofagasta, Caldera y Coquimbo, con recorridos a las zonas interiores de estos146. El momento culminante de este recorrido fue el discurso que pronunció en Iquique el 7 de marzo, que pasó a la historia por manifestar su preocupación por el hecho que la propiedad de la industria salitrera “es casi toda de extranjeros y se concentra activamente en individuos de una sola nacionalidad”, aludiendo directamente a los capitales británicos. Enseguida, añadía que el Estado debía tener parte importante de dicha propiedad sin que llegase a constituir un monopolio. Complementario a lo anterior, anunció un plan de construcción de ferrocarriles del Estado, que “consultan, ante todo, el interés de la comunidad”147.
Esta gira fue controversial por los resquemores que provocó la alusión de Balmaceda a los capitales ingleses, sobre todo considerando que algunos dirigentes políticos chilenos representaban a empresas de ese origen148. Además, fue un claro punto de inflexión, porque se interpretó que se pretendía resaltar la figura presidencial en menoscabo del Congreso, y porque surgió la firme creencia entre sus opositores que el “delfín” de Balmaceda para la próxima elección presidencial sería Enrique Salvador Sanfuentes, hombre de prestigio en los ámbitos financieros, pero de escasa experiencia política. Finalmente, de las reacciones y especulaciones resultó el irremediable alejamiento de una fracción del liberalismo, que fue ganada para la causa opositora149. Así, mientras Balmaceda “se entregaba en cuerpo y alma a estos grandes ideales de engrandecimiento nacional, que constituían en él una verdadera y sana obsesión, se incrementaban las suspicacias, las desconfianzas…”150
LA CRISIS POLÍTICA DEL AÑO 1890
La crisis política entre el Poder legislativo y el Poder Ejecutivo siguió escalando a partir de la convicción cada vez mayor que Sanfuentes sería el sucesor que quería dejar instalado en la Moneda el Presidente Balmaceda. Ello, además, se tomó como un intervencionismo excesivo del Presidente en la futura contienda electoral. La creciente efervescencia hizo que la política dejase de ser una actividad confinada a los recintos del Congreso, para pasar a los banquetes, manifestaciones y concentraciones públicas o meetings callejeros.
El año 1890, la crisis se hizo anunciar desde el principio con la designación en enero del gabinete encabezado por Adolfo Ibáñez, sin consulta alguna al Congreso, que incluía al general José Velásquez, destacado jefe militar, veterano de la Guerra del Pacífico, como ministro de Guerra y Marina. Al tratarse de un oficial en servicio activo, implicaba involucrar al Ejército en la contingencia política, situación que solo se incrementaría durante el año, lo que veremos posteriormente.
Otro signo de desencuentro se dio con ocasión del mensaje presidencial leído en el Congreso el 1° de junio de 1890, gran parte del cual se dedicó a describir el proyecto de una nueva Constitución, que contemplaba un mejor equilibrio de poderes. Pero este proyecto solo recibió la indiferencia de la oposición151.
Poco antes, a fines del mes de mayo, y ante la apremiante necesidad de formar un nuevo ministerio, Balmaceda recurrió a Enrique Salvador Sanfuentes para encabezarlo en la cartera de Interior. Pese a que este aseguró que había descartado postular a la Presidencia de la República, recibió una censura por parte de ambas cámaras del Congreso, ante lo cual el Presidente se mantuvo firme con su nuevo gabinete; ante ello, la Cámara de Diputados acordó, con fecha 12 de junio, aplazar el despacho de la ley de contribuciones hasta que se formase un gabinete que satisficiese al Poder Legislativo. Con esta medida del Congreso, ninguno de estos impuestos podría ser cobrado, afectando al presupuesto fiscal del año 1890152.
El conflicto entre ambos poderes del Estado siguió, por lo tanto, escalando. El entonces estudiante de derecho Arturo Alessandri Palma recordaba así el ambiente político en Santiago a mediados de 1890: “Las manifestaciones tumultuosas ocurridas en el Congreso, estimuladas por los ataques violentos y enconados de la prensa de oposición, salieron a la calle originados en clubs políticos que como el de septiembre y numerosos de la juventud, se formaron y mantuvieron exclusivamente como centros para preparar las permanentes manifestaciones ruidosas de protestas en las calles, plazas y sitios públicos. Se sentía por todas partes una ola de fuego que cundía y se incrementaba cada día más. Surgía formidable un ambiente de resistencia y protesta que arrastraba, sin que fuera posible resistir o desprenderse de la fuerza de contagio colectivo”153.
Alameda de las Delicias, Santiago. Grabado publicado en la revista británica The Illustrated London News, 16 de agosto de 1890.
Poco después, el Gobierno veía abrirse un nuevo flanco adverso, con la gran huelga general acaecida en país en el mes de julio. Si bien Balmaceda había desarrollado un estilo de gobernar que buscaba ganarse la voluntad del pueblo, su programa no contempló una política de mejorías especiales a los trabajadores, ámbito en el cual no difería de la élite tradicional154. Ello en la época en que la llamada “Cuestión Social” ya había aflorado como un tema que debía ser abordado por la clase política. Cabe recordar que la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII se dio a conocer en 1891, el mismo año de la Guerra Civil.
La causa de dicha huelga fue el descontento de los trabajadores del salitre con el sistema de pago de salarios con fichas y el monopolio de las pulperías para su uso, a lo que se añadía la baja de su poder adquisitivo, debido a la depreciación de la moneda. En consecuencia, las demandas fundamentales eran por un aumento de salarios y su pago en dinero efectivo.
Este movimiento social, de una magnitud nunca antes vista hasta entonces en Chile, se originó el 3 de julio de 1890 en Iquique. La reacción inicial del Gobierno fue ambigua: Balmaceda envió un mensaje donde daba a entender su simpatía por los trabajadores (lo que, previsiblemente, irritó a la oposición) y las autoridades locales intentaron mediar; no obstante, cuando el movimiento fue escalando en magnitud y violencia, fue reprimido con fuerza, recurriendo a las fuerzas del Ejército, la Marina y la Policía.
La huelga se extendió a las oficinas salitreras del interior, donde hubo nuevos episodios de violencia, como saqueo y destrucción de pulperías, seguidos de la respectiva represión. El día 7, la huelga se replicó en Antofagasta. Si bien al cabo de algunos días de incertidumbre se lograron algunos acuerdos parciales, el no cumplimiento de estos por parte de los empresarios del salitre y el recuerdo del uso de la fuerza, dejaron un sentimiento de descontento en la población, lo que con toda probabilidad fue una motivación para el reclutamiento de voluntarios para la causa opositora una vez que hubo estallado la Guerra Civil, al año siguiente.
La huelga siguió extendiéndose y estalló en Valparaíso el 21 de julio, donde se registró el más alto grado de violencia, tanto en la destrucción de bienes como por la represión: los cálculos hacen elevar hasta un centenar la cifra de muertos, además de cientos de heridos y detenidos155. La crisis política y el surgimiento de la “Cuestión Social” indudablemente se entrelazaban, de manera que la primera actuó como “catalizador” del estallido de julio de 1890156.
En paralelo a estos episodios de violencia, en Santiago la tensión política seguía escalando. El 13 de julio, se realizó un importante meeting opositor, nombrándose una comisión especial que solo halló la negativa del Presidente Balmaceda a ceder sus atribuciones en cuanto a la designación de ministros157. Cuando aún se desarrollaba la gran huelga, el 20 de julio, hubo otro meeting del Partido Democrático y organizaciones de obreros y artesanos, que manifestaron su inquietud por el daño que significaba para los trabajadores la suspensión de la ley de contribuciones; aunque esta vez la respuesta del Presidente de la República expresaba simpatía ante esta manifestación y reafirmaba su convicción en no ceder sus poderes. En el fondo, no hacía sino poner de manifiesto su impotencia158.
A finales de julio, la oposición planeó una acusación constitucional al gabinete, lo que, en la práctica, hubiese significado dejar al Poder Ejecutivo impedido de gobernar, ante lo cual Balmaceda y sus ministros acordaron un plan para disolver el Congreso y establecer una dictadura, para lo cual se contaba con el apoyo del Ejército159. Muchos entretelones de este episodio permanecen desconocidos, pero los rumores y trascendidos conocidos bastan para imaginar la magnitud de la crisis: la Guerra Civil bien podría haberse adelantado. Sin embargo, el autogolpe de Estado no se ejecutó, y pasó a ser un episodio olvidado, quizá demasiado, si se quiere comprender la magnitud de la crisis política de 1890.
Tras conversaciones donde medió el arzobispo de Santiago, Mariano Casanova, los poderes del Estado en disputa lograron llegar a acuerdo para que se formara un gabinete de consenso, encabezado por Belisario Prats en la cartera de Interior, y otros ministerios que serían ocupados por personas que no pertenecían al Congreso ni habían tenido participación en los recientes roces entre el Ejecutivo y el Legislativo.
A ello siguió un lapso de calma, una especie de “tregua”160, en tanto que ambos poderes retomaban sus funciones normalmente. Pero tal calma sería efímera e ilusoria. Ante la negativa de Balmaceda de dar mayor libertad de acción a sus ministros, el “Gabinete Prats” dimitió el 15 de octubre de 1890, porque, declaró, no contaba con la confianza del Presidente de la República; además, había indicios de que se preparaba una intervención en las próximas elecciones presidenciales. Ese mismo día se formó un nuevo gabinete encabezado por Claudio Vicuña que, como era de prever, recibió el rechazo de la oposición.
Para ese entonces, el Congreso ya había finalizado su período legislativo extraordinario y se hallaba en receso, por lo tanto, no pudo realizar ninguna acción contra este nuevo gabinete. De acuerdo a la Constitución de 1833, entonces vigente, seguía en actividad la llamada Comisión Conservadora, órgano integrado por siete parlamentarios de cada cámara, cuya función era resguardar el respeto al ordenamiento constitucional y legal. En uso de tales atribuciones, esta comisión envió al Presidente una nota con fecha 7 de noviembre con el fin que convocase al Poder Legislativo a sesiones extraordinarias con el objeto de aprobar las llamadas “leyes periódicas”. Estas eran las de presupuesto y gastos del Ejército y la Marina, es decir, las que permitían el funcionamiento básico del país, y cuyo plazo máximo para su aprobación era el 31 de diciembre.
La nota de la Comisión Conservadora fue contestada por Balmaceda el 26 de noviembre con la negativa a llamar a una legislatura extraordinaria, en la que afirmaba: “subsistiendo las causas que determinaron la clausura de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional el 15 de octubre último, no ha llegado aún el momento de convocarlo”161. Ello provocó la protesta no solo de la Comisión Conservadora en funciones, sino también del resto de los legisladores que se hallaban en receso y, en general, de todos los opositores al Gobierno.
¿Por qué el Presidente se negó a la reapertura del Congreso si debía tratarse un asunto tan indispensable como las mencionadas leyes? Con justa razón temía que podría enfrentar una nueva acusación constitucional, esta vez contra su nuevo gabinete, encabezado por Vicuña, lo que le haría muy difícil o imposible gobernar162. La breve tregua había finalizado y entre los opositores ya se incubaba la idea de una revolución163.
Mientras la crisis política seguía escalando en Santiago, Balmaceda persistió en su estrategia política de realizar giras por el país para ganarse el favor de los chilenos. Si en marzo de 1889 fue al norte del país, en octubre de 1890, fue al sur, inaugurando el viaducto del Malleco, el 26 de octubre, y la vía férrea de Collipulli a Victoria, al día siguiente. En sus respectivos discursos, el énfasis estaba claramente puesto en el progreso del país a través de obras como aquellas, denotando cuáles eran las prioridades del Presidente y, de manera implícita, el fastidio que debió haberle producido la lucha política interna164. En diciembre, en un ambiente aún más tenso, realizó un nuevo viaje a la zona de Concepción, donde inauguró las obras del dique seco en Talcahuano, el 15 de ese mes165.
A su regreso, fue recibido con grandes manifestaciones de repudio, lo que evidenciaba la disociación entre su estilo ideal de hacer gobierno y la dura realidad. Así recuerda Arturo Alessandri Palma el ambiente a finales de 1890: “en este período la agitación pública contra el Gobierno alcanzó su máximo. Las galerías y tribunas (del Congreso), después de cada sesión, se desbordaban por las calles y plazas inflamadas con los discursos violentos pronunciados por los senadores y diputados. Se improvisaban meetings y tumultos hasta altas horas de la noche, en las plazas y paseos públicos. Se injuriaba en ellos al Gobierno, se agredía a la Policía y a las fuerzas del Ejército que concurrían a guardar el orden. La juventud y los clubs eran los principales promotores de estos desórdenes. Todos nos creíamos obligados a concurrir a ellos como si se tratara del cumplimiento de un deber. Los principales meetings, sin obtener autorización o permiso de la autoridad, como lo mandaba la ordenanza, se verificaban en la Plaza de Armas”166.
Además de este ambiente cada vez más confrontacional, alimentado por la virulencia de la prensa de ambos bandos, se produjeron hechos puntuales que siguieron empeorando la división entre los chilenos. El 29 de noviembre se realizó otro hecho político relacionado con el Ejército: un gran homenaje público al general Manuel Baquedano, que analizaremos más adelante167.
Mucho más grave fue el incidente acaecido en una reunión que se realizó en el Club Conservador de Santiago, presidida por el líder conservador Joaquín Walker Martínez, la noche del 19 de diciembre. A raíz de la presencia de la Policía, se produjo un tiroteo entre esta y algunos asistentes que habían acudido armados; tras intentar huir, el joven conservador Isidro Ossa Vicuña fue baleado, y falleció posteriormente a causa de sus heridas. Ahora los opositores tenían un mártir168.
Mientras la confrontación subía cada vez más de tono, el calendario avanzaba inexorablemente hacia los últimos días de diciembre, cuando el gran problema institucional se haría insoslayable. Según la visión de uno de los autores que le son más críticos, varias fueron las oportunidades que la oposición brindó al Presidente Balmaceda, entre julio de 1890 y agosto de 1891, para solucionar las graves diferencias políticas, es decir, antes de la Guerra Civil y cuando esta ya se encaminaba a su desenlace, y que él desechó: “No aceptó nada, ni quiso estudiar nada. En su lunática soberbia, exigía que los adversarios abandonaran las armas y se entregaran sin luchar y sin condiciones, cuando ya hasta un problema de amor propio estaba de por medio”.
Por su parte, el ex ministro Bañados, afirmó que la revolución “ha sido concepción y obra de un grupo de caudillos que pusieron en juego sus influencias, su oro, su poder social y hasta la religión con sus cohortes y cofradías, para satisfacer planes políticos en beneficio de partidos políticos”169.
Con un criterio más ecuánime, el historiador contemporáneo Alejandro San Francisco resume la situación a fines de 1890 como sigue: “En realidad, parece que solo existían salidas que las partes no estaban dispuestas a aceptar, porque implicaban un compromiso y una concesión de poder al adversario. Por ejemplo, uno de los bandos podría haber decidido claudicar, someterse frente al otro, sin ejercer sus propios derechos constitucionales. Tal vez Balmaceda podría haber aceptado gabinetes meramente parlamentarios que dirigieran la política chilena; o quizá el Congreso podría haber facilitado un gobierno exclusivamente presidencial, en vez de seguir insistiendo en su derecho a formar ministerios. En la práctica, había alternativas para cada caso”170.
LA POLITIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS CHILENAS EN 1890171
Como ya se indicó, a principios de ese año el Presidente Balmaceda puso término a una tradición que se había mantenido por casi 60 años de prescindencia política de las Fuerzas Armadas, al designar al general Velásquez, oficial en servicio activo, como ministro de Estado. A contar de ese momento, los líderes balmacedistas empezaron a privilegiar a los militares que actuaban en favor del Gobierno, mientras que los partidos de la oposición empezaron a destacar y respaldar a aquellos uniformados que se mostraban más distantes y críticos de la administración. De esta manera, la lucha por el poder político se trasladó gradualmente y, en forma creciente, hacia las instituciones castrenses y tuvo implicancias cada vez más serias en aquellas.
El aumento de la presencia de los uniformados en la política contingente, se manifestó de dos formas: en primer lugar, se produjo un proceso creciente de politización de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, y, en segundo lugar, a medida que la crisis política se agravaba, ambos bandos enfrentados empezaron a buscar aliados o simpatizantes en los uniformados para asegurarse su respaldo, en caso que el conflicto escalara a un nivel donde tuviese que emplearse la fuerza militar, todo lo cual puede denominarse como el “proceso de militarización de la política”. Así fue como, en 1890, se rompió la tradición de no deliberación de las Fuerzas Armadas, establecida claramente en la Constitución de 1833, por la acción de los políticos, tanto del Gobierno como de la oposición.
Uno de los elementos más relevantes de la manifestación pública de la politización de las Fuerzas Armadas, fue la creciente participación de altos mandos del Ejército en el debate político interno, a través de actuaciones, manifestaciones y discursos públicos. Entre los actos más importantes de participación política de los militares, o de militarización de la política en 1890, pueden mencionarse los que se indican:
Nombramiento de oficiales del Ejército en servicio como ministros de Estado.
Participación de uniformados en actos públicos de carácter político.
Homenajes públicos a militares, con evidente contenido político.
Utilización política en la tramitación de leyes relacionadas con las FF.AA.
Surgimiento de candidaturas de militares a la presidencia de la República.
Aumento de militares en las comitivas de los viajes presidenciales.
Creciente actos de deliberación política de los militares.
Propuestas de soluciones a los conflictos políticos utilizando la fuerza militar.
Lo más grave que ocurrió en 1890 fue el plan del Gobierno, ya mencionado, de clausurar el Congreso a fines de julio. El general Barbosa, amigo personal de Balmaceda, fue el elegido para ejecutar este autogolpe de Estado, que permitiría al Poder Ejecutivo seguir gobernando sin oposición política, solución que, de haberse adoptado, habría colocado al Gobierno fuera de la Constitución172. El mismo general Barbosa fue el encargado de efectuar una limpieza de los oficiales que no eran balmacedistas, asegurándose la lealtad de los mandos de los regimientos, por diferentes métodos.
El general Velásquez, también abiertamente balmacedista, pronunció el 12 de febrero de 1890, en su calidad de ministro, las siguientes palabras en un discurso: “Como militar y como hombre de sentimientos no puedo permanecer indiferente ante las ideas manifestadas por mis colegas de gabinete, encaminadas a la unificación del Partido Liberal. Así únicamente podremos alcanzar la realización de los nobles y sinceros propósitos expresados por el honorable ministro del Interior. En mi calidad de miembro del Ejército pido una copa por los antiguos militares que nos dieron la unión nacional, precursora de la unión no menos legítima que el ministerio y el país reclaman: la unión noble y gloriosa del Partido Liberal”173. Como puede apreciarse, este fue un discurso eminentemente político.
Pocos meses después, el 26 de mayo, se produjo una nueva intervención política pública de un militar, esta vez desde la oposición, de parte del coronel del Canto, uno de los máximos héroes en la Guerra del Pacífico, quien afirmó en un discurso: “Sabéis, señores, que nunca he tenido otra insignia que me guíe que la de la Patria; sabéis, también, que no he educado soldados sino para el servicio de la Patria; que el honor del soldado está ceñido al puño de su espada; que debe obedecer a sus jefes, y respetar sobre todo los poderes constituidos: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. La Constitución, señores, no ha podido ponerse en el caso de un divorcio entre estos poderes. El Ejército, aunque en una situación difícil, sabrá cumplir con los mandatos de la Constitución, porque es digno y ama a su Patria”174.
A juicio de los algunos balmacedistas, este fue un discurso subversivo contra el Presidente de la República175. Lo que está claro es su ambigüedad, que deja abierta la posibilidad de que Fuerzas Armadas se pronunciaran por cualquiera de los dos bandos en conflicto en caso que se vulnerara la Constitución. Las reacciones no se dejaron esperar: el coronel del Canto fue duramente atacado por la prensa cercana al Gobierno y fue el propio general Barbosa quien lo sancionó con sesenta días de prisión y se le destinó a la guarnición más alejada del Ejército: Tacna y “desde entonces se transformó en uno de los principales enemigos del Gobierno y en una de las figuras más confiables para la oposición”176.
El general Barbosa, comandante de la guarnición militar de Santiago, por su parte, volvería a deliberar políticamente en la lectura de un discurso efectuada en agosto de 1890: “¡Los políticos a sus puestos! ¡Los soldados a cubrir la guardia! Los que hemos llegado a cargar galones después de rudas y penosas pruebas, los que hemos sentido la satisfacción del deber cumplido, sabemos bien, como lo sabe el último ciudadano alistado en nuestro Ejército, que la Constitución nos prohíbe deliberar y que la Ordenanza nos enseñan a acatar y a rendir ciega obediencia a las autoridades legalmente constituidas; a cumplir y hacer cumplir sus órdenes cuando no van reñidas con el honor y la dignidad…. Usando del derecho que dejo apuntado, el que da la disciplina militar, voy a rogaros me permitáis el honor de beber una copa por S.E. el Presidente de la República, que tan bien ha sabido mantener la Constitución y sus fueros; por los señores ministros que han estado como él, al pie de la bandera, y por los que han sostenido con tranquilidad y brillo la buena causa”177. De esta manera finalizaba su discurso con un brindis de carácter político.
En noviembre, como ya se mencionó, la oposición organizó un gran homenaje al general Baquedano, el más famoso de los héroes de la Guerra del Pacífico, que había regresado recientemente de un viaje a Europa, el cual tuvo todas las características de un acto político: los opositores querían manifestar su gran afecto a dicho general. La situación política interna estaba muy tensa: “En la práctica el general Baquedano, como muchos pensaban, era el garante de la Constitución en los momentos difíciles que vivía Chile”178, como lo expresó con claridad el embajador de Alemania en Chile, asistente a este homenaje. El hecho de que la oposición hubiera llamado al general Baquedano el “Jefe Supremo del Ejército Chileno, guardián de la Constitución” en este acto era un claro mensaje para Balmaceda. Este multitudinario acto fue duramente criticado por los partidarios del Gobierno y alabado por sus opositores.
En diciembre, la intensidad del conflicto político interno llegó a niveles insostenibles y los llamados de todos los sectores políticos a los uniformados para intervenir en el conflicto político interno se hicieron cada vez más recurrentes por todos los medios179.
Crucero protegido Esmeralda (3°), grabado de la revista La Ilustración Española y Americana, Madrid. Archivo Histórico de la Armada, Repositorio Digital.
A fines de 1890, la oposición política a Balmaceda era ya muy intensa. Por aquellos días se rumoreaba que los opositores planeaban un levantamiento de la guarnición militar de Santiago y de la Escuadra surta en Valparaíso. En palabras del almirante Langlois: “como Valparaíso había demostrado claramente su oposición al Gobierno, se pensaba que los marinos, serían partidarios del Congreso. Esto fue corroborado por Balmaceda quien hizo un viaje a bordo de la Escuadra a Talcahuano a mediados de diciembre de 1890 (como ya sabemos a inaugurar un dique seco) y su comitiva tuvo pruebas adversas de las opiniones de los oficiales, los que abiertamente las manifestaban”180.
En el citado viaje de Balmaceda a Talcahuano embarcado en el blindado Cochrane, ocurrieron dos hechos importantes: en primer lugar, el almirante Williams Rebolledo, había recibido días antes un anónimo que lo instaba a trasladar a Balmaceda a Juan Fernández, para terminar con su gobierno “despótico”, anónimo del cual fue informado Balmaceda; el segundo hecho se produjo a bordo del blindado Cochrane donde el Presidente fue tratado con gran frialdad por los oficiales, y en un momento cuando estaba sentado cerca de la torre de mando, el oficial de guardia se le acercó y le dijo en un tono poco respetuoso: “está prohibido estar ahí”, lo que podría ser considerado como una clara descortesía con el Presidente de la República.
Considerando lo anterior, se tomaría la decisión de que el Presidente regresara a Santiago en tren181 y no embarcado en la Escuadra. Por esta razón y, en cierta manera como un castigo, se ordenó que el blindado Cochrane y la corbeta O’Higgins se dirigieran a Quintero en espera de órdenes, separándolos de la Escuadra, que permaneció surta en Valparaíso.
Al terminar 1890, otro hecho de deliberación militar fue originado por un oficial de Ejército de prestigio: el teniente coronel Jorge Boonen, quien, junto al también teniente coronel del Ejército alemán, Emilio Körner, estaban liderando la modernización del Ejército desde la reciente creada Academia de Guerra del Ejército.
En palabras de Boonen: “no quería servir una hora a la dictadura que veía venir”182 y, el 30 de diciembre de 1890, escribió en el periódico de “La Época”, de oposición, un artículo en el que se lee: “las órdenes que se dan, sin tener atribuciones o derecho para ello, no pueden ni deben ser obedecidas por los que las reciben. Si un general tratara de volver sus armas contra su propia Patria o hacer pasar a sus tropas al enemigo, las órdenes que diera al efecto no podrían ser obedecidas por sus subalternos. Otro tanto podríamos decir de los que trataran de emplear las fuerzas que la Nación les confía para custodiar su honra y su seguridad, en beneficio propio y para derrocar sus instituciones. Como se ve, existen y se pueden presentar casos en la vida militar en los cuales la desobediencia sería un deber, porque los intereses de individuos aislados están muy por abajo de los de la Patria, que un militar de honor nunca debe olvidar”183.
Por otra parte, se atribuye a Boonen una influencia decisiva en la resolución del teniente coronel Emilio Körner de adherir a la Guerra Civil por el bando del Congreso.
Así terminaba el año 1890, lleno de crecientes incertidumbres y con un ambiente político interno polarizado al máximo. Los dos bandos enfrentados no habían logrado saldar sus diferencias por los medios democráticos existentes y ya estaban decididos a utilizar a las Fuerzas Armadas para zanjar, en definitiva, sus irreconciliables posturas políticas.
El Ejército y la Armada no habían buscado entrar en la política contingente, fueron arrastrados por los partidos políticos, tanto de Gobierno como de oposición.
LA MARINA A FINES DE 1890
La Marina de Chile vivía una situación paradojal cuando sobrevino la Guerra Civil de 1891, que por lo demás guardaba cierta analogía con el país en su conjunto. En lo material, experimentaba un positivo momento de renovación del poder naval, con varios nuevos buques en construcción en Europa prontos a arribar al país, para reemplazar a las unidades que estaban entrando gradualmente en obsolescencia.
Este proceso de recambio del material se correlacionaba con una mejora en las capacidades profesionales del personal, lo cual era, por lo demás, necesario e inevitable. La Escuela Naval y las dos escuelas de aprendices a marineros habían consolidado su estabilidad, y la creación de la especialidad de Ingeniería, en 1889, anunciaba el mejoramiento del nivel profesional, con las escuelas de especialidades que se irían creando posteriormente.
Oficial naval chileno. Grabado publicado en la revista británica The Illustrated London News, 31 de enero de 1891.
Un factor adverso que se mantendría constante sería la escasez de personal, agudizado por las nuevas adquisiciones navales que implicaban, naturalmente, el incremento de las dotaciones. Señalaba el ministro del ramo en 1890: “hasta hoy ha sido imposible subsanar la escasez de oficiales, a lo menos el Gobierno se empeña en que su instrucción militar y marinera no decaiga, sino que al contrario siga al nivel de los importantes progresos que en el último tiempo ha alcanzado el ramo de la Marina”184.
A los progresos del material y el personal se sumaban las mejoras en infraestructura, que incluían una nueva sede para la Escuela Naval comenzada en 1884, pero lo más trascendente para la operatividad de la Armada, era la decisión de construir en Talcahuano, su principal base naval, un dique seco, obra que fue inaugurada, como ya sabemos, por el Presidente el 15 de diciembre de 1890185.
En la política de adquisiciones navales, había jugado un papel principal el contralmirante Juan José Latorre, designado Jefe de la Misión Naval establecida en Francia186 y quien era, además, políticamente cercano a Balmaceda.
El escalafón de oficiales ejecutivos (de mando a flote) estaba compuesto por: 5 contralmirantes, 9 capitanes de navío, 24 capitanes de fragata, 27 tenientes 1°, 22 tenientes 2° y 33 guardiamarinas187.
La Escuadra contaba con los blindados Blanco Encalada, Cochrane y Huáscar, el crucero Esmeralda, las corbetas Chacabuco, O’Higgins y Abtao y las cañoneras Magallanes y Pilcomayo188. Es decir, después de la Guerra del Pacífico, la fuerza naval había experimentado escasas variaciones, con la excepción del moderno crucero Esmeralda, a lo que debía agregarse la modernización de la artillería de los blindados Cochrane y Blanco. Como buques auxiliares se contaba con los vapores Toltén y Lautaro, los buques escuelas N°s 1 y 2, las escampavías Toro, Gaviota, Valparaíso, Cóndor y Huemul y los pontones Thalaba, Miraflores y Kate-Kellock189. Finalmente, se contaba con 9 torpederas de botalón de la Guerra del Pacífico y una más moderna, la lancha torpedera Sargento Aldea190.
ENERO, 1891: LA REVOLUCIÓN LLEGA EN EL AÑO NUEVO
La tensión política acumulada durante 1890 llegó a su punto máximo el 1° de enero de 1891, cuando la Comisión Conservadora volvió a solicitar al Presidente Balmaceda, ahora por última vez, que convocase al Poder Legislativo a sesiones extraordinarias para aprobar las leyes necesarias para que el país pudiese funcionar, sin lograr convencerlo.
En respuesta, Balmaceda promulgó un decreto-manifiesto, emitido ese mismo día, donde declaraba su resolución de mantener funcionando las Fuerzas Armadas y demás reparticiones públicas sin un presupuesto aprobado por el Congreso, fundamentando esta resolución con un manifiesto en que declaraba que no lo guiaba la ambición, ya que solo le quedaban algunos meses para dejar el poder, y que tampoco pretendía implantar una dictadura, habiendo tenido una vida política de un cuarto de siglo respetando los cauces institucionales191.
La oposición reaccionó confeccionando un Acta de Deposición de Balmaceda192, con el fundamento de que el Presidente había violado el ordenamiento constitucional y estaba absolutamente imposibilitado para seguir gobernando. Esta acta fue firmada por 16 senadores y 73 diputados, los que representaban la mayoría de las dos cámaras del Congreso Nacional.
El 5 de enero, un Decreto Supremo declaraba que, mientras se dictase la Ley de Presupuesto de 1891, regía la del año anterior. Al revés de lo que había sucedido a fines de 1890, en los primeros días de 1891, la lucha política se limitó a la prensa, en especial la de oposición, que renovaba sus diatribas contra quien ahora llamaban el “dictador” Balmaceda y hacía llamamientos a la acción a las Fuerzas Armadas193. Uno de dichos llamados afirmaba que el Ejército y Marina debían obediencia “a las autoridades regulares, pero de ningún modo a los usurpadores, ni siquiera a los que derivan su derecho de la ley, puesto que la ley está derogada”194.
En las calles de las ciudades chilenas, se percibía una tensa calma, sin embargo, esta calma era solo aparente. Mientras la población permanecía a la expectativa, las fuerzas que pronto irían al enfrentamiento se ordenaban y, así como en La Moneda se aseguraba la lealtad de los principales mandos del Ejército, los líderes del Congreso hacían otro tanto con los mandos de la Armada.
Uno de los factores que los líderes del Congreso tenían en su favor, era que la Escuadra no se hallaba organizada como tal, por lo que se necesitaba asegurar las lealtades de los comandantes de los buques y sus dotaciones, y buscar a un jefe que liderase a la Escuadra. Encontrar a este último fue tarea relativamente fácil, ya que se trataba de un oficial experimentado, de una extensa carrera naval, veterano de la Guerra de 1879, y con gran ascendencia sobre el personal naval; en cambio, no tenía el favor del Gobierno y se sentía políticamente opositor a este: se trataba del capitán de navío Jorge Montt Álvarez. La estampa de Montt se distinguía por su pequeña estatura que contrastaba con su fuerte carácter. En 1891, tenía un ascendiente indudable sobre la oficialidad joven. Además de ser una de las personalidades más influyentes de la Marina de su época, representaba uno de los polos que existían en el seno de la misma, siendo el otro el contralmirante Juan José Latorre, el vencedor de Angamos195.
Oficialidad del blindado Blanco Encalada. Grabado publicado en la revista británica The Illustrated London News, 31 de enero de 1891.
Marinería del blindado Blanco Encalada. Grabado publicado en la revista británica The Illustrated London News, 31 de enero de 1891.
El 6 de enero, el Vicepresidente del Senado, Waldo Silva, y el Presidente de la Cámara de Diputados, Ramón Barros Luco, hicieron llegar al comandante Montt el Acta de Deposición del Presidente Balmaceda, antes comentada, firmada por la mayoría de los diputados y senadores integrantes del Congreso Nacional, documento donde se disponía que se organizara una División Naval “para hacer comprender al Presidente de la República que la Armada obedece a la Constitución”196. En dicha acta se nombraba como jefe de esta fuerza naval al capitán de navío Jorge Montt, quien aceptó su cargo el mismo día 6.
Pese al gran homenaje que le efectuaron los partidos políticos de oposición en el mes de noviembre y otras actividades similares, finalmente, el general Baquedano permanecería neutral durante la Guerra Civil de 1891. De esta manera, “ni el general Baquedano ni ningún otro general se atrevió a encabezar el movimiento, y el ejemplar de la nota del Congreso (el Acta de Deposición del Presidente Balmaceda) destinada al Ejército quedó con el nombre de este líder en blanco”197.