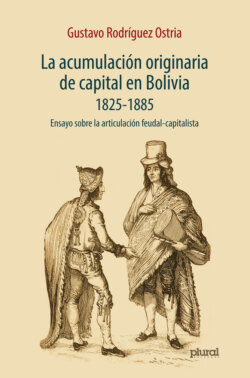Читать книгу La acumulación originaria de capital en Bolivia 1825 - 1855 - Gustavo Rodíguez Ostria - Страница 10
ОглавлениеIntroducción
La problemática conceptual y analítica acerca del origen del capitalismo en Bolivia, como en cualquier parte del mundo, exige una reconversión, un cambio metodológico respecto a “quienes ven sin duda cómo se produce dentro de la relación capitalista, pero no cómo se produce esta” (Marx, 1976: 41). Esto significa, pues, investigar no sólo el funcionamiento capitalista como modo de producción situado en una formación económica, sino cómo es producido el capital que le da origen. Quizá sea necesario extenderse más en lo anterior, aun en un lugar que no corresponde, pero no es este un problema gratuito y cuya magnitud pueda reducirse a la sola dilucidación sobre la procedencia del dinero para ser transformado en capital productivo, sino que su importancia es extensible más allá de estos límites –aunque este sea siempre el punto de partida–, permitiendo la comprensión de la multifacética articulación entre el modo de producción capitalista y los precapitalistas y, correlativamente, de los vínculos y compenetración entre las clases sociales provenientes de ellos y de estas y las asentadas en el exterior de la formación social.
Ahora bien, la mayoría, si no todas, las interpretaciones sobre el origen del modo de producción capitalista en Bolivia convergen explícita o implícitamente –recurriendo al siempre ventajoso método de darlo como un hecho sin inicio aparente– en presentarlo como un fenómeno externo surgido extrafrontera e impuesto por una combinación anglo-chilena, que lo habría implantado de un modo antinatural y artificial sobre un feudalismo arcaico que quedó como resabio dentro la nueva formación económica.
Así vivíamos, ignorantes e ignorados del mundo, dice el principal ideólogo del Movimiento Nacionalista Revolucionario, hasta que el mismo proceso capitalista europeo que nos había dado su ideología liberal, nos encontró en su camino de expansión en busca de materias primas. (Guevara, 1949: 166)
Supercolocación que por otra parte habría originado una alianza feudal-imperialista y conformado una estructura dual.
Nos parece, empero, que esta visión deja sin aclarar algunos hechos fundamentales, el primero, el significado de la lucha de clases en el periodo que precedió al capitalismo, 1825-1870. El segundo se refiere a las causas que originaron la venta de las tierras de la comunidad y, finalmente, la innegable posesión y organización, aunque no necesariamente control total, de la minería de la plata por parte de productores locales, tales como Aniceto Arce, Gregorio Pacheco, Avelino Aramayo, etc.
Sin una explicación coherente, lo primero aparecería como una anarquía sui generis, un caos sin plan (inestabilidad “folk” que ya había caracterizado desde entonces a Bolivia), desvinculado de todo proceso posterior, y no como era, los prolegómenos de una nueva época, de la cual si no era el principio, estaba unida en secuencia. La explicación sobre las ventas de las tierras de la comunidad quedaría también desprovista de este sentido global, lo que abriría paso a interpretaciones subjetivas. En cuanto a lo tercero, vemos que se confunde el comienzo con el final; la burguesía minera de la plata y luego del estaño, y por qué toda la burguesía boliviana no pudo constituir jamás una clase con intereses nacionales. Y si aquella perdió el dominio financiero que ejercía sobre la producción y quedó finalmente absorbida por la avalancha imperialista, es otra cosa.
Toda esta aparente pérdida de sentido sucede porque se insiste en una sobredeterminación de la acción externa. Pues, mientras se sostiene, entre otras cosas, que la implementación externa sustituye en su totalidad al proceso de acumulación interno, se ignora el análisis de la concentración y distribución de este. El cual, si no existe, obviamente no hay por qué estudiarlo. Consideramos, empero, que esta interpretación no tiene asideros sólidos, en teoría nada lo exige, la historia no lo confirma.
Sin embargo, mientras la anterior concepción subsiste entre los investigadores bolivianos, el quid de la cuestión, la clave del proceso de configuración estructural de la sociedad boliviana del siglo xix, la acumulación originaria de capital, se abandona. De tal forma se renuncia a explicar no sólo el modo de producción capitalista en Bolivia que surgió sin generalizarse y llevando a su paso la consolidación y extensión de latifundio feudal, sino también las causas por las cuales no pudo, en el momento –ni ahora–, aparecer en su escenario una auténtica burguesía nacional.
De otra parte, es por demás notorio que el modo de producción capitalista no se desarrollé en Bolivia en un vacío interno ni en un absoluto aislamiento externo. En su errático y brutal proceso de implantación, creció siempre en absoluta relación con los modos de producción preexistentes y con la economía mundial.
Entonces, no se trata tampoco de negar la influencia externa, sino más bien de darle una verdadera dimensión histórica, como elemento acelerador (la dependencia es condicionante), más que generador, de la burguesía en Bolivia. Aun esto, empero, tiene sus propios reparos. Los mineros de la plata, los primeros capitalistas, vieron facilitada su acción no sólo por la existencia de un mercado mundial para sus productos, sino debido también al ensamblamiento que las unía con la burguesía metropolitana, por lo que no necesitaron desarrollar toda una industria paralela de apoyo, productora de máquinas o tecnología para la explotación minera.1
Es lícito, pues, en este campo, preguntarse hasta qué punto esta clase pudo conformarse sin aquella, o también en qué medida esta acortó la etapa de su conformación.
Entonces, el capitalismo hizo su aparición en este país dentro de un proceso mundial de acumulación. Esto determinó que las características de su propia acumulación tomaran un ritmo y estructura distintos, precisamente porque la dependencia en su fase comercial, primero, e imperialista, luego, destruyó aquí las bases de la acumulación nacional e impidió, al orientar al modo de producción capitalista hacia el mercado externo, la generalización de sus relaciones de producción.
Volviendo a lo que nos interesa, consideramos que no existen razones valederas para creer que el capitalismo llegó a Bolivia impuesto por una fuerza externa. En definitiva, si las cosas se resuelven a partir de su punto de origen, y este es la acumulación primitiva, es necesario desentrañar su proceso y consecuencias en la Bolivia semicolonial.
Partiendo de esta conclusión, este trabajo tiene como objeto principal señalar que esta acumulación existió realmente, a más de interpretar sus características y resultados, evento que se considera como punto de partida para la explicación de los procesos socioeconómicos del siglo anterior.
Es claro que si este análisis constituye el marco general, en lo particular se quiere demostrar que la acumulación originaria giró en parte en torno a la estructura feudal de la agricultura. Y que, por esta razón, no se destruyó –ni se podía romper– aquella. Antes bien, el capitalismo guardó inicialmente una relación funcional con este modo de producción, puesto que sus patrones de acumulación y dominación así lo permitían. Ello posibilitó la conformación interna de un bloque de clases feudal-capitalista.
Para lograr la anterior explicación, se ha tomado como periodo de análisis el comprendido entre los años que van de 1825 a 1885. Esta elección no es casual; el límite interior señala el tránsito de la colonial a la semicolonia. En cuanto al superior, coincide con el inicio de los gobiernos civiles formados con la participación de los capitalistas mineros.2
En otro ángulo de consideraciones, digamos que algunos temas han quedado postergados para destacar los vinculados al problema de la acumulación primitiva, vale decir, que no se busca realizar un análisis detallado de la economía boliviana del periodo.
Para lograr todo ello, se ha considerado necesario dividir esta investigación en dos partes: la primera constituye el marco teórico conceptual. En ella se busca definir y precisar los conceptos que luego se maneja (capítulo i). Pero, sobre todo, encontrar una metodología para analizar aquellos países donde el capitalismo se articula con modos de producción precapitalistas (capítulo ii). En la segunda parte, mostramos cómo la independencia, a la par que abrió un camino hacia la acumulación capitalista, constituyó un triunfo de los latifundistas y los sectores conservadores que a la postre bloquearían esta (capítulo i). Seguidamente, indicamos cómo la insuficiencia de las fuerzas sociales internas y el dominio comercial inglés determinaron el carácter del modo de producción capitalista en Bolivia, aunque no lo originaron todavía (capítulo ii).
En los restantes capítulos indagamos sobre la acumulación originaria propiamente dicha, señalando las vías que esta usó (capítulo iii) y la manera en que influyó en la articulación del feudalismo agrario con el naciente capitalismo (capítulo iv).
Para terminar, mostramos los límites de esta acumulación nacional y cómo esta situación, unida al dominio imperialista, impidió el surgimiento de una burguesía nacional en Bolivia (capítulo v). Sobre todos estos aspectos, nuestro trabajo debe ser considerado un ensayo.
En el entendido de que no es necesario esperar de la teoría más de lo que realmente puede mostrar, acudimos a la verificación a través de datos. Desgraciadamente, la dispersión de los existentes dificulta en mucho esta investigación. Con estas limitaciones, hemos acudido a los catastros rústicos y libros de las notarías de hacienda en los departamentos de Cochabamba y La Paz.
Aquí tampoco la elección es casual, aunque está fuertemente motivada por la disponibilidad de datos. Cochabamba tiene fama de ser una región eminentemente agrícola y su estructura agraria mostraba, en el siglo xix, un gran dominio de las haciendas feudales, por lo que consideramos que cumple los requisitos mínimos para nuestro propósito. La Paz en tanto se convertía cada vez más en un centro de decisión política y económica que se confirmaría después de la revolución liberal al filo del siglo xix. Empero, en la medida de lo posible, se ha tratado de verificar estos datos con los provenientes de los departamentos de Sucre y Tarija, aunque en esto no siempre se utilizan datos primarios.
En lo que respecta a las empresas mineras, sólo tomamos aquellas de las que hemos encontrado memorias de directorio tanto en la Biblioteca Nacional (Sucre) como en al Archivo del Instituto de Cultura (La Paz).3
1 “Las enormes distancias y las montañas sólo podían ser dominadas por excelentes carreteras y ferrovías; la naturaleza abrupta por los andariveles, la carencia de agua y las inundaciones mediante costosos acueductos, poderosas bombas y socavones; la dureza de las rocas desapareció ante las potentes perforadoras. La gran explotación no puede imaginarse aislada de la electrificación; del montaje de fantásticas plantas hidroeléctricas; la complejidad extrema de los minerales obligó a sustituir los métodos primitivos de purificación con otros modernos que corresponden a los últimos adelantos de la técnica metalúrgica. Esta labor progresista la cumplió el capital internacional; la clase dominante nacional que buscó ser suplantada por fuerzas foráneas, vio reducido su papel a la función de simple agente de aquella fuerza” (Lora, 1967: 135-136).
2 En cuanto a esto último, entre 1884 y 1888, el presidente fue Gregorio Pacheco; entre 1888 y 1892, Aniceto Arce; 1892-1896, Mariano Baptista, y entre 1896 y 1899, Severo Fernández Alonso. Nótese que todos ellos, salvo Baptista, eran capitalistas mineros.
3 Se refiere al actual Archivo Histórico de La Paz, que está bajo dependencia de la Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. (ne)