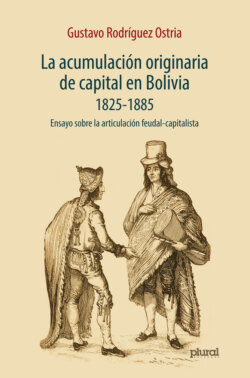Читать книгу La acumulación originaria de capital en Bolivia 1825 - 1855 - Gustavo Rodíguez Ostria - Страница 12
ОглавлениеCAPÍTULO I
Modos de producción
y formaciones sociales
El investigador necesita definir los conceptos con que trabaja. Esto es lo que nos proponemos en este capítulo.
1. Concepto de modo de producción
En la relación dialéctica que entabla el hombre para sobrevivir y reproducirse entra en contacto e interactúa doblemente:
a) sobre la naturaleza, utilizando para ello medios e instrumentos de trabajo1 y una determinada capacidad y experiencia social.
b) con otros hombres, con los cuales se organiza en el proceso productivo, independientemente de su conciencia, a través de la forma de propiedad de los medios de producción.
La conjunción de ambos determina principalmente el grado y diversidad de apropiación del medio, la forma como se obtienen, distribuyen y utilizan los ingresos, se articulan y sitúan las clases sociales en el proceso productivo, se estructuran los aparatos políticos e ideológicos. Esto último constituye la superestructura.
Estos dos niveles, mutuamente integrados, el primero denominado fuerzas productivas y el segundo relaciones de producción, que en el espacio histórico se articulan alcanzando diversos y distintos grados de desarrollo y cuyas
combinaciones e interacciones entre unas y otras proporcionan las bases y la trama de las (sociedades) que se suceden a través de la historia humana: Sociedades Primitivas, Sociedades de Regadía, o de Despotismo Orientales, de Esclavismo, Feudalismo, Capitalismo, Socialismo, Formas Mixtas o Aberrantes; cada una de las cuales sigue en general un ciclo de nacimiento, crecimiento, apogeo, crisis intermedia y terminales. (Kaplan, 1976: 139)
conforman un modo de producción.2
Es necesario advertir, sin embargo, que el segundo nivel (las relaciones de producción) no indica necesariamente igualdad en las mismas, sino, más bien, en determinados modos de producción (clasistas) son asimétricas, revistiendo un carácter de explotación (apropiación del super-plus por alguien distinto al productor directo). Es esta idea,
en ocasiones difícil de captar por la cortina que interponen los esquemas, o los prejuicios, que hace que el hombre no pueda ser concebido independientemente de una determinada relación social, que no sólo es cotidiana, diaria, sino fundamental y que es el tipo de relación que guarda en el trabajo y la producción. (Gonzales, 1975: 29)
Lo que constituye el único criterio válido para definir y catalogar un modo de producción, “lo único que distingue uno de los otros tipos de Sociedad, o la Sociedad de la Esclavitud de la de Trabajo Asalariado, es la formación de este trabajo excedente que le es arrancado al productor inmediato”, dice Karl Marx en El capital (1976: 164).
2. Características de un modo de producción
En general, el concepto de modo de producción, sea cual fuere su estructura u origen, presenta las siguientes características.
2.1. Es un concepto abstracto
Como categoría, la noción del modo de producción adquiere simplemente un carácter explicativo-formal, utilizable para interpretar organizaciones productivas dentro de las cuales las relaciones de producción son homogéneas; está claro entonces que, en un modo de producción, no existen ni coexisten otro tipo de relaciones de producción.
La abstracción del concepto de modo de producción significa, por tanto, aislar de la heterogeneidad todas aquellas relaciones de producción que no corresponden al modo de producción a estudiarse, dejando a este en su estado “puro”. Es solamente en este sentido que puede decirse que un Modo de Producción es un concepto abstracto que no existe en la realidad concreta, en la medida (como se verá más adelante) en que en una sociedad se encuentran diferentes y variadas formas de relaciones de producción. Metodológicamente, esta conceptualización impide los errores que devienen del uso de un mismo instrumental teórico, propio y característico de cada modo de producción en la investigación de la estructura y funcionamiento de todos los modos (la noción de capital, por ejemplo).
2.2. Tiene carácter histórico
La historia de la humanidad clasista es la historia de la sustitución y la desaparición de modos de producción, cambios que se producen toda vez que las relaciones de producción existentes entran en contradicción con el desarrollo de las fuerzas productivas. Lo cual significa que, a su crecimiento, estas hacen absolutamente innecesarias y, por tanto, sustituibles las antiguas relaciones de producción, las cuales deberán ser reemplazadas por otras nuevas en consecuencia con los requerimientos del desarrollo tecnológico, configurando un nuevo modo de producción.3
Así, la ciencia actual hace innecesaria económicamente la supervivencia del modo de producción esclavista: una sola máquina segadora, o cualquier otra, rinde tanto como doscientos y trescientos esclavos. Es en esta medida que el esclavismo es un estado superado. Pero no sólo intervienen factores económicos para argumentar que un modo de producción está superado; existen otros que se ven (como reflejo de los anteriores) en las legislaciones jurídicas o en la misma conciencia social, los cuales consideran que determinadas formas de relaciones de producción (el esclavismo, el feudalismo) no solamente son antieconómicas, sino socialmente inhumanas.4 Sin embargo, se puede concluir que un modo de producción clasista es transitorio en la medida en que es superable, e histórico en la medida en que es sustituible; por tanto, es un concepto específico que sólo tiene sentido en determinadas etapas del desarrollo humano. Por supuesto, aquí nos referimos únicamente a los modos de producción clasistas.
3. Modos de producción dominantes y subordinados
Si, como dijimos anteriormente, el concepto de modo de producción es abstracto e ideal, en la medida en que no refleja la situación concreta de un contexto social en el cual existen ya varios modos de producción, cabría, inicialmente, preguntarse ¿cómo se estructuran estos diversos modos?, ¿obedecen a una ley general? o ¿se agrupan anárquicamente?
Quizás sea más fácil y comprensible si se aborda este problema de la siguiente manera: cuando catalogamos a una sociedad o país como esclavista, capitalista, etc., en realidad estamos deduciendo esta categorización del modo de producción que, dentro de su estructura socioeconómica (cualitativa y cuantitativa), aparece como el principal y que tiene, por tanto, la peculiaridad de subordinar y dominar a los demás existentes, asignándoles así
su correspondiente rango [e] influencia. Es una iluminación en la que se bañan todos los colores y [que] modifican las particularidades de estas. Es como un éter particular que determina el paso específico de todas las formas de existencia que allí toman relieve. (Marx, 1971: 21)5
El todo social aparece entonces como un conjunto de partes (modos) profundamente interrelacionadas entre sí, en el cual el funcionamiento, lógica y desarrollo de los modos de producción subordinados están dados por el nexo y la forma que los une al modo de producción dominante, que, a su vez, imprime una racionalidad al sistema económico en correspondencia a sus intereses generales, constituyendo su presencia: “la ley general de las formaciones sociales o el verdadero y único criterio objetivo para la construcción de cualquier modelo de formación económica social” (Luporini, 1969: 29). De manera que los modos de producción no se agrupan ni conforman en forma anárquica ni independiente, por más de que esto sea en apariencia e ideológicamente irracional.
Por tanto, un modo de producción debe pertenecer necesariamente ya a la categoría de dominante (principal) o ya a la de dominado (secundario), pero esta no es una situación que se presente optativa, ya que no todos ellos pueden pertenecer indistintamente a uno u otro grupo.
Existen algunos modos de producción que intrínsecamente, por sus condiciones estructurales, son necesariamente dominados; modos de producción como el mercantil simple que, basado en la propiedad personal del productor sobre los medios de producción (el minifundio, los talleres artesanales): “es por naturaleza secundario debido a una razón simple: no es un sistema clasista, es decir, en su interior no surge una clase dominante que puede someter a la sociedad entera” (Bartra, 1976: 14). Esto se debe a la alta dispersión económica y política que presenta, impidiendo que esta clase social, sin alterar las condiciones del modo de producción, pueda convertirse en dominante. Se podría argüir que el capitalismo puede surgir del artesanado, pero esto sólo es posible a condición de la concentración en la propiedad, la secuencial destrucción de los talleres y el empleo de obreros asalariados, en cuyo caso se alteran las condiciones básicas del modo de producción que ya no es mercantil simple sino capitalista. (Por otro lado, no es este tampoco el camino de desarrollo histórico del capitalismo). Quizás, y por las mismas razones, pueda agregarse al modo de producción anterior el que caracteriza a las asociaciones primitivas (comunismo primitivo). Otros modos de producción, en cambio, son hegemónicos en determinadas etapas históricas, pero pueden aparecer como secundarios en otras, por ejemplo: el esclavismo dominante en Roma y subordinado en la época colonial en el Perú; idéntica situación ocurre con el feudalismo. Finalmente, existe un modo de producción (el capitalista) que intrínsecamente también tiende a convertirse en dominante, pero que a diferencia de los anteriores no puede coexistir con otros, sino que necesita, en la medida en que lo exige el desarrollo de sus fuerzas productivas y su acumulación, destruir a los demás extendiendo su dominación a toda la sociedad. “La generación –dice Samir Amin– de la forma de mercancía del producto da al Modo de Producción capitalista, un poder disgregador de los otros Modos de Producción con los cuales se enfrenta” (1973: 24).
4. El concepto de formación económica-social
El concepto de formación social tiene varias acepciones, según se incluya o no la superestructura en el concepto de modos de producción. Distinguiéndose entonces entre formación económica y formación social. Nosotros usaremos ambos términos indistintamente.
El hecho, como se ha mostrado anteriormente, de la presencia estructurada y simultánea de modos de producción hegemónicos y dominados dentro de una región o país explicita la idea de la no existencia de un modo de producción único dentro de ellos, ni la homogeneidad, por tanto, de las relaciones sociales de producción en su espacio económico-social.
Esta trama heterogénea, más o menos compleja, de varios modos de producción necesita pues una nueva conceptualización que nos permita investigar y formalizar este contexto, donde, por sus condiciones, se debe abandonar el aislamiento, pureza y homogeneidad que caracterizan el estudio y a la realidad de un modo de producción. Al descubrir esta nueva situación, que por ser concreta y real no podría ser aprendida con la abstracción y formalidad del concepto de modos de producción, surge una nueva categoría que es la de formación económica-social que, al decir de Nicos Poulantzas:
En la realidad sólo existe de hecho una formación social históricamente determinada, es decir, un todo social en el sentido más amplio, en un momento de su existencia concreta. La Francia de Luis Bonaparte, la Inglaterra de la revolución industrial […], una Formación Social presenta [es] una combinación particular, una imbricación específica de varios modos de producción puros […] la formación Social constituye por sí misma una unidad completa con predominio de cierto modo de producción sobre los otros que la componen. (1974a: 6)
Así entendida y definida una formación social –que supone, obviamente, al menos dos modos de producción–, implícitamente niega y desmitifica la idea del llamado dualismo estructural en cuya sustentación se pretende encontrar algunas de (o todas) las trabas para el desarrollo de los países dependientes, y la niega porque afirmar que la existencia de todos los sectores económicos de una región o país están indisolublemente unidos,6 salvo, por supuesto, los de aquellas regiones cuyo aislamiento geográfico es francamente visible, debido a que el papel que juega en ella los modos de producción dominados, como se dijo anteriormente, sólo pueden entenderse en referencia al dominante y al proceso de expansión y forma de mantenimiento del sistema que impone su funcionalidad. Este dominio es traducible en el funcionamiento de los mecanismos de reproducción de los sistemas económicos, ideológicos y políticos (Estado, cultura, moral, etc.), los cuales obran principalmente hacia el sostenimiento, reproducción y/o generalización del modo de producción hegemónico. Mas, en la medida que la articulación interna presenta una relación intermodos no antagónica entre este y alguno particular, cuya clase dominante mantenga una alianza explícita e implícita con la proveniente del modo de producción predominante, estos entran también a su servicio, aunque con menor intensidad.7 Más propiamente, este fenómeno se presenta casi exclusivamente en la formación capitalista, traduciéndose en una alianza bloque de clases latifundista, feudal y burguesía.
5. Tipología y configuración de las formaciones sociales
Las formaciones sociales no son evidentemente un todo único e indiferenciado; adquieren más bien distintos matices que permiten tipologizarlas, ya en función a la configuración estructural que defina su carácter histórico, resultante este del predominio de un modo de producción u otro –tipología que puede corresponder a un solo periodo cronológico y/o a toda la historia humana–, o por la forma en que este, al realizar su hegemonía, se relaciona y articula con los modos de producción dominados.
Es en consideración a estos aspectos que tomamos en cuenta sólo aquellos donde el modo de producción es clasista. Por tanto, con relaciones de producción asimétrica, las formaciones sociales se dividirían en:
a) formaciones sociales precapitalistas: tributarias; esclavistas; feudales
b) formaciones sociales capitalistas.
Y sus diferencias fundamentales (al igual que al nivel de modo de producción) pueden encontrarse principalmente por los mecanismos de apropiación del excedente y por la forma de producción del mismo, y secundariamente por su localización espacial.
Las primeras formaciones (no capitalistas) que presentan una localización rural del excedente son sociedades agrarias, en las cuales este es apropiado por las clases dominantes a través de coacciones extraeconómicas (religiosas, políticas, etc.). Las formaciones sociales capitalistas, a diferencia, tienen una localización principalmente urbana del excedente (aunque no es descartable la aparición de las mismas en zonas rurales procedentes de modos de producción precapitalistas o capitalistas), cuya apropiación por la burguesía dominante se produce, no ya en forma coactiva, sino a través de mecanismos económicos que significan retribuciones salariales al explotado, el cual aparece formalmente libre para vender su fuerza de trabajo, toda vez que se encuentre separado de la propiedad de los medios de producción.8
Por otra parte, la anterior división tiene la ventaja de mostrar y explicitar aquellas formaciones sociales (las precapitalistas), hoy ya desaparecidas, de aquella única dominante (la capitalista) a nivel mundial y local (sin contar, por supuesto, las formaciones sociales socialistas).
Ahora bien, la precedente categorización sería insuficiente si no es completada por un análisis que desentrañe las particularidades debidas a las distintas formas estructurales resultantes de la relación intermodos que logre imponer el dominante dentro de una formación social; entonces, se trata no ya de clasificar estas por sus diferencias provenientes de la especificidad que les da la dominación de un modo de producción u otro, sino por la situación que este, al realizarla, asigna a los dominados.9 Por el carácter mismo de esta tesis, daremos exclusiva importancia en este punto a las formaciones sociales capitalistas.
En ellas, estas particularidades provienen de la clase de imbricación que mantenga o pueda mantener el modo de producción capitalista ya constituido en dominante, o en vías de serlo (etapa de transición), con los modos de producción precapitalistas que ya subordinan o intentan hacerlo. Así decimos que existe una relación funcional cuando la presencia de modos de producción precapitalista no impide el desarrollo (crecimiento) y la supervivencia del modo de producción capitalista, tal como este se ha constituido originalmente en un país; coexistencia que es, por tanto, funcional a sus sistemas de dominación y patrones de acumulación; la misma que será rota si su posterior extensión regional-sectorial así lo requiere, fenómeno que generalmente aparece unido al desplazamiento de una fracción de la clase capitalista que es sustituida, a su vez, en la hegemonía del modo (y la formación) por otra.
Una formación combinada amalgama elementos derivados de diferentes niveles de desarrollo social. Su estructura interna es, por lo tanto, altamente contradictoria. La oposición de sus polos constituyentes no solamente importa inestabilidad a la formación, sino que lleva a posteriores desarrollos. Más claramente que a cualquier otra formación, la lucha de opuestos caracteriza el curso de vida de una formación combinada. (Novack, 1973: 65)
En consecuencia, y por la forma en que se estructuran dentro de la formación social los modos de producción bajo la hegemonía capitalista, podemos dividir a estas formaciones sociales en aquellas en las que “[e]l Modo de Producción capitalista no solamente es dominante, sino como su extensión está basada en la ampliación del mercado interno, tiende a convertirse en exclusivo” (relación funcional) (Amin, 1975: 53), en contraposición de aquellas “que tienen la particularidad de que […] es dominante el Modo de Producción capitalista, pero esta dominación no conduce a una tendencia exclusiva porque la dominación del capitalista no está basada en la extensión del mercado interno” (relación no funcional) (ibid.: 54).
Es necesario señalar que el error de Samir Amin consiste en asimilar la primera clase de formación social, que denominaremos formación social de capitalismo exclusivo, únicamente a los países imperialistas, no pudiendo esta relación mecanicista explicar la evidente existencia de países dependientes, cuyo desarrollo capitalista adquiere una tendencia exclusivista. Theotonio Dos Santos señala:
La imagen que la mayoría de los científicos sociales se han formado de América Latina, se arraiga en una situación histórica superada. No han sabido apreciar en los debidos términos los efectos de los procesos de industrialización y de urbanización que se intensificaron en la última década, transformando progresivamente la América Latina agraria y campesina en una región cada vez más industrial y urbana. (1967: 10)
Quizá la afirmación de Samir Amin –siempre en lo que se refiere a los países periféricos– pueda tomarse en un sentido global. Como también ha hecho notar Manuel Castells:
La primera gran consecuencia de la penetración colonial y del desarrollo capitalista dependiente es: la interpretación de varios modos de producción en forma tal que (salvo en los países constituidos por inmigración masiva como la Argentina), continúan existiendo vestigios importantes de ellos, incluso bajo la dominación del Modo de Producción capitalista. La comunidad primitiva, el feudalismo, la esclavitud, el capitalismo, se combinan en una complejísima trama de la que el Perú constituye el mejor ejemplo. (1975: 163)
Por tanto, clasificaremos las formaciones capitalistas independientemente de su ubicación en el espacio económico mundial de la siguiente manera:
a) formaciones sociales de capitalismo exclusivo10
b) formaciones sociales de capitalismo no exclusivo.
Ahora bien, el supuesto subyacente tras las anteriores categorizaciones entiende las formaciones sociales como entes aislados, cerradas en sí mismas, cuyo modo de producción dominante únicamente desea asegurar en expansión y/o hegemonía interna, sin proyectar estas externamente hacia otras formaciones sociales.
Esta situación existente en determinados horizontes temporales, en los cuales coexistieron formaciones sociales disímiles sin alcanzar ningún o poco grado de relación económica e incluso sin conocimiento de su mutua existencia, aislamiento que manaba de su propia configuración estructural, implicaba un sistema económico social donde la reproducción, sostenimiento y forma de vida de la(s) clase(s) dominante(s) se aseguraban principalmente mediante la exacción y captación del excedente interno y/o donde los procesos productivos no exigían una constante ampliación del mercado, y/o no era necesario contar para los mismos con materias primas foráneas y/o no existían (o no se buscaban) mayores “ganancias” en el exterior y/o la producción no era lo suficientemente grande para ser exportada (debido al bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas), adquiriendo, por tanto, la relación externa cuando existía a través del comercio, fundamentalmente, un carácter marginal al funcionamiento de la formación social (salvo en algunos casos, como los fenicios, por ejemplo).
Esta situación típica de formaciones sociales precapitalistas11 se rompe con la aparición de los capitalistas. Este modo de producción, como dijimos anteriormente, tiende internamente a extenderse y exclusivizarse en el seno de la formación social, requisito que sólo se da, sin embargo, en los países del capitalismo central y, marginalmente, en algunos de la periferia; pero, en los primeros países tiende también, por su reproducción, a “establecer su predominio y extensión al exterior de la formación de los dos aspectos (interno-externo) actúen al mismo tiempo”. Este proceso se debe a que el modo de producción capitalista “sólo puede existir ampliando sus relaciones de producción y desplazando de este modo tales límites […] tendencia [que lo] caracteriza desde sus comienzos [y] reviste en la etapa imperialista una importancia particular” (Poulantzas, 1974b, énfasis mío).
Las formas de expansión del modo de producción capitalista (la formación social capitalista) fuera de sus fronteras originales depende y varía con el grado alcanzado en su desarrollo tecnológico, económico-social, así como con el dominio de las fracciones de clase en su seno. Esta expansión configura un solo espacio o universo económico en el cual se dicotomizan y jerarquizan, al mismo tiempo, dos tipos de formaciones sociales: las dominadas y las dominantes, las cuales ocupan, respecto a las primeras, una situación de poder que es utilizada para mantener el dominio. Esta conceptualización (que profundizaremos más adelante) nos permite dividir a las formaciones sociales capitalistas en:
a) formaciones sociales de capitalismo exclusivo (central)
b) formaciones sociales de capitalismo exclusivo (periférica-dependiente)
c) formaciones sociales de capitalismo no exclusivo (periférica-dependiente).
Estas últimas han sido denominadas por algunos autores, Cardoso y Faletto principalmente, como sociedades de “enclave” (cfr. Cardoso y Faletto, 1974). Mas la utilización de este término debe ser cuidadosa, sin llegar a dar la idea de un elemento cerrado en sí mismo y sin vinculaciones con el interior del país. Vania Bambirra señala que el desarrollo del modo de producción capitalista en estas “ocurre de manera prácticamente aislada, no se expande, o sea no genera las condiciones para el desarrollo de un proceso de industrialización hacia el interior de la economía nacional, manteniendo y coexistiendo así con Modos de Producción no capitalistas” (1974: 75). Así, estas economías
la característica fundamental […] estriba en que, sea por su vinculación íntima con la metrópoli, sea por su forma misma de funcionamiento, en general no provoca efectos dinamizadores para la economía y la sociedad en su conjunto […] esto, porque las ganancias generadas se canalizan directamente hacia la metrópoli y la única parte que queda en la sociedad dependiente es la que se destina al pago de impuestos al Estado. (ibid.: 77)12
Sin embargo, si bien esto no nutre a otros sectores de la economía y expande sus relaciones de producción, se nutre a sí mismo, acumulación originaria permanente de los otros modos de producción precapitalistas mientras coexiste con ellos. Enclave y “dualismo”, o enclave y aislamiento, no pueden considerarse de ningún modo términos sinónimos.
Indiquemos, finalmente, que la desigual configuración de los países latinoamericanos, a pesar de estar sometidos históricamente a la misma presión externa, se debe tanto a la estructura preexistente, cuando esta sucede, como a la forma de recepción de esta por las clases sociales y la economía; pero, como indica Novack, “cada nación tiene sus propios rasgos distintivos. Pero estas peculiaridades surgen como consecuencia de la modificación de leyes generales por el material específico y las condiciones históricas. Son, en última instancia, la cristalización individual de un proceso universal” (1973: 42).
1 Entendido en el sentido amplio del término, que incluye todo aquello que interviene directa o indirectamente en el proceso productivo.
2 El concepto de modo de producción no tiene un significado único. Ciro F. S. Cardoso indica que existen estas tres corrientes teóricas: posiciones circulacionistas, como Gunder Frank; posiciones dogmáticas, como Stalin y Nikitin; posiciones althusserianas, como Poulantzas y Harnecker. Ver Ciro F. S. Cardoso, 1976.
3 “Las fuerzas productivas, al llegar a una determinada etapa de su desarrollo, chocan con las viejas relaciones de producción, que se constituyen en un freno para su crecimiento: comienza entonces una época de revolución social que, más tarde o más temprano, establecerá nuevas relaciones de producción, acordes con el nivel alcanzado por la fuerza de trabajo y los medios de producción” (Bartra, 1973: 54). Es importante consignar que, en la etapa actual, esta contradicción adquiere características mundiales.
4 Ello no significa que no existan reversiones históricas. Es decir, al influjo del capitalismo pueden surgir o resurgir modos de producción históricamente superados.
5 Existe otra traducción en castellano realizada por el Instituto del Libro, La Habana, 1971.
6 “Las regiones con igual tipo de desarrollo, que coexisten en un espacio nacional, no están desconectadas entre sí. Este último es uno solo e integrado, no solo interna sino externamente. Cada subespacio cumple un rol acorde con los objetivos de la estructura de poder dominante, los objetivos de ampliación del excedente y la aptitud relativa con respecto al proceso exportador. De ahí que el comportamiento de cada subárea del espacio nacional no puede ser analizado en forma aislada sino que debe ser interpretada como formando parte de una entidad única” (Rofman, 1974: 103). Ver, además, Laclau, 1974: 126-130.
7 Esto es bastante lógico, los aparatos de reproducción del sistema deben asegurar la subsistencia de este tipo de imbricación. Pero su función principal es preparar dentro de la formación social la extensión total de la clase social hegemónica.
8 “El capital sólo surge allí donde el poseedor de medios de producción y de vida encuentra en el mercado al obrero libre como vendedor de su fuerza de trabajo” (Marx, 1966: 123).
9 Desde este punto de vista, esto significa que lo que distingue a un país dependiente de otro es la forma de articulación del modo de producción capitalista con el (los) precapitalista(s). Evidentemente existen otros factores, como el nivel de la lucha de clases, el carácter de la burguesía, la propiedad estatizada, etc.
10 En rigor, si el capitalismo es exclusivo, se debería hablar de modo de producción capitalista antes que de formación social, ya que esta última supone al menos dos modos de producción.
11 “Es ley de los Modos Precapitalistas de Producción el repetir el proceso de producción en la escala anterior, sobre la base anterior: así es la economía natural de los campesinos, la producción de los artesanos. Por el contrario, ley de la producción capitalista es la constante transformación de los modos de producción y el ilimitado crecimiento del volumen de producción. Las unidades económicas podrían existir durante siglos con los viejos modos de producción, sin cambios de carácter ni de magnitud, sin salirse de los límites de la aldea campesina o del pequeño mercado comarcano para los artesano o pequeños industriales [...] Por el contrario, la empresa capitalista rebasa inevitablemente los límites de la comunidad, del mercado local, de la región y, después, del Estado” (Lenin, 1972: 44).
12 Evidentemente esto es cierto. Pero consideramos que no logra explicar el proceso de acumulación originaria en el seno de estos países.